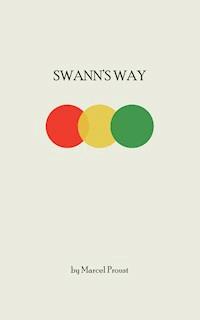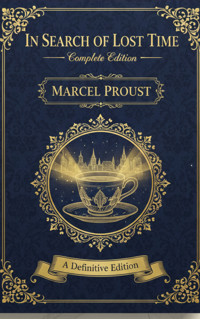Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: En busca del tiempo perdido
- Sprache: Spanisch
Después de los acontecimientos explicados en La prisionera, el anterior volumen de En busca del tiempo perdido, el narrador tiene que afrontar el hecho irreversible de que Albertine ha desaparecido para siempre. Tan solo la capacidad transformadora del paso del tiempo puede atenuar la intensidad de los sentimientos que se experimentan ante la amante perdida. Albertine desaparecida surge como reverso y respuesta a la historia relatada en La prisionera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original francés: À la recherche du temps perdu VI. Albertine disparue.
© de la traducción: Carlos Manzano, 1999, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO638
ISBN: 978-84-9056-193-5
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Capítulo primero: la pena y el olvido
Capítulo segundo: la señorita de forcheville
Capítulo tercero: estancia en venecia
CAPÍTULO PRIMERO
LA PENA Y EL OLVIDO
«¡La señorita Albertine se ha marchado!». ¡Cuánto más lejos psicológicamente llega el sufrimiento que la propia psicología! Un instante antes, mientras me analizaba, había yo creído que aquella separación sin volver a vernos era precisamente lo que deseaba y, al comparar la mediocridad de los placeres que me brindaba Albertine con la riqueza de los deseos que me privaba de realizar, me había creído sutil y había concluido que no quería verla más, que había dejado de amarla, pero aquellas palabras —«La señorita Albertine se ha marchado»— acababan de provocar a mi corazón tal sufrimiento, que tenía la sensación de no poder resistirlo más. Así, lo que había yo creído que no era nada para mí, era, sencillamente, mi vida entera. ¡Qué poco nos conocemos! Tenía que hacer cesar de inmediato mi sufrimiento; con ternura para conmigo mismo, como mi madre para con mi abuela agonizante, y con esa misma buena voluntad con la que nos negamos a dejar sufrir a quienes amamos, yo me decía: «Ten un segundo de paciencia, te encontraremos un remedio, estáte tranquilo, no te dejaremos sufrir así». A esa clase de ideas recurrió mi instinto de conservación para poner los primeros calmantes en mi herida abierta: «Nada de eso tiene la menor importancia, porque voy a hacerla regresar en seguida. Voy a ver cómo, pero, de todos modos, esta noche estará aquí. Por consiguiente, no vale la pena que me preocupe». «Nada de eso tiene la menor importancia»: no me había yo contentado con decírmelo, había intentado dar esa impresión a Françoise, al no dejar translucir mi sufrimiento delante de ella, porque, incluso en el momento en que lo sentía con tamaña intensidad, no olvidaba que debía hacer parecer feliz, correspondido, mi amor sobre todo ante Françoise, quien, como no apreciaba a Albertine, siempre había dudado de su sinceridad. Sí, hacía un rato, antes de la llegada de Françoise, yo había creído que había dejado de amar a Albertine, había creído que no dejaba nada de lado; había creído conocer, como analista riguroso, el fondo de mi corazón, pero, por grande que sea nuestra inteligencia, no puede columbrar los elementos que lo componen y que siguen resultando insospechados, mientras un fenómeno apto para aislarlos no les haya hecho experimentar un comienzo de solidificación desde el estado volátil en el que se mantienen la mayor parte del tiempo. Me había equivocado al creer que veía claro en mi corazón, pero ese conocimiento, que no me habían brindado las percepciones más finas de la inteligencia, acababa de aportármelo —duro, patente, extraño, como una sal cristalizada— la brusca reacción del dolor. Estaba tan acostumbrado a tener a Albertine a mi lado y de repente veía una nueva faceta de la costumbre. Hasta entonces la había considerado sobre todo un poder aniquilador que suprime la originalidad y hasta la conciencia de las percepciones; ahora la veía como una divinidad temible, tan arraigada en nosotros, con su insignificante rostro tan incrustado en nuestro corazón, que, si se desprende, si se aparta de nosotros, esa deidad que apenas distinguíamos nos inflige sufrimientos más terribles que ninguna otra y entonces resulta tan cruel como la muerte.
Lo más urgente era leer la carta de Albertine, ya que quería pensar en los medios que necesitaría para hacerla regresar. Tenía la sensación de disponer de ellos, porque, como el futuro es lo que sólo existe todavía en nuestro pensamiento, nos parece aún modificable por la intervención in extremis de nuestra voluntad, pero al mismo tiempo recordaba haber visto actuar sobre él otras fuerzas distintas de la mía y contra las cuales —aunque hubiera dispuesto de más tiempo— nada habría podido. ¿De qué sirve que no haya sonado aún la hora, si nada podemos influir en lo que ocurrirá? Cuando Albertine estaba en casa, yo estaba totalmente decidido a conservar la iniciativa de nuestra separación y después ella se había marchado. Abrí la carta de Albertine. Era de este tenor:
Amigo mío, perdóname por no haberme atrevido a decirte de viva voz las palabras que te transmito a continuación, pero es que soy tan cobarde, he sido siempre tan poca cosa ante ti, que ni siquiera forzándome he tenido valor para hacerlo. Esto es lo que debería haberte dicho: «La vida entre nosotros se ha vuelto imposible; por lo demás, ya viste, con tu salida de tono de la otra noche, que algo había cambiado en nuestras relaciones. Lo que se podría haber arreglado aquella noche resultaría irreparable al cabo de unos días. Así, pues, ya que hemos tenido la suerte de reconciliarnos, vale más que nos separemos como buenos amigos». Por eso, querido mío, te envío esta nota y te ruego que tengas la bondad de perdonarme, si te causo un poco de pena, pensando en la —inmensa— que sentiré yo. Grandísimo amigo mío, no quiero llegar a ser enemiga tuya, ya me resultará bastante duro volverme poco a poco —y muy pronto— indiferente para ti. Por eso, como mi decisión es irrevocable, antes de encargar a Françoise que te entregue esta carta, le habré pedido mis maletas. Adiós, te dejo lo mejor de mí misma. Albertine.
«Todo eso nada significa», me dije yo, «es mejor incluso de lo que pensaba, pues, como no dice nada de eso en serio, lo ha escrito, evidentemente, tan sólo para asestar un gran golpe, para meterme miedo, para que no vuelva a estar insoportable con ella. Hay que procurar con la mayor urgencia que Albertine haya vuelto esta noche. Resulta triste pensar que los Bontemps son personas indecentes que se valen de su sobrina para sacarme dinero, pero, ¿qué importa? Aunque, para que Albertine esté aquí esta noche, haya de dar la mitad de mi fortuna a la Sra. Bontemps, nos quedará bastante a Albertine y a mí para vivir agradablemente». Y, al mismo tiempo, calculaba si tendría tiempo de ir aquella mañana a encargar el yate y el Rolls-Royce que ella deseaba, sin pensar ya siquiera —pues habían desaparecido todas mis vacilaciones— en que me había parecido poco sensato regalárselos. «Aunque la adhesión de la Sra. Bontemps no baste, si Albertine no quiere obedecer a su tía y pone como condición de su regreso la de disfrutar en adelante de plena independencia, pues bien, por mucha pena que me cause, se la concederé; saldrá sola, cuando guste; hemos de saber aceptar sacrificios, por dolorosos que sean, por lo que más apreciamos y que para mí —pese a lo que creía esta mañana, conforme a mis exactos y absurdos razonamientos— es que Albertine viva aquí». Por lo demás, ¿puedo decir que permitirle esa libertad me habría resultado totalmente doloroso? Mentiría. Con frecuencia había tenido ya la sensación de que el sufrimiento de dejarla libre para portarse mal lejos de mí tal vez fuera menor aún que la clase de tristeza que a veces sentía al notar que se aburría conmigo, en mi casa. Seguramente en el preciso momento en que me pidiera permiso para irse a alguna parte, dejarle hacerlo, pensando en que habría orgías organizadas, me habría resultado atroz, pero la idea de decirle: «Toma nuestro barco o el tren, márchate un mes a tal país, que yo no conozco y donde no sabré nada de lo que hagas», me había gustado con frecuencia, porque, en comparación, lejos de mí me preferiría y se alegraría al regresar. «Por lo demás, ella misma lo desea, seguro; en modo alguno exige esa libertad, a la que, por lo demás, lograría obtener con facilidad —al ofrecerle todos los días placeres nuevos— alguna limitación día tras día. No, lo que Albertine quería era que yo dejara de estar insoportable con ella y sobre todo que me decidiese —como en tiempos Odette con Swann— a casarme con ella. Una vez casados, dejará de interesarle su independencia; nos quedaremos los dos aquí, ¡tan felices!». Seguramente era renunciar a Venecia, pero, ¡qué pálidas, indiferentes, muertas, se vuelven las ciudades más deseadas, como Venecia —y con mayor razón las señoras de su casa, como la duquesa de Guermantes, y las distracciones, como el teatro—, cuando estamos ligados a otro corazón por un vínculo tan doloroso, que nos impide alejarnos de él! Por lo demás, Albertine tiene toda la razón respecto del matrimonio. A mamá misma todos aquellos retrasos le parecían ridículos. Casarme con ella es lo que debería haber hecho desde hace mucho, es lo que habré de hacer, eso es lo que la ha movido a escribir esa carta, ninguna de cuyas palabras está dicha en serio; para lograrlo, ha renunciado durante unas horas a lo que tanto —como yo— debe de desear hacer: volver aquí. Sí, eso es lo que quería, ése era su propósito, me decía mi entendimiento compasivo, pero yo tenía la sensación de que, al decírmelo, mi inteligencia seguía abrigando la misma hipótesis que había adoptado desde el principio. Ahora bien, yo advertía perfectamente que la otra hipótesis era la que no había dejado nunca de verificarse. Seguramente esa segunda hipótesis nunca habría sido lo bastante audaz para formular expresamente la posibilidad de que Albertine estuviera vinculada con la Srta. Vinteuil y su amiga y, sin embargo, cuando me había visto sumergido por la invasión de aquella terrible noticia, en el momento en que entrábamos en la estación de Incarville, había sido la que había resultado verificada. Ésta nunca había entrañado la posibilidad de que Albertine me abandonara por sí sola, de aquel modo, sin avisarme y sin darme tiempo para impedírselo, pero, aun así, si, después del nuevo e inmenso salto que la vida acababa de hacerme dar, la realidad que se me imponía me resultaba tan nueva como aquella ante la cual nos colocan el descubrimiento de un físico, las investigaciones de un juez de instrucción o los hallazgos de un historiador sobre los intríngulis de un crimen o revolución, dicha realidad superaba las poco consistentes previsiones de mi segunda hipótesis, pero, aun así, las cumplía. Ésta no era la de la inteligencia y el pánico que yo había sentido la noche en que Albertine no me había besado, la noche en que había yo oído el ruido de la ventana, no era consecuencia de un razonamiento, pero la de que la inteligencia no es el instrumento más sutil, más potente, más apropiado para aprehender la verdad —y más adelante la veremos corroborada, como muchos episodios han podido indicarlo ya— es simplemente una razón más para comenzar por la inteligencia y no por un intuitivismo del inconsciente, por una fe inconmovible en los presentimientos. La vida es la que —poco a poco, caso por caso— nos permite advertir que lo más importante para nuestro corazón o para nuestro juicio no lo descubrimos mediante el razonamiento, sino mediante otras facultades y entonces es la propia inteligencia la que, al darse cuenta de su superioridad, abdica mediante el razonamiento ante ellas y acepta volverse su colaboradora y su sierva. Es la fe experimental. Me parecía haber conocido ya la desgracia imprevista ante la que me encontraba (como la amistad de Albertine con las dos lesbianas) por haberla leído en tantos signos en los que —pese a las afirmaciones contrarias de mi razón, que se basaban en las afirmaciones de la propia Albertine— había notado el cansancio, el horror, que ella sentía al vivir así, como una esclava, ¡signos trazados como con tinta invisible —al contrario de las tristes y sometidas pupilas de Albertine— en sus mejillas bruscamente encendidas con un rubor inexplicable, en el ruido de la ventana, bruscamente abierta! Seguramente no me había yo atrevido a interpretarlos hasta sus últimas consecuencias y concebir expresamente la idea de su súbita marcha. Sólo había pensado, con un alma equilibrada por la presencia de Albertine, en una marcha dispuesta por mí en una fecha indeterminada, es decir, situada en un tiempo inexistente; así, pues, había tenido sólo la ilusión de pensar en una marcha, como cuando la gente se imagina que no teme la muerte, cuando piensa en ella estando con buena salud y, en realidad, no hace otra cosa que introducir una idea puramente negativa en una buena salud que la proximidad de la muerte alteraría precisamente. Por lo demás, aunque se me hubiera ocurrido mil veces y con la mayor claridad y nitidez del mundo la idea de la marcha de Albertine deseada por ella misma, no habría sospechado mejor lo que sería para mí —es decir, en realidad— aquella marcha, algo original, atroz, desconocido, un dolor enteramente nuevo. Podría haber pensado en dicha marcha, si la hubiera previsto, sin cesar, durante años, sin que esos pensamientos, puestos unos junto a otros, hubiesen tenido la menor relación no sólo de intensidad, sino también de semejanza, con el inimaginable infierno cuyo velo me había alzado Françoise al decirme: «La señorita Albertine se ha marchado». Para figurarse una situación desconocida, la imaginación toma elementos conocidos y, por esa razón, no lo logra, pero la sensibilidad, incluso la más física, recibe —como la estela del rayo— la firma original y durante mucho tiempo indeleble del acontecimiento nuevo. Y yo apenas me atrevía a decirme que, si hubiera previsto aquella marcha, tal vez habría sido incapaz de imaginármela en su horror, ¡y —aun anunciándomela Albertine y yo amenazándola, suplicándole— de impedirla! ¡Qué lejano me resultaba ahora el deseo de Venecia! Como en tiempos, en Combray, el de conocer a la Sra. de Guermantes, cuando llegaba la hora en que ya sólo me interesaba una cosa: que mi madre viniese a mi habitación. Y todas las inquietudes sentidas desde mi infancia eran las que, a la llamada de la nueva angustia, habían acudido, efectivamente, a reforzarla, a amalgamarse con ella en una masa homogénea que me asfixiaba.
Cierto es que nos habíamos prometido evitar ese golpe físico en el corazón que asesta semejante alejamiento —y que, en virtud de la terrible capacidad de retención que tiene el cuerpo, hace del dolor algo contemporáneo a todas las épocas de nuestra vida en las que hemos sufrido—, ese golpe en el corazón sobre el que tal vez elucubre un poco —en vista de lo poco que nos preocupamos por el dolor de los demás— la mujer que desea dar a la pena su máxima intensidad —ya sea porque, al limitarse a esbozar una falsa marcha, sólo quiera pedir condiciones mejores o porque, al marcharse para siempre (¡para siempre!), desee asestar un golpe ora para vengarse ora para seguir siendo amada ora (con vistas a la calidad del recuerdo que dejará) para romper violentamente esa red de hastíos, de indiferencias, que había notado tejerse—, y nos habíamos dicho que nos separaríamos como amigos, pero, al final, esa clase de separación resulta muy poco frecuente, la verdad, pues, de ser amigos, no la habría, y, además, la mujer con la que nos mostramos más indiferentes advierte, de todos modos, vagamente que, al cansarnos de ella, en virtud de una misma costumbre, nos hemos apegado cada vez más a ella y piensa que uno de los elementos esenciales para separarse como amigos es marcharse avisando al otro. Ahora bien, teme que, al avisar, lo impida. Todas las mujeres tienen la sensación de que, cuanto mayor es su poder sobre un hombre, sólo disponen de un medio para marcharse, que es el de huir. Fugitiva por ser reina: así es. Cierto es que hay un intervalo inaudito entre el hastío que inspiraba hace un instante y ese deseo impetuoso —porque se ha marchado— de volver a verla, pero para explicarlo hay —además de las ofrecidas a lo largo de esta obra y otras que se verán más adelante— ciertas razones. En primer lugar, la marcha ocurre con frecuencia en el momento en que la indiferencia —real o supuesta— es mayor, en el punto extremo de la oscilación del péndulo. La mujer piensa: «No, esto no puede seguir así», precisamente porque el hombre no cesa de hablar de abandonarla o de pensarlo y es ella la que lo abandona. Entonces, al volver el péndulo a su otro punto extremo, el intervalo es mayor. En un segundo vuelve a ese punto; una vez más, aparte de todas las razones ofrecidas, ¡resulta tan natural! El corazón palpita y, por lo demás, la mujer que se ha marchado ya no es la misma que estaba ahí. A su vida junto a nosotros, demasiado conocida, se suman de repente aquellas vidas con las que inevitablemente va a mezclarse y precisamente para hacerlo nos ha dejado. De modo, que esa nueva riqueza de la vida de la mujer que se ha marchado tiene un efecto retrospectivo en la mujer que estaba junto a nosotros y tal vez estaba premeditando su marcha. A la serie de fenómenos psicológicos que podemos deducir y que forman parte de su vida con nosotros, de nuestro hastío demasiado pronunciado con ella, de nuestros celos también (razón por la cual los hombres a los que varias mujeres han abandonado lo han vivido casi siempre de la misma manera por su carácter y por reacciones siempre idénticas y previsibles: cada cual tiene su forma propia de ser traicionado, como la de constiparse), a esa serie no demasiado misteriosa para nosotros correspondía seguramente una serie de fenómenos que hemos pasado por alto. Desde hacía algún tiempo debía de mantener relaciones por escrito o verbales, mediante mensajeros, con determinado hombre o mujer, esperar determinada señal que tal vez hayamos dado nosotros mismos sin saberlo, al decirle: «Ayer vino a verme el Sr. X», si habían acordado que, la víspera del día en que debería reunirse con él, el Sr. X vendría a vernos. ¡Cuántas hipótesis posibles! Sólo posibles. Yo reconstruía tan bien la verdad, pero sólo como posibilidad, que, por haber abierto un día por error una carta para una de mis amantes, escrita en un estilo acordado y que rezaba así: Sigo esperando la señal para ir a casa del marqués de Saint-Loup, avisa mañana por teléfono, reconstituí algo así como una fuga proyectada; el nombre del marqués de Saint-Loup figuraba sólo para significar otra cosa, pues mi amante no lo conocía, pero me había oído hablar de él y, por lo demás, la firma era como un apodo, totalmente inteligible. Ahora bien, la carta no iba dirigida a mi amante, sino a una persona de la casa que tenía un nombre diferente, pero que habían leído mal. La carta no estaba escrita con signos convenidos, sino en mal francés, porque era de una americana, amiga, efectivamente, de Saint-Loup, como me contó éste, y el extraño modo como formaba ciertas letras había dado el aspecto de un apodo a un nombre totalmente real, pero extranjero. Así, pues, aquel día yo me había equivocado de medio a medio en mis sospechas, pero el armazón intelectual que en mí había vinculado aquellos hechos, falsos todos, era, a su vez, la forma tan justa, tan inflexible, de la verdad, que, cuando, tres meses después, una amante (que entonces pensaba pasar toda su vida conmigo), me abandonó, fue de forma absolutamente idéntica a la que yo había imaginado la primera vez. Llegó una carta con las mismas particularidades que yo había atribuido erróneamente a la primera, pero aquella vez con el sentido de la señal, y así Albertine había premeditado desde hacía mucho su fuga. Aquella desgracia era la mayor de toda mi vida y, pese a todo, el sufrimiento que me causaba tal vez resultara superado aún más por la curiosidad sobre sus causas: a quién habría deseado o reencontrado Albertine. Pero los orígenes de esos grandes acontecimientos son como las fuentes de los ríos: ya podemos recorrer la superficie de la Tierra, que no las encontramos. No he dicho (porque entonces me pareció simple amaneramiento y malhumor, lo que llamábamos, refiriéndonos a Françoise, «estar de morros») que, desde el día en que había dejado de besarme, había tenido cara de funeral, muy rígida, envarada, con voz triste para las cosas más sencillas y lentitud de movimientos y no había vuelto a sonreír nunca más. No puedo decir que ninguno de esos hechos demostrara una connivencia con el exterior. Françoise no dejó de contarme más adelante que, al entrar en su habitación la antevíspera de su marcha, no había encontrado a nadie en ella, con las cortinas echadas, pero por el olor del aire y el ruido había notado que la ventana estaba abierta y, en efecto, había encontrado a Albertine en el balcón. Ahora bien, no veo con quién habría podido comunicar desde allí y, por lo demás, seguramente las cortinas estaban echadas delante de la ventana abierta, porque sabía que yo temía las corrientes de aire y, aunque las cortinas no me protegían demasiado contra ellas, habrían impedido a Françoise ver desde el pasillo que los postigos estaban abiertos tan temprano. No, no veo nada, sólo un detallito como prueba de que la víspera ya sabía que iba a marcharse. En efecto, la víspera cogió de mi habitación, sin que yo lo notara, una gran cantidad de papel y tela, con los cuales pasó toda la noche embalando sus innumerables batas y saltos de cama para marcharse por la mañana. Eso fue lo único. No puedo atribuir importancia a que aquella noche me devolviese casi a la fuerza mil francos que me debía, cosa que nada tenía de especial, pues era extraordinariamente escrupulosa con los asuntos de dinero.
Sí, cogió el papel de embalar la víspera, pero, ¡ya antes sabía que se marcharía! Pues lo que le hizo adoptar aquella expresión apesadumbrada no fue la pena que la hizo marcharse, sino la resolución que había adoptado de irse, de renunciar a la vida con la que había soñado: apesadumbrada, casi solemnemente fría conmigo, salvo la última noche, en que, tras haberse quedado en mi cuarto hasta más tarde de lo que deseaba, cosa que me extrañó en ella, quien siempre deseaba prolongar esos momentos, me dijo desde la puerta: «Adiós, cariño; adiós, cariño». Pero en el momento no me fijé. Françoise me contó que, la mañana siguiente, cuando le dijo que se marchaba (pero, por lo demás, también es explicable por el cansancio, pues no se había desvestido y había pasado toda la noche embalando, salvo las cosas que debía pedir a Françoise y que no estaban en su habitación ni en su cuarto de aseo), seguía tan triste, mucho más rígida, mucho más envarada, que los días anteriores, que cuando le dijo: «Adiós, Françoise», ésta creyó que se iba a desplomar. Cuando nos enteramos de cosas así, comprendemos que la mujer que nos gustaba ya tanto menos que todas las que encontramos tan fácilmente en los más simples paseos, para con quien sentíamos rencor por sacrificarlas por ella, es, al contrario, la que ahora preferiríamos mil veces. Es que ya no se plantea la disyuntiva entre cierto placer —que, por el uso y tal vez por la mediocridad del objeto, ha llegado a ser casi nulo— y otros, tentadores, arrebatadores, sino entre éstos y algo mucho más fuerte que ellos: la piedad por el dolor.
Al prometerme a mí mismo que Albertine estaría aquella misma noche en casa, me había apresurado al máximo a vendar con una creencia nueva el desgarramiento de aquella con la que había vivido hasta entonces, pero, por rápidamente que hubiera actuado mi instinto de conservación, me había quedado —cuando Françoise me lo había contado— un segundo sin socorro y de nada me servía ya saber que Albertine estaría en casa aquella noche, el dolor que había yo sentido durante el instante en que no me había comunicado a mí mismo ese regreso (el instante que había seguido a estas palabras: «La señorita Albertine ha pedido sus maletas, la señorita Albertine se ha marchado») renacía por sí solo en mí, semejante a lo que había sido, es decir, como si yo hubiera ignorado aún el próximo regreso de Albertine. Por lo demás, tenía que volver, pero por sí misma. Conforme a todas las hipótesis, parecer haber encargado una gestión, rogarle que volviera, habría sido contraproducente. Cierto es que yo ya no tenía fuerzas para renunciar a ella, como en el caso de Gilberte. Más aún que volver a ver a Albertine, lo que yo quería era poner fin a la angustia física que mi corazón, más débil que en el pasado, ya no podía soportar. Después, a fuerza de habituarme a no querer, ya se tratara del trabajo o de otra cosa, me había vuelto más cobarde, pero sobre todo aquella angustia era incomparablemente más fuerte por muchas razones, la más importante de las cuales tal vez no fuese la de que nunca había saboreado placer sensual alguno con la Sra. de Guermantes ni con Gilberte, sino la de que, al no verlas todos los días, a todas horas, al no tener esa posibilidad y, por consiguiente, esa necesidad, mi amor por ellas carecía de la inmensa fuerza de la costumbre. En vista de que mi corazón, privado de voluntad e incapaz de soportar de buen grado el sufrimiento, sólo encontraba una solución —el regreso a toda costa de Albertine— posible, tal vez la solución opuesta (la renuncia voluntaria, la resignación progresiva) me habría parecido propia de una novela, inverosímil en la vida, de no haber optado yo mismo en tiempos por ella en el caso de Gilberte. Así, pues, yo sabía que esa otra solución podía ser aceptada también y por un mismo hombre, pues había yo seguido siendo casi el mismo. Sólo, que el tiempo había desempeñado su función, el tiempo que me había envejecido, el tiempo también que había colocado a Albertine perpetuamente a mi lado, cuando llevábamos nuestra vida en común, pero al menos lo que me quedaba, sin renunciar a ella, de lo que había sentido por Gilberte era el orgullo de no querer ser para Albertine un juguete repelente pidiéndole que volviese: yo quería que lo hiciera sin que pareciese yo desearlo. Me levanté para no perder tiempo, pero el sufrimiento me detuvo: era la primera vez que me levantaba desde que se había marchado Albertine. Sin embargo, tenía que vestirme rápidamente para ir a informarme en su portería.
El sufrimiento, prolongación de una conmoción moral impuesta, aspira a cambiar de forma; esperamos volatilizarlo haciendo proyectos, pidiendo informaciones; queremos que pase por sus innumerables metamorfosis, cosa que requiere menos valor que conservarlo intacto; esa cama en la que nos acostamos con nuestro dolor parece demasiado estrecha, dura, fría. Conque me puse en pie; me movía por el cuarto con una prudencia infinita, me colocaba de tal forma, que no viera la silla de Albertine, la pianola en cuyos pedales apoyaba ella sus chinelas doradas, ni uno solo de los objetos que había usado, todos los cuales parecían querer darme —en el lenguaje particular que les habían enseñado mis recuerdos— una traducción, una versión diferente —anunciarme por segunda vez la noticia— de su marcha, pero, sin mirarlos, los veía; las fuerzas me abandonaron, caí sentado en uno de esos sillones de raso azul cuyo centelleo una hora antes —en el claroscuro de la habitación anestesiada por un rayo de luz— me había hecho concebir sueños apasionadamente acariciados entonces y tan lejos de mí ahora. Nunca me había sentado en él —¡ay!— antes de aquel minuto, salvo cuando Albertine estaba allí. Por eso, no pude quedarme y me levanté y así, a cada instante, había alguno de los innumerables y humildes yoes de que estamos compuestos que ignoraba aún la marcha de Albertine y al que debía notificársela; debía anunciar —cosa que resultaba más cruel que si hubieran sido extraños y no hubiesen tomado mi sensibilidad para sufrir— la desgracia recién ocurrida a todos esos seres, a todos esos yoes que no lo sabían aún; era necesario que cada uno de ellos oyese, a su —y por primera— vez, estas palabras: «Albertine ha pedido sus maletas» —aquellas maletas en forma de ataúd que yo había visto cargar en Balbec junto a las de mi madre—, «Albertine se ha marchado». A cada uno de ellos debía yo comunicar mi pena, la pena que en modo alguno es una conclusión pesimista libremente obtenida de un conjunto de circunstancias funestas, sino la reviviscencia intermitente e involuntaria de una impresión concreta, procedente del exterior, y que no hemos elegido. A algunos de esos yoes no los había yo vuelto a ver desde hacía bastante tiempo: por ejemplo (no me había acordado de que era el día en que venía el peluquero), el yo que era yo cuando estaban cortándome el pelo. Había yo olvidado aquel yo y su llegada me hizo estallar en sollozos, como, en un entierro, la de un viejo servidor jubilado que conoció a la que acaba de morir. Después recordé de repente que, desde hacía ocho días, había sentido a ratos pánicos que no me había confesado a mí mismo. Sin embargo, en esos momentos los rechazaba diciéndome: «Sería ocioso, verdad, pensar en la hipótesis de que se marche bruscamente. Es absurda. Si sometiera dicha hipótesis a un hombre sensato e inteligente (y lo haría para tranquilizarme, si los celos no me impidiesen hacer confidencias), me respondería así: “Pero está usted loco. Es imposible”.». Y, en efecto, aquellos últimos días no habíamos tenido ninguna discusión. «Quien se marcha lo hace por un motivo. Lo dice. Te da derecho a responder. No se marcha así como así. No, es una niñería. Es la única hipótesis absurda». Y, sin embargo, todos los días, al volver a verla por la mañana cuando llamaba yo al timbre, había yo lanzado un inmenso suspiro de alivio y, cuando Françoise me había entregado la carta de Albertine, había estado seguro al instante de que se trataba de aquello que no podía ser, de aquella marcha en cierto modo advertida varios días antes, pese a las razones lógicas para estar tranquilo. Me lo había dicho a mí mismo casi con satisfacción por mi perspicacia dentro de mi desesperación, como un asesino que conoce la imposibilidad de ser descubierto, pero tiene miedo y de pronto ve el nombre de su víctima escrito a la cabecera de un expediente en la mesa del juez de instrucción que lo ha citado. Toda mi esperanza radicaba en que Albertine hubiera partido para Turena, a casa de su tía, donde, a fin de cuentas, estaba lo bastante vigilada y no podría hacer gran cosa hasta que yo volviese a traerla a mi casa. Mi peor miedo había sido el de que se hubiera quedado en París o hubiese partido para Amsterdam o Montjouvain, es decir, que se hubiera escapado para dedicarse a alguna intriga cuyos preliminares me hubiesen pasado inadvertidos, pero, en realidad, al citarme París, Amsterdam, Montjouvain, es decir, varios lugares, yo pensaba en simples lugares posibles; por eso, cuando el portero de Albertine respondió que se había marchado a Turena, aquella residencia que creía yo desear me pareció la más atroz de todas, porque era real, y por primera vez me imaginaba, torturado por la certidumbre del presente y la incertidumbre del futuro, a Albertine iniciando una vida que había deseado completamente ajena a mí, tal vez para mucho tiempo, tal vez para siempre, y en la que realizaría aquel anhelo incógnito que en tiempos me había trastornado tan a menudo, pese a que tenía la dicha de poseer, de acariciar, su exterior, aquel dulce rostro impenetrable y cautivo. Aquel anhelo incógnito constituía el fondo de mi amor.
Delante de la puerta de Albertine, me encontré con una niña pobre que me miraba con ojos muy abiertos y parecía tan buena, que le pregunté si quería venir a mi casa, como lo habría hecho a un perro de mirada fiel. Se le alegró la cara. En casa, la mecí un rato en mis rodillas, pero su presencia, al hacerme sentir demasiado la ausencia de Albertine, no tardó en resultarme insoportable y le rogué que se marchara, tras haberle entregado un billete de quinientos francos y, sin embargo, poco después, la idea de tener a alguna otra niña cerca de mí, pero no estar nunca solo sin el socorro de una presencia inocente, fue el único sueño que me permitió soportar la idea de que tal vez Albertine pasara algún tiempo sin regresar. En el caso de la propia Albertine, apenas existía en mí salvo en forma de su nombre, que, exceptuados algunos respiros al despertar, venía a inscribirse en mi cerebro y no cesaba de hacerlo. Si hubiera pensado en voz alta, lo habría repetido sin cesar y mi verborrea habría sido tan monótona, tan limitada, como si me hubiera convertido en pájaro, en un pájaro igual al de la fábula cuyo canto repetía sin fin el nombre de aquella a quien, siendo hombre, había amado. Lo pensamos y, como lo callamos, parece que lo escribamos dentro de nosotros, que deje su huella en el cerebro y éste deba acabar —como una pared en la que alguien se haya divertido emborronándola— enteramente cubierto por el nombre mil veces reescrito de aquella a quien amamos. Lo reescribimos todo el tiempo en el pensamiento, mientras somos felices, y más aún, cuando somos desgraciados, y al repetir ese nombre que no nos da sino lo que ya sabemos, sentimos renacer, incesante, la necesidad, pero a la larga nos cansa. En el placer carnal ni siquiera pensaba en aquel momento; ni siquiera veía ante mi pensamiento la imagen de aquella Albertine, pese a ser la causa de semejante conmoción en mi ser, no columbraba su cuerpo y, si hubiera querido aislar la idea vinculada —pues nunca deja de haber alguna— con mi sufrimiento, habría sido, alternativamente, la duda sobre las disposiciones con las que se había marchado, con la intención de regresar o no, por una parte, y, por otra, los medios para volver a traerla. Tal vez haya un símbolo y una verdad en el ínfimo lugar que ocupa en nuestra ansiedad aquella por quien la sentimos. Es que, en efecto, su propia persona tiene poco que ver, lo que tiene que ver casi totalmente es el proceso de emociones, angustias, que semejantes azares nos hicieron sentir en tiempos a propósito de ella y que la costumbre ha unido a ella. Lo que lo demuestra perfectamente es —más aún que el aburrimiento que sentimos en la felicidad— hasta qué punto ver o no ver a esa misma persona, ser estimado o no por ella, tenerla o no a nuestra disposición, nos parecerá algo indiferente, cuando ya sólo tengamos que plantearnos el problema —tan ocioso, que incluso dejaremos de hacerlo— en relación con la persona misma, por haber quedado olvidado el proceso de emociones y angustias, al menos en relación con ella, pues puede haberse desarrollado de nuevo, pero transferido a otra. Antes de eso, cuando aún estaba vinculada con ella, creíamos que nuestra felicidad dependía de su persona: dependía sólo del fin de nuestra ansiedad. Así, pues, nuestro inconsciente era más lúcido que nosotros mismos en aquel momento, al empequeñecer hasta tal punto la figura de la persona amada, a quien tal vez hubiéramos olvidado incluso, a quien podíamos conocer mal y considerar mediocre, en el espantoso drama en el que de volver a encontrarla —para no esperarla más— podría depender hasta nuestra propia vida: proporciones minúsculas de la figura de la mujer, efecto lógico y necesario de la forma como se desarrolla el amor, alegoría clara de su naturaleza subjetiva.
La intención con la que Albertine se había marchado era semejante seguramente a la de los pueblos que preparan la labor de su diplomacia mediante una demostración de su ejército. Debía de haberse marchado tan sólo para obtener de mí mejores condiciones, más libertad, más lujo. En ese caso, si hubiese yo tenido fuerzas para esperar —esperar el momento en que, al ver que no obtenía nada, habría vuelto por sí sola—, quien habría vencido —de nosotros dos— habría sido yo, pero, si bien en las cartas, en la guerra, en las que lo único que importa es ganar, se pueden resistir los faroles, muy distintas son las condiciones que crean el amor y los celos, por no hablar del sufrimiento. Si para esperar, para «durar», dejaba yo a Albertine permanecer lejos de mí varios días, varias semanas tal vez, arruinaría el que había sido mi objetivo durante más de un año: no dejarla libre ni una sola hora. Si le dejaba tiempo, facilidad para engañarme todo lo que quisiera, todas mis precauciones resultarían inútiles, y, si al final se rendía, yo ya no podría olvidar nunca más el tiempo en que ella habría estado sola y, aun venciendo al final, el vencido en el pasado —es decir, irreparablemente— habría sido yo.
En cuanto a los medios para volver a traer a Albertine, tenían tantas más posibilidades de dar resultado cuanto más verosímil pareciera la hipótesis de que se hubiese marchado tan sólo con la esperanza de volver a ser solicitada con mejores condiciones y seguramente, para quienes no creían en la sinceridad de Albertine —sin lugar a dudas para Françoise, por ejemplo—, esa hipótesis lo era, pero para mi entendimiento, al que la explicación única de ciertos malos humores, de ciertas actitudes, había parecido, antes de que yo supiera algo, el proyecto concebido por ella de una marcha definitiva, resultaba difícil creer que, en vista de que se había producido su marcha, se tratase de una simple simulación. Digo para mi entendimiento, no para mí. La hipótesis de la simulación me resultaba tanto más necesaria cuanto que era más improbable y ganaba en fuerza lo que perdía en verosimilitud. Cuando nos vemos al borde del abismo y parece que Dios nos ha abandonado, ya no vacilamos en esperar de él un milagro. Reconozco que en toda aquella situación yo fui el más apático —aunque el más dolorido también— de los policías, pero su huida no me había devuelto las cualidades que la costumbre de hacerla vigilar por otros me había quitado. Sólo pensaba en una cosa: en encargar a otro aquella búsqueda. Aquel otro fue Saint-Loup, quien accedió. La ansiedad de tantos días, transferida a otro, me dio alegría y me estremecí, seguro del éxito y con las manos secas de pronto, como en el pasado, sin ese sudor con el que Françoise me había mojado al decirme: «La señorita Albertine se ha marchado». Como se recordará, cuando decidí vivir con Albertine e incluso casarme con ella, fue para retenerla, saber lo que hacía, impedirle reanudar sus hábitos con la Srta. Vinteuil. Había sido consecuencia del desgarramiento atroz de su revelación en Balbec, cuando ella me había dicho como la cosa más natural —y que, pese a tratarse de la mayor pena que había sentido hasta entonces en mi vida, fingí con éxito considerar de lo más natural— lo que ni en mis peores suposiciones habría tenido la audacia de imaginar jamás. (Resulta asombrosa la poca imaginación de los celos, que pasan el tiempo haciendo suposiciones falsas, cuando de lo que se trata es de descubrir la verdad.) Ahora bien, aquel amor, nacido sobre todo de la necesidad de impedir a Albertine comportarse mal, había conservado posteriormente la huella de su origen. Estar con ella apenas me importaba, a poco que pudiera impedir a la «fugitiva» ir aquí o allá. Para lograrlo, había recurrido yo a los ojos, a la compañía, de quienes iban con ella y, con sólo que por la noche me hicieran un pequeño relato muy tranquilizador, mis inquietudes se esfumaban, convertidas en buen humor.
Como me había comunicado a mí mismo la afirmación de que, independientemente de lo que debiera yo hacer, Albertine estaría de regreso en casa aquella misma noche, había suspendido el dolor que Françoise me había causado al decirme que Albertine se había marchado (porque entonces mi persona, cogida desprevenida, había creído por un instante que aquella marcha era definitiva), pero, después de una interrupción —cuando, con un impulso de su vida independiente, el sufrimiento inicial volvía espontáneamente a mí—, seguía siendo tan atroz, por ser anterior a la promesa consoladora que me había hecho a mí mismo de volver a traer a Albertine aquella misma noche. Mi sufrimiento ignoraba la frase que la habría calmado. Para aplicar los medios con los que obtener ese regreso, una vez más estaba condenado a fingir —no porque semejante actitud me hubiera dado nunca buen resultado precisamente, sino porque siempre, desde que amaba a Albertine, la había adoptado— que no la amaba, que no sufría por su marcha, condenado a seguir mintiéndole. Podía ser tanto más enérgico con los medios para hacerla volver cuanto que personalmente parecería haber renunciado a ella. Me proponía escribir a Albertine una carta de despedida, en la que consideraría definitiva su marcha, mientras que enviaría a Saint-Loup a ejercer sobre la Sra. Bontemps —y como si yo no lo supiera— la presión más brutal para que Albertine volviese cuanto antes. Seguramente había yo experimentado con Gilberte el peligro de las cartas con una indiferencia primero fingida y que acaba volviéndose verdadera y aquella experiencia debería haberme impedido escribir a Albertine misivas del mismo carácter que las dirigidas a Gilberte, pero lo que llamamos experiencia no es sino la revelación ante nuestros propios ojos de un rasgo de nuestro carácter, que, naturalmente, reaparece y lo hace con tanta mayor fuerza cuanto que ya nos lo hemos revelado a nosotros mismos una vez, por lo que el impulso espontáneo que nos había guiado en la primera ocasión resulta reforzado por todas las sugerencias del recuerdo. El plagio humano del que resulta más difícil escapar, para los individuos (e incluso para los pueblos que perseveran en sus faltas y van agravándolas), es el de uno mismo.
Yo había mandado llamar al instante a Saint-Loup, quien, como sabía yo, estaba en París; acudió corriendo, rápido y eficaz como lo era en tiempos en Doncières, y accedió a partir en seguida para Turena. Le propuse el plan siguiente: debía apearse en Châtellerault, preguntar por la casa de la Sra. Bontemps y esperar a que Albertine hubiera salido, pues habría podido reconocerlo. «Pero entonces, ¿la muchacha de la que hablas me conoce?», me preguntó. Le respondí que no lo creía. El proyecto de aquella gestión me embargó con una alegría infinita. Sin embargo, resultaba absolutamente contradictoria con lo que yo me había prometido al comienzo: arreglármelas para no parecer que había mandado a buscar a Albertine e iba a parecerlo inevitablemente, pero presentaba —respecto de lo que «habría sido oportuno»— la inestimable ventaja de permitirme pensar en que alguien enviado por mí iba a ver a Albertine, a volver a traerla seguramente, y, si al principio hubiera yo sabido ver con claridad en mi corazón, habría podido prever que aquella solución oculta en la sombra y que me parecía deplorable sería la que prevalecería sobre las soluciones basadas en la paciencia, por las que estaba decidido a inclinarme por falta de voluntad. Como Saint-Loup parecía ya un poco extrañado de que una muchacha hubiese vivido en mi casa todo un invierno sin que yo le hubiera dicho nada al respecto y como, por otra parte, me había vuelto a hablar con frecuencia de la joven de Balbec y yo no le había respondido: «Pero, ¡si vive aquí!», podría haberse sentido ofendido por mi falta de confianza. Es cierto que tal vez la Sra. Bontemps le hablaría de Balbec, pero yo estaba demasiado impaciente por su partida, por su llegada, para querer —y para poder— pensar en las posibles consecuencias de ese viaje. En cuanto a la posibilidad de que reconociera a Albertine (a quien, por lo demás, había procurado sistemáticamente no mirar, cuando había coincidido con ella en Doncières), ésta había cambiado y engordado tanto —lo decía todo el mundo—, que no era probable. Me preguntó si tenía yo un retrato de Albertine. Primero respondí que no, para que no tuviera la posibilidad de reconocer —gracias a mi fotografía, tomada por la época de Balbec— a Albertine, pese a que sólo la había vislumbrado en el vagón, pero después pensé que en la última estaría tan diferente de la Albertine de Balbec como lo estaba ahora la Albertine viva y que no la reconocería ni en la fotografía ni en la realidad. Mientras se la buscaba, él me pasaba la mano por la frente con cariño, para consolarme. Yo me sentía emocionado por la pena que le causaba el dolor que adivinaba en mí. Para empezar, aunque se hubiera separado de Rachel, lo que había sentido entonces no estaba aún tan lejano para que no experimentara una simpatía, una piedad, particular por esa clase de sufrimientos, así como nos sentimos más cercanos a alguien que tiene la misma enfermedad que nosotros. Además, me tenía tanto afecto, que le resultaba insoportable pensar en mis sufrimientos. Por eso, la que me los causaba le inspiraba una mezcla de rencor y admiración. Se imaginaba que yo era un ser tan superior, que, para que estuviese sometido a otra persona, ésta debía de ser absolutamente extraordinaria. A mí me parecía que le gustaría la fotografía de Albertine, pero, como, de todos modos, no suponía que le causaría la impresión de Helena a los viejos troyanos, mientras la buscaba, le decía con modestia: «Mira, no te hagas ilusiones; para empezar, la foto es mala y, además, ella no es nada del otro mundo, no es una belleza, es sobre todo muy buena persona». «Sí, sí, debe de ser maravillosa», dijo con un entusiasmo ingenuo y sincero, mientras intentaba imaginarse a la persona que podía infundirme una desesperación y una inquietud semejantes. «No le perdono que te haga sufrir, pero también era de suponer que un artista hasta el tuétano como tú, que en todo aprecia la belleza con tal adoración, estuviera predestinado a sufrir más que otro, cuando la viese en una mujer». Por fin acababa yo de encontrar la fotografía. «Seguro que es maravillosa», seguía diciendo Robert, quien no me había visto alargarle la fotografía. De repente, la vio y la sostuvo un momento en las manos. Su cara expresaba una estupefacción rayana en la estupidez. «¿Ésta es la muchacha a la que amas?», acabó diciendo con un tono de asombro que atenuaba por miedo a contrariarme. No hizo ningún comentario, había adoptado la expresión razonable, prudente, un poco desdeñosa por fuerza, que inspira un enfermo, aunque hasta entonces haya sido un hombre notable y amigo nuestro, pero que ha dejado de serlo totalmente, pues, presa de la locura furiosa, nos habla de un ser celestial que se le ha aparecido y al que sigue viendo en el lugar en que nosotros, hombres sanos, sólo vemos una furcia. En seguida comprendí el asombro de Robert, el mismo que había sentido yo al ver a su amante, con la única diferencia de que había reconocido en ella a una mujer a la que ya conocía, mientras que él creía no haber visto nunca a Albertine, pero seguramente la diferencia entre lo que uno y otro veíamos en una misma persona era igualmente grande. Lejos quedaba la época en que yo había empezado añadiendo en Balbec a las sensaciones visuales —cuando miraba a Albertine— otras de sabor, olor y tacto. Más adelante, se habían sumado a ellas sensaciones más profundas, más dulces, más indefinibles y después sensaciones dolorosas. En una palabra, Albertine era —como una piedra en torno a la cual ha nevado— el centro generador de una inmensa construcción que pasaba por el plano de mi corazón. Robert, a quien resultaba invisible toda esa estratificación de sensaciones, sólo captaba un residuo que ésta me impedía precisamente advertir a mí. Lo que de Albertine había desconcertado a Robert, cuando había visto la fotografía, no había sido el pasmo de los ancianos troyanos al ver pasar a Helena y decir:
Nuestro mal no vale una sola de sus miradas,
sino el inverso exactamente y que hace decir: «Pero, ¡cómo! ¡Por ésa se ha preocupado tanto, ha padecido tanta pena, ha hecho tantas locuras!». Hemos de reconocer que esa clase de reacción a la vista de la persona que ha causado los sufrimientos, ha trastornado la vida —a veces ha causado la muerte— de alguien a quien queremos se da con una frecuencia infinitamente mayor que la de los ancianos troyanos y, en resumidas cuentas, habitual. No se debe sólo a que el amor es individual ni a que, cuando no lo sentimos, nos resulta natural considerarlo evitable y filosofar sobre la locura de los demás. No, es que, cuando ha llegado hasta el extremo de causar tantos males, la construcción de las sensaciones interpuestas entre el rostro de la mujer y los ojos del amante y el enorme huevo doloroso que lo envuelve y lo oculta tanto como una capa de nieve a una fuente han llegado ya lo bastante lejos para que el punto en que se detienen las miradas del amante, el punto en que encuentra su placer y sus sufrimientos, quede tan lejos de aquel desde el que los demás lo ven como lo está el sol verdadero del lugar en que su luz condensada nos hace verlo en el cielo. Y, además, durante ese tiempo, bajo la crisálida de dolores y ternuras que vuelve invisibles para el amante las peores metamorfosis del ser amado, el rostro ha tenido tiempo de envejecer y cambiar. De modo, que, si bien el rostro que el amante vio la primera vez está muy lejos del que ve desde que ama y sufre, igualmente lejos está —en sentido inverso— del que puede ver ahora el espectador indiferente. (¿Qué habría ocurrido, si, en lugar de la fotografía de quien era una joven, hubiese visto Robert la de una amante anciana?) Y ni siquiera necesitamos ver por primera vez a la que ha causado tantos estragos para sentir ese asombro. En muchos casos la conocíamos, como mi tío abuelo a Odette. Entonces la diferencia de punto de vista se extiende no sólo al aspecto físico, sino también al carácter, a la importancia individual. Hay muchas posibilidades de que la mujer que hace sufrir a quien la ama haya sido siempre muy buena con alguien a quien resultaba indiferente —así como Odette, tan cruel con Swann, había sido la solícita «señora de rosa» de mi tío abuelo— o de que la persona todas cuyas decisiones pondera de antemano —con tanto miedo como la de una divinidad— quien la ama parezca alguien sin importancia, demasiado deseosa de hacer todo lo que le ordenen, a quien no la ama, como la amante de Saint-Loup a mí, quien sólo veía en ella aquella «Rachel cuando del Señor» que tantas veces me habían ofrecido. Recordaba yo mi estupefacción, la primera vez que la vi con Saint-Loup, al pensar en la tortura que sería no saber lo que semejante mujer había hecho determinada noche, lo que podía haber dicho en voz baja a alguien, por qué había tenido deseos de ruptura. Ahora bien, yo tenía la sensación de que todo aquel pasado —pero de Albertine— hacia el que se dirigían todas las fibras de mi corazón, de mi vida, con un sufrimiento vibrátil y torpe, debía de parecer tan insignificante a Saint-Loup como tal vez llegaría a serlo para mí un día, de que tal vez yo pasaría poco a poco —respecto de la insignificancia o la gravedad del pasado de Albertine— del estado de ánimo que tenía en aquel momento al de Saint-Loup, pues no me hacía ilusiones sobre lo que éste pudiera pensar, sobre lo que cualquier otra persona distinta del amante puede pensar, y no me afectaba demasiado. Dejemos a las mujeres guapas para los hombres sin imaginación. Recordaba aquella trágica explicación de tantas vidas que es un retrato genial y sin parecido con el modelo, como el de Odette pintado por Elstir, retrato no tanto de una amante cuanto del amor deformador. Sólo le faltaba ser a la vez —como tantos retratos— de un gran pintor y de un amante (y aún decían que Elstir lo había sido de Odette). Toda la vida de un amante, cuyas locuras nadie entiende, toda la vida de un Swann, demuestran esa diferencia, pero, si el amante es, además, un pintor como Elstir y entonces se pronuncia la palabra del enigma, tenemos por fin ante nosotros esos labios que el vulgo nunca ha visto en esa mujer, esa nariz que nadie le ha notado, ese garbo insospechado. El retrato dice: «Esto es lo que he amado, lo que me ha hecho sufrir, lo que he visto sin cesar». Mediante una gimnasia inversa, yo, quien había intentado añadir con el pensamiento a Rachel todo lo que Saint-Loup le había atribuido por su cuenta, procuraba eliminar mi aportación cardíaca y mental a la composición de Albertine e imaginármela tal como debía parecer a Saint-Loup, como Rachel a mí. Esas diferencias, aun cuando las viéramos nosotros mismos, ¿qué importancia añadirían? Y, cuando en tiempos, en Balbec, Albertine me esperaba bajo las arcadas de Incarville y montaba en mi coche, no sólo no había engordado, sino que, además, gracias a un exceso de ejercicio había adelgazado demasiado; delgada, afeada por un sombrero horrible que sólo dejaba ver una puntita de nariz fea y, por los lados, unas mejillas blancas como gusanos, yo reconocía muy poco de ella, aunque lo suficiente para que, al montar en mi coche, supiese que era ella y que había sido puntual a la cita y no se había ido a otra parte y con eso bastaba. Lo que amamos está demasiado en el pretérito, consiste demasiado en el tiempo perdido juntos para que necesitemos a toda la mujer; simplemente queremos estar seguros de que es ella, no equivocarnos de identidad, mucho más importante que la belleza para quienes aman; las mejillas pueden hundirse y el cuerpo adelgazar, pero incluso para quien antes ha estado más orgulloso, a juicio de los demás, de su dominio sobre una belleza, esos morritos, esa señal en la que se resume la personalidad permanente de una mujer, ese extracto algebraico, esa constante, basta para que un hombre esperado en la más alta sociedad y que gusta de frecuentarla no pueda disponer de una sola de sus veladas, porque pasa el tiempo peinando y despeinando, hasta la hora de dormir, a la mujer que ama o simplemente permaneciendo a su lado para estar con ella o para que ella esté con él o simplemente para que no esté con otros.
«¿Estás seguro», me dijo Robert, «de que puedo regalar así como así a esa mujer treinta mil francos para el comité electoral de su marido? ¿Tan indecente es esa mujer? Si no te equivocas, tres mil francos bastarían». «No, por favor, no economices por algo que tanto me importa. Debes decir lo siguiente, en lo que, por lo demás, hay una parte de verdad: “Mi amigo había pedido esos treinta mil francos a un pariente para el comité del tío de su novia. Se los habían entregado por tratarse de su prometida precisamente y me pidió que se los trajera a usted para que Albertine no se enterara y ahora resulta que ésta lo abandona. Ya no sabe qué hacer. Está obligado a devolver los treinta mil francos, si no se casa con Albertine y, si lo hace, sería necesario, al menos para guardar las apariencias, que volviera inmediatamente, porque, si continuara la fuga, causaría muy mala impresión”. ¿Te parece inventado a propósito?». «¡Qué va!», me respondió Saint-Loup con su bondad y su discreción y porque, además, sabía que con frecuencia las circunstancias son más extrañas de lo que creemos. Al fin y al cabo, no era imposible que en aquella historia de los treinta mil francos hubiese, como yo le decía, una gran parte de verdad. Era posible, pero no cierto, y precisamente esa parte de verdad era una mentira, como en todas las conversaciones en las que un amigo desea sinceramente ayudar a otro, desesperado por amor, pero Robert y yo no mentíamos. El amigo que aconseja, apoya y consuela puede compadecer la angustia del otro, sin sentirla y cuanto mejor se comporta con él, más le miente y el otro le confiesa la ayuda que necesita, pero, precisamente para recibir ayuda, tal vez calle muchas cosas y, de todos modos, el feliz es el que se toma la molestia, hace un viaje, cumple una misión, pero no padece el sufrimiento interior. En aquel momento yo era el que Robert había sido en Doncières, cuando había creído que Rachel lo había abandonado. «En fin, como quieras; si recibo una afrenta, la acepto de antemano por ti y, además, aunque me parezca un poco extraño, ese trato tan poco disimulado, sé perfectamente que en nuestro mundo hay duquesas, e incluso de las más beatas, que por treinta mil francos harían cosas más difíciles que decir a su sobrina que no se quede en Turena. El caso es que me alegro doblemente de hacerte este favor, ya que es necesario para que aceptes verme. Si me caso», añadió, «¿no nos veremos más? ¿No considerarás mi casa un poco la tuya también?...». Se interrumpió de repente, por haber pensado —supuse yo— que, si yo me casaba, Albertine no podría ser para su mujer una amiga íntima y recordé lo que los Cambremer me habían dicho de su probable matrimonio con la hija del príncipe de Guermantes.
Tras consultar el horario, vio que no podría partir hasta la noche. Françoise me preguntó: «¿Hay que sacar del despacho la cama de la Srta. Albertine?». «Al contrario», le contesté, «hay que hacerla». Yo esperaba que volviera de un día para otro y no quería que Françoise supusiese siquiera que se podía poner en duda. Era necesario que la partida de Albertine pareciese algo convenido entre nosotros, que en modo alguno significaba que me quisiera menos, pero Françoise me miró con expresión —si no de incredulidad— al menos de duda. También ella tenía sus dos hipótesis. Las aletas de la nariz se le dilataban, se olía una riña, debía de haberla sentido desde hacía mucho y, si no estaba del todo segura, tal vez fuera sólo porque, como yo, no se atrevía a creer del todo lo que la habría complacido demasiado. Ahora el peso del asunto ya no recaía sobre mi agotada cabeza, sino sobre Saint-Loup. Me sentía alborozado, porque había adoptado una decisión, porque pensaba: «He respondido con la misma moneda».




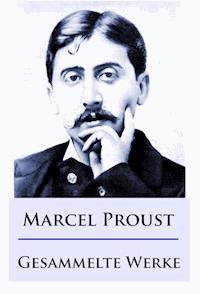

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)