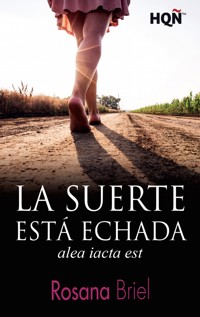
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
En la Imperial Tarraco, capital de la Hispania Citerior, el extraño suicidio de una joven lleva a Cayo Varo a involucrarse en una búsqueda que no es lo que aparenta con la inesperada ayuda de la seductora viuda Marcia Cesonia, que trastocará el mundo del romano para siempre. Mil novecientos años después, en Barcelona, un brutal asesinato conduce al detective privado César Valente hasta la periodista de prensa rosa, Marcela Cobo. Personajes de dos épocas distintas envueltos en una serie de asesinatos. Dos culturas diferentes, pero sin duda vinculadas. Dos decorados distantes en el tiempo, pero relacionados en una inexplicable conexión entre el pasado y el presente. Un mismo objetivo: atrapar al asesino. Un mismo sentimiento: el amor que nace y nunca muere. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Montserrat Mateo
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La suerte está echada (Alea iacta est), n.º 104 - enero 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Fotolia.
I.S.B.N.: 978-84-687-7817-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
A través del estrecho sendero de grava que conducía desde la puerta de entrada a la propiedad hasta la escalera de acceso a la casa, una larga fila de lujosos vehículos esperaba ordenadamente el turno para tomar posesión de las plazas de aparcamiento acondicionadas bajo la espaciosa carpa.
Marcela, con el maletín colgado al hombro que contenía los útiles necesarios para desempeñar su trabajo, caminaba a paso lento junto a los coches detenidos a su izquierda. Se había visto obligada a estacionar el suyo fuera del recinto, ya que el guardia de seguridad de la puerta —un tipo que debería haber pasado por la ducha para no ofender el olfato del prójimo y de paso lavarse la boca con jabón— le había vetado, con pésima educación, el acceso a la finca por asistir en calidad de corresponsal en lugar de invitada.
El día que salió con su licenciatura en Ciencias de la Información bajo el brazo no imaginó que la intrépida reportera de investigación que soñaba ser acabaría persiguiendo celebridades de prensa rosa. Pero de algún modo había que sufragar el feo vicio de comer tres veces al día y pagar las facturas.
Al llegar a la explanada, una mansión impresionante se perfiló ante su vista. El edificio tenía un aspecto engañosamente antiguo. La hiedra, que crecía descontrolada, trepaba por la fachada de piedra gris sorteando los grandes ventanales de cristales cuadriculados. Poseía un ligero aire renacentista en las estilizadas líneas rectangulares que invitaba a rememorar la distinción de la antigua nobleza. Si en lugar de vehículos modernos hubiese elegantes carruajes tirados por altivos caballos, se podría asegurar que el tiempo se había quedado suspendido durante varios siglos en aquel espléndido paraje. Aunque la realidad era que se trataba de una reproducción moderna, fruto del capricho de un exitoso empresario.
Los invitados —de riguroso chaqué los caballeros y las damas ataviadas con elegantes trajes de cóctel acompañados de vistosos sombreros— se dirigían a la parte trasera.
Marcela fue tras ellos.
La ornamentación del jardín, dispuesta con celosa pulcritud, brillaba al sol. Una larga alfombra roja conducía al altar, ubicado bajo la pérgola de piedra. A ambos lados del tapiz, un par de centenares de sillas vestidas con faldones blancos y lazos de color rosa destacaban alineadas en impecables filas sobre el verdor del cuidado césped. Mostradores repletos de cava, bebidas alcohólicas, refrescos, zumos, copas y vasos salpicaban el jardín junto a mesas redondas engalanadas igual que las sillas, a la espera del aperitivo los primeros y del banquete nupcial las segundas.
Diminutas rosas de pitiminí le conferían al aire una aromática fragancia unida al perfume especiado del clavero y los árboles frutales.
Faltaban treinta minutos para iniciar el rito y la celeridad del servicio manifestaba una cierta excitación en la urgencia por ultimar detalles.
—¿Señorita Cobo?
Marcela se giró en busca de aquel sonido delicadamente musical.
—Soy Silvia Almazán; encargada de organizar la ceremonia. La estaba esperando.
La rubia propietaria de tan argentina voz lucía una atractiva sonrisa acorde con el resto de su aspecto. Enfundada en un vestido color aguamarina que dibujada su silueta como un trazo perfecto, tendió la mano a modo de saludo.
—Mucho gusto, señorita Almazán. —Marcela estrechó los finos dedos rematados por afiladas uñas esmaltadas de blanco.
—Encantada de tenerla aquí —añadió la otra sin dejar de sonreír—. ¿Desea tomar algo?, ¿un café?, ¿un tentempié?
—No, no, gracias, ahora mismo no me apetece nada.
La rubia asintió conforme.
—Como se pactó con su agencia, tiene libertad absoluta para moverse por donde guste. Los novios solo desean que las imágenes muestren su felicidad al compartir con el público este día tan especial.
«Sí, claro, y con la venta de la exclusiva se comprarán la licuadora, no te fastidia».
—Estupendo —convino, sin que su rostro delatara semejante reflexión—. ¿Dónde puedo dejar esto?
Silvia Almazán miró a su alrededor.
—Teo, por favor —alzó la voz.
El tal Teo —un hombre regordete y bajito con el pelo teñido de un espantoso amarillo chillón y una levita roja que hacía daño a la vista— se disculpó ante el individuo con el que mantenía una distendida charla.
El tipo, de gesto sutilmente amanerado, se encaminó hacia ellas.
—Dime, bella dama.
—¿Podrías acompañar a la señorita Cobo al pabellón para que deje sus pertenencias?
—Por supuesto —dijo él asintiendo con la cabeza al tiempo que lanzaba a Marcela una sucinta mirada.
Ella soportó el descarado análisis y a punto estuvo de preguntar si debía regresar a casa para vestirse de payaso. Se había puesto un traje pantalón de color negro y una camisa de fina organza blanca. Un atuendo que consideró sobrio y cómodo. Con el pelo negro recogido en un moño y maquillada discretamente, reprimió las ganas de soltarle un sopapo a aquella especie de plumífero si se atrevía a realizar el mínimo gesto de desaprobación.
—Teodoro es mi ayudante —aclaró Silvia—. No dude en solicitarle cualquier cosa que precise.
—Gracias.
—El señor Martí preguntaba por ti —intervino Teo, señalando al hombre con el que conversaba unos minutos antes.
—Ahora mismo voy a hablar con él. Nos vemos más tarde; un placer, señorita Cobo.
—Lo mismo digo.
—Acompáñeme, por favor —dijo el sujeto.
Marcela le siguió cuando se internó en el bosque que rodeaba la finca. A menos de ochenta metros se alzaba el pabellón de caza, un edificio bajo y redondo con la fachada pintada de un suave tono melocotón y tejado de madera, de aspecto acogedor, pese a que resultaba evidente que no guardaba relación con la cacería. No era más que otro capricho.
—Qué desordenada es la gente —exclamó Teo con cara agria.
Esa vez tenía razón.
Los muebles habían desaparecido prácticamente bajo la montaña de ropa, bolsos y mochilas que, sospechó, pertenecían al diverso personal foráneo contratado para la ocasión. Calzado de todo tipo podía distinguirse esparcido aquí y allá. Un sujetador de vivo color azul con corazoncitos rojos desentonaba tirado sobre un viejo arcón. La bolsa de plástico de un conocido supermercado yacía olvidada en la alfombra de piel de tigre.
Se negó a preguntar si era auténtica o una imitación. Francamente prefirió desconocer la respuesta mientras extraía la cámara y colocaba el maletín en un rincón.
De regreso al jardín, Teodoro se despidió con el pretexto de retomar su tarea. Ella examinó la zona a la captura de un sitio con buena perspectiva. Se echó la videocámara al hombro y comenzó a grabar a modo de ensayo, desplazándose hacia la derecha unos cincuenta o sesenta pasos sin abandonar el límite de la arboleda.
Inesperadamente, la hermana de la novia pasó junto a ella a paso ligero con pinta malhumorada. Pese a no ser un objetivo habitual de la prensa, todo el mundo la conocía, al igual que al resto de la familia.
Los invitados ya habían ocupado los asientos.
La orquesta, con piano y todo, interpretaba la suave melodía del Sueño de amor de Liszt en el lugar que habían dispuesto para ella sobre una delgada tarima de madera.
El sacerdote se hallaba tras el altar ojeando la Biblia.
El novio, vestido de chaqué y visiblemente inquieto, permanecía muy tieso al pie de la pérgola. De reojo, acechaba la puerta por la que aguardaba la salida de la que en breve habría de convertirse en su flamante esposa.
A su lado, el padrino sonreía con ese aire pícaro de la gente que se lo toma todo a broma.
Las damas de honor hicieron su aparición portando graciosas cestas de mimbre cargadas de blancos pétalos de rosa que derramaban a su paso.
La Marcha Nupcial de Wagner anunció la comparecencia de la novia.
Erguida y con las mejillas arreboladas bajo el velo caminó del brazo de su orgulloso progenitor hacia el altar. La diminuta pedrería prendida en el ajustado corpiño atrapaba fugaces destellos al compás del suave balanceo de las caderas ceñidas dentro del blanco satén. Radiante en su protagonismo, recorrió la alfombra sin apartar la mirada del hombre que la esperaba.
El novio avanzó un paso y la recibió con una reverencia conmovedora.
Un rumor sensiblero se alzó entre los presentes.
A Marcela se le hizo un nudo en la garganta.
Capítulo 2
Tarraco, capital de la Hispania Citerior. Año 107 d. C.
Tarraco, fundada por los Escipiones en el año 218 a. C. en el marco de la Segunda Guerra Púnica; la ciudad a la que Julio César concedió el título oficial de Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, y de la que el poeta Lucio Anneo Floro dijo: «De todas las ciudades para descansar, Tarraco es para mí la más agradable y preferida», presentaba ese día su habitual aspecto dinámico.
La mañana lucía radiante. No se veía ni una sola nube que enturbiara el cielo azul claro. La temperatura, perfecta.
Cayo Varo —Varo para todo el mundo, excepto cuando su madre se enfadaba con él y le regañaba con un «¡¡¡Cayo!!!» en tono contundente— paseaba por el mercado igual que un patricio ocioso.
El Foro de la Colonia, presidido por el templo destinado al culto de la Tríada Capitolina —Júpiter, Juno y Minerva— y centro neurálgico de la ciudad, se hallaba en pleno apogeo.
Bajo los pórticos de la Basílica, hombres ataviados con toga discutían de negocios. Dentro, en la sala más espaciosa, algún magistrado impartía justicia en ese mismo instante.
Prestamistas, ladronzuelos, borrachos y charlatanes, altivos soldados y mujeres hermosas, plebeyos, esclavos y libertos coincidían en aquel lugar esa calendas de mayo.
Los habitantes de la urbe iban de un lado a otro en busca de cebollas, queso de oveja, coles, huevos, aromático vino especiado, aceite y fruta que los vendedores ambulantes del mercado semanal anunciaban a gritos. Virtuales compradores curioseaban entre las tiendas de vidrio, telas, cerámica, calzado y perfumes que, más tarde, las sirvientas pulverizarían sobre sus señoras a través de la boca. La gente se acercaba a tabernas cuyos mostradores, repletos de bebida y comida caliente, llamaban su atención o entraba en cesterías, barberías y lavanderías.
Varo, vagando con aire distraído, espiaba los movimientos de un cuestor sospechoso de malversar las arcas de la provincia.
Cualquiera que invirtiera un minuto en observarle pensaría que ese hombre moreno y enjuto, vestido con una túnica marrón y unas sandalias, se dedicaba a perder el tiempo de forma indolente a costa de algún dueño tolerante, cuando en realidad se mantenía alerta y su humor no era precisamente festivo.
Como buen ciudadano supersticioso se había levantado con el pie derecho, había salido de casa con el pie derecho después de rendir culto a lares, manes y penates y de desayunar un delicioso trozo de pan con miel. Pero ni siquiera eso había logrado apaciguar su mal humor.
Le irritaba no progresar en la investigación.
El tipo al que acechaba era listo, medía con cuidado cada uno de sus movimientos y no resultaba fácil pillarle en falta.
No obstante, por su experiencia como frumentario de la Legio VIIGemina, cuya función consistía en el espionaje político, la vigilancia y denuncia de asuntos turbios o el seguimiento —como en el presente caso— de burócratas relacionados con la administración susceptibles de cometer algún delito, sabía sin temor a equivocarse, que tarde o temprano el tramposo cometería un error y entonces le atraparía.
El sujeto en cuestión conversaba ahora con un hombrecillo entrado en carnes y con el pelo pintado en un intento por disimular la calva que despejaba su coronilla. La envarada postura del archivero encargado de organizar documentos sugería disgusto ante la diatriba acompañada por petulantes aspavientos del cuestor.
De pronto, a Varo pareció dejar de interesarle el puesto de frutas que fingía ojear y echó a andar tras su objetivo.
Atento a no perderle entre el gentío se vio obligado a utilizar los codos de manera pretendidamente sutil.
Ya en el Decumanus Maximus esquivó una litera escoltada por un cortejo de esclavos que se abría camino a la voz de «paso a mi señora». Un carro de mercancías cargado de ánforas se detuvo en el paso de peatones. El bramido de uno de los bueyes puso de manifiesto su malestar; los seis metros de anchura de la calle aparentaban ser insuficientes ante semejante despliegue humano, y el animal se quejaba de ello.
El cuestor, ajeno al acoso, avanzaba a buen ritmo sobre las empedradas calzadas de fuerte pendiente que caracterizaban la ciudad debido al declive del terreno.
Dos travesías más allá, en un pequeño espacio arbolado, una panda de niños jugaba a guerrear en una imitación de las famosas legiones. Nubes de polvo se levantaban del suelo y sus gritos de lucha solapaban el sonido de las espadas de madera. Cerca, a la sombra de un ciprés, dos niñitas sentadas muy juntas alimentaban a una muñeca de trapo con la imaginaria comida elaborada en una cocinita de juguete y servida en una diminuta vajilla.
Al doblar la esquina, perseguido y perseguidor tropezaron con una procesión fúnebre.
«Por todos los dioses, ¿hoy se ha echado todo el mundo a la calle?», se dijo impaciente.
El difunto, limpio, embalsamado con aceites y perfumes, y amortajado se dirigía en una parihuela a su último lugar de descanso en el cementerio situado extramuros, acompañado por una vistosa multitud. Reposaría en la orilla de la calzada para que los viajeros contemplasen su tumba y él pudiera saber quién entraba y salía de la ciudad.
Varo advirtió que se trataba del famoso y apreciado auriga cuya cuadriga se había estrellado contra la espina en la última de las siete vueltas que debía recorrer sobre la arena del Circo. Plañideras, músicos y familiares seguían la pompa, lo que denotaba la posición social de su amo. Supuso que él mismo sería el encargado del discurso que ensalzaría las virtudes y gestas del difunto para, acto seguido, participar en un banquete honorífico alrededor de la tumba.
Mientras un Varo respetuoso aguardaba a que la comitiva pasara, el sospechoso aprovechó la ocasión para escabullirse por un callejón. Cuando logró llegar no quedaba ni rastro del cuestor. Examinó las fachadas en busca de algún indicio que le indicara dónde podría haberse metido, y dado que se trataba de un callejón sin salida, la única opción plausible era el lupanar.
Ahora tendría que quedarse allí esperando. Frustrado, descargó su rabia sobre una inocente piedra.
Capítulo 3
Patricia Sáenz de Heredia estaba borracha.
Muy borracha.
El familiar techo del cubículo parecía combarse en sus retinas mientras su pecho subía y bajaba alterado al compás del violento latido del corazón. El caliente aroma del sexo invadía sus fosas nasales sobre las casi imperceptibles gotas de sudor demoradas en su labio superior.
Tumbada en aquel diván tan incómodo como conocido, con el tanga enredado alrededor del tobillo derecho y la camisa abierta exponiendo los senos inflamados, desvió la vista para contemplar como el atractivo camerunés de piel de ébano se subía la cremallera del pantalón.
El hombre, un fascinante ejemplar en su espléndida madurez, le dirigió una sonrisa encantadora.
Un escalofrío complacido le recorrió el espinazo para acabar de surgir en un suave suspiro. Adoraba de manera impúdica a esas criaturas que poseían la facultad de subyugarle los sentidos.
Desde los quince años parecía suscitar algún tipo de impulso libidinoso en el género masculino de cierta edad. Impulso que repercutía en su propia libido, empujándola a coquetear en un caprichoso antojo a medio camino entre un poquito de fingido titubeo y un mucho de insinuación.
Ese era su sucio secreto.
La razón por la cual sus preferencias se encaminaban hacia ese tipo de sujeto le resultaba un misterio al que jamás le había destinado el más mínimo pensamiento. Ni tenía intención de hacerlo.
Profesores, padres de compañeras de clase, amigos de la familia, conocidos desconocidos…
Invariablemente, todos hombres mayores.
Ignoraba de dónde procedía la afición de ofrecerse a sí misma como si fuera una muñeca carnal, sobre todo tratándose de hombres cuyo instinto rozaba la perversión, pero no podía evitar el efervescente goce que le proporcionaba esa condición.
Era como una droga.
Ni siquiera le importaba lo que ellos opinaran de su comportamiento licencioso. No mientras desempeñasen su papel sin más compromiso que sacrificarse en el altar del placer.
Había aprendido a conquistarlos a base de miradas que garantizaban encuentros idílicos, mensaje que ellos captaban, acunando en su virilidad la devoción de esa muchacha dispuesta a hacer realidad cualquier sueño escondido.
—Hasta la vista —musitó aquel amante casual de nombre con sabor afrancesado que ya no recordaba.
Ella asintió con un gesto a modo de despedida.
Una vez sola, disfrutó de los restos del encuentro durante unos minutos. Luego recompuso sus ropas, sacó del bolso el espejito cosmético para revisar el maquillaje, se puso de pie, algo insegura encima de los tacones, y abandonó el reservado.
Quizás había llegado la hora de irse.
No le sorprendió descubrir que Chelo se había esfumado. Antes de separarse, su amiga parecía tener sus propios planes. Sospechó que estaría entretenida con el machote rubio que había aparecido repartiendo sonrisas y testosterona. Chelo cayó fulminada tan pronto le puso los ojos encima. ¡Jesús, qué gustos más raros tenía esa mujer!
Imaginó que tendría que buscarse la vida para volver a casa.
A sabiendas de que la cobertura dentro del local era pésima, desfiló hacia la salida y ya en la calle se quedó quieta un momento, analizando las opciones.
En realidad no disponía de muchas.
El local se hallaba en un complejo dedicado al ocio y, si bien no se podía afirmar que la zona estuviera aislada, el transporte público brillaba por su ausencia. En cuanto al coche de Chelo, seguía en el aparcamiento y no tenía las llaves. Lo más aconsejable sería coger un taxi; la parada estaba a tres manzanas.
No era consciente, pero su equilibrio distaba mucho de ser preciso, hecho que llamó la atención de un grupito de jóvenes que fumaba en la puerta riéndose tontamente con sus copas en la mano.
—Eh, guapa, ¿te apetece un revolcón? —gritó uno de los chicos.
Patricia le miró con desprecio.
—Yo me acuesto con hombres, no con niños —al contestar notó una sensación pastosa en el paladar.
—Qué más quisieras —sentenció el muchacho con marcada intención.
—Vete a tomar por saco.
En contra de lo que habría sido de esperar, el aire nocturno no logró despejarla. Dobló la esquina y continuó caminando sumida en los vapores etílicos al tiempo que manipulaba el móvil.
—Joder —protestó por la falta de respuesta—, ¿dónde te has metido?
Saltó el buzón de voz.
—Oye, zorrón; me voy a casa. Estoy agotada y con una curda que no me veo. Mañana me cuentas… Perdón, ¿cómo? ¡No! ¡He dicho que no, déjame! ¡¡¡Noooo!!!
Capítulo 4
—No te conviene contar nada. Tu reputación ya está arruinada y, además, al margen de que nadie te creería, si se te ocurre desobedecer me encargaré de extender rumores que ensucien el nombre de tu familia —había dicho con frío cinismo—. Esta noche enviaré a buscarte, así que prepárate para acudir dócil y complaciente. Ahora vete.
Aemilia Lépida se ahogó en su amargura. No cesaba de recrear el horror de lo acontecido en cada hueco de la memoria a sabiendas de que jamás olvidaría.
La noche anterior, cuando se retiró a su dormitorio, no pudo imaginar que su vida iba a partirse en mil pedazos. ¿Cómo sospechar que un sucio depravado la situaría en el centro de su obsesión? ¿Cómo intuir que alguien a quien no conocía la raptaría al amparo de su caprichoso afán? No contento con arrancarla de su hogar y violarla tantas veces como se le antojó, la obligó a escuchar epítetos obscenos forzándola a realizar el acto más repugnante sobre la faz de la tierra.
No había forma de vomitar la hiel acumulada en la garganta tras ultrajar su boca con aquel asqueroso pedazo de carne rígida, ni eludir el calvario pegajoso de la sangre entre los muslos, ni el toque brusco de sus manos o la fetidez de su aliento.
—Mía, mía. —Reía enajenado imponiéndole su voluntad—. Hermosa y virgen como una vestal.
Tenía incrustado en los sentidos el tono despectivo de aquel loco perverso mientras apretaba entre los pliegues de la túnica el cuchillo que había robado de la cocina al abandonar la casa.
El pestilente olor de las alcantarillas acabó de revolverle el estómago si cabía aún más.
Franqueó el templo de Tutela con la cabeza gacha, pegada a la pared, caminando deprisa sobre la acera, temerosa de que alguien la señalara con el dedo.
—Mira, ahí va Aemilia Lépida, la vergüenza de su familia.
Las consecuencias de esa infamia eran terriblemente incalculables.
Retazos de su vida acudieron a la mente como retales en jirones.
Educada en el seno de una familia anticuada, criada para ser esposa y madre, ya nunca tendría esa posibilidad. No podría cumplir el contrato de matrimonio concertado por su padre. Un contrato que exigía una virtud salvaguardada con el celo de una profunda convicción y que ya no tenía remedio.
Debía llegar a casa. Necesitaba hacerlo antes de que le fallaran las fuerzas y alguien la viera con el cabello despeinado y en los ojos la huella de la muerte en vida.
En cuanto atravesó el vestíbulo del hogar paterno y entró en el atrio… se desmoronó.
Cayó de rodillas y, sujetándose el vientre, estalló en llanto. Un lamento sordo, agónico, surgido de lo más profundo de su ser, plagado de dolor e incomprensión.
Una esclava la descubrió acurrucada al lado de una de las columnas que rodeaban el impluvio.
Aemilia escuchó las voces de alarma y, en ese miserable instante, comprendió que le faltaba valor para presentarse con aquella ofensa ante su progenitor.
Extrajo el cuchillo y lo contempló con la mirada perdida. La hoja brilló frente sus ojos vacíos. Tan vacíos como su alma maldita.
Con gesto decidido se lo clavó en el corazón.
Publio Aemilio Lépido irrumpió en el atrio seguido de Betitia Laenas. El hombre observó la escena paralizado por el espanto al mismo tiempo que su esposa lanzaba un grito desgarrador y corría a acunar a su hija.
Aemilia sintió que la vida se le iba. Posó los ojos en su padre y exhaló un último suspiro.
—Dómine, he deshonrado esta casa.
Capítulo 5
Tumbado en un diván del peristilo contemplaba el cielo nocturno mientras su estado de ánimo discurría por senderos de melancolía. Añoraba su Roma natal, aunque, a decir verdad, esa ciudad en la que residía desde hacía un año era muy acogedora y los augurios presagiaban a su favor un brillante futuro de triunfo y placer.
El susurro de las hojas y el excelente vino de la zona le provocaron cierta somnolencia, si bien no hasta el punto de aturdir la memoria y mucho menos apaciguar la sangre. En ese momento debería hallarse entregado al goce carnal. Lástima que la elegida hubiera demostrado la debilidad de un carácter ingrato después de dignarse a escogerla.
Recordaba hasta el mínimo detalle la mañana en que la descubrió paseando por el Foro. Se sintió fulminado ante la visión de aquella criatura exquisita de piel blanca que invitaba al tacto. Su cabello dorado, recogido en un gracioso peinado, realzaba la línea del cuello, y sus ojos verdes, cristalinos como preciosas gemas, le resultaron poderosamente sugerentes.
Y tan familiares como el rencor.
Ella contemplaba arrobada el surtido de telas que el mercader exponía en un alarde presuntuoso. Sus pequeñas manos acariciaban el tejido con tal delicadeza que el lino semejaba una sutil nube blanca.
Y él la deseó.
Decidió tomarla respaldado por la sencilla e indiscutible creencia de que el poder concedía privilegio al deseo. El lugar innato de aquella hembra era la cama. Su cama. Cuanto más la miraba más evidente le parecía.
Durante un largo mes, sus esclavos Artemio y Cástulo vigilaron las costumbres en el hogar de la joven favorita. Supo que pertenecía a una de esas familias para las que el buen nombre y el decoro representaban un valor primordial. Le emocionó la idea de apropiarse de una muchacha educada en la conciencia de formar parte de un mundo dominado por hombres, bonita, y cuya pureza no estaba corrompida. Una vez fuera suya, ¿qué más podía hacer sino aceptar la función que había elegido para ella? No tenía más valor que un buen esclavo, aunque sí el de una amante comparable a cualquier prostituta de alta categoría. Y desde luego, más atractivo que una esposa a la que acudir con la exclusiva obligación de engendrar hijos.
A diferencia de las otras, a esta la utilizaría por un tiempo indeterminado.
El soborno a un esclavo puso en marcha un elaborado plan. Un esclavo que, por supuesto, hubo que degollar la noche del rapto.
¡Qué noche tan esplendorosa!
Tras la siesta pasó la tarde acicalándose en las termas: baño, afeitado, masaje con ungüentos perfumados, depilación… Todo ello realizado con mesura para no parecer afeminado. Luego la cena, repleta de deliciosos entrantes que incitaban el apetito compuestos por huevos, alcaparras, paté de aceitunas negras, ensaladas, queso y dátiles. Un primer plato de puerros envueltos en hojas de col, pollo en salsa de cebolla y sopa de cebada junto a exquisitas sardinas asadas y aromatizadas con hierbas. Sabrosos manjares regados con un buen vino que vivificaron su espíritu. De postre, el dulzor de las natillas.
Al caer el ocaso se preparó para la pasión. Ordenó encender todas las lámparas del dormitorio y colocar a los pies del lecho una jarra de miel como sustento regenerador. Después se sentó a esperar con el espíritu sereno, al amparo de su legítimo deseo.
Nunca se sintió tan impetuoso como esa noche en la que su virginal amante se debatió estimulando el acto a base de forcejeos. Con paciencia y autoridad —el mejor método de enseñanza— le hizo comprender que el llanto y las súplicas no eran nada más que una absurda rabieta ante una posesión lógica que debía asumir con profunda gratitud.
Y ahora la muy estúpida se había quitado la vida negándole la diversión.
Tras su muerte, se enteró de que estaba prometida al duunviro Marco Minicio Druso, hecho que no le afectó lo más mínimo. Por encima de cualquier hombre o dios primaba su ambición. Una ambición absoluta, rotunda y al margen de imposiciones ajenas.
Poco a poco la fresca brisa nocturna le sumió en un profundo sopor. Las mismas imágenes de siempre poblaron su mente. Volvió a sentirse igual que un niño oculto entre las plantas del jardín. Vislumbró de nuevo a la mujer que, desnuda y sudorosa, jadeaba a merced de los envites de un recio esclavo.
No podía imaginar por qué una mujer de su posición, hermosa hasta la locura con aquellos largos mechones que el mismísimo sol envidiaba y unos ojos más verdes que el pasto más verde que se pudiera soñar, sollozaba arrebatada de lujuria en los brazos de un sucio esclavo nacido de esclavos.
¿Cómo era posible rebajarse tanto? ¿Acaso no había algún soldado venerado por su fama o un senador que llevarse a la cama en lugar de un ser que apenas tenía uso de razón?
Un hombre poseía derechos sexuales sobre sus esclavos y esclavas. Se trataba de una prerrogativa lícita e incuestionablemente sensata: cualquier propiedad se adquiría para su uso y disfrute.
Veía a su padre hacerlo y le parecía apropiado.
Pero una madre que rezumaba lascivia en cada gota de sudor, en cada vaivén, en cada gemido… le producía náuseas.
Ingenuo como un recién nacido, pensando que de ningún modo presenciaría una acción más abyecta, contempló como la mujer se revolvía sobre el esclavo y se ensuciaba la boca con aquella carne indigna. Aplicada al denigrante ejercicio con una fruición despreciable, desvió hacia él su verdosa mirada brillante de impudicia complacida en su grosero papel.
Huyó asqueado.
No lograba entender la época que le había tocado vivir. La sociedad nunca debió evolucionar hasta el punto de olvidar una moral acorde con el orden natural. Ninguna mujer honesta debería entregarse a semejante aberración. Se le antojaba una auténtica perversión que una matrona anhelara una satisfacción que no le correspondía. Su misión era aguardar a que su esposo se dignara visitarla para cumplir con sus obligaciones maritales. Ni siquiera se esperaba que realizara movimiento alguno. Esa tarea correspondía a las prostitutas cuyo cometido consistía en procurar intensidad en el placer del varón; ellas representaban un bien social y necesario.
Abrió los ojos de golpe con la frente perlada de un sudor frío.
Podía cambiar el paisaje, las gentes y las costumbres, pero lo que nunca cambiaba era el ímpetu de la pulsión.
—¿Ves, madre? Me has hecho enfadar. Ahora me obligas a matar otra vez —le susurró al viento.
Capítulo 6
—No. —Ricardo Querol acompañó la negativa con un gesto—. No hay más pistas.
En sus ojos amarronados salpicados de chispitas verdes, un signo de garantía.
—Eso es imposible —contradijo César Valente—, alguien tiene que haber visto u oído algo.
—Pues toma. —Ricardo lanzó el expediente encima de la mesa—. Ya puedes indagar. El padre de la muchacha cree que la policía es poco menos que una pandilla de ineptos incapaces de resolver el caso después de mes y medio sin resultados. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Es injusto, pero es lo que quiere y paga por ello. Nos toca mover ficha a nosotros.
La luz natural de la tarde traspasaba los paneles japoneses e iluminaba la mesa de cristal. Sobre ella, un montoncito de expedientes a un lado. Al otro, el monitor del ordenador mostraba, a modo de protector de pantalla, el danzarín logotipo de la agencia: ADQV.
Las siglas representativas de la Agencia de Detectives Querol y Valente.
Sentados frente a frente en la sala de reuniones, César arrugó el entrecejo mientras ojeaba el informe.
Ricardo, que le conocía bien, captó la señal y supo que ni le prestaba atención. A lo lejos le pareció escuchar el tenso redoble de tambores que presagiaba el inicio de una extraordinaria revelación. Lástima que hubiera dejado de fumar y los puros ya formaran parte del pasado. Se imaginó hincando los dientes en uno de aquellos apetecibles cilindros con sumo placer.
—¿Qué? —preguntó, rebosante de expectación.
—La amiga de la víctima miente.
La ceja de Ricardo se arqueó.
—¿Y te basas en…?
—Un pálpito. Ya conoces mi lema: todo el mundo miente hasta que se demuestra lo contrario.
Ricardo bufó.
—Te odio cuando haces eso.
César esbozó una parca sonrisa que acabó por dibujar unas sutiles líneas en el ángulo de sus ojos.
—Ajá, ¿y cuántas veces me equivoco? —Le dirigió una mirada significativa.
El otro contuvo las enormes ganas de apagarle el imaginario puro en el ojo.
—Sí, ya sé —añadió César—; un día de estos practicarás nuevos métodos de tortura conmigo, pero entre tanto, me las piro. Estaré en mi despacho.
Se levantó y desapareció ignorando con premeditada flema la cara de pocos amigos que Ricardo le dedicó.





























