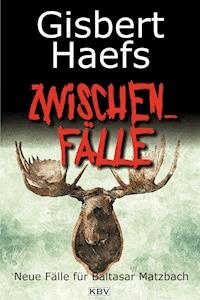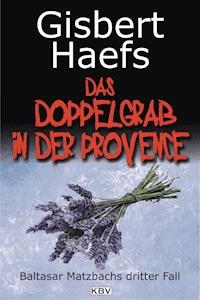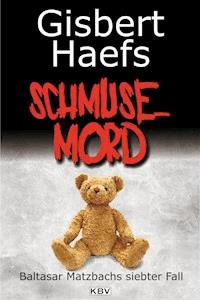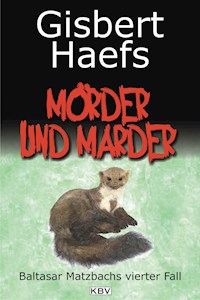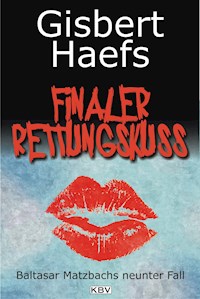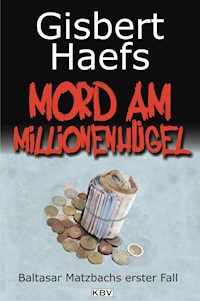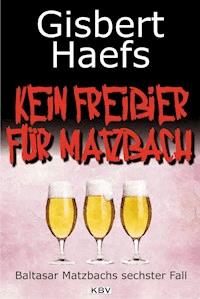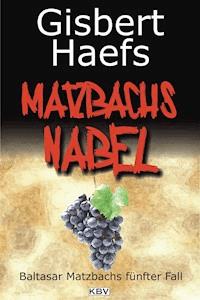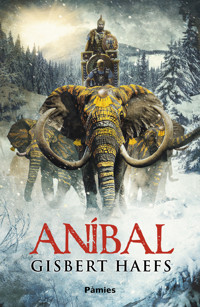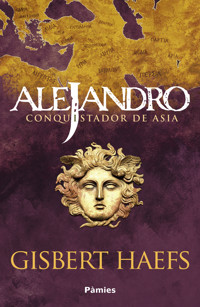
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sometida la totalidad de Grecia, Alejandro de Macedonia retoma el plan de su padre Filipo y cruza el Helesponto decidido a atacar el Imperio persa. A partir de ahí, inicia una serie de campañas militares a ritmo frenético que le llevarán a extender sus dominios desde África a la India en apenas diez años. Una hazaña nunca lograda anteriormente. Alejandro fue un guerrero nato y un gobernante con una apasionada ambición que en todo momento comprendió la inmensa aventura en la que se había embarcado. Su vasto imperio llegó a ocupar mas de cinco millones de kilómetros cuadrados. Haefs, como ya hizo en el anterior volumen, Alejandro. Unificador de la Hélade, recrea con maestría la vida del gran conquistador, desde su paso a Asia hasta su muerte. «Como en Aníbal, Haefs compagina inteligentemente la ficción con el rigor histórico y la atención al detalle (puede detenerse en la descripción de cómo se construye una lira, o hacer respirar el olor de un puerto griego)». Jacinto Antón, El País.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original: Alexander. Der Roman der Eroberung eines Weltreichs. “Asien”
Primera edición: enero de 2022
Copyright © 1994, Gisbert Haefs
© de la traducción: Adan Kovacsics, 1994
© de esta edición: 2022, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-18491-61-0BIC: FV
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Apéndices
Glosario
Principales personajes
Cronología
Contenido especial
I
El señor de las diez mil almas
Era una mañana clara y fresca; a través de la puerta y de las ventanas entraban, procedentes del patio, los ronquidos de la vieja esclava, un olor a sal y a hierbas cubiertas de rocío, así como el aleteo de los grandes pájaros y el canto multiforme de los pequeños.
Pitias pidió ayuda sin pronunciar una palabra; Peucestas se dirigió al centro de la habitación y cruzó las manos. Ella se subió, se sujetó por un instante de la cabeza del macedonio y levantó el brazo hacia el techo. Las plantas de sus pies eran duras y estaban agrietadas.
Aristóteles siguió con la mirada a su hija, mientras ella abría la trampa en el techo. La tapa de madera rechinó en los goznes y golpeó luego en la azotea. Algunos pájaros levantaron el vuelo chillando; en el patio, el ronquido se convirtió de pronto en un sonido gutural.
Antes, en medio de aquella claridad opaca que bañaba el cuarto, que venía desde el patio rodeado de murallas y atravesaba la puerta y las ventanas, la cara del filósofo había parecido más llena y más vigorosa que durante la noche. Ahora, bajo el cono luminoso claramente perfilado que entraba por la trampa, Peucestas vio a un moribundo. Los ojos eran unos carboncillos que se extinguían lentamente en una lejanía irreal; la piel, una capa de cera con arrugas, en cuyos tonos se notaba ya la palidez de la muerte. La esclava con su ropa oscura pasó como una sombra desflecada por la habitación y desapareció en la cocina, donde descolgó la tabla de madera que había sobre la puerta trasera; más luz y un aroma de hierbas de jardín, de legumbres y de basura inundaron la casa.
Pitias se arregló el quitón blanco, un gesto previo a arrodillarse delante de la cama. Miró por encima del hombro izquierdo hacia Peucestas, con un ruego melancólico en los ojos. La esclava apareció con el orinal. El macedonio asintió, se volvió y se dirigió al patio, quitó los postigos del portal, pasó bajo el arco y luego salió delante de la casa.
A la sombra se sentía el frío y la humedad. El sol aún permanecía muy bajo a oriente, más allá de aquel edificio blanco en el que el filósofo más grande de los helenos esperaba la muerte. Un águila dibujaba círculos sobre la llanura de color verde oscuro, precedida por una bandada de cornejas. El caballo de Peucestas pastaba tras el pozo al pie de la colina. Durante un momento, los movimientos de la bestia le resultaron extraños; luego recordó que tenía las patas delanteras atadas. Un viento suave de sudoeste rizaba la llanura costera. La mezcla de cansancio, excitación y máxima tensión hizo que Peucestas lo percibiera todo con suma nitidez. Vio la fárfara y el diente de león en la ladera, vio cada hoja del arbusto junto a la fuente, cada veta de las sombras en el helecho que había debajo; oyó el ir y venir de las hormigas, percibió el canto de los grillos y logró distinguir el producido por el rozamiento de los élitros secos del de los élitros húmedos, como también pudo distinguir el vuelo ligero de la alondra hambrienta del vuelo pesado de un pájaro que llevaba un gusano en el pico; olió la transpiración de su caballería, la piel húmeda de las riendas, el perfume dulce y discreto de las flores del arbusto. La mañana diáfana se perdía en la capa brumosa sobre aquel brazo de mar… Eos aún se reservaba a esas horas de la mañana; aún no había desgreñado con sus dedos rosados las barbas de chivo de Poseidón, el cual todavía dormitaba.
Pitias lo llamó para que volviera a la casa. Cuando entró, ella estaba extendiendo sobre su padre mantas nuevas y pieles recién sacudidas. La esclava estaba acurrucada delante del hogar. Había limpiado la parrilla y quitado las cenizas y esparcía virutas y trozos de líber con forma de espiral sobre dos grandes leños. Luego trajo de la cocina una jarra de agua, pan y carne sobre una tabla, un cuenco con frutas y una bandeja de madera con unos cubitos de color castaño. Desapareció sin decir palabra y se perdió en el huerto de la cocina.
Pitias señaló la abertura de la trampa; Peucestas volvió a cruzar las manos. Una vez cerrado el techo, ella sacó unos rollos de papiro. Aristóteles carraspeó débilmente.
—Esos no, hija mía. Ponlos de nuevo en su sitio y coge los del estante de abajo.
—Ahora está helado hasta la barriga —dijo Pitias en voz baja—. ¿Me ayudas a cerrar?
Peucestas reprimió un suspiro; pensó en el frescor de la mañana, en el calor del día, en el cuarto sofocante. Puso los postigos en la puerta y en las ventanas, lo hizo sin prisa y con una actitud excesivamente metódica.
Pitias encendió el fuego; luego apoyó a su padre, para que pudiera beber de la copa metálica.
—¿Un cubito? —preguntó.
Aristóteles dudó, se dejó caer sobre las pieles.
—No sé si este montón de escombros necesita algo para fortalecerse… Bueno, lo intentaré. Aportará la dulzura de la noche a la amargura del último día.
Pitias le dio uno de los cubitos de color castaño.
—¿Qué es eso?
Peucestas estaba sentado en un taburete, sirviéndose agua en la copa.
—Manzanas cidonias trituradas, mezcladas con miel, secadas al aire y espolvoreadas de sésamo.
Peucestas lo probó. Una muela protestó. Cuando el macedonio se enjuagó la boca con agua fría, la protesta pasó a ser una rebelión abierta.
—¡Ay! Mi padre solía decir que lo más eficaz contra los dientes era lo dulce, aparte de las tenazas. Creo que tenía razón.
—Dracón, protector de los dientes… ¿Dónde habíamos interrumpido nuestra historia, hijo de mi amigo?
—Hablábamos del final de Alejandro y de su paso a Asia, así como de Bagoas y del amuleto. Pero que eso era otra historia, dijiste.
Aristóteles chupó el cubito dulce que sostenía en la mano izquierda. Con la derecha sacó el amuleto de la ropa y lo hizo bambolearse. Miró el ojo de Horus; el ankh dorado resplandeció y se iluminó de pronto, cuando volvió a encenderse el fuego.
—Otra historia, sí… —La voz del moribundo era sorda, pero no carecía de fuerza; era como un fuego cubierto de ceniza y no del todo apagado que busca reavivarse—. Quedémonos en el tema del paso y de sus prolegómenos.
Aristóteles guardó el amuleto; Pitias extendió una piel en el suelo y se sentó, apoyando la espalda en la pared, junto al pasillo que daba a la cocina.
—Hablemos de lo que cuentan los hombres y de lo que ocurrió realmente.
—¿Qué quieres decir con eso? —Peucestas arrancó un trozo de la hogaza y estiró la mano para coger la carne—. ¿Te refieres a los preparativos? ¿A los regalos regios?
—A todo eso. Es una hermosa historia… Alejandro, que era muchos hombres y muchos misterios, distribuye y regala los países recién conquistados, y Pérdicas, hetairo del rey, devuelve el regalo, porque no quiere poseer más que Alejandro, a quien solo le quedan los amigos y la esperanza. Una historia bonita y emotiva para la gente deseosa de contar cosas bellas en días malos. Y si bien aún viven muchos de quienes fueron testigos de los hechos, es esta la versión que ha empezado a correr. Una mentira satisfactoria y bien acuñada, Peucestas, es mucho más valiosa y rentable que el óbolo desgastado de la verdad.
—¿Y cuál es la verdad en este caso?
—Que Alejandro, Antípatro, Parmenión y también Demarato el corintio, aconsejados por la asamblea de los asesores y oficiales más importantes, estuvieron preparando el paso a Asia durante años. La red de espías, lanzada por Demarato sobre Asia, pescó unos peces muy charlatanes. Y estos contaron que a Darío, el nuevo Gran Rey, le costaba imponerse en las regiones más lejanas de su reino. Que, al principio, los gobernadores de las satrapías occidentales tuvieron que enfrentarse solos al ejército de Parmenión, que ya había llegado a Asia durante el reinado de Filipo. Y que la mayoría de las ciudades helenas en la costa asiática no estaban dispuestas a rebelarse contra los persas, mientras el poder de Persia no estuviera en entredicho.
El filósofo moribundo cerró los ojos, como si así pudiera controlar mejor los tesoros de su memoria. A media voz, hablando con rapidez y con frases bien ponderadas, describió la situación que Alejandro había tenido que reconocer y transformar hacía doce años y medio.
Tras la ejecución del traidor Atalo, Parmenión, ya comandante en jefe del ejército en Asia, avanzó hasta adentrarse en el sur. Los sátrapas occidentales se tomaron tiempo para el contraataque; el ejército de Parmenión era demasiado pequeño para inquietar a nadie, pese a la astucia y a la osadía del general. Las tropas de élite de los persas, reforzadas mediante levas en las regiones costeras y mediante un gran número de mercenarios helenos al mando de un hombre tan experimentado como Memnón, obligaron a Parmenión a detener su avance y lo hicieron retroceder poco a poco hacia el norte, hacia el Helesponto, donde se hizo fuerte con sus guerreros para pasar el invierno. Las fuerzas persas, dispersas en diferentes campamentos de invierno, estaban demasiado lejos para impedir el paso de Alejandro; y Alejandro llegó antes de lo previsto, cuando apenas había empezado la primavera. De todos modos, tampoco hubieran podido impedir el paso estando más cerca…, pues el ejército de Parmenión podía cubrirlo o ponerse en marcha y arrastrar consigo a los persas.
—Todo esto —dijo Aristóteles— se preparó y se planificó con todo detalle durante dos años. Con mapas en que estaban registrados los caminos, las serranías y los puertos de montaña, con un conocimiento exacto de todas las fuentes, de todas las aldeas, de todas las ciudades y sus fortificaciones; con investigaciones detalladas respecto a las situaciones familiares y patrimoniales de los príncipes persas. Con cálculos relativos a las provisiones y armamentos que habían de ser suministrados a tal sitio en tal momento, a las fortificaciones y a los puertos marítimos fortificados que habían de ser conquistados o, mejor dicho, liberados en primer lugar. Y con los objetivos.
—¿Cuáles eran los objetivos…, en tu opinión?
Aristóteles no pudo reprimir una sonrisa irónica.
—¿En mi opinión? Pregunta por lo que sé, querido amigo, no por lo que pueda suponer. Estuve presente en ciertas reuniones, porque conocía bien algunas zonas al sur de la Tróade… Misia y Lidia. Y sé de otras reuniones, porque me informaron. No, nada de opiniones… La cosa es el saber, Peucestas. El objetivo de la gran campaña punitiva de los helenos contra Persia, cuya intención era lavar el oprobio vivido en otra época…, la venganza por la profanación de los lugares sagrados helenos por parte de Jerjes…, el objetivo, digo, era la conquista o liberación de las tierras costeras con población helena hasta llegar al norte de Siria, es decir, al curso superior del Éufrates. Eso era todo, ni más ni menos.
Peucestas masticaba; la carne estaba fría. Le costó tragar.
—Pero si Alejandro… —dijo de entrada.
Aristóteles lo interrumpió con un brusco ademán.
—Dijo, sí…, dijo muchas cosas, él y algunos de sus jóvenes amigos. Pero lo cierto es que todos los preparativos, todos los planes acababan en algún punto de Cilicia. Nadie pensó seriamente en la posibilidad de llegar hasta Babilonia, ni menos aún a Persépolis. La gran campaña de venganza de los helenos, decidida por la Liga de Corinto a instancias de Filipo y del viejo Isócrates, que ya había muerto, no debía conducir al núcleo del territorio persa, sino que debía expulsar a los bárbaros de las regiones de Asia con colonias helenas. Además, tampoco había dinero para más. Si ni siquiera lo había para comenzar…
—Ya lo sé. Alejandro habló de ello más tarde. Que solo tenían unos cuantos cientos de talentos para cruzar el Helesponto, pero el doble de deudas.
Aristóteles soltó una risita seca.
—Entonces, mi joven amigo, olvídate de las bonitas historias y recuerda una vez más la cesión de los territorios recién conquistados en Tracia. Alejandro sabía exactamente cómo piensa la gente. Si hubiera vendido los nuevos territorios del reino a sus amigos y príncipes, o incluso a ciertos comerciantes ricos, a fin de conseguir dinero para su campaña, todos habrían dicho a buen seguro que estaba muy bien, que lo entendían y que no había otro remedio; pero no habría habido en ello ni gloria ni virtud algunas. Por eso, Peucestas, lo que hizo Alejandro fue regalar los territorios a sus príncipes y amigos, a sus compañeros y oficiales. Una acción auténticamente regia. Se aseguraba la gloria, la fama y los elogios y aparecía como la persona más noble y virtuosa. Y después de recibir las tierras como regalo, ellos difícilmente podían negarse a prestarle dinero. Dinero, armas, provisiones. En eso consistió la generosidad de Alejandro… en este caso concreto.
Peucestas apuró la copa y la volvió a llenar de agua de la jarra, que seguía en su mano. Durante unos momentos, jugó aparentemente distraído con la vasija; luego la puso en el suelo y dijo:
—Yo no puedo reprocharle nada.
—Pero ¿quién habla de reproche? Actuó con agudeza. Las acciones inteligentes suelen ser muchas veces las menos apropiadas para conformar historias bonitas y edificantes. Pero las historias bonitas también son fruto de una acción inteligente.
Peucestas esbozó una fugaz sonrisa.
—¿Te refieres a Calístenes?
—Mi sobrino. Vanidoso, fatuo, mordaz y encantado de acuñar frases bien construidas. No le importaba nada cambiar un poco los hechos, con tal de que el resultado fuera una lectura amena. En sus cartas a Atenas, describió los acontecimientos tal como Alejandro quería verlos descritos; en contrapartida, el rey no le impidió introducir aquí y allá algún comentario sarcástico; tales observaciones servían para hacerlo todo más verosímil. Calístenes, historiador laureado, sobrino de Aristóteles… ¿Quién habría podido vender mejor a los helenos las hazañas del macedonio?… Pero estoy cansado…, cansado. La sombra de alas negras.
Aristóteles señaló el armario con los rollos que no habían de ser pasto de las llamas.
—Coge los del estante de arriba. Escritos de Dimas, Dracón, Calístenes y Ptolomeo. Léelos, y luego pregunta.
Durante unos días, todos los hilos convergieron cerca de Sesto, en la costa norte del Helesponto. La ciudad estaba frente a la cabeza de puente de Parmenión en Asia; los navíos para proveer al ejército y transportarlo se hallaban reunidos en el puerto, así como en las bahías más próximas.
Dimas transmitió a Parmenión los saludos de Antípatro y de Aristóteles. Lo hizo en el transcurso de la primera noche, cuando Alejandro y sus asesores más importantes se reunieron con el viejo estratega en el campamento de las afueras de Sesto. Dimas, apremiado por Demarato, cantó dos o tres canciones bailables con letras satíricas al comienzo de la comida, que, por cierto, no fue nada suculenta: hogaza, frutos secos, pescado en salmuera, vino y agua. Observó al corintio, que susurraba alguna cosa al oído de Parmenión; era, a buen seguro, algo relacionado con los antecedentes de Dimas, pues el viejo estratega lo examinó luego con una mirada más atenta de lo que merecía la música y lo invitó a disfrutar de la hospitalidad de su tienda «allá en Asia».
Alejandro parecía distraído, como si ya llevara tiempo con los pensamientos en la otra orilla. Apenas probó bocado, solo bebió agua y, como un actor que se cambia de máscara, hizo sucesivamente diversos papeles: hizo de joven rey, de líder preocupado, de buen amigo (Hefestión estaba sentado junto a él), de prudente, de atrevido, de previsor y de hombre titubeante. Parmenión y Demarato intercambiaron datos y resultados del trabajo de inteligencia. Arsites, sátrapa de Frigia en el Helesponto; Arsames de Cilicia y Espitrídates, señor de la satrapía de Lidia y Jonia, se habían reunido con Memnón, líder rodio de los mercenarios, y con otros importantes asesores al otro lado del río Gránico, concretamente en Zelea. Gran parte de la costa del Helesponto, desde Percote hasta la llanura de Ilión, pasando por Arisbe y la ciudad frente a Sesto, es decir, Abido, era helena, y estaba controlada y en manos de pequeñas guarniciones macedonias; el campamento invernal de Parmenión, rodeado de trincheras, se encontraba en una bahía en las afueras de Abido. El ejército de los sátrapas dominaba el interior del país y la costa noreste a partir de la ciudad de Lámpsaco. La flota del Gran Rey, formada casi exclusivamente por fenicios, estaba muy lejos; nada ni nadie podía obstaculizar ni, desde luego, evitar el paso a Asia. Alejandro, cuya mirada amorosa hacía un rato aún había estado pendiente de los labios de Hefestión, se convirtió en un audaz estratega; dijo algo a Demarato y Parmenión y lo hizo a media voz, pero de forma tajante. El viejo macedonio arqueó las cejas y el corintio se estremeció; luego, sin embargo, ambos rieron, sin esforzarse por ocultar su sorpresa.
Dimas no tardó en abandonar la reunión; fuera aún no había oscurecido del todo. Le habría gustado saber qué había dicho Alejandro, pero había sido imposible oírlo por el alboroto que armaban los otros comensales. Buscó a Tecnef y la encontró junto a los caballos. Estaba sentada sobre su bolsa de piel y tocaba el aulós doble de forma apenas audible; sonaba como si tuviera una lengüeta nueva y no lo suficientemente flexible todavía.
La mujer, alta y delgada, de piel negra y pelo corto y rizado, así como con unas profundas marcas tribales en la piel, llamó mucho la atención en las tabernas portuarias de Sesto. Después de pasar tanto tiempo con el ejército de Alejandro (desde Pella solo habían visto guerreros e impedimenta), Dimas y Tecnef querían aprovechar las ventajas de la ciudad. El puerto rebosaba de marineros, así como de comerciantes decididos a hacer negocio con las tropas a ambos lados del Helesponto; sin embargo, para buenos músicos aún había sitio. En el hostal de dos pisos situado sobre el muelle encontraron una habitación consistente casi únicamente en un armazón ancho y cubierto de pieles que hacía de cama. También había vino y comida para permitirles su música, muy atractiva para los clientes; muchos de los oyentes lanzaban monedas al cuenco sobre la mesa, en la cual Tecnef tocaba el aulós doble para acompañar la cítara de Dimas; eran canciones de ritmo movido y alegres, con diversas alternativas y con complejos cambios de compás. Un pescador se sentó a su mesa; se puso a tocar un tambor revestido de piel y los siguió a través de los laberintos rítmicos sin perderse ni perder tampoco su sonrisa llena de dientes negros.
Dos días después, Alejandro partió hacia el sudoeste con las tropas de élite macedonias, unos seis mil hombres. Dejó en manos de Parmenión y de las dos planas mayores la empresa del paso a la otra orilla, una empresa complicada y cara, pero también harto laboriosa y aburrida. Dimas y Tecnef se unieron al rey, el cual se dirigió a Eleo, a fin de pasar a Asia desde el mismo punto que los héroes homéricos.
Se erigieron altares y se ofrecieron libaciones; Aristandro, el vidente, prometió un sinnúmero de victorias, basándose en los hígados de los animales sacrificados y en el rumbo de una bandada de pájaros. Alejandro y Hefestión se pusieron óleos y ungüentos, para ofrecer, bailando, los honores correspondientes a las tumbas de Aquiles y de Patroclo. Tecnef no quiso perderse el espectáculo; Dimas tenía deseos menos sublimes y se citó con ella por la tarde en la tienda de Parmenión, que se encontraba un poco más allá en dirección noreste, a unas dos horas a caballo del campamento de invierno. Cuando partió, Alejandro estaba hablando de las ventajas del gran Homero, el cual, pese a ser heleno, había sabido elogiar también la nobleza de los adversarios y que hacía más grande la victoria de los helenos al renunciar a tratar a los troyanos vencidos como si fuesen unos bárbaros asiáticos. Alejandro juró a los seis mil hombres reunidos que empezaría allí donde otrora acabara Aquiles y que los llevaría de triunfo en triunfo. Solo una cosa, dijo, envidiaba al colérico y nobilísimo héroe: el que tuviera a un cantor como Homero; porque qué eran las hazañas inmortales si no se les cantaba del modo que merecían. A lo cual Calístenes, que no tenía pelos en la lengua, observó que él convertiría las hazañas del rey en prosa… y que los versos eran cosa reservada a los semidioses.
Todo esto ocurrió poco después de la salida del sol. Cuando Dimas llegó al terreno ondulado en que, no lejos del campamento de invierno de Parmenión, los guerreros recién llegados habían levantado sus tiendas, muchos de ellos acababan de empezar el desayuno. Ante una tienda de dimensiones más grandes y con una entrada orlada de color púrpura, estaba sentado el hermanastro de Alejandro, Arrideo, que, según se decía, había sido envenenado en su juventud por Olimpia para que no pudiese reivindicar el derecho al trono como primogénito, siendo como era hijo de Filipo y de Filina. Arrideo era considerado un imbécil o, como mínimo, un débil mental; Dimas siempre se lo había imaginado como un bobo total, sin dos dedos de frente. Por unos momentos, lo observó con atención desde su montura. El semblante parecía el de una persona más bien introvertida y los movimientos, controlados; el músico se preguntó si Arrideo no era simplemente un histrión más, uno de los muchos que llevaban la máscara del idiota para sobrevivir, contrariamente a muchos macedonios nobles, vástagos en línea colateral de la familia del rey.
Dimas cabalgó lentamente por el caos ordenado del campamento de la costa. A media mañana la situación era bastante tranquila. El desayuno había concluido, el almuerzo aún no estaba preparado, varias unidades iban y venían a pie, a caballo y con carros, empeñados en encontrar algo en aquel país desangrado, mientras otras unidades se dirigían a algún punto concreto para realizar prácticas; soldados de a pie con útiles de zapa desmontaban las alambradas, soltaban y limpiaban los postes para apilarlos sobre los carros, y llenaban las profundas zanjas abiertas en diversos lugares al principio del invierno. En la llanura, más allá de las trincheras, miles de caballerías y de animales de tiro buscaban briznas de hierba que antes no hubieran visto o mordisqueaban algún arbusto o arbolillo cuyo follaje y corteza ya habían cercenado hacía tiempo. Para llegar al campamento, Dimas hubo de cruzar el pequeño arroyo que suministrara agua potable a la gente de Parmenión durante el invierno y que iba a parar a la pequeña bahía; al otro lado del campamento desembocaba el otro arroyo que, desviado del primero, pasaba por las letrinas. Las tiendas del campamento de montaña eran unos puntos grisáceos y marrones en la lejanía.
Los mensajeros circulaban a caballo entre los dos campamentos; y la gente de las dos impedimentas iban y venían, con preguntas, tareas, listas y objetos. Algunos hornos de campaña para la elaboración del pan aún estaban funcionando; dos, ya fríos, eran desmontados para la partida prevista para el día siguiente; las piedras, planchas de hierro y parrillas eran llevadas a los carros. Según los cálculos del músico, solo la tercera parte de los hombres de Parmenión estaban en el campamento; sin embargo, todo era un caótico hervidero.
Le cerró el paso una columna de esclavos que llevaban trigo, frutas y pescado a uno de los grandes espacios destinados a la cocina. Dimas acarició el cuello de su caballo y miró con los ojos entornados por encima de los portadores. Vio a Parmenión sentado a una mesa en el centro del campamento, ante una tienda reforzada y revestida de madera.
Cuando por fin pudo llegar a la pequeña plaza ante la vivienda del estratega, se apeó de la montura, cogió del lomo del caballo el saco que contenía todo su equipaje, así como el estuche con la cítara, y entregó el animal a uno de los criados adolescentes. Entonces reconoció a algunos que, de espaldas al campamento, se encontraban en la mesa de Parmenión: allí estaba Filotas, el hijo del estratega, algunos escribas, un jefe ya mayor de la caballería macedonia, de nombre Lisandro, y Eumenes, un heleno obeso. Sobre la mesa, rodeadas de rollos y de útiles de escritura, había copas y dos jarras, una de vino y otra de agua.
Parmenión alzó la vista.
—¡Ah, el noble citaredo! ¿De dónde vienes?
Dimas señaló hacia atrás con el pulgar.
—De las sombrías praderas de Ilión, señor de las espadas.
Parmenión esbozó una breve sonrisa.
—¿Sombrías praderas? ¿Llueve allí o qué?
Dimas puso el saco y la cítara en un nicho junto a la entrada de la tienda, se sentó en un taburete y se sirvió agua y vino en una copa que no había sido utilizada.
—Por tu salud y por tu gloria inmortal, estratega. No, no llueve. Alejandro mandó erigir altares esta mañana; ahora, él y Hefestión bailan desnudos y con coronas en los cabellos en torno a las tumbas de Aquiles y de Patroclo. Calístenes los acompaña recitando, a voz en cuello, versos de las obras del gran Homero, y Aristandro se dedica a contar cuervos o algo por el estilo.
—¡Qué sublime! —dijo Eumenes—. Supongo que al menos tendrán una buena cantidad de espectadores.
—Sí, habría unos mil. Aplauden a compás y hacen todas las demás cosas que toca hacer en tales ocasiones. En loor de los dioses y de los héroes. Entretanto, ya habrán dejado de bailar y estarán saqueando el templo de Atenea.
—No te burles. —Parmenión cruzó las manos detrás de la cabeza, suspiró y se desperezó—. El ejército ama los grandes gestos. El pueblo en general. O sea, ¿que entonces ofrecerá su armadura y sus armas a Atenea y recibirá a cambio esa gran espada que tenían guardada allí en el templo? ¿La espada de Aquiles?
—Supongo que también habrán acabado con eso. ¿Qué sabes de esa espada?
Parmenión se encogió de hombros; Filotas miró a su padre de soslayo y se rio.
—No quiere decirlo, de modo que lo sabrás por mí. Había allí una cosa monstruosa, gigantesca, oxidada y mellada que parecía una espada. Dio la casualidad de que hace año y medio el sacerdote encargado de vigilar el templo enfermó de muerte; ocurrió casualmente cuando uno de los muchos amigos del corintio estaba por ahí cerca. Como la zona…
—… estaba bajo nuestro control —prosiguió Parmenión— y la enfermedad del sacerdote podía deberse a ciertas hierbas… Bueno… Como sea, apareció entonces un sacerdote nuevo y también, por un milagro de los dioses, una espada nueva… no tan gigantesca, pero en cambio una maravilla nueva y bien afilada, obra de mi mejor armero.
Dimas meneó lentamente la cabeza; mientras, no paraba de sonreír.
—¿Y él lo sabe?
—¿Quién? ¿Alejandro? —Parmenión frunció el ceño—. Fue idea suya. Y muy buena, para colmo. Demarato solo se encargó de ponerla en práctica… Bueno, tal como están las cosas, llegarán a media tarde, supongo. ¿Y dónde está tu diosa negra?
—Disfrutando del espectáculo que ofrecen los príncipes macedonios desnudos y que fue lo que me hizo largarme. ¿Hay sitio en una de estas tiendas para pasar la noche antes de la partida?
Parmenión gruñó:
—Sois mis huéspedes… Sigue, Eumenes.
El heleno tocó ligeramente un rollo con la punta de su cálamo mordisqueado.
—Las necesidades de los médicos…, sobre todo hierbas y telas limpias. Son cálculos para el futuro; podremos ocuparnos de ello en los próximos días. Los herreros se quejan de que hay poco hierro…
—Todos quejándose, no paran. —La voz de Parmenión sonaba casi alegre—. ¿El siguiente punto?
Dimas se levantó con la copa en la mano. Saludó a los demás con un movimiento de la cabeza y se dirigió a las letrinas para evacuar. Antes de que el ruido del campamento fuera ensordecedor, oyó a Eumenes hablar de la falta de combustible para los fogones de la cocina.
Cuando salió de las letrinas y se encaminó hacia una pequeña colina situada sobre la bahía, se hizo llenar de nuevo la copa, en una mesa larga donde los esclavos y los cocineros preparaban la comida de los oficiales.
Había confiado en tener una vista amplia sobre el Helesponto desde la colina, pero era un día brumoso. En la bahía fondeaban algunas gabarras de dimensiones no muy grandes, en parte en el agua, en parte en la playa. Más lejos, numerosas velas centelleaban a través de la delgada capa de neblina cerca de la costa asiática; era imposible calcular el número de naves. Dimas pensó por primera vez en la inmensa dificultad que suponía el aprovisionamiento. El ejército se encontraba en territorio enemigo; la región septentrional de Frigia en el Helesponto dependía de sátrapas persas, pero estaba habitada en gran parte por helenos. Abido y Arisbe, así como más al norte Percote, eran colonias helenas con población helena y con pequeñas guarniciones macedonias enviadas allí por Parmenión. Eran ciudades de cuya ayuda y buena voluntad uno tenía que estar pendiente, como también tenía que estarlo de sus suministros; ciudades cuyas fértiles tierras de los alrededores eran trabajadas por campesinos que también eran helenos. Era imposible saquear esos territorios al comenzar una campaña panhelénica. Además, la primavera acababa de empezar; apenas había algo para saquear, si se exceptuaba la hierba para los animales. Aún faltaba mucho para la cosecha.
Cabras y ovejas balaban a bordo de una gabarra en la bahía. Un hombre ya mayor se inclinó por encima de la baranda de la embarcación, saludó con la mano a Dimas, levantó su quitón y orinó echando un fuerte chorro al agua de la costa.
Todos los escribas salvo uno se habían retirado de delante de la tienda de Parmenión; este y Eumenes repasaban las listas de las tropas, Filotas y Lisandro hablaban en voz baja de los acontecimientos ocurridos durante la travesía. Dimas sacó la cítara del estuche, se sentó en el taburete y empezó a afinarla, mientras Eumenes y Parmenión comparaban sus cifras. Eran cifras tan monstruosas como increíbles.
Solo el ejército de Parmenión estaba integrado por once mil soldados de infantería y mil jinetes, todos ellos macedonios; a estos se sumaban las tropas de Alejandro. Eran, en cuanto a la infantería, doce mil macedonios; siete mil guerreros de diversas tribus de las zonas limítrofes con Macedonia, odrisios, tríbalos y otros, armados y formados como los guerreros macedonios; cinco mil mercenarios; mil arqueros y agrianes, hombres del norte, duros y hábiles en el manejo de la lanza y de la catapulta; y siete mil guerreros de las ciudades helenas pertenecientes a la Liga. A caballo solo quedaban seiscientos helenos, doscientos de ellos atenienses; además, mil ochocientos macedonios, mil ochocientos tesalios y novecientos guerreros tracios y peonios, jinetes ligeros para realizar trabajos de reconocimiento e inteligencia. Todo ello arrojaba un total de cuarenta y tres mil infantes y seis mil cien jinetes.
Después de afinar el instrumento, Dimas había empezado a tocar una pieza bailable breve y ligera; la cortó con una estridente disonancia. Eumenes se volvió hacia él y le enseñó los dientes; Parmenión alzó la vista.
—Que duele —dijo el gordo heleno.
—A mí también. —Dimas guardó la cítara en el estuche de cuero—. ¿Dónde se han metido los guerreros macedonios de los últimos años? Y… doscientos jinetes atenienses y unos cuantos guerreros de las otras regiones pertenecientes a la Liga: ¿es esa la gran campaña de venganza panhelénica?
Eumenes sonrió:
—Yo como heleno sé perfectamente por qué las cosas son como son.
Se volvió hacia la mesa y los rollos.
—¿Por qué? ¿Por noble desconfianza?
Parmenión se encogió de hombros.
—¿Noble? En todo esto no hay ningún secreto; de lo contrario, no podrías estar sentado aquí. Y la desconfianza tampoco es un secreto, Dimas. Alejandro ha dejado dos mil infantes experimentados y mil quinientos jinetes con Antípatro, así como unos cinco o seis mil hombres en las guarniciones de las ciudades helenas. Es por el gran amor que hay entre helenos y macedonios. Hemos logrado reunir a duras penas una flota que nos cubrirá las espaldas como pueda. Diez trirremes macedonias, ciento treinta naves provenientes de diversos sitios y veinte de Atenas…
—Pero ¡si Atenas sola tiene más de doscientas naves de guerra!
—¿Quieres depender de una flota cuya lealtad no está garantizada? ¿Qué pasaría si llegaran las buenas naves de guerra de los persas, construidas y tripuladas por expertos marineros fenicios y las doscientas trirremes atenienses decidieran preferir los persas a los macedonios? Que lo hicieran, por ejemplo, después de recibir un simpático escrito de Demóstenes… —El estratega se echó hacia delante y golpeó la mesa con un rollo de papiro—. Si fueras un rey o un estratega, ¿te gustaría recorrer Asia, Dimas, con un montón de guerreros poco fiables? Los persas cuentan con casi diez mil mercenarios helenos, hombres fuertes, dirigidos por Memnón, un estratega muy listo y muy bueno. Cuando se produzca el enfrentamiento, nosotros podremos confiar en nuestros mercenarios, en los guerreros de las diversas tribus y en los macedonios. Y en los tesalios, claro está. Pero ¿en los helenos? Los tendremos bien repartidos, de modo que tal vez no resulten útiles, pero tampoco puedan hacernos daño. Si tuviera diez mil hoplitas helenos, yo no buscaría el combate; sería para rendirnos enseguida. Porque esa gente se pasaría al enemigo en un dos por tres.
—¡Venga! —Eumenes agitaba los rollos y el cálamo—. Que aún nos quedan muchas cosas por hacer.
Lisandro y Filotas habían estado escuchando con atención; ahora conversaban en voz baja, mientras Parmenión y Eumenes comparaban, coordinaban y guardaban las listas restantes. Dimas sorbía las palabras, cautivado por las cifras y las necesidades. Para los seis mil cien guerreros a caballo había algo más de ocho mil caballos, a los cuales se sumaban los animales de tiro y de carga de la impedimenta, que eran dos veces dos mil. El número de cocineros, esclavos, panaderos, herreros, curtidores, curanderos, ayudantes, muchachos, boyeros, prostitutas, sacerdotes, escribanos, carpinteros, agrimensores, músicos, malabaristas, recolectores de hierbas, ingenieros de caminos, arquitectos, actores, bañeros, sitiadores, barberos, y de las demás personas no directamente implicadas en los combates arrojaba un total de casi quince mil…, todas reunidas en la impedimenta. Según los cálculos de Eumenes, un hombre necesitaba un choinix y medio de trigo diario mientras que un caballo o una mula necesitaban cinco choinikes dependiendo de la estación del año y de la disponibilidad, había que conseguir la misma cantidad de hierba o forraje para los animales para el caso de que no pudieran pastar, y para las personas se precisaban frutas, verduras, carne y pescado: cosas que no podían conservarse mucho tiempo y que, por tanto, solo se podían conseguir mediante compra o saqueo. En el norte de Frigia, una región verde y fértil, había en primavera campos de pastoreo y agua en cantidad suficiente, de modo que el problema del aprovisionamiento se limitaba sobre todo al trigo. Doce mil bestias necesitaban unos sesenta mil choinikes diarios, sesenta y cinco mil hombres necesitaban otros cien mil o quizás algo menos… En total, más de tres mil medimnos por día.
—Mañana por la mañana tendremos unos treinta mil medimnos más, es decir, provisiones para diez días, según lo deseado —dijo Eumenes, que parecía satisfecho—. Mientras recorramos la costa del Helesponto, podremos sacrificar a discreción los bueyes y corderos que meten bulla sobre las gabarras, y con un poco de suerte, Abido, Arisbe y Percote también nos suministrarán víveres para aportar algo. Está bien. En cuanto a…
Dimas lo tocó en el hombro.
—¿Diez días? ¿Por qué no más?
Eumenes suspiró.
—A ver si puedes escuchar sin abrir la boca, citaredo. Para llevar más víveres, se necesitan, forzosamente, más animales, que, a su vez, necesitan más para comer. La relación es entonces desfavorable. ¿Alguna cosa más? ¿O podemos proseguir?
Dimas se rio.
—Una cosita más, noble Eumenes. ¿Por qué no lleváis grandes rebaños…, bueyes, corderos, cabras?
—Solo comen de día. Y nosotros necesitamos los días para hacer camino. ¿Entendido? Bueno, ¿cómo está el tema del dinero, Parmenión?
El estratega gruñó en voz baja.
—¿Cómo va a estar? ¡Mal! La mayoría de los oficiales viven de sus propios bienes, como corresponde a nobles macedonios, para quienes estar al servicio de un príncipe es un placer. Parmenión no recibe ningún sueldo. De todos modos, nadie podría pagar lo que valgo. —Esbozó una débil sonrisa—. La caja está casi vacía, Eumenes. Hasta hoy, los hombres han recibido su paga, y quizá alcance para tres o cuatro días más. Ojo, me refiero a mis hombres. ¿Cuánto ha traído Alejandro?
—Setenta talentos —dijo Eumenes en voz baja, casi avergonzado.
Se oyó cómo Lisandro aspiraba el aire entre los dientes; Pilotas asintió lentamente, y Parmenión cerró los ojos por unos momentos.
—¿Setenta talentos? —dijo luego—. Déjame calcular.
Frunció el ceño; Eumenes garabateó algo con el cálamo en un trozo de papiro, mientras Dimas echaba un vistazo a las cifras para hacer un cálculo aproximado. Los mercenarios recibirían un dracma y medio por día más o menos, los simples hoplitas uno y los jinetes dos, con rebajas para los helenos inexpertos y suplementos para los veteranos.
—Unos sesenta mil… Diez talentos diarios. O sea, que en siete días, o tal vez en ocho, ¿ya no podremos pagar la soldada?
La voz de Parmenión denotaba más cansancio que asombro.
—Así es, noble estratega. —Eumenes se levantó y se metió algunos rollos bajo el brazo; los otros los cogió su escriba—. Bueno, ahora que lo hemos comparado y unificado todo… Ya nos veremos.
Parmenión asintió.
—No se podrá evitar, heleno.
Siguió a los dos con la mirada; Lisandro carraspeó.
—¿Puedo hablar?
—Pues claro. ¿Por qué lo preguntas?
Filotas se rio.
—Porque eres el estratega, padre, y porque yo soy uno de los compañeros de Alejandro, y Lisandro seguro que tiene alguna cosa desagradable que comunicarte.
Parmenión se encogió de hombros.
—Habla. Siempre ha sido el derecho de los nobles y de los oficiales. El rey no es más que uno de nosotros.
Lisandro señaló hacia el campamento.
—Hay cierta inquietud entre los hombres.
Parmenión entornó los ojos:
—Pensaba que estabais todos descansados.
—No es broma, señor. A los hombres muchas cosas les son indiferentes; pero algunos, y casi todos los oficiales, se muestran descontentos por el hecho de que todos estos helenos formen parte ahora del ejército.
Filotas sonrió, pero cuando habló, lo hizo en tono agudo.
—O sea, ¿que crees que deberíamos despacharlos a todos, a Dimas y a Eumenes incluidos, y solo mantener a los macedonios de pura cepa? ¿Y quizá dejar solamente a Alejandro, como una excepción, porque, pese a ser medio macedonio y medio moloso, es rey al ciento por ciento? ¿Qué son los otros para ti? ¿Bestias?
Lisandro no se inmutó.
—Claro que no. Pero a lo sumo deberían participar como soldados, como hoplitas o peltastas, pero no como oficiales. Quiero decir que al final, quién sabe, a alguien puede ocurrírsele nombrar oficiales a los persas o a los egipcios, a los bárbaros en general, y eso sería el acabose.
—Vaya, ¿lo sería? —dijo Parmenión—. Vamos a ver, ¿el acabose de qué?
—De un ejército grande y glorioso.
—No te preocupes por este ejército, amigo. Los ejércitos suelen acabar derrotados, o desintegrándose, pero no por acoger en sus filas a buenos guerreros que, por casualidad, hablan otra lengua. ¿Alguna cosa más?
Lisandro asintió y se echó hacia delante; ya solo hablaba en tono casi confidencial y mirando de reojo al músico.
—Sí, una cosa más. Ya llevamos veinte años luchando juntos, Parmenión. Luchar, marchar, sangrar, morir…
Filotas emitió un sonido gutural.
—Oye, tú personalmente no has muerto muchas veces que digamos…
Parmenión sacudió la cabeza.
—Tú calla, muchacho… ¿Qué pasa con estos veinte años?
—Pues que en estos veinte años siempre hemos sabido a qué atenernos, sabíamos qué hacíamos y de qué iba la cosa. Se trataba de proteger las fronteras de Macedonia, de hacer más segura la paz, etcétera. Y tarde o temprano recibíamos nuestra soldada. Pero ahora no sabemos de qué va esto. Todo este chismorreo de que es una campaña de venganza contra Persia por encargo de todos los helenos, vamos… No tenemos ni idea de lo que nos espera, pero sabemos perfectamente que pronto se acabará el dinero.
Filotas abrió la boca, furioso, pero calló cuando Parmenión le lanzó una mirada penetrante. El estratega parecía no sentirse afectado; hasta parecía contento.
—Vamos a ver, en cuanto al dinero…, ¿tienes hambre o sed, te falta algo? ¿No? Pues bien, entonces no pueden estar tan mal las cosas, Lisandro, noble príncipe, oficial y macedonio. Y… ¿de qué va esto y adónde vamos? Hay una cosa: dinero. Todo el oro de Persia. El oro que los persas nos quitaron cuando conquistaron las ciudades helenas de Asia, cuando saquearon la Hélade y Macedonia y los templos por todas partes. Han sido una amenaza desde hace casi doscientos años, para todos nosotros, para los helenos y para los helenos macedonios, que así me expreso con precisión. Ahora eliminaremos esa amenaza y liberaremos a todos cuantos hayan estado oprimidos por los persas. Y eso, Lisandro, amigo mío, nos reportará honores, nos reportará la gloria inmortal y cantidades de oro más que inmortales. Reflexiona… ¿Qué eras tú hace veinte años? ¿Qué eras en aquella época?
Lisandro sonrió:
—Más joven.
—De acuerdo, sí, eso vale para todos nosotros. Estabas instalado en una minúscula y miserable fortaleza en la pantanosa frontera; la mayoría de tus compañeros de lucha eran pastores de ovejas, descendientes de pastores condenados a ser padres y abuelos de pastores, siempre en busca de la siguiente comida y siempre preocupados por la próxima incursión de los bárbaros, que destruiría el pueblo. Filipo hizo de vosotros unos guerreros; las fronteras y las aldeas son ahora seguras. Ningún bárbaro se atreve a atacar Macedonia. ¿Y ahora vienes a sentir nostalgia por tus viejas circunstancias de vida? Una cosa más. Hace no más de un año, había aquí dos ejércitos. ¿Te acuerdas?
Lisandro asintió lentamente.
—Casi lo he olvidado.
—Estaban Atalo y sus hombres, todos macedonios, pero más vinculados a una familia en concreto y a las intenciones de esta. Y estábamos nosotros. Ahora, después de poco más de un año de marchas, ataques y retrocesos, yo ya no veo la diferencia; ya solo veo macedonios. Y eso de allá —dijo, señalando más o menos hacia el sudoeste— es Troya. La sagrada Ilión. Donde los helenos y los bárbaros de Asia combatieron durante diez años. Nuestros antepasados necesitaron diez años para conquistar una sola ciudad. Nosotros ni siquiera necesitaremos cinco años para liberar a todos los países que hay hasta el Éufrates. En cinco años seréis todos ricos, os bañaréis en oro y apestaréis a plata. Entonces, dentro de cinco años, ven otra vez a hablar conmigo y cuéntame la diferencia entre los macedonios y los helenos en el ejército. Y si en cinco años no has cambiado de opinión, Lisandro, yo mismo te abriré el culo y le echaré oro fundido dentro. Y ahora desaparece de mi vista.
Cuando Lisandro se hubo ido, Filotas se echó a reír en voz baja.
—¿Qué te divierte, hijo?
Filotas se levantó, se acercó a la mesa y puso su mano derecha en el hombro del padre.
—Pocas veces he oído a alguien defender con tanta convicción una cosa en la que no cree.
Parmenión suspiró suavemente.
—Mucho me temo que aún me oirás a menudo vender cosas que yo mismo no quiero tener.
Filotas se puso serio.
—¿A qué te refieres?
—A esta arma mortal, maravillosa y flexible… —Miró por encima del campamento, hasta las tiendas apenas visibles en las faldas de la cadena de colinas—. Aún es el ejército forjado y dirigido por Filipo, Antípatro y Parmenión. Con los viejos oficiales y con la vieja capacidad de combate. Todavía. Pero tú lo conoces mejor que yo, muchacho, ¿sabes qué planes tiene? ¿Con vosotros?
—¿Qué quieres decir con «vosotros»? ¿De quién estás hablando?
—De los jóvenes compañeros. Los alumnos de Mieza. Los hetairos de Alejandro. No los hetairos del rey, que todos los nobles macedonios lo son. Yo me refiero a vosotros, a los jóvenes leones.
Filotas se rio, intentó emitir un rugido de león como había oído hacer a los domadores ambulantes en sus actuaciones y se dejó caer sobre uno de los taburetes.
—No tiene ningún plan con nosotros, padre. Él pondera las cosas y decide según lo que considera idóneo y según el objetivo, no por sus preferencias. Vamos, lo sabes igual de bien que yo.
—¿Que yo lo sé? Tal vez no me atreva a creer lo que no sé a ciencia cierta.
Filotas se echó hacia delante y miró a su padre a los ojos. Dimas los contemplaba cautivado. Por unos momentos, Parmenión pareció infinitamente viejo e infinitamente cansado.
—Entonces te lo diré. Alguien, ya no sé quién, si Leonato o Meleagro, quizá incluso el propio Pérdicas, le preguntó…, al otro lado todavía, antes de la travesía…, que cuál sería nuestra misión en el ejército de los viejos. Y Alejandro contestó: «Obedecer y labrarse el camino hacia arriba. En la guerra no hay amigos, solo buenos y malos oficiales. Quien quiera sustituir a Antígono o incluso a Parmenión primero tendrá que superarlo». ¿Te basta con esto?
Parmenión asintió.
—Por el momento sí.
Dimas carraspeó.
—Este estúpido músico pide poder hacer una pregunta…
—Hazla.
—¿En qué consiste la lealtad de Parmenión?
El estratega le lanzó una mirada penetrante y lo contempló un buen rato:
—La lealtad de Parmenión pertenece a Macedonia. Y al rey que encarna Macedonia.
Filotas tomó aire, pero calló. Dimas se metió la carne de la mejilla derecha entre las muelas y se la mordió por un momento. Luego se echó a reír.
—Una buena respuesta a una mala pregunta, señor… Supongo que no te importará que versifique los números y reflexiones de los nobles señores Parmenión y Eumenes y que cante mis versos en los campamentos.
Parmenión arqueó brevemente las cejas.
—Y entonces ¿qué? —dijo Dimas en voz baja—. Provisiones para diez días, soldada para siete días. ¿Qué pasará luego?
Filotas frunció la nariz.
—Eso lo decide el rey.
—¿Qué podéis hacer?
Parmenión enseñó los dientes; ya no estaban todos, y algunos parecían sombríos.
—¿Hacer? Pues esperar. Marchar. Confiar.
—¿Confiar? ¿En qué?
—En los sátrapas persas. Que nos presenten batalla lo antes posible.
—¿Y si no, qué?
Parmenión extendió los brazos:
—Pues estamos perdidos.
Parmenión se pasó media noche recorriendo los campamentos con Alejandro. Dimas y Tecnef aprovecharon el tiempo, la tienda y la proximidad. Sin embargo, la negra, oriunda del sur de Egipto, no se sentía muy a gusto en el ambiente puramente macedonio del estratega, como decía ella; prefería pasar los demás días y noches entre otros sectores del ejército. Dimas se mostró de acuerdo; no le importaba.
La tienda de Parmenión, el príncipe y estratega, era austera. El revestimiento de madera colocado para el invierno en el lado expuesto a los vientos y a las lluvias, así como el saledizo de madera, eran las únicas expresiones de lujo. En el interior había sacos llenos de paja, cueros cosidos y algunas pieles; unos baúles ligeros, bastidores de madera cubiertos con cueros, para guardar la ropa, los útiles de escritura y otros objetos imprescindibles; mesas y sillas plegables; y armas. En una de las mesas había una jarra con un cuarto de litro de vino y tres cuartos de agua, unas cuantas copas, una tablita con pan, carne fría y frutas secas, así como una lámpara de aceite.
Dimas y Tecnef dormían a pierna suelta cuando llegó el estratega. Este gruñó, apuró la copa, se envolvió en su capa y se tumbó sobre los sacos y los cueros. Cuando los despertó el barullo del campamento, Parmenión ya había desaparecido de nuevo.
Dimas había esperado ver más criados en la tienda: cocineros, bañeros, esclavos, pero sobre todo un grupo de muchachos de las familias principescas: hijos de los nobles compañeros del soberano macedonio que, prestando ciertos servicios, recibían al mismo tiempo una formación para ser en el futuro oficiales y hetairos y que eran tanto prendas de la lealtad de sus padres como, a veces, recipientes en que se descargaba el deseo de sus respectivos señores y propietarios. Pero Parmenión confiaba su sueño, su alimentación y su seguridad a guerreros canosos, en su mayoría tesalios, demasiado viejos para combatir y demasiado desarraigados para regresar a sus casas. Uno de ellos trajo a Dimas y a Tecnef una pequeña jofaina metálica con agua fría para que se lavaran y sacó la mesita con las provisiones de comida para la noche, a fin de ponerla bajo la marquesina.
La tienda del general era una isla en el caos de la partida. Al menos la mitad de las unidades ya se habían marchado, con lo cual el número de los guerreros en el campamento parecía haberse duplicado. Mensajeros a pie y a caballo tejían una red impenetrable de hilos entre las unidades que ya estaban en camino y aquellas que aún habían de partir, entre la impedimenta, los encargados de las provisiones, las naves de carga, fondeadas todas en la bahía, las formaciones en las colinas, los grupos de jinetes que recorrían la llanura con oscuras misiones, las planas mayores que no estaban donde debían estar…
Tecnef se sentó, dando la espalda al campamento; bebió vino diluido con agua y comió pan, carne fría y un poco de fruta. Dimas, de pie, se sentía demasiado curioso y excitado, pero se forzó a tomar algo así como un desayuno, mientras acribillaba al viejo tesalio con preguntas.
Cuando se presentó Parmenión con un séquito formado por oficiales, ayudantes, mensajeros y hombres de la impedimenta, apareció también un hombre alto, delgado y de cabello oscuro con el que Dimas había tenido algún fugaz contacto: era Clito el Negro, uno de los jefes de la caballería de los hetairos, el miembro de la plana mayor más próximo a Alejandro, que ya había sido un oficial de alto rango bajo el reinado de Filipo. Saludó al músico inclinando la cabeza, sonrió a Tecnef y chasqueó los dedos para llamar la atención de Parmenión.
El estratega alzó la mano, pronunció algunas órdenes más, despachó a las demás personas y se acercó a la mesita enclenque en que había una escudilla metálica. Contenía no más de medio choinix de trigo; los granos flotaban en un caldo de vino, agua y hierbas y habían empezado a hincharse: era el desayuno de Parmenión.
—Qué, ¿habéis dormido bien? —preguntó, guiñando un ojo a Dimas y a Tecnef—. Tendréis que perdonar tan pobre hospitalidad, pero… —Luego se volvió hacia Clito—: ¿Cómo va eso? ¿Todo en marcha?
Clito dejó que el tesalio le sirviera una copa, bebió un trago y frunció el ceño.
—Vaya brebaje, es casi pura agua… Sí, todos en marcha. El campamento principal cerca de Arisbe ya se ha disuelto; Alejandro debe de estar ante Percote.
—¿Novedades?
Parmenión tomó un sorbo de la escudilla, masticó cuidadosamente y tragó; todo sin sentarse ni perder de vista el campamento en ningún momento.
—Todo según plan —dijo Clito, sonriente—. ¿Estamos solos?
Parmenión lanzó una mirada a Dimas.
—¿Lo estamos?
Dimas señaló con la copa a Tecnef.
—Ella sabe cuanto yo sé.
—Perfecto. —Clito miró a su alrededor, en busca de una silla o de un taburete, se sentó y, parpadeando, alzó la vista hacia Parmenión—. Un velero rápido. Las propiedades de Arsites cerca de Dasquileón han quedado reducidas a cenizas; las de Memnón en Lámpsaco están siendo protegidas como… Bueno, da igual. Demarato jura que los informes comentados ya han llegado a Zelea; los persas ya saben todo cuanto han de saber.
—¿Son esas las conversaciones secretas que tuvisteis allá en Sesto? —preguntó Dimas.
Parmenión torció el gesto.
—Estás siempre muy atento. Sí, de eso se trata… en parte. Pero seguro que tienes más datos, ¿no?
Clito soltó una risita.
—Viejo y listo Parmenión… Alejandro quiere que pases con el grueso del ejército por el sur de Lámpsaco. Y que yo me encargue de tu columna de sitiadores y que la lleve hasta Lámpsaco. Diades y Carias ya se han adelantado con las máquinas.
Parmenión frunció el ceño.
—¿En serio quiere…?
—No, no quiere. No tenemos ni tiempo…, ni dinero… ni qué sé yo qué más… Tú ya estás al tanto. Solo quiere buscarles las cosquillas a los persas.
—De acuerdo. Y luego ¿qué?
—Tal como estaba previsto. Siempre y cuando los persas hagan lo que deben hacer, quiero decir.
—¿Y si no lo hacen?
Clito se encogió de hombros.
—Si, en contra de todas las previsiones, llegan a hacer lo que sin duda les propondrá Memnón, pues entonces conozco a uno que quedará muy decepcionado.
—Oye, ¿y por qué está Alejandro tan seguro de que Arsites y los demás harán oídos sordos a la propuesta del rodio?
Clito miró a Dimas.
—Conoces a los persas, ¿o no?
—Un poco.
—Pues ¿tú qué crees?
—No sé de qué oscuros secretos estáis hablando.
Parmenión emitió un sonido gutural, masticó y señaló a Clito con la barbilla. El oficial apuró la copa, eructó y cruzó los brazos.
—Es muy sencillo. Y muy complejo —dijo lentamente—. ¿No te has preguntado nunca por qué estamos aquí precisamente ahora? ¿En vez de estar un poco antes o un poco después?
Dimas adelantó el labio inferior.
—Me lo he preguntado, sí, pero he pensado que era más bien un problema de los preparativos.
—Pues entonces no conoces a nuestro pequeño y astuto daimon. —Clito sacudió la cabeza; por unos momentos, sus ojos expresaron algo así como asombro o admiración—. Él… su padre, Filipo, nunca hizo nada sin asegurarse antes de poder resolver o conseguir al menos tres cosas de un golpe. Alejandro es igual, solo que mejor incluso. Una cosa son los preparativos…, las tropas, las naves, las provisiones… El segundo punto que tuvo en cuenta fueron… tus antiguos colaboradores.
—¿Los agentes y espías del corintio?
—Y de los persas. Hay que difundir ciertas informaciones con tal habilidad que lleguen poco a poco a los persas, sin que se den cuenta, como quien dice. Una pariente de Memnón que vive en Rodas recibió un regalo del rey de Macedonia. Por ejemplo. O ahora, esto último… Las propiedades del sátrapa arden, las de Memnón han sido respetadas. Tenemos tropas aliadas helenas, como bien sabéis; según ciertos rumores, los mercenarios helenos de Memnón al servicio del Gran Rey quieren pasarse a nuestras filas. Por supuesto que no quieren, pero Demarato se encarga de que los persas lo crean. Se encarga también de que los persas confíen demasiado en su caballería…, porque, según dicen, los lanceros persas son lo único a lo que Alejandro teme realmente. —Se rio—. Ya veremos… Además, había que tener en cuenta el suelo y el tiempo. Los persas ya debían de haber salido de sus campamentos de invierno, pero sus tropas no podían estar aún reunidas. Hemos llegado demasiado temprano para que ellos pudieran atacar la cabeza de puente de Parmenión después del invierno, pero lo suficientemente tarde para que ellos ya pudieran reunir su ejército no lejos de aquí. Si hubiéramos llegado antes, quizás habrían evacuado el norte de Frigia; pero nosotros necesitamos la batalla muy pronto. Poco después de que ellos hayan aceptado el combate, el primer trigo ya estará maduro…, tan pronto como se hayan gastado nuestras provisiones y las de los persas. Vamos, que había que tener en cuenta estas cosas y más.
—Y yo que siempre he pensado que la guerra consiste en que dos ejércitos se enfrenten y combatan… —dijo Dimas—. Pero esa imagen…
—Las cosechas, el tiempo, los movimientos del enemigo. En este momento estamos intentando sembrar desconfianza, para cosechar la victoria. Memnón es el mejor estratega del Gran Rey. Tenemos que eliminarlo en la medida de lo posible antes de que empiecen los combates.
—¿Qué podría hacer él? ¿Qué podría hacer de manera diferente que los sátrapas?
Parmenión puso la escudilla vacía en la mesa. Se acarició la barba con las puntas de los dedos; mientras, esbozó una sonrisa.
—Si yo fuera Memnón y tuviera algo que decir en el ejército del Gran Rey, sabría lo que haría.
—Pues dilo.
—Me llevaría o destruiría las provisiones del país. Quemaría los almacenes. Destruiría los campos. Me mantendría con un pequeño ejército justo fuera del alcance. Y cruzaría a Macedonia con la gran flota y con las mejores tropas. —Se echó hacia delante—. Esta campaña, la nuestra, estaría liquidada en tres meses.
Dimas cerró los ojos.
—Pero no le prestarán oídos si lo propone, ¿no?
—¿Por qué no? —La voz de Clito sonaba apremiante. El músico volvió a abrir los ojos.
—Alejandro lo sabe, supongo. Cuando era un muchacho… ¿no habló largo y tendido con un tal…, cómo se llamaba…? ¿Artabazo?
—Lo hizo. Siempre se remite al noble persa. ¿Y qué?
—Pues que en los países de donde vienen, los que constituyen el núcleo de Persia, las buenas tierras y el agua son sagradas. El fuego también es sagrado, y no puede ser ensuciado. Es deber sagrado de los gobernantes y de los guerreros proteger la agricultura.
Clito suspiró; parecía aliviado.
—Es lo que dice Alejandro también, pero es bueno oírlo de otra persona que también esté enterada.
—O sea, que, a tu juicio, harán oídos sordos a la propuesta de Memnón —dijo Parmenión.
Dimas asintió:
—Un sátrapa que quema aquello que ha de proteger ya puede ir pensando en clavarse la espada en el pecho.
Algunas unidades, sobre todo pelotones de jinetes y exploradores, recorrían grandes distancias, desplegándose continuamente, adelantándose y asegurando el territorio en varias millas a la redonda, incluso hacia el sur, mientras el grueso del ejército avanzaba al principio en dirección noreste a lo largo del Helesponto, protegido por las tropas rápidas a la derecha y por las trirremes a la izquierda. Las gabarras y los cargueros, algunos de vela y otros de remo, también se mantenían cerca de la costa, junto con los navíos de guerra; al anochecer, suministraban carne, pescado y frutas secas al ejército. El grueso del ejército, es decir, la impedimenta y los soldados de a pie, recorrían unos sesenta estadios diarios, una distancia que un buen marchador podía superar en no más de dos horas. Mientras se desmontaban las primeras tiendas, los habitantes de las últimas empezaban a desayunar; y cuando los que habían partido primero ya se ponían a montar el campamento a primera hora de la tarde, los últimos acababan de ponerse en marcha.
Dimas y Tecnef se unían cada día a otro grupo. Hicieron el camino de Arisbe a Percote con los agrimensores y geógrafos que preparaban los mapas y que reunían todos los datos relativos a una región. Los hombres iban en parejas junto a los carros en que se acumulaban sus bártulos y herramientas. Los encargados de contar los pasos, siempre de a dos, llevaban cuerdas con cuentas de arcilla de diferentes tamaños y colores. Detrás del carro grande, un esclavo tiraba de un carro pequeño, el diámetro de cuyas ruedas no superaba los dos pies. Había en una de las ruedas una suerte de espolón o de clavo grueso con la punta hacia dentro que a cada vuelta dé la rueda emitía un diáfano ping al golpear una barra de hierro colgada del borde del carro. En el coche grande había sentados unos hombres con planchas de cera y unas barritas; uno de ellos trazaba una raya en la tablita cada vez que oía un ping, mientras el otro apuntaba en su plancha de cera cuanto le gritaba el encargado de contar los pasos. A Dimas le hubiera gustado hablar con el célebre Beto, pero el jefe de los geómetras y bematistas no se dejaba ver por ningún lado.
—Está con el rey —dijo un joven matemático, encargado de supervisar uno de los numerosos grupos de medición. Su acento era marcadamente ateniense.
—¿Qué hace allí? ¿No debería estar trabajando?
El joven se rio.
—Para eso nos tiene a nosotros. Eres Dimas, ¿no es cierto? Te escuché hace unos años en Atenas. Cuando cantabas contra Demóstenes… tus versos satíricos.
Dimas hizo una exagerada reverencia.
—Me honra que hombres de la ciencia no olviden las viles distracciones en las tabernas y ciertas circunstancias concomitantes. Eres de Atenas…, ¿cómo has venido a parar aquí?
—Soy demasiado joven y ya no pude aprender mucho con el gran Platón, al que aún pude escuchar, pero sí aprendí con sus sucesores. A través de conocidos comunes, me puse en contacto con Aristóteles, que prefiere medir y reunir datos a construir castillos ideales en el aire. —Tragó—. Me escribió de Mieza, diciéndome que Alejandro tenía la intención de llevarse a toda clase de científicos, y me dio la oportunidad de aplicar mis conocimientos en la práctica.
Dimas señaló a los cuentapasos y luego el carrito, cuyo ping le producía dolor en los oídos.
—¿Qué demonios es todo eso, amigo? ¿Cómo te llamas, para empezar?
—Euclides. Vamos a ver, el rey quiere que confeccionemos mapas de la máxima fiabilidad posible. Distancias, alturas, profundidades, el curso exacto de los ríos y de las cadenas montañosas, número de habitantes, perímetro y trazado de las ciudades y aldeas, tipo de suelo y su aprovechamiento, plantas, animales útiles… Simplemente todo. Esto de aquí es la sección encargada de las mediciones; del estudio de los animales y de la gente se encargan otros.
Habló de los preparativos y de la necesaria unificación de las medidas y explicó a Tecnef y a Dimas algunos de los instrumentos.
—Estamos, por ejemplo —dijo—, en una carretera y queremos saber la altura de una montaña que se alza a nuestra derecha, así como la distancia a la que se halla de la carretera. Esta cuerda de piel —señaló una estaquilla rodeada de una piel de varios colores y del grueso del dedo meñique— equivale a la longitud de un estadio. La ponemos sobre la carretera y determinamos el supuesto centro que tiene la montaña en el suelo, es decir, al nivel de la planicie. Luego, con la ayuda de unas barras de medición, ajustamos la tira de tal manera que las líneas imaginarias que van desde los dos extremos de la tira hasta la montaña forman el mismo ángulo con la tira. Una vez que tenemos la línea básica y los dos ángulos, podemos medir la longitud de las líneas laterales…, es decir, de los lados. Allí donde los lados se cortan y forman el tercer ángulo, allí está la montaña.
Alzó un instrumento que consistía en varias varas de madera que estaban unidas mediante unos pequeños anillos y unas cuerdas y que tenían varias divisiones hechas con muescas y rayas multicolores.
—Esto sirve para determinar la altura. Un hombre apoya la mejilla en el suelo, pegado a la tira de cuero; un segundo levanta este instrumento de tal manera que quien está tumbado vea la cumbre de la montaña exactamente a diez pasos de distancia, ya sea detrás o al lado de la vara de medir. Calculamos el ángulo y, como conocemos la distancia a la que se halla la montaña, podemos calcular también, al menos de forma aproximada, la distancia de la cumbre al suelo, es decir, la altura.