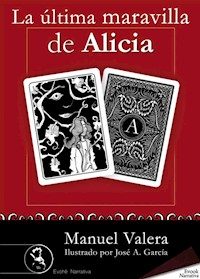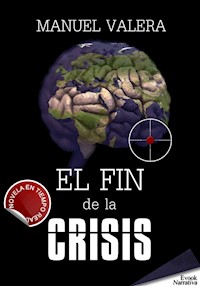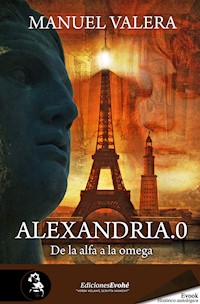
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Evohé
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
El rastro de la momia de Alejandro Magno se perdió hace siglos, pero su búsqueda obsesiona a Blanca Gallego, convencida de que será capaz de hallar la que ella considera la reliquia más preciada de la Historia. Los Padres brindarán ayuda a Blanca, quizá porque saben que el verdadero tesoro es ella, la única persona con el don de volver a pasear por la Alejandría de la mítica biblioteca. Y entre los rollos perdidos de los estantes alejandrinos, el último secreto, la gran tentación: la que compartirán casi todos los lectores de esta novela. Blanca Gallego se aleja de nosotros y entra en la niebla de Los Padres, dejándonos un difuso rastro entre gintonics, notas nombradas con el alfabeto griego, proyecciones fantasmagóricas, muerte y mentiras. No perderse en ese juego de espejos y encontrar la verdad que se revela tan solo a quienes no sucumben a sí mismos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALEXANDRIA.0
De la alfa a la omega
Manuel Valera
A Sofía y Claudia, mis faros
¿Quién sabe cómo era entonces el río del Amazonas
y Alejandría la Grande
y los rezos y el amor?
¿Y cómo sería el color?
Días extraños,Franco Battiato
Lo que es afirmado sin prueba puede ser negado sin prueba.
Euclides de Alejandría
La mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella.
Dalí
Nota previa
Manuel Valera ha entregado el texto deAlexandria.0a Ediciones Evohé asegurando que el original pertenece a un manuscrito encuadernado que encontró en la actual Biblioteca de Alejandría, en el transcurso de un viaje realizado en 2009. Valera afirma que se trataba de un material sin clasificar, sin sistemas de seguridad incorporados, que encontró azarosamente cuando curioseaba por los estantes. Lo sustrajo, sin más, sostiene.
El manuscrito, que solamente han visto él mismo y Javier Baonza, editor de Evohé, ha sido copiado textualmente para esta edición y tan solo se han retocado cuestiones estilísticas, esperamos que para bien.
La tarde que Blanca Gallego conoció a Euclides, yo me tomé un gin-tonic en una terraza del centro de Madrid, frente a la Biblioteca Nacional. Como es habitual, comencé pidiendo un café americano sin azúcar y con hielo; desde luego, el camarero olvidó traerme el hielo. Lo volví a pedir. Se le volvió a olvidar. Insistí. Insistió en el olvido. El café se fue enfriando hasta alcanzar una temperatura templada, la del ambiente, repulsiva. Los camareros nunca traen el hielo cuando pides un café con hielo. Según comienzas a hablar, se largan.
—Tráigame un café americano… —el tipo se da la vuelta, sin ningún gesto que te haga suponer que te está atendiendo— …con hielo, por favor.
¿De qué raza son? ¿De dónde los sacan? ¿Los clonan? Es así todo el tiempo. Mientras el café se enfriaba, miré a la gente. Una multitud. ¿Cómo es posible que esto funcione, me preguntaba, si ni siquiera los camareros te escuchan? Y pasa en todos los lugares: nadie atiende en las ventanillas, ni en los teléfonos, ni cuando sacas un billete de tren… Más de seis mil millones de personas: 6.000.000.000... Más de seis mil años de civilización, se supone. 6.000. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que nos hayamos apañado tanto tiempo? ¿Siempre hemos sido así? ¿Cómo es que la especie no se ha extinguido, si ni siquiera es capaz de poner un café con hielo en condiciones? Por la acera pasó una cucaracha. ¿Serían ellas las siguientes? ¿Cuántas cucarachas hay por persona? ¿Evolucionarán estos bichos hasta llegar a tomar café? ¿Se traerán ellas el hielo entre sí? Pensadlo.
Dejé el café a un lado y pedí un gin-tonic, que por supuesto tardaron en traer. Y con la tónica equivocada. Solo después sabría que, en el mismo momento en que yo me resignaba de nuevo a no porfiar y a tomarme lo que me trajeran, Blanca Gallego estaba hablando con Euclides del libro más emblemático de la historia de la geometría, escrito por él:Los Elementos. Blanca también conocería a Alejandro, a los Ptolomeos, a César, a Cleopatra, a Hipatia…
Y es que la tarde que yo me tomaba un gin-tonic en Madrid, frente a la Biblioteca Nacional, mientras mi café americano se enfriaba y los camareros me otorgaban la misma atención que a las cucarachas, Blanca paseaba por la Biblioteca de Alejandría, hacia el año 300 antes de nuestra Era.
Las veinticuatro letras del alfabeto griego
Pelirroja como una hoguera, lenguaraz hasta la rabia, la única persona que he conocido que fumara mientras dormía. Cuando estabas con ella, el mundo olía a aceite de oliva.
—En lo que llevamos de año, he ido catorce veces al dentista. Ya me conozco a todos los de la clínica por su nombre. Y que sepas además, cariño, que…
Blanca Gallego a partir de la séptima cerveza; parece que la estoy viendo ahora mismo. La boca se le entreabría más de la cuenta, y se le quedaba abierta, sí, imaginadla, como si hubiese olvidado qué iba a decir. En ese trance, miraba a un punto indeterminado, nadie supo nunca qué se le pasaba por la cabeza entonces, y al rato, cuando creías que se había dormido, proseguía la frase, retomándola desde el punto en el que la había dejado.
—…he estado en la Biblioteca.
El flequillo le caía por la cara, hacia un lado, y el labio de abajo, grueso, carnosísimo, se quedaba indeciso, sin saber si adelantarse definitivamente para rozarse con el pelo rojizo o si retraerse.
—Cómo te diría… que he estado en la Biblioteca.
—En cuál de ellas.
—No, no en una biblioteca, sino en LA Biblioteca: la única, la más grande, la mítica, la que se había perdido para siempre.
—De qué me hablas, Blanca. ¿Quieres otra copa?
—La Biblioteca de Alejandría.
—¿La que han inaugurado hace unos años? ¿En el 2002? Dicen que es una obra de arte.
—No, esa no. La otra. La buena. La antigua. La que se quemó.
—Quieres otra copa.
—He estado allí, he leído los papiros. He leído todo lo que se perdió de Aristóteles, y evangelios que se han olvidado… he leído cosas que hace cientos de años nadie leía. He leído más que Borges en diez vidas. Brutal. Brutalísimo.
Para Blanca, el mundo resultaba brutal. O brutalísimo. Con ello quería decir que algo había sido inmenso. Ya fuera para bien o para mal. Blanca, excesiva en todo, varias vidas a la vez. Nunca sabías cuándo inventaba o cuándo recordaba. Quizá, es la conclusión a la que he llegado ahora, ni siquiera ella misma lo distinguía. Un hospital de Moscú del que salió como entró, de milagro, el tráfico de órganos en algún lugar de la India, las cataratas del Niágara presenciando cómo dejaba a un marido, o este a ella… A veces repetía lo que contaba, pero enriqueciendo la historia, alterándola, mejorando la narrativa, añadiendo detalles, procurando que los golpes de humor fueran medidos, escrupulosamente oportunos.
Pero he de reconoceros que, de todos sus relatos, el de la Biblioteca de Alejandría sobrepasó cualquier cosa anterior. Por eso os lo narro, porque sé que, ahora que ella ya no puede contároslo, ya me entenderéis, la responsabilidad de transmitir esa información es mía. Cada cosa a su tiempo.
—Pero, ¿cuándo has estado tú en Egipto?
—Esa es, exactamente, la pregunta, querido. ¿Cuándo he estado yo en Egipto? No sabría qué decirte, pero pongamos que me he remontado a más de cuatro mil quinientos años —y me revolvió el pelo haciendo un gesto cómico. A Blanca le encantaba revolverme el pelo, sabía cuánto me molestaba.
Aquella tarde nos encontrábamos en una terraza que solíamos frecuentar frente al edificio de la Bolsa de Madrid, algo más arriba del Ritz. El camarero nos conocía de sobra, y ya ni siquiera preguntaba. Según nos veía aparecer, salía con la cerveza y el gin-tonic. Y no le di demasiada importancia, le seguí el juego; a Blanca, quiero decir, no al camarero. Supuse que era una de sus bromas. A veces inventaba ese tipo de cosas, simplemente para pasar la tarde, por no aburrirse, qué sé yo. Quizá estábamos en un bar y salía, y volvía a entrar a los diez minutos, colocándose al otro lado de la barra, como si no nos conociésemos, solo por aliñar la noche. Y entonces se acercaba, me pedía fuego, como casualmente, o pasaba camino al baño lanzándome una mirada furtiva, de esas que uno ve que se intercambian los demás mientras las hojas del periódico que lee se vuelven de cemento, tan aburridas pueden llegar a ser. Así que le seguí el juego, insisto, esa tarde. Saltaba de un punto a otro de la narración. Parecía contradecirse en algunos hechos. No se aclaraba del todo. Aquel día supuse que aquello se debía a que improvisaba, a que aún no tenía muy bien perfilado el relato. Sin embargo, después de lo que he leído, he visto, he sabido, ahora pienso que, más bien, Blanca estaba nerviosa. Estaba asustada. Y sus palabras cobran un sentido totalmente distinto.
—Si los Padres supieran que te estoy contando esto, te matarían.
—¿Y por qué me lo cuentas, entonces?
—Porque últimamente te veo muy soso. No te vendría mal una organización clandestina que intentara liquidarte.
Los Padres. Sí. Esa fue la primera vez que me habló de ellos. Y, en efecto, lo pronunció así, en mayúscula.
—¿Quiénes son los Padres?
—Los que nos miran todo el tiempo. Los que lo saben todo. Lo de antes, lo de ahora, lo de mañana. Ellos ven qué piensas. Se meten en tu cabeza. Lo sacan todo. Y no se les puede engañar… bueno, eso pensaba yo antes. Pero ahora… he logrado ocultarles cosas. Esta conversación, por ejemplo, no la van a conocer nunca. Ahora he desarrollado ciertas… defensas, llamémosle, que antes no tenía. Si te llego a contar esto hace seis meses, yo misma te hubiera condenado a muerte, directamente. Los Padres nos miran, cariño, sí, todo el tiempo. Lo miran todo desde la Gran Sala. Y miran muy atrás, desde que comenzamos a andar, desde que el ser humano puede llamarse así. Están viendo toda la Historia. Y escriben lo que ven. O mandan que los otros se lo escriban.
—¿Quién escribe la Historia para los Padres?
—El Escriba Sentado. Él lo hace para ellos. Por eso no le han creado piernas. Vive escribiendo, sin hablar, simplemente transcribiendo todo lo que El Hombre de Vitruvio le va dictando. La Historia entera. Desde el Homo qué sé yo. Desde el primero. Pero hay rumores, sí, rumores, de que también han probado con animales, y dicen que han visto todas las eras. Incluso han probado con plantas y con minerales, todo esto que me han hecho a mí se lo han hecho a los árboles y a las piedras, y dicen, algunos dicen, que han podido ver, ver, querido, cómo se formó esto.
—¿Esto? ¿Qué esto?
—Esto. Todo. La Tierra, el Universo entero. Solo son habladurías, me temo: no han podido ver tanto todavía. Pero sí es cierto que los Padres quieren saberlo todo. Y llegarán a hacerlo. No tienen límite. Para ellos, el mundo entero se reduce a una información que deben conocer y almacenar. Se creen dioses. Sí, eso es. Dioses. Y nadie escapa a ellos. Los Padres. Nos están mirando todo el tiempo. Da igual dónde te escondas, porque ellos, después, lo verán.
Ahora me doy cuenta de cómo le temblaba la mano. No era la séptima cerveza. Eran los Padres los que la hacían temblar. Sus manos pequeñas, de uñas cortas, como de niña traviesa. Manos que dirías que han estado escarbando en la tierra y que acaba de lavar para merendar con todo el boato de la hora del té.
—Quiero que, cuando pase lo que tiene que pasar, te quedes tú con todo. Con mis documentos, con mis diarios. Con las imágenes. Con las veinticuatro letras del alfabeto griego. En mi casa, dentro de los tres mejores libros que tengo, he guardado tres pendrives. Contienen lo mismo. Hice tres copias por seguridad. No me fío de esos artilugios. Son brutalísimos.
—¿Y qué hay en esos pendrives? ¿Fotos tuyas desnuda?
—Que más quisieras, idiota. Ahí te explico dónde están las veinticuatro letras. Repartidas por distintos lugares. Son losdossiers. En ellos te doy todo tipo de detalles acerca de la historia. Lo que me hicieron creer, cómo me engañaron, cómo se aprovecharon de mis memorias más guardadas. El viaje, el tiempo atrás, la reconstrucción de la Biblioteca, el traspaso de los papiros a lo largo de los siglos, la obra de Lusan…
—¿De qué me hablas, Blanca? ¿Qué carajo son las veinticuatro letras?
—Las del alfabeto griego, mi niño. Ahora no entiendes nada, pero cuando lo leas, sabrás a qué me refiero. De la alfa a la omega. Yo ya estoy fuera de todo eso. Yo ya no importo. Ya no existo. Dentro de unos días, subiré al Faro, no sabré nada en absoluto de este asunto… o me dará igual. Por eso lo dejo en tus manos.
—¿Y por qué yo? ¿Por qué no contratas a un escriba sentado de esos?
—¿Sabes el problema principal de las narraciones sobre vampiros? —me dijo de pronto—. Les pasa a casi todos, menos a Stoker, a Polanski o a Coppola. El problema es que invierten casi todo el libro o la peli en mostrarnos cómo la gente es incrédula al principio y no se cree que existan los vampiros. Cuando cuentes esta historia, cariño, no cometas el mismo error. Cuéntala del tirón, y que se la crea el que se la tenga que creer. No des tregua a los que no quieran creer. No pierdas tu tiempo y tu esfuerzo en ellos. Hazlo bien, hazme el favor, y no te pongas pesadito con muchas descripciones que a ti te parezcan poéticas e imprescindibles, cuentista.
—Ya, muy bien. Pero ¿por qué yo?
—Porque yo ya he ido catorce veces al dentista en lo que va de año. Estoy cansada. Ya solo tengo ganas de olvidarlo todo y de perderme en las callecitas de Cádiz, por ejemplo. Oiga, otra cerveza, por favor. Qué camarero tan brutal... —y después de apurarse la copa, me volvió a revolver el pelo. Ay, por qué eso le haría tanta gracia.
Lo he destruido todo. Queda este relato, que ahora encuaderno y dejo como olvidado dentro de la Biblioteca de Alejandría. Ya se la encontrará quien deba. Y me deshago de la foto en blanco y negro de Blanca, esa en la que habla por un teléfono móvil, sonriendo, ajena aún a la mirada de los Padres. Y lo que ella me dejó y yo he visto es lo que ahora os cuento. Tal cual. De la alfa a la omega. Cada cosa a su tiempo. Juzgad vosotros mismos la historia de Blanca Gallego, la que se preciaba de tener recuerdos de su más tierna infancia, la que quiso ganarle al olvido y la muerte.
αlejandro
Agosto, veinticinco grados, Rascafría, un pueblo de la sierra de Madrid. Pizarra, madera, montaña. ¿Qué hago comiéndome unos judiones, cayéndome unos chorros de sudor como el Niágara? Si queréis saberlo, aguardad a que termine las dos cucharadas que me quedan. Mojaré también la salsa, tan buena como inapropiada para estas fechas. ¿Por qué no es enero, por qué no estoy atrapado por la nieve en este pueblo de piedra y calles como un sudoku? Esperad, que viene la camarera y tengo que acertar. Ahora os lo explico. Apuro el pan, dejando la cazuela de barro casi impoluta y me echo al coleto el último trago de Ribera del Duero.
—¿Qué tal la comida, caballero?
Esta señora espera la respuesta correcta. Ya la tengo pensada desde que rompí a sudar, solo en el comedor de arriba, que parece el salón de una casa particular, no faltan ni los sillones orejeros, ni el suelo de madera acuchillado, ni el chimeneón, custodio de sobremesas y vapores.
—Brutal. Los judiones de Rascafría, buenísimos, como siempre. Pero con el calor que hace… Brutal, brutalísimo.
Pronuncio mis últimas palabras con un deje interrogativo. Pero la señora sonríe, con el gesto de alguien que estaba esperando las palabras justas. Asiente casi imperceptiblemente y se marcha. ¿Habré acertado? Las otras mesas, vacías, como mirándome; los cuadros de caza de las paredes, expectantes; el cigarro, suspenso, indeciso, pensativo.
Saco el móvil, vuelvo a abrir el buzón de los mensajes recibidos y leo el último de Blanca. «Pásate por mi casa. La llave, el portero. Los tres mejores libros».
Y, sin saber exactamente por qué hice caso, en un par de horas me vi saludando al portero de la casa de Blanca, que existía viendo la tele en su garita, haciéndole la crítica a lo que veía.
—Sí, Blanca te ha dejado aquí la llave. Me dijo que vendrías. ¿Has visto ese nuevo tertuliano? No te lo crees. Se toca mucho la nariz cuando habla. Finge como un gato antes de que le den de comer.
Algún día alguien se dará cuenta de que la que sabe de televisión es la gente corriente. Camareros, porteros, charcuteros. Demuestran más sentido común que una gavilla de directivos.
Entré en casa de Blanca, desierta. Su tronco de Brasil, su alfombra de vaca, su mesa de Ikea, la de los cocidos y las perdices. No olía a cerrado. La casa no había estado deshabitada mucho tiempo. ¿Qué estaba buscando? Tres pendrives, se supone, dentro de sus «tres mejores libros». Me serví un gin-tonic, buscando inspiración, intentando que aquello fuera algo normal, cosa que evidentemente no era. ¿Otro juego de Blanca? No, no estaba en su habitación, de una penumbra morada, suspendida entre cojines y colchas.
Me dijo «los tres mejores»; ¿qué quiso decir? ¿Los tres mejores según quién? ¿Según ella, según yo, según la Real Academia de la Lengua, según Babelia, según Pérez-Reverte…? Supuse que si me había dicho eso sería para que encontrara los libros, no para que me sentara a escribir una crítica erudita. Para eso, ya estaba el portero. Empecé a mirar los estantes. Libros en inglés, libros en español, libros en griego. «Tengo cuatro cerebros, uno por cada idioma», solía decir ella. Eso podía ser una pista. Ella hablaba español, inglés, latín y griego, de modo que el libro bien podría ser uno escrito en inglés, por ejemplo. ¿Cuál de ellos? El mejor… ¿Shakespeare?
—William Shakespeare Complete Works (Royal Shakespeare Company) —me dije. Bingo. Abrí el tomo, papel de Biblia, escrito en inglés, y en el que ella había abierto una oquedad, con un cúter, supuse. Y dentro, en efecto, un pendrive. Joder, la cosa debe de ser seria, si no jamás habría destrozado un tomo así. Le tenía más cariño que a sus zapatos de trescientos euros.
Pero había otros dos. Y la botella de gin-tonic no daría mucho más de sí. Debía apresurarme. En la página de cortesía, como una dedicatoria, había escrito algo: «Ni una palabra de más».
Un crujido en el pasillo. ¿Blanca? Me acerqué a la puerta, sin mirilla, nunca me expliqué por qué. Escuché, me pareció oír un siseo, como una suela que se arrastra por el suelo. ¿Alguien adoptando una postura de espera? No se volvió a oír nada más, de modo que me di la vuelta y seguí escrutando títulos. Ay, cuántas veces, después, he pensado qué habría ocurrido si en ese momento me hubiera armado de valor y hubiera abierto la puerta. ¿Habría pasado todo lo que pasó luego? Seguramente, sí.
En fin, es inútil hacer ese tipo de cábalas. La cosa es que volví a buscar entre libros. «Ni una palabra de más». Erré tres veces, conMi nombre es Aram, de Saroyan, conLa conjura de los necios, de John Kennedy Toole, y conEl desayuno de los campeones, de Kurt Vonnegut. Pero acerté conComeclavos, de Albert Cohen. A eso se refería: ese tipo no cometía ni un desliz, nunca metía palabras de relleno, todas parecían asombrosamente en su sitio, como si no pudiesen ser sustituidas por otras. Como en Shakespeare, el mismo hueco abierto a cuchillo, el mismo tipo de pendrive. Y otra nota: «Las mejores palabras: es benigno».
No había duda: esa frase es de Woody Allen, enDesmontando a Harry, luego el libro seríaCuentos sin plumas, del neoyorkino, el preferido de Blanca. En efecto. El tercero. Sospechosamente fácil… Esto es otro juego, sin duda, de esta señora que debe de haberse aburrido demasiado en la sala de espera del dentista.
Y, de nuevo, el pasillo, los sonidos, entonces sí, pasos, los inconfundibles ecos de unos pasos que se alejaban.
Salí con los tres pendrives y no vi a nadie, ni en las escaleras, ni en el portal, ni en el jardín de la entrada, pero el portero me dio el recado.
—Ese señor tan raro le ha dejado esto.
—¿Qué señor?
—El tipo que ha venido preguntando por usted —me dijo, tendiéndome un sobre—. No veas si ponen anuncios... ¿Creen que somos tontos o nadie les ha avisado de que se ha inventado el mando a distancia?
Y ahora tengo conmigo ese sobre. ¿Cómo llegué hasta aquí, a este restaurante de la sierra de Madrid? Siguiendo las indicaciones de los pendrives; en efecto, en los tres había lo mismo: un archivo Word en el que solo aparecía lo siguiente:
«Restaurante Marcos. Rascafría. Judiones. Responde correctamente».
Y aquí me tenéis. ¿Habré respondido correctamente? En este momento yo no puedo saber que, de todos modos, la camarera me habría traído el pendrive, siguiendo instrucciones de Blanca. Todavía me digo que esto es un juego, y por eso me alegra tanto verla aparecer con una bandeja en la que me sirve un gin-tonic y un nuevo pendrive.
—Acertó, caballero. Le recuerdo que los fines de semana hacemos cordero al horno por encargo.
En el pendrive, una etiqueta que reza: «Alfa», la primera letra del alfabeto griego. ¿Y en el sobre que me dio el portero? Saco de nuevo su contenido, una fotografía. En ella, se ve la Esfinge de Gizeh de fondo, y en primer plano, sí, Blanca, junto a un tipo rarísimo, pequeño, rechoncho, barbudo, canoso. Ambos miran al frente, sin sonreír, con la misma cara de misterio de la Esfinge. Van vestidos con chilabas, y el cabello rojizo de Blanca, en medio de tanta luz, rivaliza con la arena del desierto en luminosidad. ¿Qué carajo es todo esto? El portero me dijo que el tipo que le dejó el sobre para mí era alto y moreno. «Tenía brillito. Parecía un tertuliano de Telecinco, pero se le entendía mejor, aunque hablaba con acento raro», me dijo. O sea, que no era este tío de la foto.
«Ya tengoAlfa», me sorprendo diciendo. ¿Y? Mejor será que vosotros mismos comprobéis qué esAlfa, qué dice, qué muestra. ¿Qué conocéis sobre Alejandro Magno?
alfa
Alfa: un archivo Word y varias imágenes. Lo abro inmediatamente, en el portátil, que siempre procuro llevar cerca. Con el ordenador sobre las piernas, apoyado en el volante delPeugeot, leo.
He parado en una explanada, en la carretera que hay entre Rascafría y Miraflores de la Sierra. Aquí me detuve una vez con Blanca, a tomar un cigarro. La sierra se abre hacia abajo y deja ver un valle que van inundando las lejanías azules, las planicies por las que se va extendiendo Madrid, como una mancha de hormigón.
Blanca habla de un viaje a Venecia, de cómo allí conoció a un tal Virgilio, de la proposición que este le hizo… Y da un salto. Después ya están en Egipto. Atribuyo la foto que el portero me dio a este viaje. Y, finalmente, pasan a París. Esta es la parte más increíble. Y lo que Blanca ve allí, ya va siendo difícil de asumir.
También hay material gráfico. Pero vayamos por partes. Supongo que he de empezar hablándoos de la pasión de Blanca por Alejandro, al que llamaron El Magno. No es que viviera para él: es que vivía de él. Se había doctorado con una tesis sobre las técnicas militares de Alejandro, indicando de qué modo exacto este había perfeccionado la falange de su padre, Filipo II de Macedonia, hasta convertirla en una máquina invencible que solo con los siglos la legión romana lograría derrotar. Y después había escrito varios libros sobre el personaje. Uno de ellos resultó unbestseller, una especie de novela histórica con mucho misterio.
—Me voy a mi encuentro anual de Alejandro —dijo un día—. Este año visitamos la Basílica de San Marcos, en Venecia.
Blanca odiaba mejor que fumaba. Y odiaba, entre otras muchas cosas, que se hubiera perdido la momia de Alejandro Magno. Pertenecía a una especie de club que todos los años se reunía en cualquier parte del mundo descubriendo un nuevo emplazamiento de los restos del general macedonio.
—Ha sido el más grande de la Historia. Alejandro significa «dominador de hombres». Él quiso llegar hasta donde nace el sol, conquistar toda la tierra conocida. Pero cayó fascinado por Babilonia. Y eso me encanta, porque me parece que da el perfil del personaje: un guerrero que de pronto cruza la Puerta de Ishtar y es hipnotizado por los Jardines Colgantes, por las mujeres más placenteras, por la gran ciudad. No fue otro conquistador sin más, sino que se consideró un libertador, un dios. El más grande. Los egipcios lo recibieron con los brazos abiertos, ya que les quitaba de encima la bota de los persas. Y él se proclamó hijo del dios Amón. Este año nos reunimos en la Basílica de San Marcos.
—¿Allí no está, supuestamente, el apóstol?
—¿Y te has creído eso? Qué poquito ojo tenemos… El cuerpo que trasladaron a Venecia pertenece a alguien real: a Alejandro.
EnAlfa, Blanca cuenta qué ocurrió en ese último viaje buscando a Alejandro, hará dos años.
Nunca somos los mismos. Los fijos, un grupo de unos quince, a los que se nos van sumando otros quince eventuales, más o menos: invitados, curiosos, qué sé yo. Y en este viaje, estaba él. Un señor de ojillos curiosos, cuidada barba blanca, gafitas redondas, bajito, regordete, era más fácil saltarlo que darle la vuelta. Se presentó él mismo, en un inglés nasal, con claro acento francés:
—Señorita, no he podido dejar de admirar sus tobillos. Me llamo Virgilio y, junto a usted, tendré mucho gusto en buscar a Alejandro bajando hasta el mismísimo Seol.
Comenzamos a hablar fuera de los actos de ese fin de semana. Dijo pertenecer a una fundación con sede en París dedicada al estudio de la arqueología o algo así. No fue muy explícito, pero ya sabemos que ese tipo de organizaciones no suelen serlo. Ni siquiera sus miembros saben exactamente a qué se dedican. Aquel fin de semana terminó, no encontramos rastro alguno de Alejandro, y nos dimos nuestras señas, nuestros teléfonos.
—Espero vernos antes de la siguiente cita con el general de generales.
Pasaron algunas semanas. Yo olvidé el asunto y al tal Virgilio. Pero entonces me llegó su invitación. Me animaba a visitar las pirámides de Egipto, junto a algunos miembros de su fundación que, aseguraba, estarían encantados de conocerme.
Ya me conoces: un viaje a un lugar exótico, gente desconocida, sin una razón clara para asistir… ¿Cómo negarse? Desde luego, acepté. Y allá que me fui, a tostarme en tierra de faraones.
Me reencontré con Virgilio, unos seis meses después de habernos conocido en Venecia. Estaba mucho más moreno de lo que lo recordaba, y entendí que él llevaba varias semanas en Egipto. Le acompañaban dos tipos, altos, hieráticos, como las estatuas de Ramsés, que no hablarían ni en un interrogatorio de la Gestapo, y una señora que enseguida me recordó a la médium dePoltergeist, esa que gritaba:«¡Corre hacia la luz!».Sweety se hacía llamar, y, en efecto, hablaba dulce y pausada, como si le enchufaran un chute de benzodiazepinas en cada desayuno. Afirmaba provenir de Connecticut, y en medio del Apocalipsis seguramente habría seguido sonriendo como una abuelita que te va a dar una golosina.
Ay, cariño, qué tonta fui, cómo me dejé seducir por las palabras de Virgilio, por sus maneras de señor culto que bebía vino como agua y que bromeaba continuamente.
—No bebas agua de Egipto, me dijeron —comentaba en las cenas.— ¿Agua? Por mí se pueden lanzar todos de cabeza al Nilo y secarlo a trago limpio, mientras me dejen descorchar un par de botellas como esta todas las noches.Mon dieu,mon dieu…
Siempre recordaré la cena en el Conrad Cairo, uno de los mejores hoteles de la ciudad. Balcón con vistas al Nilo, la temperatura había descendido unos quince grados, estaríamos a unos veinte: fresco relativo, el olor a tierra mojada que subía del río, yo vestida de lino blanco, la última llamada a la oración desde cientos de mezquitas a la vez… Fue una emboscada, el principio de una tela de araña en la que me dejé liar irresponsable. Las suaves palabras, cariño, cuidado con ellas. En principio, habíamos hablado de Alejandro, claro, de su llegada a Egipto, de la fundación de Alejandría, la ciudad que él nunca llegó a ver, de su fastuoso enterramiento en medio de la ciudad, de las visitas legendarias que le hicieron a la momia, como aquella en la que el emperador Augusto lo coronó y derramó flores sobre su cuerpo. Dicen que el romano hizo un mal movimiento y rompió la nariz de la momia de Alejandro. No sé. Llevábamos dos días en aquella ciudad, hablando de este tipo de cosas, de la cultura egipcia, a la sombra de las pirámides, miles de años os contemplan, como dijo Napoleón… Y entonces, no sé de qué manera, poco a poco, supongo, fuimos intimando. No sé a partir de qué, naturalmente, simplemente nos habíamos conocido en un encuentro de frikis, prácticamente, o sea, que no nos conocíamos de nada. Pero, ya sabes, el desierto, las arenas, los vientos que susurran historias, los cielos de lasMil y una noches… todo eso que tú dirías… Y me hablaron de París, y de su empresa. Fue durante esa cena, después de los postres, en los licorazos. Y me invitaron a ir. A conocer sus instalaciones, sus proyectos, estudios, sus especialistas, su «avanzadísimo material», dijeron eso, los muy brutales… Ah, sí, y me dijeron algo que a mí me debería haber puesto en guardia inmediatamente, si hubiese sido algo más lista. Fue Sweety, urdiendo la tela:
—Con tu pasión por Alejandro… En nuestro proyecto, tú serías la única pieza que nos falta. Los Padres estarían encantados de conocerte.
Me fui a París con ellos.
Los Padres, Blanca habla por primera vez de los Padres en estas memorias, crónicas, confesión, o como queramos llamarlo. ¿Dónde estuvo el punto de no retorno? ¿Tuvo escapatoria alguna vez, o simplemente le habían levantado alrededor un cerco del que era imposible escapar? Si ella se hubiera negado a viajar a París, ¿la habrían obligado, de todos modos? Me temo que sí, que nada los habría detenido.
Imagino a Blanca llegando a París, directamente desde El Cairo, subida ya a una montaña rusa que empezaba a acelerarse sin que ella se diera cuenta, a los pies de la Torre Eiffel, bajando a las catacumbas de Clío...
Clíoes la empresa, la fundación, la sociedad, como quieras llamarle. Y al complejo de sus instalaciones le llaman El Olimpo. Son humildes, por lo que ves. Me subieron a un barco, me dieron una vuelta por el Sena. Nos llovió, desde luego, porque en París te puede llover en cualquier momento, y a mí me pilló con la ropa de El Cairo, así que me tuve que comprar un paraguas de urgencia y una sudadera en una tienda de guiris. La embarcación daba la vuelta más allá de la Isla de Cité, donde se alza la catedral de Notre-Dame. El Louvre a un lado, el barrio latino al otro, el Museo de Orsay… cariño, hasta tú habrías picado. Piensa, los diablazos hasta me subieron al restaurante de la Eiffel, Altitude 95, para que pudiera beber a rienda suelta un Château Gruaud-Larose viendo cómo atardecía sobre el Trocadero. Después de dos botellas de aquel vino, una habría firmado complacida que la decapitaran junto a María Antonieta.
Sacaron mis libros sobre Alejandro, me hicieron un par de observaciones halagadoras, yo pedí otra botella de vino, y entonces me confesaron que sus jefes se habían interesado por mi trabajo. No especificaron por cuál de ellos, pero eso me importó poco. Oh, la la, cariño, se veía tan pequeño el mundo allá abajo.
Recuerdo las palabras de Apollinaire: «Pastora, oh, Torre Eiffel, el rebaño de los puentes bala esta mañana». Y allí estaban los puentes del Sena como una manada de sueños, a sus pies. A Blanca no era difícil entusiasmarla. Alejandro, París, halagos, una fundación, el sueldo que le ofrecieron, un ático cerca del Louvre… Qué carajo, cualquiera habría hecho lo mismo que ella hizo: morder el anzuelo, entrar al trapo, dejarse llevar por la nube que la envolvía.
Pregunté, cariño. ¿Dónde se ubica la empresa, cómo se llama, a qué se dedica? Y después he descifrado, entre la bruma del vino y el tiempo, el silencio que se creó, que en aquel momento no advertí, y las miradas que se lanzaron, como poniéndose de acuerdo en quién hablaría, siguiendo un manual que traían bien ensayado. Clío, me dijeron, así se llama la fundación.