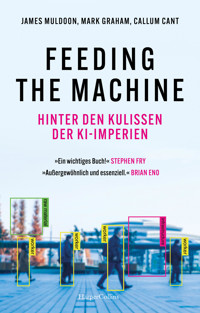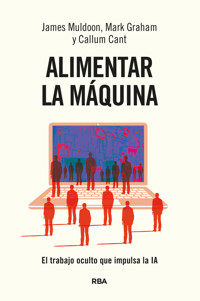
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
LA TECNOLOGÍA VISTA CON LOS OJOS DE LAS PERSONAS QUE LA PRODUCEN. «Arroja luz sobre los rincones más oscuros de esta "revolución" y expone su enorme costo humano. Qué libro tan importante». Stephen Fry «No tenía idea de la explotación humana y la codicia corporativa que impulsa el crecimiento de la IA. Gente que trabaja horas imposibles por salarios miserables, sólo para que podamos recibir nuestros pedidos un par de horas antes, mientras algún multimillonario se enriquece. Un libro extraordinario y esencial». Brian Eno El primer libro que cuenta las historias del ejército de trabajadores mal pagados y explotados que impulsan la inteligencia artificial. Las grandes tecnológicas nos han vendido la ilusión de que la inteligencia artificial es una herramienta que traerá riqueza y prosperidad a la humanidad. Pero escondida debajo de esta optimista superficie se encuentra la sombría realidad: una fuerza laboral precaria formada por millones de personas que trabajan en condiciones espantosas. Alimentar la máquina es una investigación urgente y fascinante sobre la intrincada red de organizaciones que mantiene este sistema en marcha. Basado en cientos de entrevistas y miles de horas de trabajo de campo, este libro muestra las vidas de los trabajadores y los sistemas de poder que determinan su futuro. Nos enseña, también, cómo la IA es una máquina de extracción que procesa conjuntos de datos cada vez más grandes y se alimenta del trabajo de la humanidad para impulsar sus algoritmos, y detalla lo que debemos hacer para luchar por un futuro digital más justo. Una denuncia del sistema que hace posible nuestra tecnología.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titulo original inglés: Feeding the Machine:
The Hidden Human Labour Powering AI.
© del texto: Callum Cant, James Muldoon y Mark Graham, 2024.
© de la traducción: Erika Cosenza, 2024.
Publicado gracias a un acuerdo con Canongate Books Ltd,
14 High Street, Edinburgh EH1 1TE.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre de 2024.
OBDO397
ISBN: 978-84-1132-958-3
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Índice
Portadilla
La máquina extractivista
1. La anotadora
2. La ingeniera
3. El técnico
4. La artista
5. El operario
6. El inversor
7. El organizador
8. El recableado de la máquina
Conclusión
Agradecimientos
Notas
LA MÁQUINA EXTRACTIVISTA
Mercy se inclinó hacia delante, inspiró profundamente y cargó otra tarea en el ordenador. Una tras otra, las perturbadoras fotos e imágenes de vídeo fueron apareciendo en su pantalla. Mercy es moderadora de contenidos en Meta y trabaja en una oficina de externalización en Nairobi. Se espera que tramite una incidencia, ticket en la jerga, cada cincuenta y cinco segundos durante un turno de diez horas. Este vídeo en particular era de un accidente automovilístico fatal. Alguien lo había grabado y lo había subido a Facebook, y otra persona lo había denunciado. Su trabajo es determinar si se había violado alguna de las reglas de la compañía que prohíben todo contenido particularmente violento o gráfico. Cuando la persona que grababa hizo zoom en el accidente, pudo ver más de cerca la escena. Empezó a reconocer una de las caras en la pantalla justo antes de que saliera de foco: la víctima era su abuelo.
Mercy empujó la silla hacia atrás y salió corriendo; pasó entre hileras de compañeros que la miraban con preocupación. Lloraba. Una vez fuera, empezó a llamar a sus familiares. Reinaba la incredulidad: nadie más se había enterado aún. Su supervisor salió para consolarla, pero también para recordarle que debía regresar al escritorio si quería cumplir sus objetivos del día. Mañana se podría tomar el día libre teniendo en cuenta el accidente, pero, dado que ya estaba allí, le dijo, bien podría terminar el turno.
En la pantalla aparecieron más tickets: de nuevo su abuelo; el mismo accidente una y otra vez. No se trataba solo del mismo vídeo que estaba siendo compartido por otras personas, sino de otros vídeos desde otros ángulos. Imágenes del coche, de las personas muertas, descripciones de la escena. Ahora comenzaba a reconocerlo todo. Su barrio, próximo al atardecer, solo un par de horas antes —una calle conocida por la que ella había caminado muchas veces—. Cuatro víctimas mortales. El turno se le estaba haciendo eterno.
Mercy fue una de las decenas de personas con quienes hablamos en los tres centros de anotación de datos y moderación de contenidos que la compañía tiene en Kenia y Uganda. La moderación de contenidos consiste en revisar manualmente las publicaciones de las redes sociales para detectar, eliminar contenido tóxico y señalar las violaciones de las políticas de la compañía. La anotación de datos consiste en colocar etiquetas relevantes a los datos a fin de que los algoritmos informáticos puedan leerlos. Ambos puestos podrían entrar en la categoría de «trabajo de datos», que comprende diferentes clases de mano de obra operando entre bastidores para hacer posible nuestra vida digital. El caso de Mercy fue particularmente triste, pero no fuera de lo común. El trabajo es intenso y exigente. «Sientes cansancio físico y mental. Eres como un zombi», señaló una persona que había migrado desde Nigeria por este trabajo. Los turnos son largos, y se espera que el personal cumpla con objetivos de rendimiento inflexibles basados en su velocidad y precisión. El trabajo de Mercy también requiere mucha atención: no puede distraerse, porque tiene que etiquetar correctamente los vídeos de acuerdo con criterios estrictos. Hay que examinar los vídeos para hallar la violación más grave, de acuerdo con la definición de las políticas de Meta. La violencia y la incitación, por ejemplo, son violaciones más graves que el bullying y el acoso; por consiguiente, no basta con identificar una sola violación y detenerse ahí. Hay que visionarlo entero, por si la situación empeora.
«Lo peor no era solo la violencia —nos dijo otra de las fuentes entrevistadas—, sino el contenido sexual explícito y perturbador». Quienes se encargan de moderar los contenidos son testigos de suicidios, torturas y violaciones «casi todos los días», nos comentó esta misma persona. «Normalizas cosas que no son normales». El personal de estos centros de moderación está sometido constantemente a un bombardeado de vídeos e imágenes explícitas, y no se les da tiempo para que puedan procesar lo que están viendo. Se espera que tramiten entre quinientos y mil tickets por día. Muchas de estas personas dijeron que nunca volvieron a sentirse igual: el trabajo había dejado una marca indeleble en su vida. Las consecuencias pueden ser devastadoras. «La mayoría tenemos trastornos psicológicos, ha habido algunos intentos de suicidio [...]. En algunos casos, nuestras parejas nos han dejado y no logramos que vuelvan a aceptarnos», comentó una persona que había sido despedida por la empresa.
«Las políticas de la compañía eran aún más extenuantes que el trabajo en sí mismo», resaltó otra fuente. En uno de los centros de moderación de contenidos que visitamos, el personal terminó llorando y temblando después de haber visto unos vídeos de decapitaciones. La gerencia dijo que en algún momento de la semana podían tomarse un receso de treinta minutos para ver al «consejero de bienestar», que era un simple colega sin ningún entrenamiento formal en psicología. A los que se levantaron y salieron corriendo en respuesta a lo que acababan de ver les dijeron que habían cometido una violación de la política de la compañía, porque no habían ingresado el código correcto en su ordenador para indicar que estaban en «tiempo de ocio» o en un «receso para ir al baño»; lo cual significaba que su puntuación de productividad podría verse reducida en consonancia con su falta. Las historias eran infinitas: «Me desmayé en la oficina», «Sufrí una depresión severa», «Tuve que ir al hospital», «No les preocupaba en absoluto nuestro bienestar». El personal sabía que la gerencia controlaba los registros hospitalarios para verificar si los días por enfermedad que se tomaban eran legítimos, pero nunca para desearles una pronta mejoría o mostrar una preocupación sincera.
La seguridad laboral en esta compañía en particular era mínima. La mayoría de las personas entrevistadas tenían contratos renovables cada uno o dos meses, que podían rescindirse en cuanto el trabajo del cliente estuviera completado. Trabajaban en hileras de hasta cien personas, en unas áreas de producción ubicadas en un edificio mal iluminado, que formaba parte de un enorme parque comercial en las afueras de Nairobi. Su empleadora era una proveedora de Meta, una prominente compañía de subcontratación de procesos empresariales (BPO) con sede central en San Francisco y centros de entrega en África Oriental, donde el trabajo inseguro y de bajos ingresos podía distribuirse entre el personal local de la firma. Buena parte de su plantilla, incluida Mercy, había vivido alguna vez en el cercano Kibera —el mayor barrio de chabolas urbano de África— y la habían contratado bajo la premisa de que la empresa estaba ayudando a personas desfavorecidas a acceder al mundo laboral. La realidad es que a la mayoría les aterrorizaba perder el trabajo y por eso no se atrevían a cuestionar a la gerencia. Si alguien se quejaba, se le ordenaba guardar silencio y se le recordaba que era fácilmente reemplazable.
Si bien muchos de los moderadores con los que hablamos eran keniatas, en algunos casos habían migrado desde otros países africanos para trabajar para la BPO y asistir a Meta en tareas de moderación en otras lenguas africanas. Algunas de estas personas mencionaron que eran fácilmente identificables como extranjeras en la calle, lo cual aumentaba su sensación de vulnerabilidad frente al acoso y el abuso por parte de la policía keniata. Pero el acoso policial no era el único peligro al que se enfrentaban. Una mujer que entrevistamos relató que los integrantes de un «frente de liberación» de un país africano vecino dieron con los nombres y las fotos del equipo de moderación de Meta y los publicó en internet, acompañados de amenazas, porque no estaban de acuerdo con algunas decisiones que habían tomado al moderar ciertos contenidos. El personal estaba aterrorizado, por supuesto, y acudió a BPO con las imágenes. La compañía les informó de que procurarían mejorar la seguridad de las instalaciones; se limitaron a decirles que, aparte de eso, no había nada que pudieran hacer. El personal debía «cuidarse», sin más.
A la mayoría solo nos queda abrigar la esperanza de no tener que soportar las inhumanas condiciones laborales que padecen Mercy y sus compañeros. Sin embargo, este tipo de trabajo con datos lo ejecutan millones de personas en distintas circunstancias y geografías de todo el mundo. En este centro en particular, algunas condiciones laborales cambiaron después de que lleváramos a cabo nuestro trabajo de campo. (Dichos cambios se abordan detalladamente en el capítulo 8). Pero las grandes compañías como Meta tienden a tener numerosos proveedores de servicios de moderación que compiten por los contratos más rentables. Este trabajo con datos es esencial para el funcionamiento de productos y servicios que usamos a diario: desde redes sociales hasta chatbots y nuevas tecnologías automatizadas. Es una condición previa para su misma existencia: si no fuera por quienes revisan constantemente las publicaciones y moderan el contenido, en unos instantes las redes sociales estarían plagadas de material violento y explícito.1 Sin las personas que anotan los datos para a continuación enseñarle a la inteligencia artificial la diferencia entre un semáforo y un cartel, no sería posible la circulación de vehículos autónomos. Y sin las personas que trabajan entrenando los algoritmos de machine learning, no tendríamos herramientas de IA como ChatGPT.
La inteligencia artificial puede entenderse en un sentido amplio como un sistema informático que procesa datos a fin de generar resultados tales como decisiones, predicciones y recomendaciones.2 Puede hacer referencia a cualquier cosa, desde la función de autocompletado de los correos electrónicos hasta los sistemas armamentísticos usados en la guerra con drones. A decir verdad, más bien es una palabra del ámbito del marketing o un término paraguas que abarca tecnologías muy diferentes, como visión artificial, reconocimiento de patrones y procesamiento del lenguaje natural (es decir, el procesamiento de expresiones orales y escritas cotidianas). Es una idea difusa que evoca las maravillas de la inteligencia poshumana, pero también pregona los peligros de una extinción masiva desencadenada por la IA. La inteligencia artificial representa muchas ideas diferentes en el debate público: crecimiento económico, logro científico y desarrollo de capacidades para unos; pérdida de empleo, decisiones sesgadas y evangelización tecnológica para otros. Su significado también ha evolucionado con el correr del tiempo, ya que, en un afán por captar la última ola de desarrollos tecnológicos, está siendo redefinida de forma constante.
Recientemente se ha hecho hincapié en los sistemas que potencian los chatbots: los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Los LLM se entrenan con grupos de datos gigantes que contienen ingentes cantidades de datos textuales obtenidos generalmente de Internet. Los modelos de lenguaje de gran tamaño como ChatGPT se llaman así por las dimensiones de sus conjuntos de datos (cientos de miles de millones de gigabytes de datos), pero también por el número de parámetros que se han usado para entrenarlos (alrededor de 1,76 billones de parámetros para ChatGPT-4). Los parámetros son las variables que impulsan el rendimiento del sistema y pueden ajustarse durante el entrenamiento para determinar de qué manera un modelo detectará patrones en sus datos, lo cual influye en cómo rendirá con nueva información.
En este momento, nos encontramos en medio de un ciclo de sobreexpectación en el que las compañías están compitiendo en una carrera para integrar herramientas de inteligencia artificial en una variedad de productos que lo transforman todo: desde la logística y la industria hasta la atención médica. Las tecnologías de IA pueden usarse para diagnosticar enfermedades, diseñar cadenas de suministro más eficientes y automatizar la circulación de mercancías. En 2023, el mercado mundial de la IA se valoró en 200.000 millones de dólares, y se espera que crezca un 20% cada año, hasta alcanzar los dos billones de dólares en 2030.3 El desarrollo de la IA tiende a ser secreto y opaco; no hay números exactos sobre cuántas personas trabajan en la industria globalmente, pero la cifra ronda los millones, y, si las tendencias continúan al ritmo actual, ese número podría sufrir un aumento sustancial.
Cuando usamos productos de IA nos estamos insertando directamente en la vida de esa fuerza laboral desperdigada por todo el mundo. Nos guste o no, no estamos al margen. Así como beber un café nos implica en la red global de producción desde el grano hasta la taza, debemos entender de qué manera usar un motor de búsqueda, un chatbot —o incluso algo tan simple como un robot-aspiradora inteligente— pone en marcha flujos globales de datos y capital que conecta fuerza laboral, organizaciones y público consumidor en cada rincón del planeta. Por consiguiente, muchas compañías tecnológicas hacen lo que pueden para ocultar la realidad de cómo se elaboran sus productos. Presentan la imagen de unas máquinas autónomas espléndidas y brillantes —ordenadores que investigan grandes cantidades de datos y se enseñan a sí mismos sobre la marcha—, en lugar de la realidad de la mano de obra humana mal pagada y extenuada que las entrena y, al mismo tiempo, se ve dirigida por ellas. Pero, cuando consumimos, cuando practicamos el activismo y ejercemos nuestra ciudadanía, nuestras acciones tienen un impacto real sobre las condiciones laborales de estas personas y pueden ayudarles en su lucha por un trabajo digno. Estos puestos de trabajo se encuentran en primera línea de estos cambios tecnológicos, pero las herramientas de vigilancia y productividad posibilitadas por la inteligencia artificial están avanzando hacia otros sectores laborales, y llegarán incluso a quienes pueden considerarse inmunes a esta intrusión. El primer paso en pos de la acción es entender cómo se produce la IA y cuáles son los diferentes sistemas que están en juego. Ello nos permite ver de qué manera la IA contribuye a concentrar en unas pocas manos el poder, la riqueza y la capacidad misma de moldear el futuro.
Este libro cuenta las historias de las personas cuyo trabajo hace que la IA sea posible y describe los sistemas de poder que mantienen las desigualdades mundiales en el acceso al capital, las redes y las oportunidades laborales. Expone la mano de obra humana oculta que contribuye a la inteligencia artificial y revela cómo este trabajo esencial suele estar deliberadamente escondido. A partir de doscientas entrevistas con personas que trabajan en anotación de datos, moderación de contenido, ingeniería de machine learning, ética de la IA y almacenes, activistas y figuras de la industria, Alimentar la máquina arroja luz sobre el mundo oculto de la producción de la IA y toda su ignorada mano de obra digital. Estas personas se encuentran en situaciones dispares: desde la precariedad extrema, la baja remuneración y la falta total de protección laboral de los anotadores de datos hasta los altos salarios de quienes trabajan en ingeniería de machine learning en las sedes centrales de grandes compañías tecnológicas internacionales. Siguiendo el rastro del dinero que conecta estas redes de producción de la IA, podemos empezar a desvelar la historia profunda sobre la cual se construye la IA y dejar al descubierto los legados coloniales que aún hoy le dan forma.
Con más de una década de experiencia en investigación, cada capítulo de este libro nos lleva a un lugar distinto, allí donde se encuentra la mano de obra humana que contribuye a la producción de la IA. En las siguientes páginas conoceremos a siete individuos que tienen un papel fundamental en este proceso. Estas siete figuras son todas personas reales que hemos entrevistado como parte de nuestra investigación —cada historia presentada en este libro es verídica—, pero en algunos casos hemos tomado las debidas precauciones para disfrazar su identidad, e incluso hemos suprimido a más de una persona de nuestras entrevistas. Estas siete figuras son: «la anotadora», «la ingeniera», «el técnico», «la artista», «el operario», «el inversor» y «el organizador». Al mostrar su proceso de trabajo, su contexto social y su vida diaria, cada capítulo nos permite entrever el elemento humano de la producción de la inteligencia artificial y el impacto que esta tiene sobre su fuerza laboral. Entre estas figuras, conoceremos a una anotadora de datos ugandesa atrapada en un trabajo tedioso y soporífero, cuyas oportunidades son tan limitadas que siente que no tiene adónde ir. También descubriremos a una actriz de doblaje irlandesa que se dio cuenta de que su voz había sido sintetizada sin su conocimiento por el algoritmo de machine learning que podría llegar a reemplazarla. Y a un activista político keniata que se organiza con sus colegas de trabajo y lucha por cambiar un sistema injusto que solo sirve a la élite rica y poderosa de la economía digital. La narrativa general revela cómo está conectado el trabajo de cada una de estas siete figuras y cómo las acciones de cada cual tienen consecuencias drástica para la vida de las demás.
El alcance de este libro es necesariamente parcial e incompleto, porque no es posible cubrir en una sola obra cada aspecto individual de cómo se produce la inteligencia artificial o las diversas maneras en que se usa. Por ejemplo, entre las personas que impulsan la IA con su trabajo, no dedicamos todo un capítulo a quienes excavan para obtener los minerales críticos para ciertos productos tecnológicos, ni a quienes ensamblan estos productos en fábricas de todo el mundo, por lo general en condiciones espantosas. Hay muchas otras figuras que podrían fácilmente haber llenado las páginas de este libro. En cambio, hemos intentado presentar una variedad de perspectivas distintas sobre la IA, que van más allá de la acotada imagen de Silicon Valley. A tal fin, en este libro viajaremos Kenia, Uganda, Irlanda, Islandia, el Reino Unido y Estados Unidos.
Se suele concebir la inteligencia artificial como un espejo de la inteligencia humana, un intento de «resolver la inteligencia» mediante la reproducción de los procesos que ocurren dentro de una mente humana. Pero, desde la perspectiva que desarrollamos en este libro, la inteligencia artificial es una «máquina extractivista». Cuando consumimos productos de IA, solo vemos una superficie de la máquina y lo que produce. Pero, debajo de ese pulcro exterior subyace un complejo entramado de componentes y relaciones necesario para alimentarlo. La máquina extractivista ingiere aportes críticos de capital, energía, recursos naturales, trabajo humano, datos e inteligencia colectiva, y los transforma en predicciones estadísticas, que las compañías de IA, a su vez, convierten en ganancias. Entender la IA como una máquina es desenmascarar sus pretensiones de objetividad y neutralidad. Todas las máquinas tienen una historia. Las construyen personas en un momento dado para llevar a cabo una tarea específica. La IA está incrustada en los sistemas políticos y económicos existentes, y, cuando clasifica, discrimina y hace predicciones, lo hace al servicio de quienes la crearon. La IA es una expresión de los intereses de las élites ricas y poderosas que la usan para fortalecer aún más su posición. Refuerza su poder al tiempo que incorpora los sesgos sociales existentes convirtiéndolos en nuevas formas digitales de discriminación.
Las narrativas corporativas de la IA enfatizan su inteligencia y conveniencia, pero a menudo ocultan la realidad material de su infraestructura y la mano de obra humana necesaria para que funcione.4 En el imaginario público, la IA se asocia con ilustraciones de cerebros que brillan, redes neuronales y nubes etéreas, como si la IA simplemente flotase en el éter. Tendemos a no pensar en la realidad del constante calor y el ruido blanco de los servidores que zumban cargados sobre pesados bastidores en centros de datos que hacen un uso energético intensivo, ni en el tentáculo de cables submarinos que llevan por todo el mundo los datos que sirven para entrenar la IA. La IA tiene un cuerpo material y existe solo a través de nuevos chips, servidores y cables que se fabrican y se agregan a la máquina. Y, como cualquier cuerpo físico, la estructura material de la IA necesita que se la nutra constantemente, con electricidad para permitir su funcionamiento, y con agua, para enfriar sus servidores. Cada vez que le hacemos una pregunta a ChatGPT o usamos un motor de búsqueda de Internet, la máquina vive y respira mediante su infraestructura digital.
También tendemos a olvidar que, detrás de los procesos aparentemente automáticos de la IA, está oculta la mano de obra humana obligada a compensar las limitaciones de la tecnología.5 La IA depende de seres humanos que llevan a cabo muchas y variadas tareas que van desde anotar conjuntos de datos hasta verificar los resultados y afinar sus parámetros. Cuando la IA se rompe o no funciona adecuadamente, ahí está el personal humano que interviene y asiste a los algoritmos para completar el trabajo. Cuando Siri no reconoce un comando de voz, o cuando el software de reconocimiento facial no logra verificar la identidad de una persona, estos casos se envían a una persona del equipo para que determine qué ha salido mal y cómo se puede mejorar el algoritmo. El «turco mecánico» original (del cual tomó el nombre la plataforma de crowdsourcing de Amazon) era una máquina fraudulenta que consistía en una figura humana tallada en madera a tamaño real que recorrió la Europa a fines del siglo XVIII.6 Su inventor, Wolfgang von Kempelen, sostenía que era un autómata que jugaba al ajedrez, pero escondido dentro del mueble había un maestro ajedrecista que lo operaba con una serie de palancas y espejos. La idea de que la inteligencia artificial de hoy funciona de forma autónoma se basa en una ilusión similar. Un software sofisticado funciona solo gracias a miles de horas de trabajo no especializado y mal remunerado de personas que se ven obligadas a ejecutar tareas como robots con la esperanza de que la IA se vuelva más humana.
La máquina extractivista no solo demanda recursos físicos y mano de obra para funcionar, sino que vive de la inteligencia humana contenida en los paquetes de datos que la entrenan. La IA captura el conocimiento de los seres humanos y lo codifica en sus procesos a través de los modelos de machine learning. Es fundamentalmente derivativa de sus datos de entrenamiento, a través de los cuales aprende a llevar a cabo una variada gama de actividades, desde conducir un coche hasta reconocer objetos y producir lenguaje natural, y depende de un proyecto que recopile la historia del conocimiento humano en enormes conjuntos de información compuestos por miles de millones de datos. Los sistemas entrenados por estos conjuntos de datos suelen desempeñarse a niveles superhumanos, y, si bien muchos de estos son del dominio público, otros contienen obras sujetas a derechos de autor que se han usado sin consentimiento. Las compañías de IA han emprendido una privatización de la inteligencia colectiva encapsulando estos paquetes de datos y usando software patentado para crear nuevos productos a partir de la manipulación de dichos datos. La máquina extractivista demanda estos recursos intelectuales tanto como los materiales.
Pero no decimos que este sistema es una máquina extractivista solo porque se produce mediante el saqueo de recursos, mano de obra humana y nuestra inteligencia colectiva. Cuando se ponen en acción los sistemas de IA, sobre todo en el ámbito laboral, también facilitan procesos de extracción adicionales. Principalmente, el del esfuerzo de personas que son obligadas a trabajar más ardua y rápidamente por los sistemas de gestión mediante IA, los cuales centralizan el conocimiento de la fuerza laboral y reducen el nivel de habilidades requeridas al volver más rutinarias y simples las tareas. Esta intensificación del trabajo extrae aún más valor de la labor humana para beneficio de las empresas. En muchos casos, este será el mecanismo a través del cual sufriremos el daño causado por la máquina extractivista. Tal vez no nos dediquemos, ni ahora ni nunca, a la moderación de contenidos, pero nuestros trabajos también se ven afectados por la misma máquina que tiene atrapada a Mercy.
Veamos un ejemplo de cómo opera esta máquina extractivista. Una empresa automovilística alemana lidera una red de producción global y coordina una serie de firmas proveedoras esparcidas por todo el mundo. Si bien cada una de estas compañías tiene un papel fundamental en el desarrollo del producto final, en última instancia, la empresa automovilística es la que coordina la red. Ninguna de las otras firmas tiene el mismo nivel de vigilancia o conocimiento de cómo funciona todo el sistema. En este ejemplo, la empresa decide producir vehículos con un nivel 3 de conducción autónoma —conocida como automatización «condicional»—, que implica que se puede dejar de permanecer atento al camino en ciertas condiciones. Esta característica activa una cadena de efectos que afecta al personal y las organizaciones de todo el mundo.
La dirección de esta gran compañía ha sido alentada por accionistas institucionales a explorar el campo de la conducción autónoma tras el aumento del valor de las acciones de una competidora cuando lanzó su propio programa. La compañía compiló una lista de conjuntos de datos disponibles públicamente y seleccionó lo que necesitaba, luego adquirió paquetes de datos privados con miles de horas de metraje anotado con etiquetas de cientos de categorías de objetos (semáforos, peatones, otros vehículos, etcétera). Tras desarrollar un modelo en su laboratorio de IA, el equipo de ingeniería de machine learning de la empresa se dio cuenta de que había varios casos límite (hechos o escenarios raros) para los cuales iban a necesitar nuevos datos anotados, a fin de entrenar aún más el modelo. Estos paquetes de datos sobre coches conduciendo en diferentes condiciones deben ser anotados manualmente por miles de personas. Para ello, la compañía contrata a tres proveedoras de anotación de datos distintas en Filipinas, Kenia y la India. Cuando el equipo de ingeniería de machine learning revisa los datos anotados e intenta afinar el modelo, se envían varios lotes de trabajo de vuelta a las empresas de anotación para que los rehagan.
El laboratorio también alquila recursos informáticos (el poder de procesamiento, la memoria y el almacenamiento que se necesitan para ejecutar los programas) de Amazon Web Services. Y, aunque al equipo alemán no le agradaba la idea de enviar sus datos sensibles a un proveedor externo, la compañía tuvo que organizar el alquiler de estos servicios de IA especializados con meses de anticipación. Amazon es uno de los pocos proveedores que pueden ofrecer la velocidad y la escala que necesita.
Una vez que el modelo está desarrollado y pasa varias etapas de pruebas de seguridad, se puede comercializar y permitir que circule por la calle. Muchos de los clientes en las primeras fases de este tipo de tecnología suelen ser grandes firmas de logística que buscan recortar costes y obtener una ventaja competitiva. Los camiones capaces de ser conducidos autónomamente por la autopista entre centros empresariales, por ejemplo, permitirán a las firmas reorganizar el trabajo de los conductores en el reparto de corta distancia, a fin de aumentar la productividad y el control de la gestión. Desde el principio hasta el final, la producción y el desarrollo de sistemas de IA extrae mano de obra, recursos, inteligencia y valor.
Estudiar el contexto social en el que opera la IA resulta cada vez más importante, dado que estamos entrando en una nueva era de desarrollo tecnológico. La década de 2010 se caracterizó por el crecimiento y la posterior dominación de un puñado de guardianes digitales que amasaron miles de millones de usuarios en sus plataformas, se convirtieron en empresas de billones de dólares y aprovecharon su posición para ejercer un poder político y económico sin parangón. El surgimiento de la IA ha llevado a grandes cambios en las dinámicas internas del sector tecnológico, que ha tenido profundas consecuencias para la economía global. La era de la plataforma, que duró desde mediados de la década de 2000 hasta 2022, ha abierto camino a la era de la inteligencia artificial. Tras el lanzamiento de ChatGPT y las nuevas alianzas entre los gigantes tecnológicos y las empresas de IA, tanto las estrategias de inversión como los modelos de negocio están impulsados por una nueva unión de fuerzas en torno a la inteligencia artificial.
La era de la IA ha dado origen a una nueva configuración de grandes actores que se superpone —aunque de forma distinta— a la era de la plataforma. En lugar de los gigantes tecnológicos líderes de la década de 2010, ha surgido un grupo de empresas que denominamos las «grandes de la IA» y que son centrales en esta nueva era. Este grupo incluye a algunos de los antiguos gigantes tecnológicos, como Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta, y ciertas startups (empresas emergentes) de IA y diseñadoras de chips como OpenAI, Anthropic, Cohere y Nvidia. Si dirigimos la atención a las empresas chinas, que son el siguiente grupo de actores más importantes en la era de la IA, podríamos incluir también a Alibaba, Huawei, Tencent y Baidu. Aunque es probable que la composición exacta de este grupo acabe cambiando, las grandes compañías de la IA la entienden como un producto comercial que debe guardarse celosamente como un secreto, y usarse en beneficio de las empresas privadas. Muchas de ellas buscan limitar el conocimiento sobre cómo se entrenan sus modelos de IA, y los desarrollan con el objetivo de aumentar su ventaja competitiva en el sector. Tras el lanzamiento público de ChatGPT, se anunciaron una serie de nuevas colaboraciones entre compañías tecnológicas establecidas y startups de IA. Microsoft invirtió 10.000 millones de dólares en OpenAI; Google, 2.000 millones en Anthropic; Amazon, 4.000 millones en Anthropic. Meta se asoció con Microsoft y la startup de IA Hugging Face. Microsoft desarrolló una nueva unidad de IA con integrantes del personal de Inflection. Y Nvidia es ahora una compañía valorada en dos billones de dólares que suministra el 95% del mercado de unidad de procesamiento gráfico (GPU) para el machine learning.7
El dominio de las redes sociales y las plataformas de publicidad durante la era de la plataforma estaba parcialmente basado en los «efectos de la red»: cuantas más personas usaban una plataforma, más eficiente y valioso se volvía su servicio, y más rentable resultaba para la empresa. Las grandes cantidades de datos que manejaban proporcionaban a la propietaria de la plataforma un mayor conocimiento de este mundo digital y la consiguiente capacidad de extraer valor a través de tarifas o ingresos por publicidad. En la era de la IA, la propiedad de un software sigue siendo relevante, pero el hardware subyacente ha ganado importancia. Las primeras empresas de plataforma seguían los principios lean: Airbnb no era dueña de ninguna casa y Uber no tenía vehículos. Vendían x como servicio, y dependían de una red de usuarios que lo hacía posible. Las grandes de la IA se benefician con lo que denominamos «poder infraestructural», esto es, la potencia de cálculo y la capacidad de almacenamiento que se necesitan para entrenar grandes modelos fundacionales. Esto ocurre gracias a que poseen el control de grandes centros de datos, cables de fibra óptica submarinos y chips de IA que usan para entrenar sus modelos. Solo tres empresas son dueñas de más de la mitad de los centros de datos más grandes del mundo, y únicamente un selecto grupo puede conceder el acceso al hardware necesario para entrenar modelos de IA de última generación. Este poder infraestructural también ejerce una enorme atracción sobre el talento de la IA, porque las personas mejor capacitadas de la industria quieren trabajar en organizaciones líderes donde puedan llevar a cabo desarrollos de vanguardia. En lugar de contemplar cómo la IA abre las puertas a más innovación y diversidad, tal vez estemos presenciando una mayor consolidación de la riqueza y el poder a medida que los nuevos actores se unen a firmas más establecidas.8
Una de las consecuencias de este poder infraestructural es un cambio en la naturaleza de los modelos de financiación y el grado de independencia para las nuevas startups. A las empresas de IA no les basta solo con unos cuantos millones para empezar: Necesitan cientos de millones en capital y acceso a una plataforma en la nube para entrenar modelos fundacionales. Eso significa que las empresas emergentes de IA tienen que aliarse con proveedoras de servicios en la nube que suelen comprar una participación accionarial minoritaria de la empresa. Las grandes compañías tecnológicas también se encuentran en una posición privilegiada para proporcionar miles de millones de dólares en financiación a nuevas startups porque tienden a contar con grandes reservas monetarias. La primera generación de plataformas recibió financiación en forma de capital de riesgo, aunque los fundadores originales mantuvieron un importante control unilateral sobre su negocio. Como resultado, muchas de estas plataformas se convirtieron en imperios enormes dirigidos por un solo individuo multimillonario. En la era de la IA es poco probable que esto suceda, porque cualquier nuevo imperio tendrá que cooperar o fusionarse con las megacorporaciones existentes. La lucha por comercializar con éxito los productos de IA probablemente creará una esfera tecnológica multipolar en la que las compañías tecnológicas establecidas buscarán asociarse con las jóvenes empresas emergentes más exitosas para formar una coalición que derrote a la competencia.
Quizá el giro más interesante y aún desconocido será el cambio en los modelos de negocio adoptados por las empresas líderes en IA. El modelo más tristemente célebre de la era de la plataforma es la plataforma publicitaria, encarnada por Facebook y Google y criticada bajo el concepto de «capitalismo de la vigilancia» de Shoshana Zuboff’.9 El modelo del capitalismo de la vigilancia —proveer de un servicio digital gratis a cambio de vender publicidad dirigida— no es, por supuesto, el único modelo de negocio de las plataformas —Amazon tiene un mercado monopolista Uber y Airbnb cobran cargos por transacción, y Netflix y Spotify emplean un modelo por suscripción—, pero es un rasgo característico de esa era. Sin embargo, aún no está claro que el paradigma de la vigilancia tenga la misma cabida en la nueva generación de empresas de IA. El aspecto de la vigilancia de la teoría de Zuboff nunca dejó de ser un mero modelo de negocio, y no una nueva modalidad de capitalismo. Las compañías tecnológicas ahora se sienten más felices cuando obtienen ingresos aplicando otros métodos, siempre que sean igual de rentables. Aún está por determinar qué surgirá exactamente, pero podemos ver señales tempranas de empresas de IA que generan ingresos a través de licencias, suscripciones, integración de inteligencia artificial en servicios existentes y provisión de «IA como servicio».
Por último, la era de la IA evolucionará en un contexto geopolítico más extremo y dividido, determinado por la crisis climática, la inseguridad de los recursos y las tensiones entre Estados Unidos y China, todo lo cual influirá profundamente en el desarrollo de la IA. Las plataformas digitales han estado siempre conectadas con formas de tecnología de seguridad, vigilancia y control fronterizo. La diferencia entre la IA y la primera generación de aplicaciones de redes sociales y marketplaces en línea es el grado en que los gobiernos la perciben como una herramienta directa para aumentar su poder militar y económico. Estamos volviendo a una relación mucho más antagonista entre Estados Unidos y China, en la que —muy al estilo de la Guerra Fría— se ve la tecnología como una marca de logro civilizacional, un método para desarrollar armamento de última generación y un medio para obtener una ventaja competitiva en el plano económico.
Esta rivalidad geopolítica también debe lidiar con la creciente importancia de la sostenibilidad, una preocupación que se toman en serio, al menos en teoría, todas las principales compañías tecnológicas. En la era de la plataforma, los costes ambientales de la infraestructura digital no estaban tan ampliamente registrados como hoy en día. La preocupación por la sostenibilidad también determina la diferencia en cuanto al acceso de los países a minerales críticos para el desarrollo de chips avanzados necesarios para la IA, y al papel que ciertas regiones geográficas específicas desempeñan en su explotación minera y su procesamiento. Todos estos factores influirán en las modalidades de IA que se desarrollen y en cómo se desplegarán en un mundo cada vez más precario.
Por lo demás, existe una marcada continuidad entre la era actual y las pasadas décadas de desarrollo tecnológico. En todo caso, la mejor forma de describir las actuales tendencias puede ser el crecimiento de las ambiciones de las compañías tecnológicas con respecto al dominio mundial y una expansión más profunda de sus imperios en el tejido social de nuestra vida y en los despachos del poder político. La IA acelera esas tendencias y enriquece a quienes ya se han beneficiado de la creciente concentración de poder en manos de los multimillonarios tecnológicos estadounidenses. Para aquellos que están en el escalón más bajo, las ganancias serán ciertamente magras. Si los países del Sur Global tuvieron poca capacidad de injerencia en cómo se construían y desplegaban en sus países las plataformas de vigilancia digital, aún tendrán menos voz en el desarrollo de la IA, una tecnología que está envuelta en misterio y que demanda muchísimos recursos y un enorme poder de cómputo. La máquina extractivista exigirá mucho más de estos países, pero como materia prima para alimentar su voraz núcleo mecánico.
¿Cómo llegamos a escribir este libro sobre la mano de obra humana que alimenta la inteligencia artificial? Somos tres investigadores centrados en tecnología y políticas que trabajamos juntos en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford, como parte de Fairwork for AI, un proyecto de investigación destinado a entender mejor cómo el trabajo humano contribuye a construir los sistemas de inteligencia artificial y, en última instancia, a mejorar las condiciones laborales. Mark es catedrático y dirige el proyecto. Callum y James eran investigadores asociados y ahora son profesores numerarios en la Universidad de Essex. Nuestras diversas trayectorias abarcan la sociología, las ciencias políticas, la geografía, la historia, el derecho y la filosofía. Todas estas disciplinas se han aplicado en las investigaciones de Fairwork y, subsecuentemente, en este libro.
Los debates abstractos sobre en qué podría llegar a convertirse la IA en el futuro y cuáles podrían llegar a ser sus efectos nocivos pueden hacernos olvidar fácilmente la importancia de los seres humanos que la están construyendo en este preciso momento. El pensamiento especulativo sobre las amenazas existenciales de sistemas al estilo Terminator pueden desviar la atención del análisis y la crítica de los poderosos intereses que hay detrás de la IA en la actualidad. Si nos concentramos en el presente, veremos que existen una serie de estudios que ya han desnudado la amenaza real de los resultados sesgados y discriminatorios de los sistemas de IA. Sin embargo, hay menos análisis sobre cómo estos sistemas de exclusión impregnan tanto el proceso de producción —con un impacto negativo sobre las mujeres, las minorías y la fuerza laboral del Sur Global— como la utilización de sistemas de IA en el trabajo y la sociedad en general.
Este libro combina por primera vez dos elementos: un profundo análisis económico y político de los sistemas de trabajo que producen IA y un rico relato etnográfico de la vida de las personas empleadas en el sector y de cómo su trabajo contribuye a las redes de producción más generales. No es un simple sondeo de individuos que trabajan en este campo, con historias de todo el mundo; es una crítica y una exposición de los sistemas que inexorablemente mantienen las desigualdades globales en la economía digital.
En Alimentar la máquina, trazamos una línea desde el desarrollo tecnológico de los sistemas de IA actuales hacia las primeras formas de disciplinamiento laboral usadas en la producción industrial. Sostenemos que las prácticas con las que se produce la IA no son nuevas. De hecho, se parecen muchísimo a anteriores formaciones industriales de control y explotación de la mano de obra. Nuestro libro conecta las precarias condiciones laborales actuales en torno a la IA con las historias largamente perpetuadas de explotación de género y racial, en las plantaciones, en las fábricas y en los valles de California. Nos basamos en charlas existentes sobre el desarrollo de tecnologías de control empleadas por las compañías tecnológicas para disciplinar y gestionar a su personal. A fin de entender estas conexiones, debemos rastrear la historia del trabajo subcontratado hacia una fuerza laboral más barata y disciplinada en mercados emergentes durante la década de los noventa, y las nuevas tecnologías de control que lo acompañaron.
El surgimiento de las redes a través de las cuales se produce la IA se hace eco de las historias coloniales de extracción y explotación a través del saqueo y los acuerdos comerciales asimétricos. Por lo general, se piensa en el colonialismo como en la apropiación territorial por parte de un imperio del ambiente natural y el trabajo humano de una colonia. Pero los estudiosos de la descolonización latinoamericana nos recuerdan que los efectos del colonialismo aún perduran mediante una estructura que denominada «colonialidad», que consiste en un sistema de poder que define la cultura, el trabajo y la producción de conocimiento a partir de antiguas jerarquías coloniales.10 Para entender adecuadamente la IA, tenemos que observar su producción a través del legado del colonialismo.11
La colonialidad es parte de la lógica estructural de la inteligencia artificial, tanto por la forma en que se produce como por el modo en que opera. La IA se produce a partir de una división internacional del trabajo digital que distribuye tareas entre una fuerza laboral global, con los empleos más estables, mejor remunerados y más deseables ubicados en ciudades clave de Estados Unidos, y los más precarios, peor remunerados y más peligrosos exportados a las periferias del Sur Global. Los minerales críticos que se necesitan para la IA y otras tecnologías se extraen y procesan en el Sur Global y se transportan a zonas especiales de ensamblaje para convertirlos en productos tecnológicos como los chips avanzados que se requieren para los modelos de lenguaje de gran tamaño de la IA. Estas prácticas perpetúan los manidos patrones coloniales de los países occidentales que aprovechan su dominio económico y se hacen ricos extrayendo minerales y mano de obra de los territorios periféricos. Los resultados obtenidos de la IA generativa también refuerzan las viejas jerarquías coloniales, ya que buena parte de los conjuntos de datos y marcos de referencia comunes con los que se entrenan estos modelos privilegian formas de conocimiento occidentales, pueden reproducir estereotipos nocivos y mostrar sesgos contra grupos minoritarios mal representados o que aparecen distorsionados en los datos.
En ningún otro lugar resulta más evidente este vínculo entre el pasado colonial y el presente que en Kibera, el hogar de Mercy. Este distrito, que forma parte del ensanche de Nairobi, posee el dudoso honor de ser el barrio de chabolas urbano más grande de África. Debido a la naturaleza informal del asentamiento, nadie sabe cuántas personas viven allí. Los cálculos van desde los doscientos mil habitantes hasta un millón. Para sobrevivir, la mayoría de la población encuentra trabajo en las múltiples salidas que ofrece la economía sumergida: en pequeñas tiendas y vendiendo ropa de segunda mano, artículos para el hogar, móviles o comida. Muchas de esas tiendas están ubicadas a lo largo de la vía férrea que corta Kibera en dos. Los trenes pasan unas pocas veces al día. Pero, en otros momentos la vía se transforma en un paso de uso frecuente para sus habitantes, porque se eleva por encima los densos y congestionados callejones del barrio.
Cuando visitamos a Mercy en Kibera, pasamos algún tiempo caminando a lo largo de esa vía. Mientras pisábamos las viejas traviesas de madera que ahora estaban casi completamente sumergidas en la tierra compacta, observamos las viviendas improvisadas del barrio. Los edificios estaban construidos con barro seco, alguna que otra placa de hormigón y postes de madera, y los techos eran de chapa corrugada. Muy pocas casas tienen tuberías, y el olor de las cloacas abiertas suele ser penetrante. La expectativa de vida es baja, la tasa de analfabetismo elevada y la población lucha por romper el ciclo de pobreza.
A pesar de que ningún tren se detiene en Kibera, las historias del barrio y del ferrocarril están íntimamente entrelazadas. La propia Nairobi se estableció en 1899 como una estación de reabastecimiento de combustible en el ferrocarril de Uganda financiado por Gran Bretaña (con un coste equivalente a quinientos millones de libras actuales) para conectar el lago Victoria con el puerto de Mombasa en el océano Índico. En esa época, durante el «reparto de África», se veía el ferrocarril como algo esencial para prevenir la expansión de otras potencias europeas en la región y crear nueva actividad económica en el interior del continente. En la década de 1900, a medida que la economía de Nairobi crecía, un gran número de migrantes se trasladaron a la ciudad en busca de empleo y se asentaron en Kibera, al sur de la ciudad. Varias empresas a lo largo de Nairobi se expandieron como resultado de la mano de obra barata provista por ese exceso de población activa. El ferrocarril fue esencial para conectar el interior de África con el Imperio británico porque permitía la exportación de los productos de esas empresas. El ferrocarril fue por ende una tecnología extractivista que conectaba las periferias con el centro económico, acentuando las desigualdades en términos de riqueza y poder. Hoy, a lo largo de casi la misma ruta desde Mombasa hacia Nairobi, existe otra tecnología de conectividad que ha empezado a transformar la economía de la región. En 2009, África Oriental era la última gran parte poblada de nuestro planeta que seguía desconectada de la red submarina global de cables de fibra óptica. Todo eso cambió cuando se instaló el primero de muchos cables de fibra óptica en el puerto de Mombasa, no lejos de la terminal de la vieja línea férrea Mombasa-Uganda. A partir de entonces, los cables conectan toda África Oriental a Internet y permiten el intercambio de información entre la región y el resto del mundo casi a la velocidad de la luz. Fue aproximadamente por esta época cuando el Gobierno keniata tuvo la audaz visión de crear decenas de miles de puestos de trabajo en el naciente sector de la BPO del país. Una fuerza laboral angloparlante con salarios bajos y pocas opciones de acceder a la economía formal nutriría el sector y permitiría que las empresas de Kenia compitieran con sus homólogas de la India y Filipinas por las tareas de back office externalizadas desde Europa y América del Norte.
Aunque transformaron Kenia de una forma completamente distinta, el ferrocarril e Internet comparten un atributo fundamental. En ambos casos reclutan a personas en lugares como Kibera para insertarlas en redes globales que transfieren información y valor entre continentes. En fechas más recientes, la máquina extractivista ha usado estas redes para abastecerse de personal que se ocupa de la anotación de datos para la IA y de transferir los productos terminados a los laboratorios de IA del Norte Global. La fuerza laboral se halla relativamente desprovista de poder para ejercer algún control sobre la máquina o para reclamar su parte del valor producido. Predominantemente son las grandes empresas de Europa y Estados Unidos las que pueden cosechar los beneficios del trabajo de algunas de las poblaciones más pobres del mundo. Esto no es un error: la máquina está diseñada para que funcione exactamente así.
Como vimos al seguir a Mercy, los empleos que forman parte de la máquina extractivista pueden ser una fuente de explotación, injusticia y crueldad. Les quitan un montón a las personas y les dan relativamente poco. No obstante, el futuro de la IA no tiene por qué ser así. Si la máquina extractivista debe ser transformada, primero es necesario «entenderla». Uno de los objetivos centrales de este libro es arrojar luz sobre cómo se produce y se despliega la IA, precisamente con el fin de animar a la gente a que apoye a quienes ya están reclamando un trabajo más justo. Cuanto más indagábamos sobre sus condiciones laborales, más nos dábamos cuenta de que las personas no entienden muy bien cómo las están explotando y qué métodos de resistencia serían más eficaces para generar un cambio. El poder acumulado en su contra es formidable, pero conocimos a personas que luchan en el trabajo, en la calle y en los tribunales para boicotear a quienes las explotan. Para defender sus intereses crearon redes de solidaridad que se extienden por todo el mundo. Este libro documenta los movimientos de trabajadores transnacionales que están surgiendo para pelear por una inteligencia artificial y una economía digital más justas.
También damos nuestros propios consejos para contribuir a su causa. Describimos cinco pasos para lograr un futuro de trabajo más justo. Primero, es necesario construir e interconectar organizaciones dedicadas a ejercer el poder colectivo de la masa trabajadora. Esto comporta no solo institucionalizar sindicatos y gremios locales, sino también fomentar una verdadera lucha transnacional que una a toda la fuerza de los trabajadores, tanto de cuello azul como de cuello blanco, a lo largo de todas las redes de producción de inteligencia artificial. Segundo, como la IA suele estar incorporada en servicios y bienes de consumo, existen importantes brechas a través de las cuales la sociedad civil y los movimientos sociales pueden ejercer presión sobre las empresas. Resulta factible, pues, valerse de esta posición ventajosa para exigirles que garanticen unos estándares salariales mínimos y unas condiciones laborales justas en toda la cadena de suministro. Tercero, como las empresas serán capaces de inmunizarse contra la presión del público consumidor, también es necesario que existan regulaciones que determinen los estándares laborales mínimos. Al regular las empresas que se benefician con este tipo de empleos sin ataduras, los gobiernos corren el riesgo de que se vayan a otros rincones del planeta. Por ende, necesitamos acuerdos globales que fijen estándares mínimos, como un convenio de la Organización Internacional del Trabajo —un acuerdo internacional que cubra principios y derechos laborales fundamentales— que establezca las condiciones mínimas de trabajo a escala mundial. Cuarto, es necesario que haya intervenciones más expansivas por parte de la fuerza laboral, no solo para lograr poder colectivo, sino también para explorar distintas formas relevantes de implementar la democracia en el ámbito laboral. Discutimos sobre iniciativas como las cooperativas de trabajo y las estructuras de propiedad inclusiva en las empresas. Por último, reconocemos como tal el sistema que produce la IA descrito en este libro: el capitalismo. Y, en caso de que llegaran a ponerse en práctica con éxito los cuatro primeros intentos de «recablear la máquina», también exploramos cómo el capitalismo global aún podría interponerse en el camino que permitiría mejorar la vida de quienes trabajan en inteligencia artificial en todo el mundo.
1
LA ANOTADORA
Todavía está oscuro, pero Anita ya emprende la marcha. Le esperan dos horas a pie hasta llegar a la ciudad. Sale de su casa alrededor de las cinco de la mañana, trás tomar un desayuno ligero, té y avena cocida. Anita vive con su madre, su hermana y sus tres hijos en un pequeño pueblo a las afueras de Gulu, la ciudad más grande del norte de Uganda. Por esas calles de tierra llenas de baches no circula ningún bus, así que, o caminas, o tomas un boda boda (mototaxi). El viaje hasta la oficina cuesta dos dólares, pero es mucho más de lo que Anita puede permitirse gastar para ir y volver. Así que va a pie y se reserva el viaje en boda boda para el regreso, cuando se sienta exhausta después de haber trabajado todo el día como anotadora de datos.
Su casa tiene dos outlums —viviendas circulares tradicionales de una sola habitación, con paredes de barro y techo de paja—, construidos años atrás, pero ahora la familia duerme junta en un edificio cuadrado moderno con techo de chapa corrugada. Lo construyeron hace dos años, cuando ella ahorró lo suficiente para comprar los ladrillos en dos plazos. En el centro del patio hay un enorme mango que da abundantes frutos en junio, tras las lluvias. El árbol está rodeado por unas hileras de verduras, y algo más alejadas de los edificios hay palmeras y otras formas de vegetación frondosa. Mientras ella trabaja, sus hijos juegan en la casa y ayudan a su tía y a la empleada doméstica que contrataron para las tareas de la casa. Sus gallinas deambulan por la finca, rascando la rica tierra colorada y metiéndose ocasionalmente en los patios de los vecinos.
Gulu, tal como la conocemos hoy, nació con la guerra civil ugandesa.1 En 1996, a los diez años de haberse iniciado un conflicto que duraría veinte, el Gobierno desplazó con violencia a la población de Acholiland occidental, las áreas que rodean Gulu. La ciudad se convirtió en el centro de las acciones humanitarias en la región y acogió a más de ciento treinta mil personas desplazadas de su propia tierra, que huían de los abusos contra los derechos humanos a manos tanto del Ejército de Resistencia rebelde de Joseph Kony como del Ejército ugandés. La población de la ciudad se cuadruplicó casi de la noche a la mañana. Eso hizo que una región caracterizada por sus hogares dispersos y sus centros comerciales se transformara en una concentración poblacional en barrios de chabolas. Muchas de las personas recién llegadas se veían desprovistas de tierra, al no poder regresar a su área rural. Como resultado, levantaban outlums improvisados y trataban de ganarse la vida como podían.
La nueva población, que era mayoritariamente joven, pobre y sin tierra propia, se integró completamente en la economía sumergida. Los únicos empleos disponibles eran los que proporcionaban las organizaciones humanitarias que trabajaban en el lugar —tareas de seguridad, como asistentes, traductores o limpiadoras—, pero el número de migrantes excedía sobremanera las vacantes de empleos. El resultado fue un paro exorbitante y una expansión del mercado laboral sumergido. Quienes no conseguían un empleo legal sobrevivían como podían, por lo general aceptando un trabajo temporal mal pagado y con pésimas condiciones.
Eran tiempos difíciles. Aún hoy en día las cicatrices de la guerra son profundas y mucha gente sigue traumatizada por el conflicto. Aproximadamente una de cada tres personas jóvenes no tiene ningún tipo de educación ni empleo, y la inmensa mayoría de las casas de la ciudad no cumplen con las normas de vivienda digna establecidas por el Gobierno de Uganda.
Anita pasa por uno de los mercados locales justo cuando algunas mujeres están montando su puesto. Ordenan berenjenas, cebollas, ocra, yuca y otras hortalizas sobre unas telas y desenrollan sus alfombrillas para sentarse. En casi todas las esquinas hay grupos de conductores de boda boda, hombres jóvenes sentados en sus motocicletas esperando poder hacer un viaje. El sol empieza a salir a su espalda mientras pasa por la Universidad de Gulu, donde estudió Administración de Empresas y donde también trabajó para su actual empleadora dentro de un contenedor adaptado cuando inauguraron los servicios de anotación de datos con sede en esa universidad. Por entonces, cinco años antes, la compañía era diminuta. En el tiempo transcurrido, creció tanto que pudo dejar atrás su establecimiento precario y mudarse a la ciudad.
Anita ahora trabaja en un edificio de hormigón gris y sombrío. Tiene tres plantas completas y una cuarta terminada a medias, con secciones de muros independientes y ventanas sin cristales, porque la empresa se quedó sin dinero a medio camino. Está rodeada por un cerco perimetral con dos tipos distintos de alambre de púas en la parte superior. Un guardia de seguridad vigila el portón, con un rifle colgado al hombro de una correa improvisada con una cuerda. El logo de la empresa se está descascarillando en los carteles que hay a ambos lados de la entrada. Este es el centro de entregas local para una gran compañía de anotación de datos que tiene su sede en San Francisco, Estados Unidos, y centros de entregas en toda África Oriental. Al acercarse al edificio, su nivel de estrés comienza a dispararse. Coge su identificación y se une a un río de personas que llegan de todas partes de la ciudad y entran en las instalaciones. Echa un vistazo y localiza a sus amigas en la cafetería. Cuando empieza el trabajo, a las ocho de la mañana, es intenso. Tienen dos descansos oficiales, veinte minutos por la mañana y cuarenta minutos para comer, pero gran parte de este tiempo se consume yendo al baño y haciendo cola en la cafetería. Su tiempo está sometido a estricto control; no hay oportunidad de conversar. El té de esta mañana es su único momento para socializar: el resto del día es un constante clic, clic, clic en el área de producción.
El patio interno está decorado como un pastiche de Silicon Valley. Los sofás están salpicados con colores primarios brillantes. Las pantallas silenciosas transmiten MTV. Frente a la entrada hay una imagen enmarcada del fundador de la compañía y a lo largo de las paredes puede leerse la misión y los valores de la firma, que está «acelerando la humanidad mediante la combinación de ingenio e inteligencia artificial» y cree en «el coraje», «la integridad», «HTT» (haz tu trabajo) y «la humanidad».
Anita está trabajando en un proyecto para una empresa de vehículos autónomos. Su tarea es revisar horas y horas de grabaciones de personas al volante. Busca cualquier evidencia visual de pérdida de concentración o algo parecido a un «estado de somnolencia». Eso le sirve al fabricante para construir un «sistema de monitorización de comportamiento en cabina» basado en las expresiones faciales y los movimientos oculares de quien conduce. Estar sentada frente al ordenador y concentrada en este metraje durante horas sin parar resulta agotador. A veces, Anita siente el aburrimiento como una fuerza física que la hunde en la silla y le cierran los párpados. Pero tiene que permanecer alerta, al igual que las personas que ve en la pantalla. En cierto sentido, se siente orgullosa de su trabajo. Está contribuyendo al progreso de una tecnología de vanguardia que cree que ayudará a la gente. A veces, se apoya en ese sentimiento para seguir adelante.
Antes de encontrar el empleo de anotadora de datos, vendía zumo por la calle y verduras en el mercado. Este tipo de trabajo sumergido está sujeto a las fluctuaciones estacionales y se paga peor que su empleo actual. Tiene suerte de haber estado trabajando en la compañía durante más de cinco años y haber podido invertir su moderado salario para beneficiar a toda su familia. Mientras que un gran número de sus compañeros perdieron su contrato cuando la empresa crecía o menguaba en respuesta a la demanda del cliente, ella, gracias a su eficiencia, ha permanecido como parte del equipo central. Con los ingresos que percibe puede enviar a sus hijos a la escuela, paga una módica remuneración a una empleada doméstica para su casa y cuida de su madre. No obstante, eso no es suficiente: se lamenta de lo bajo que es su salario, teniendo en cuenta el valor que genera para la compañía.