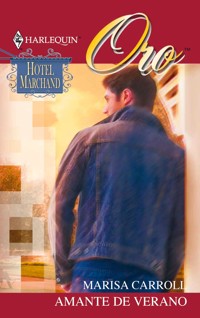
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Quizá sus vidas fueran mucho más complicadas ahora, pero había una cosa muy clara: lo suyo había sido mucho más que una aventura de verano… A Sophie Clarkson le encantaba ir a ver a su abuela a Louisiana y la visita que recordaba con más cariño era la que le había hecho aquel maravilloso verano que se había enamorado de Alain Boudreaux. No encontró ni rastro de aquellos días cálidos y aquellas noches ardientes cuando volvió para el funeral de su abuela, aunque la magia de Alain seguía viva. Alain, que ahora era el jefe de policía del pueblo, divorciado y con dos hijos, en otro tiempo había convencido a Sophie de que una chica de ciudad y un muchacho de un pequeño pueblo de Louisiana jamás tendrían un futuro juntos. Pero Sophie no tardó en volver a enamorarse de Alain y del pueblo de Indigo y se dio cuenta de que había llegado el momento de demostrarle que se había equivocado hacía años…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
AMANTE DE VERANO, Nº 153 - Agosto 2013
Título original: Her Summer Lover
Publicada originalmente por Harlequin Books.
Publicada en español en 2007
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. con permiso de Harlequin persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™ Harlequin Oro ® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3509-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Indigo, Luisiana, enero de 1900
Amelie Valois permanecía bajo la fría lluvia de la tarde de los últimos días de febrero, contemplando el pequeño teatro de la ópera que Alexandre había construido para ella. Levantó el velo de seda que la protegía de las miradas curiosas. ¿Qué le importaba que aquellos desconocidos vieran sus lágrimas? Lloraba por Alexandre, lloraba por ella, por la soledad de los años que había pasado sin él.
Alexandre Valois, su marido, su amante. Muerto por unas fiebres desconocidas en un campo de prisioneros de los yanquis, llevaba ya casi cuarenta años en su tumba. En aquel momento sería ya un anciano, como ella era una anciana, y no el joven caballero criollo que la había enamorado y que se había casado con ella oponiéndose a los deseos de las familias de ambos.
Se levantó la falda de lana y aceptó la mano del hombre que esperaba con paciencia en la puerta del carruaje.
—Merci, Titus —le dijo.
—De nada, señorita Amelie
De niño, Titus Jefferson había sido esclavo en la plantación de Amelie. En aquel momento era propietario de unas caballerizas en la propiedad en la que años atrás había trabajado. No todos los cambios llegados con los nuevos tiempos eran malos, se recordó Amelie.
Inclinó la cabeza para contemplar el edificio diseñado para su marido por un famoso arquitecto de Nueva Orleans, James Gallier Jr.
—Se conserva muy bien, Titus.
—Sí, señora. Los Lesatz lo cuidan bien. Y también han sabido sacarle dinero. El año pasado hubo dos encuentros con un predicador de Baton Rouge. Vino tanta gente que se alquilaron todas las habitaciones vacías de kilómetros a la redonda. Y se está hablando de que vendrá la compañía de Vaudeville desde Chicago la próxima primavera.
—¿Vaudeville? —Amelie alzó la mirada hacia su oscuro rostro con una sonrisa—. Oh, querido, por lo menos disfrutaremos de buena música.
—Será como en los viejos tiempos, cuando usted cantaba aquí, señorita Amelie. Recuerdo que todos los trabajadores de sus tierras la escuchábamos desde fuera cuando dejaban las ventanas abiertas. Tenía una gran voz, señorita Amelie. Cantaba como un ángel. A todo el mundo le gustaría oírla cantar otra vez.
—Me temo que mis días de cantante ya han pasado, Titus. Pero gracias por acordarte.
—¿Quiere que entremos?
Amelie posó el brazo en el de Titus y descendió trabajosamente del carruaje. Los tres pasos que la separaban de los pilares de la entrada le resultaron agotadores. El teatro de la ópera era un edificio pequeño, no mucho más grande que St. Timothy, la iglesia católica que también estaba en la plaza y en la que habían bautizado, casado y, llegado el momento, enterrado a varias generaciones de su familia.
Alexandre también estaba allí. Esperándola.
Titus abrió las puertas talladas del teatro y Amelie accedió al vestíbulo. Necesitaba una mano de pintura, advirtió incluso con aquella luz tan escasa. Y no habían reparado las huellas dejadas por las botas de los yanquis en el suelo. Los Lesatz dirigían bien el teatro, pero ella no podía proporcionarles los recursos de los que Alexandre y su familia disfrutaban antes de la Guerra de Agresión del Norte, que era así como continuaba denominando al conflicto que había transformado las tierras en las que había nacido.
Una vez más, Titus la precedió mientras entraba en aquel auditorio de asientos de terciopelo que habían tenido que sacar y esconder durante la guerra. Alegrándose de haber sido capaz de conservar aquel teatro durante tantos años, alzó la mirada hacia los dos palcos que había a ambos lados del escenario.
—Mi madre no se sentará con la plebe —decía Alexandre riendo cuando Amelie, mucho más pragmática que él, había protestado por lo excesivo de aquel gasto.
Pero Alexandre tenía razón. Las pocas veces que Josephine Valois se había dignado a asistir a una de las funciones que su nuera ofrecía a la familia y a los amigos, nunca al público, se había instalado en una de aquellas sillas doradas del palco, en su regio y solitario esplendor.
A Amelie entonces no le había importado. Ni la frialdad de Josephine ni la desilusión de su propia familia por el hecho de que se hubiera casado con alguien que la había alejado de la cerrada comunidad de Acadia. Ni siquiera el dolor de no poder tener hijos la afectaba cuando estaba Alexandre a su lado.
Pero entonces había llegado la guerra. Durante la invasión, los yanquis habían convertido el teatro en un hospital y habían dispuesto de la casa de la plantación para convertirla en su cuartel general, desplazando a las mujeres de la familia a La Petite Maison, una casita situada en la ciénaga. A Amelie no le había importado volver a la sencillez de la vida que había conocido de niña, pero aquella humillación había estado a punto de matar a Josephine Valois.
La guerra casi había terminado cuando había llegado hasta ella la noticia de la muerte de Alexandre. Con aquella devastadora información, todo había cambiado para Amelie. Su familia política, resentida con ella, la había culpado de la muerte de Alexandre. Al no haberle dado hijos, éste se había visto obligado a participar en la guerra. Sus propios padres estaban desolados por la pérdida de la granja familiar como consecuencia de la guerra. Sus hermanos habían muerto en la batalla y su hermana, viuda también por culpa de la guerra, se había quedado con tres hijos a los que sacar adelante. Cuando su hermana había decidido trasladarse a Acadia, Nueva Escocia, como se llamaba aquel nuevo poblado de Canadá, también Amelie se había marchado con ella.
Más adelante, después de haber perdido la plantación, Josephine, Henri Valois y la hija y el hijo que habían sobrevivido a la guerra la habían seguido. Los años habían continuado pasando y la familia había vuelto a prosperar. Amelie había encontrado consuelo en sus sobrinos y volvía a Indigo de vez en cuando, cuando ya no soportaba pasar más tiempo separada de su amor. Últimamente, la añoranza era más intensa, y había sido ésa la razón que la había obligado a hacer aquel viaje en invierno, ignorando las recomendaciones de su médico y sus parientes.
Todavía le resultaba trabajoso respirar. Ni siquiera intentó subirse al escenario. En cambio, sacó la camelia que llevaba guardada cerca de su corazón y se la tendió a Titus.
—¿Podrías poner esto en el escenario por mí?
—Por supuesto, señorita Amelie. Vaya, es preciosa. Es idéntica a las que le regalaba el señor Alexandre para que se las pusiera en el pelo antes de salir a cantar.
—Sí, Titus.
Lo observó caminar hasta el escenario para dejar aquel obsequio a un amor perdido. En su mente, Amelie podía oír la música que transformaba aquel lugar en los días felices: Beethoven, Bach, Mozart, canciones tradicionales de Acadia, cantos espirituales... Alexandre y ella adoraban la música.
Y ella continuaba adorándolo a él.
—Vamos, Titus. Quiero visitar la tumba de mi marido antes de que anochezca.
—Sí, señorita Amelie. Supongo que el señor Alexandre se alegrará de volver a verla.
1
Indigo, Luisiana, en la actualidad
—Deprisa, Cecily —le advirtió Yvonne Valois a su hija en francés cajún, que era su lengua materna—. Vamos, no tenemos todo el día para hacer esto.
Desde donde estaba sentada en la cocina de la fallecida Maude Picard, podía observar las idas y venidas de las otras tres mujeres que se movían por aquella casa centenaria.
—Mamá, baja la voz. Estás en la casa de un fallecido —la regañó Cecily Boudreaux sin muchas esperanzas de que le hiciera caso.
Su madre había pasado setenta y cinco años dando órdenes a los demás en aquel tono. Y no iba a detenerse aquel día sólo por el hecho de que su nieto, el jefe de policía de Indigo, hubiera encontrado a su vieja amiga muerta en el salón de su casa.
—¿Por qué no voy a poder hablar como me apetezca? A Maude ya no le importa y Marie es tan perezosa que tardará el día entero si no le llamo la atención.
—Chsss. Te va a oír y después tendrás que pasarte el resto de la tarde intentando que ponga buena cara.
Yvonne apretó los labios, pero no dijo nada más porque Marie Lesatz eligió ese momento para entrar en la habitación. Era una mujer de huesos finos, pelo negro y corto y ojos del mismo color. Y ya habían pasado varios años desde que había cumplido los cincuenta.
—¿Para hacer qué?
Lo preguntaba una mujer negra y alta que la seguía sin ninguna prisa. A los sesenta y cinco años, Estelle Jefferson era una década mayor que Cecily y Marie. Willis, su marido, y ella, eran los propietarios de la cafetería Blue Moon y servían los mejores platos de comida criolla y cajún de kilómetros a la redonda. Llegó con un vestido azul de flores en la mano.
—Siempre me ha gustado Maude con este vestido.
—Es lo único medio decente que tiene en el armario —contestó Marie con ironía mientras se sentaba al lado de Yvonne.
Yvonne cambió al inglés en cuanto dejó de estar a solas con Cecily. El cajún de Marie era muy limitado.
—Siempre he pensado que estaba mejor con el vestido de seda gris.
—Si no te gusta el vestido que he elegido, ve a buscar el de seda gris. Yo no pienso volver a rebuscar en el armario de una mujer muerta. Y menos de ésa —Marie señaló por encima del hombro hacia el dormitorio de Maude—. Está a rebosar. Maude nunca tiraba nada.
Desde luego, ella tenía motivos para saber lo que era un armario a rebosar, pensó Cecily con enfado. Marie tenía más ropa que ninguna otra mujer de Indigo, y continuaba comprándose ropa cada vez que tenía oportunidad, pudiera permitírselo o no.
Marie advirtió su mirada, comprendió inmediatamente lo que estaba pensando y alzó la barbilla con gesto desafiante. Marie había sido la amiga de la infancia de Cecily, pero también era la ex suegra de su hijo, y era de ahí de donde procedían sus problemas. Cecily dominó su mal genio.
—El vestido azul marino servirá —dijo.
—E incluso he rebuscado entre su ropa interior. Que Dios me perdone —Marie se santiguó—. Nada de lo que hay me parece adecuado para montar un mercadillo.
—Hay demasiadas cosas —decretó Yvonne—. Sophie Clarkson tendrá que llamar a un subastero. En cualquier caso, nosotras no somos las que nos tenemos que encargar de vender las posesiones de Maude. Eso es cosa de Sophie. Es su heredera.
Maude Picard, propietaria de Past Perfect, una tienda de antigüedades, había sido la líder de aquel grupo de amigas. De aquel grupo de contrabandistas, se corrigió Cecily a sí misma. Su madre y sus amigas no eran precisamente un grupo de respetables damas que quedaran un par de veces al mes para jugar a las cartas o salir a cenar. Eran delincuentes, lisa y llanamente. Y su último cargamento de medicinas ilegales procedentes de Canadá estaba encerrado en algún rincón de la tienda de Maude.
—No había visto tantos trastos en toda mi vida —se mostró de acuerdo Estelle mientras dejaba el vestido azul sobre el respaldo de una silla—. Voy a por los zapatos y la ropa interior. No está bien que vaya a encontrarse con el altísimo sin ropa interior. Y después necesito ir a casa. William no se encontraba muy bien cuando me he ido. Se había tomado un analgésico, pero no quería levantarse y no se moverá de la cama si no estoy yo allí para azuzarlo.
A Willis Jefferson le habían diagnosticado un cáncer dos años atrás. Estaba sometido a un tratamiento experimental muy caro y difícil de conseguir, y su siguiente dosis estaba en el teatro que alojaba la tienda de Maude, al igual que el resto del cargamento.
—Vete cuando quieras —dijo Yvonne—. ¿Y las joyas, Marie? ¿Qué has elegido?
—He encontrado esto en el primer cajón de la cómoda —dejó caer un collar de perlas y unos pendientes a juego en la mano extendida de Yvonne—. No quiero buscar en su joyero y arriesgarme a que su ahijada me acuse de haberme quedado algo.
—Pues yo creo que sería más feliz si la dejáramos con la bata de andar por casa y las zapatillas —musitó Marie.
Yvonne le dirigió una dura mirada.
—No vamos a dejarla en zapatillas. Esas perlas le quedarán perfectamente.
Antes de que la conversación pudiera continuar deteriorándose, Cecily vio una quesera sobre el antiguo frigorífico de Maude. La levantó y, al descubrir en su interior dos juegos de llaves, contuvo la respiración.
—Mamá, mira —se las tendió a Yvonne—. ¿Crees que pueden ser éstas las llaves del teatro?
—Quizá, pero será mejor que las dejes donde estaban. Es posible que Maude haya dejado instrucciones para Sophie, aunque lo dudo, teniendo en cuenta lo olvidadiza que ha estado durante los últimos meses.
Yvonne se levantó pesadamente de la silla. Aquella mañana, aparentaba todos y cada uno de los años que tenía. Maude había sido su amiga durante muchos años. Y aunque su salud se había ido deteriorando progresivamente, su inesperada muerte había supuesto un duro golpe para todas ellas, y especialmente para Yvonne.
—Alain la ha encontrado desplomada en la silla que está al lado de la puerta —musitó Cecily—. Es evidente que estaba a punto de salir cuando tuvo el infarto.
—Entonces seguramente las llaves de la casa y de la tienda las tendrá todavía en el bolso —sugirió Yvonne.
—Alain se ha llevado el bolso —dijo Marie.
Ella estaba atendiendo el teléfono en la brigada de urgencias de Indigo y había sido Marie la que había avisado al resto del grupo del triste suceso.
—Y apuesto a que lo tendrá bajo custodia hasta que llegue Sophie. Tendremos que buscar otra manera de entrar en Past Perfect.
A Cecily comenzaba a dolerle la cabeza. Quería terminar cuanto antes con aquella triste tarea para poder sentarse y poner los pies en alto durante veinte minutos antes de que Guy y Dana llegaran a casa del colegio y comenzaran a pedirle la merienda. Cecily adoraba a Alain y a sus hijos, y adoraba que vivieran con ella y la ayudaran a mantener aquella enorme casa. Pero, algunos días, prefería pasar algún tiempo sola.
—Aparte de romper la puerta y entrar, no se me ocurre otra manera de acceder al interior.
—Pues si eso es lo que tenemos que hacer para recuperar lo que es nuestro sin que Alain se entere, lo haremos —replicó Yvonne con determinación.
Alain Boudreaux cruzó la casa de Maude Picard avanzando lentamente. Pasaban sólo unos minutos de la una y había visto los coches de su madre y de su ex suegra aparcados en el camino paralelo a la casa. Suponía que estaban limpiando y preparando las habitaciones. Era la clase de cosas que hacían los vecinos para ayudarse en un pueblo como aquél. Especialmente cuando la persona que moría no tenía ningún familiar, como era el caso de Maude. Exceptuando a su ahijada, por supuesto, Sophie Clarkson. Alain intentó recordar la última vez que la había visto. Habían pasado cuatro o cinco años desde entonces.
La imagen fugaz de una preciosa joven cruzó sus pensamientos. Era la imagen de Sophie durante el verano en el que él tenía diecinueve años y ella había ido a pasar unas semanas con Maude: ojos grises, pelo rubio y ligeramente rizado y una sonrisa al principio lenta y dulce que no tardaba en transformarse en fuego. Se había enamorado locamente de ella aquel verano. Pero su amor no había durado. No podía durar. Pertenecían a mundos diferentes. Él tenía las raíces en el rico suelo de la ciénaga de Indigo y ella pertenecía a los círculos petroleros de Houston. Había sido él el que había puesto fin a su relación poco después de que ella fuera a la universidad y, aunque sabía que Sophie había sufrido, también era consciente de que había sido lo mejor. Apenas habían vuelto a verse desde entonces, excepto aquel verano, antes de que naciera su hija Dana. Durante una corta semana, habían vuelto a ser algo más que amigos.
Pero desenterrar los recuerdos de Sophie Clarkson no iba a servirle de nada, así que era preferible cambiar el rumbo de sus pensamientos. Sería mejor que parara a ver si todo andaba bien en el grupo de amigas de su madre. Maude era la primera de las amigas que había muerto. Todas ellas debían de estar muy afectadas, especialmente su madre, que había sido la mejor amiga de Maude desde que él podía recordar.
Así que dejó el coche patrulla en la acera, frente a la casa de Maude.
Como jefe de policía, la mayor parte de los problemas con los que habitualmente se encontraba eran de carácter doméstico y eso le gustaba. Indigo estaba a sólo dos horas de Nueva Orleans, pero a un mundo de los niveles de delincuencia que había alcanzado durante los últimos cinco años aquella ciudad.
Salió del asiento del conductor, tomó su sombrero Stetson y se lo puso para protegerse de la lluvia. Se limpió los pies en el felpudo del porche, abrió la puerta y entró en el salón, en el mismo salón en el que habían encontrado a Maude aquella mañana, con el bolso entre las manos y los ojos cerrados, como si estuviera echando una cabezadita antes de ir al trabajo. Pero Maude no estaba durmiendo. Estaba muerta.
Seguramente había sido un infarto cerebral, había dicho el doctor Landry. Llevaba veinticinco años controlándole a Maude la diabetes y la tensión y últimamente no dejaba de advertirle que dejara de fumar y comenzara a cuidarse. El bueno de Mick Landry, pensó Alain agradecido. Atendía los nacimientos y las muertes del pueblo, además de todo tipo de dolencias. Ya no tenía que levantarse en mitad de la noche para ayudar a alguien a dar a luz, como en los viejos tiempos, pero había estado allí para certificar el fallecimiento de Maude, ahorrándole a Alain los quebraderos de cabeza de tener que tratar con el forense y el papeleo extra que ese tipo de investigaciones entrañaba.
—Mamá, mamère, ¿todavía estáis ahí? —preguntó en cajún.
—Estoy en la cocina —respondió su madre—. Acabamos de terminar.
—La casa ya está preparada para recibir a Sophie Clarkson —dijo su abuela en lugar de saludarlo, e inclinó la cabeza para que le diera un beso.
Tenía el pelo suave y blanco como una bola de diente de león y la piel clara como la nata. Su madre y sus hermanas tenían el mismo color de piel y de pelo, pero él había heredado el pelo oscuro y los ojos de su bisabuelo, un irlandés que había conseguido engatusar a un miembro de la familia Boudreaux.
—Estás empapado, cher —Yvonne frunció el ceño, pero sonrió para restar dureza a sus palabras.
—Está lloviendo y hace frío. Están llegando tormentas desde el norte.
—Lo sé, lo noto en los huesos.
Su madre terminó de secar los platos y colocarlos en un armario de pino. Se echó hacia atrás la trenza con la que se recogía el pelo desde que Alain era capaz de recordar y cerró el cajón de la cubertería.
—Fini —dijo satisfecha, dándole a Alain una palmada en la mejilla—. Hola, cariño.
—La habéis dejado muy bien, mamá.
Le gustaba aquella casa. Y se preguntaba qué pasaría tras la muerte de Maude. Aquella casa de madera de estilo sureño era ideal para soportar los calurosos veranos de Luisiana. En buenas manos, tendría un gran potencial. Y, últimamente, él había estado pensando en comprarse una casa. Los niños y él llevaban ya cuatro años viviendo con su madre, casi desde que habían vuelto a Indigo y Casey Jo y él se habían separado definitivamente. Ya iba siendo hora de que tuvieran su propio hogar.
Sabía que a Cecily no le gustaría quedarse sola en aquella enorme casa de dos pisos situada en la calle Lafayette, pero ya era hora de cambiar. Y si desaparecían los niños y él, a lo mejor incluso encontraba un hombre. Al fin y al cabo, su padre había muerto más de quince años atrás. Había muerto en un accidente a los cuarenta y cinco años. Los Valois eran muy longevos. Su madre tenía demasiados años por delante como para vivir sola.
—Alain, eres tú. Me ha parecido oír un coche —su ex suegra apareció entonces frente a él.
Llevaba una botella de limpiador en la mano y un par de trapos. Como siembre, iba vestida con unos vaqueros ceñidos demasiado juveniles para su edad y una camiseta. Su maquillaje también era excesivo, casi tanto como aquel pelo oscuro y rizado que parecía tener vida propia.
—Hola, Marie. Si aquí está todo bajo control, creo que volveré al coche patrulla.
—No huyas, Alain, quiero hablar contigo —Marie se volvió hacia Yvonne—. El baño ya está terminado, ¿dónde dejo esto?
—Yo lo guardaré —Cecily tomó los trapos y el limpiador y desapareció en el cuarto de la lavadora, que estaba en la parte más alejada de la cocina.
—¿Y si paso por tu casa después de cenar? —sabía que tendría que oír a Marie antes o después. Pero prefería que fuera después.
—He quedado a cenar —dijo, arqueando unas cejas perfectamente perfiladas—. Esto no nos llevará mucho tiempo. Ayer por la noche estuve hablando con Casey Jo. Me ha dicho que lleva toda la semana dejándote mensajes.
—No he tenido oportunidad de devolvérselos. Hank Lassister está de baja y estoy haciendo su turno también, ya lo sabes.
—Y también lo sabe mi hija. Pero cuando se le mete algo en la cabeza se pone imposible.
—¿Y qué ha pasado esta vez? —preguntó Alain con recelo.
Si le pedía más dinero, iba a decirle que no. Casey Jo no contribuía con un solo centavo a la crianza de sus hijos. Se lo gastaba todo en ella misma, una costumbre que había aprendido de su madre.
—Quiere llevar a Guy y a Dana a Disney World durante las vacaciones de este trimestre.
—¿A Disney World? Ése es un viaje muy caro.
—Quiere compensarlos porque no hizo nada con ellos en Navidad.
—No hizo nada con ellos en Navidad porque se lo gastó todo en inyecciones de Botox.
Intentaba mantener un tono de voz neutral. Marie hacía todo lo que podía por él y por sus hijos. Trabajaba en un bar de la autopista por las noches, pero nunca le había fallado si necesitaba que llevara a los niños al colegio o si se olvidaba de llevarles el almuerzo cuando su madre, que era enfermera, estaba en el hospital de Lafayette.
—Ya sabes las ganas que tiene de salir en ese anuncio. Su agente le ha dicho...
—Tiene treinta y cuatro años, Marie. Ya va siendo hora de que renuncie a sus sueños y regrese al mundo real.
—Pero tiene talento...
—Igual que otros muchos miles de mujeres.
Marie intentó cambiar de tema.
—Le pedí que no dijera una sola palabra a los niños hasta que os hubierais puesto de acuerdo con lo del viaje.
—Gracias, Marie, y te agradezco también que no les hayas dicho nada a los niños. No quiero que se vuelvan a crear falsas esperanzas. Sobre todo Dana. Casey Jo ya la ha desilusionado demasiadas veces.
—Le dije también que probablemente Guy no iría. El equipo de baloncesto es demasiado importante para él, no creo que esté dispuesto a irse durante toda una semana en medio de la temporada.
—La llamaré en cuanto pueda —le prometió Alain.
Cecily entró en la habitación poniéndose un jersey de algodón mientras hablaba. Iba vestida con unos vaqueros y un jersey de cuello vuelto casi tan estrechos como la ropa de Marie y, o al menos eso pensaba Alain, parecía tener diez años menos que la primera.
—Sophie Clarkson ha llamado hace una hora. Llegará mañana a las dos en punto. Entonces empezaremos todo.
—Supongo que nunca ha estado en un velatorio —musitó Marie—. Me refiero que al no ser católica...
—No sé si habrá estado o no alguna vez en un velatorio —Alain se puso su Stetson. No iba a enfrascarse en una conversación sobre la mujer que, según Casey Jo, había acabado con su matrimonio—. Y ahora tengo que irme.
—He hecho asado para la cena —le recordó su madre.
—Guárdame un plato, ¿quieres? Tengo toneladas de papeleo que rellenar antes de salir del trabajo.
—Intenta no llegar tarde.
—Haré lo que pueda. Dile a Dana que llegaré a tiempo para arroparla.
Comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo al oír la voz de su abuela.
—Alain, he hecho todo lo que he podido por este lugar, pero todavía queda pendiente mucho trabajo. ¿Sabes dónde pueden estar las llaves de Maude? Si las tuviéramos, podríamos venir a terminar de limpiar mañana.
Alain advirtió que su madre contenía la respiración y se volvió para mirarla.
—La puerta estaba abierta cuando la he encontrado, pero supongo que las llaves estarán en el bolso. Ésa es una de las cosas que tengo que hacer esta tarde, el inventario de los efectos de Maude —miró a su alrededor.
Su madre, su abuela y sus amigas habían estado trabajando en la casa durante la mayor parte del día para recibir a una mujer que no había pasado más de diez días en Indigo durante los últimos cinco años. Por lo que a él se refería, aquello ya era más que suficiente.
—No creo que tengáis que hacer nada más. Teniendo un hotel como La Petite Maison justo aquí al lado, me sorprendería que Sophie Clarkson pasara una sola noche en esta casa.
2
—Quiero expresarle mis condolencias, señorita Sophie —un anciano encorvado tomó la mano de Sophie entre las suyas—. Soy Maurice Renaurd. Durante muchos años, Maude y yo colaboramos en la biblioteca. Era una buena mujer. La echaremos de menos.
—Gracias —respondió Sophie sonriendo—. Yo también la echaré de menos.
Su sinceridad estaba teñida de remordimientos. Estaba impresionada por la cantidad de gente que había pasado por allí y todavía eran las seis de la tarde, lo que quería decir que el velatorio estaba empezando.
Había descuidado a su madrina durante los últimos años y lo lamentaba. Pero estaba muy ocupada y Maude insistía siempre en que estaba bien, en que no tenía ningún motivo para pasar más tiempo con ella. Evidentemente, lo había, y Sophie sabía que siempre se arrepentiría de no haber pasado más días a su lado.
Suspiró. Tenía la sensación de que cuantos más años cumplía, eran más las cosas de las que tenía que arrepentirse. Miró a su alrededor, preguntándose cuándo cruzaría la puerta uno de sus más tempranos y costosos errores, por lo menos en términos de dolor de corazón. Hacía años que no veía a Alain Boudreaux.
—¿Tienes todo lo que necesitas? —preguntó Marjolaine con una sonrisa mientras se acercaba al ataúd.
Marjolaine era la directora de la funeraria, una mujer alta de pelo negro castaño, recogido en aquel momento en una trenza. Era la tercera generación de la familia que se ocupaba del negocio, o al menos eso era lo que decía el folleto que había tenido oportunidad de leer Sophie.
—Estoy bien, gracias. Aunque un poco sedienta.
Sophie no pudo evitar mirar hacia la docena de personas que había alrededor de la mesa de mármol bebiendo ponche y té con azúcar y comiendo pastas. Había ido conduciendo desde Houston y en las cinco horas de trayecto sólo había parado para poner gasolina, de modo que comenzaba a notar los efectos de un día tan largo.





























