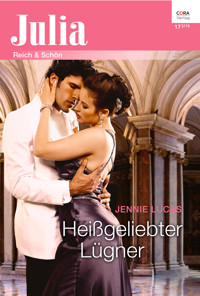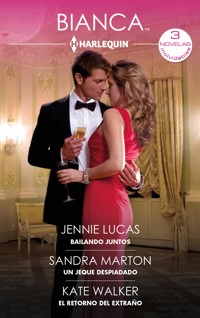Amarse, respetarse y... traicionarse - El precio de un deseo - Pasados borrascosos E-Book
Jennie Lucas
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Amarse, respetarse y… traicionarse Había soñado con el día de su boda desde que era una niña... Cuando Callie Woodville conoció a su jefe, el apuesto Eduardo Cruz, pensó que había encontrado al hombre perfecto. Pero, cuando la echó de su lado después de pasar su primera noche juntos, fue consciente de su grave error. Nunca habría podido llegar a imaginar cómo iba a cambiar su vida en unos meses. Sosteniendo un feo y marchito ramo de flores, se vio esperando al hombre con el que iba a casarse, su mejor amigo, alguien a quien nunca había besado y del que nunca iba a enamorarse. Eduardo, por su parte, decidió tomar cartas en el asunto en cuanto descubrió que Callie ocultaba algo. El precio de un deseo Él podía darle todo lo que siempre había deseado… Scarlet King era una novia radiante, pero la vida iba a darle un duro golpe... Poco menos de un año después, estaba sola, y deseaba tener un bebé desesperadamente, aunque tampoco necesitaba tener a un hombre a su lado para ello. John Mitchell, el soltero de oro del vecindario, aprovecharía la oportunidad para llevarse a la mujer que siempre había deseado. Pero su proposición tenía un precio muy alto… Para conseguir ese bebé, tendría que hacerlo a su manera, a la vieja usanza. John le recordó todos esos placeres que se había perdido durante tanto tiempo. Le enseñó un mundo hasta entonces desconocido para ella. Pasados borrascosos Conocía bien a su jefe y por eso estaba decidida a blindar su corazón. Las insinuaciones de las cazafortunas eran un riesgo laboral para la leyenda de las carreras de motos, convertido en magnate, Lorenzo D'Angeli. Y por eso había tenido que ampliar las funciones de su secretaria personal para incluir eventos nocturnos. Faith Black había aceptado todos los desafíos de su jefe, pero ser vista colgada de su brazo implicaba ser fotografiada, exponerse a las miradas, llevar trajes de gala, y abandonar la seguridad de sus sobrios trajes grises. Famoso por su sangre fría, Renzo perdió toda compostura al ver a su, aparentemente, mojigata secretaria vestida de una forma tan insinuante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Avenida de Burgos, 8B - Planta 18 28036 Madrid www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. N.º 507 - octubre 2025
© 2012 Jennie Lucas Amarse, respetarse y… traicionarse Título original: To Love, Honour and Betray
© 2012 Miranda Lee El precio de un deseo Título original: Contract with Consequences
© 2012 Lynn Raye Harris Pasados borrascosos Título original: Unnoticed and Untouched Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd. Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia. Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa. ® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países. Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 979-13-7000-834-5
Índice
Créditos
Amarse, respetarse y... traicionarse
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
El precio de un deseo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Pasados borrascosos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro...
Capítulo 1
CALLIE Woodville había soñado toda su vida con el día de su boda. Con solo siete años, se disfrazaba con una sábana blanca sobre la cabeza para representar la ceremonia en el granero de su padre. La acompañaba entonces su hermana Sami, que solo era un bebé.
Era un sueño que había abandonado durante su adolescencia.
Había sido una joven con grandes gafas, algo regordeta y aficionada a los libros. Los chicos nunca se fijaban en ella. Fue al baile de fin de curso con su mejor amigo, un niño muy parecido a ella que vivía en una granja cercana. Pero Callie nunca había dejado de pensar que algún día conocería al hombre de su vida. Creía que esa persona existía y que algún día la despertaría de su letargo con un dulce beso.
Y, tal y como había previsto, el hombre de sus sueños acabó por aparecer en su vida a los veinticuatro años.
Su jefe, un multimillonario poderoso y despiadado, la había besado y seducido. Con él había perdido su virginidad y también su corazón. Durante esa noche, Callie se había dejado llevar por la pasión y la magia.
Cuando despertó al día siguiente, el día de Navidad, y vio que seguía entre sus brazos y que estaba en su lujosa casa de Nueva York, se sintió muy feliz. Le pareció entonces que el mundo era un lugar mágico donde los sueños terminaban por hacerse realidad.
Había sido una noche mágica, pero también muy dolorosa.
Habían pasado ocho meses y medio desde entonces y estaba esperando sentada en el portal de su casa en una calle arbolada y tranquila del West Village de Nueva York. El cielo estaba oscuro, como si fuera a llover. Le había dado pena seguir en su piso vacío y había decidido esperar con sus maletas en la calle.
Era el día de su boda. El día con el que siempre había soñado, pero la realidad no se parecía en nada a sus sueños.
Llevaba un vestido de novia de segunda mano y un ramo de flores que había cortado ella misma en un parque cercano. En lugar de velo, llevaba su larga melena castaña recogida con dos sencillos pasadores.
Estaba a punto de casarse con su mejor amigo, un hombre al que nunca había besado y al que no deseaba besar. Un hombre que no era el padre de su bebé.
En cuanto volviera Brandon con el coche de alquiler, irían al Ayuntamiento a casarse. Después, emprenderían juntos el largo viaje desde Nueva York hasta la granja de sus padres en Dakota del Norte.
Cerró un instante los ojos, sabía que era lo mejor para el bebé. Iba a necesitar un padre y su exjefe era un hombre egoísta, insensible y mujeriego. Después de trabajar como su secretaria durante tres años, lo conocía muy bien. Aun así, había sido lo suficientemente tonta como para caer en sus redes.
Vio llegar un coche, era lujoso y oscuro. No pudo evitar contener el aliento hasta que pasó frente a ella y desapareció de nuevo. Se estremeció, no quería ni pensar en lo que pasaría si su antiguo jefe se enterara de que habían engendrado un bebé durante su única noche de pasión.
–Nunca lo sabrá –susurró ella.
Trató de tranquilizarse. Había oído que Eduardo estaba en Colombia, inspeccionando los trabajos de Petróleos Cruz en varios yacimientos marinos. Además, estaba segura de que ya se habría olvidado de ella. Durante el tiempo que había trabajado para él lo había visto con muchas mujeres. Ella había pensado que podía ser diferente, pero se había equivocado.
–¡Fuera de mi cama, Callie! –le había dicho Eduardo a la mañana siguiente–. ¡Fuera de mi casa!
Ocho meses y medio después, sus palabras aún le hacían daño. Suspiró y acarició su barriga. Eduardo no sabía nada de la vida que había creado en su interior. Él había decidido echarla de su lado y no pensaba darle la oportunidad de luchar por la custodia del bebé. Suponía que sería un padre dominante y tiránico. Ya lo conocía como jefe.
Su bebé iba a nacer en un hogar estable, con una familia cariñosa. Brandon, que había sido su mejor amigo desde los seis años, iba a ser el padre de su bebé aunque no fuera suyo.
A principio, había creído que un matrimonio basado en la amistad no iba a funcionar, pero Brandon le había asegurado que no necesitaban nada más.
–Seremos felices, Callie –le había prometido Brandon–. Muy felices.
Y, durante el embarazo, había sido el mejor compañero posible. Bajó la vista y se fijó en su bolso de Louis Vuitton. Brandon quería que lo vendiera, diciéndole que sería ridículo tener algo así en una granja. Y ella estaba de acuerdo.
Eduardo se lo había regalado en Navidad. La había emocionado mucho con ese detalle. Le sorprendió que se hubiera dado cuenta de que ella lo miraba cada vez que lo veía en los escaparates. Cuando se lo dijo, Eduardo le había asegurado que le gustaba recompensar a las personas que le mostraban lealtad.
Cerró los ojos y levantó la cara hacia el cielo. Le cayeron las primeras gotas de lluvia. Ese ridículo trofeo, un bolso de tres mil dólares, le recordaba lo duro que había trabajado para esa empresa.
Pero sabía que Brandon tenía razón, debía venderlo. Así no le quedaría ningún recuerdo de Eduardo ni de Nueva York. Ese bebé era lo único que iba a conservar de esos años.
Se estremeció al oír un trueno. También le llegaban los sonidos del tráfico y la sirena distante de un coche de policía en la Séptima Avenida.
Oyó entonces que se le acercaba un vehículo. Supuso que sería Brandon con el coche de alquiler. Había llegado el momento de casarse con él e iniciar el viaje de dos días hasta Dakota del Norte. Forzó una sonrisa y abrió los ojos.
Pero era Eduardo Cruz el que acababa de salir de su Mercedes oscuro. Se quedó sin aliento.
–Eduardo –susurró ella.
Se apoyó en el escalón para levantarse, pero se detuvo. Tenía la esperanza de que no se diera cuenta de que estaba embarazada.
–¿Qué-qué estás haciendo aquí? –le preguntó tartamudeando.
Eduardo se le acercó con firmeza y elegancia. Su presencia imponía respeto e incluso temor. Casi podía sentir cómo temblaba el suelo bajo sus pies.
–Soy yo el que debería hacerte esa pregunta a ti, Callie.
Su voz era profunda y apenas le quedaba un poco de acento de sus orígenes españoles. Fue increíble volver a escucharlo. Había creído que no iba a volver a verlo, aunque había soñado con él en más de una ocasión.
–¿Qué te parece que estoy haciendo? –repuso ella mientras señalaba las maletas–. Me voy.
Odiaba que ese hombre siguiera teniendo tanto efecto sobre ella.
–Has ganado.
–¿He ganado? –repitió Eduardo mientras se le acercaba más–. ¿Me estás acusando de algo?
La miraba con intensidad. Había hielo en sus ojos, no pudo evitar estremecerse.
–¿No recuerdas acaso que me despediste y te aseguraste además de que nadie más me contratara en Nueva York? –le recordó ella.
–¿Y? –repuso Eduardo fríamente–. McLinn puede cuidar de ti. Después de todo, es tu novio.
–¿Sabes lo de Brandon? –susurró algo asustada.
Pensó que, si sabía lo de su matrimonio, cabía la posibilidad de que supiera lo del embarazo.
–¿Quién te lo dijo?
–Él mismo –repuso Eduardo con una sonrisa cínica–. Me lo contó cuando lo conocí.
–¿Lo has conocido? ¿Cuándo? ¿Dónde?
–¿Acaso importa?
Se mordió el labio al oír la dureza de sus palabras.
–Pero fue un encuentro casual o…
–Supongo que fue un golpe de suerte –la interrumpió Eduardo–. Pasé por tu casa y me sorprendió ver que vivías con tu amante.
–¡Él no es mi…! –protestó ella sin pensar.
–¿No es tu qué?
–Nada, no importa –murmuró ella.
–¿Le gusta a McLinn vivir aquí? –le preguntó en un tono frío–. ¿Sabe que es el piso que alquilé para una secretaria a la que en su momento respeté?
Ella tragó saliva. Había estado viviendo en un pequeño estudio de Staten Island para poder ahorrar y enviar dinero a su familia. Pero Eduardo, cuando lo supo, alquiló un estupendo piso de un dormitorio para ella en el centro de la ciudad. Recordó la alegría que había sentido al saberlo. Sintió entonces que de verdad le importaba. Pero después llegó a la conclusión de que lo había hecho para que estuviera más cerca del trabajo y pudiera pasar más horas en la empresa.
Se había pasado toda la semana guardando sus cosas en cajas. Había llamado a una compañía aérea, pero le habían dicho que no podía volar estando en tan avanzado estado de gestación.
–¿Viniste cuando yo estaba aquí? –le preguntó algo confusa.
–Sí, estabas en la cama –replicó Eduardo con dureza.
Se le hizo un nudo en la garganta.
–¡Ah! –exclamó.
Lo entendió entonces. Ella había estado durmiendo en su habitación y Brandon en el sofá.
–No me dijo nada. ¿Qué es lo que querías? ¿Por qué viniste a verme?
Eduardo no dejaba de mirarla con sus brillantes ojos negros. La miraba como si no la conociera.
–¿Por qué no me contaste que tenías un amante? ¿Por qué me mentiste?
–¡No lo hice!
–Me ocultaste su existencia. Le dejaste que viviera contigo en el piso que alquilé para ti y nunca lo mencionaste. Me hiciste creer que eras una persona leal.
–Me daba miedo decírtelo –le confesó ella–. Tienes una idea tan radical de la lealtad…
–Así que decidiste mentirme.
–No, nunca le pedí que se viniera a vivir conmigo. Me visitó por sorpresa.
Brandon aún había estado viviendo en Dakota del Norte cuando lo llamó para decirle que su jefe le había alquilado un piso. Al día siguiente, recibió su visita sorpresa. Según le había dicho entonces, le preocupaba la vida que Callie llevaba en la gran ciudad.
–Me echaba de menos y se iba a quedar solo hasta que consiguiera su propio piso, pero no pudo encontrar un trabajo y…
–Un hombre de verdad habría encontrado trabajo para poder mantener a su mujer, en vez de vivir de su indemnización por despido.
–¡Te equivocas! –exclamó ofendida–. ¡Las cosas no son así!
Durante su embarazo, Brandon había cocinado y limpiado. Le frotaba los pies cuando se le hinchaban y la acompañaba al médico. Se había portado como si aquel fuera su bebé.
–¡A lo mejor no lo sabes, pero en Nueva York escasean los trabajos para agricultores!
–Entonces, ¿por qué vino a esta ciudad? Y, ¿por qué se ha quedado aquí?
Comenzó a llover suavemente. Las gotas caían sobre la acera caliente y se evaporaban.
–Porque yo quería quedarme. Tenía la esperanza de encontrar otro trabajo –le dijo ella.
–Pero ahora has cambiado de opinión y quieres ser la esposa de un granjero.
–¿Qué quieres de mí, Eduardo? ¿Has venido solo para reírte de mí?
–¡Claro! ¡Perdona! Se me había olvidado comentártelo –repuso fingiendo inocencia–. Tu hermana me llamó esta mañana.
–¿Te llamó Sami? –le preguntó con voz temblorosa–. Y, ¿qué te ha dicho?
Esperaba que su hermana no hubiera tenido la osadía de traicionarla.
–Dos cosas muy interesantes –le dijo mientras se acercaba aún más a ella–. Está claro que no me mintió con la primera. Te casas hoy.
–¿Y? –repuso sin poder dejar de temblar.
–Entonces, ¿lo reconoces?
–Llevo puesto un vestido de novia, no puedo negarlo. Pero, ¿a ti qué más te da? ¿Acaso estás molesto porque no te he invitado?
–Pareces algo nerviosa. ¿Me estás escondiendo algo, Callie? ¿Algún secreto? ¿Alguna mentira?
Sintió en ese instante una contracción que tensó los músculos de su vientre. Supuso que no eran contracciones de parto, sino contracciones Braxton-Hicks. Le había pasado lo mismo unos días antes y había ido directa al hospital, pero las enfermeras la habían mandado de vuelta a casa.
Aunque la contracción que estaba sintiendo en ese momento era más dolorosa. Se llevó una mano al vientre y otra a la espalda.
–No oculto nada –le dijo cuando se recuperó un poco.
–Sé que eres una mentirosa. Lo que no sé aún es hasta dónde estás dispuesta a llegar.
–Por favor –susurró ella–. No lo eches todo a perder.
–¿Qué es lo que podría echar a perder?
–Mi-mi… El día de mi boda.
–Claro, tu boda. Sé que solías soñar con ella –le recordó Eduardo–. ¿Es así como la imaginaste?
El vestido le quedaba grande, el corpiño lo adornaba un encaje barato y la tela era una mezcla de poliéster. Miró entonces sus flores marchitas y las dos viejas maletas que tenía detrás de ella.
–Sí –mintió ella en voz baja.
–¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? –quiso saber Eduardo.
–Nos casamos en el Ayuntamiento –le dijo ella levantando la barbilla desafiante–. Ha sido algo espontáneo. Así es mucho más romántico.
–Claro, a ti no te importa cómo sea la boda y lo único que tendrá McLinn en mente será la luna de miel –comentó él con incredulidad.
Pero no iba a haber luna de miel. Para ella, Brandon era como un hermano. Pero no podía admitir ante Eduardo que solo había amado a un hombre.
–Mi luna de miel no es de tu incumbencia –repuso entonces.
–Bueno, supongo que esto te parecerá romántico. Vas a casarte con tu amado y no te importa llevar un vestido tan feo ni que se estén marchitando las flores de tu ramo. Quieres casarte con él aunque no sea un hombre de verdad.
–¡Sea rico o pobre, Brandon es mucho más hombre de lo que podrás llegar a serlo tú!
Los ojos de Eduardo la atravesaron. Apenas podía respirar cuando la miraba así.
–¡Levántate! –le ordenó entonces.
–¿Qué?
–Tu hermana me dijo dos cosas. La primera era verdad.
Comenzó a llover con más fuerza en ese momento.
–Levántate –repitió él con impaciencia.
–¡No! Ya no soy tu secretaria ni tu amante. No tienes poder sobre mí.
–¿Estás embarazada? –le preguntó mientras se le acercaba aún más–. ¿Es mío el bebé?
Se quedó sin aliento al ver que lo sabía.
No podía creerlo. Su hermana la había traicionado y se lo había dicho todo a Eduardo.
Sabía que Sami estaba enfadada, pero nunca la habría creído capaz de algo así.
Había hablado con ella el día anterior. En ese momento, había estado bastante nerviosa y asustada, con la sensación de estar a punto de cometer el peor error de su vida, y decidió contarle su plan. Se había enfadado mucho y la acusó de estar engañando a Brandon para que se casara con ella y ejerciera de padre de su bebé.
Sami creía que, aunque su exjefe fuera un cretino, merecía saber que iba a tener un hijo. Le había sorprendido ver que su propia hermana pensaba que estaba siendo egoísta y que sus decisiones iban a afectar a muchas personas.
–¿Lo estás? –insistió Eduardo con más dureza en su voz.
Sintió en ese instante otra fuerte contracción. Trató de usar la respiración para controlar el dolor hasta que pasara, pero no le sirvió de nada, le dolía demasiado.
–Muy bien. No respondas –le dijo Eduardo con frialdad–. De todos modos, no me creería ni una palabra que saliera de tu boca, pero tu cuerpo… –añadió mientras le acariciaba la mejilla y ella trataba de ignorar la corriente eléctrica que sintió por todo el cuerpo–. Tu cuerpo no miente.
Eduardo le quitó el ramo de flores y lo tiró al suelo. Tomó sus manos y tiró de ellas para levantarla. Se quedó de pie frente a él, temblando y sintiéndose más vulnerable que nunca.
–Así que es cierto, estás embarazada. ¿Quién es el padre?
–¿Qué? –balbuceó confusa.
–¿Es McLinn o lo soy yo?
–¿Cómo puedes insinuar…? –tartamudeó ella sonrojándose–. Sabes que era virgen cuando…
–Eso me dijiste, pero supongo que también eso era un engaño. A lo mejor, estabas esperando a casarte y, después de hacer el amor conmigo, fuiste a casa de tu novio y lo sedujiste para cubrirte las espaldas y tener una coartada si acababas quedándote embarazada.
–¿Cómo puedes decir eso? ¿Me crees capaz de algo tan repugnante? –le preguntó dolida.
–¿El niño es mío o de McLinn? –insistió con impaciencia–. ¿O es que no lo sabes?
–¿Por qué estás tratando de hacerme daño? –repuso ella–. Brandon es mi amigo, solo eso.
–Has estado viviendo con él durante un año. ¿Esperas que me crea que ha dormido en el sofá?
–¡No, nos hemos estado turnando!
–No me mientas más, ¡ha accedido a casarte contigo!
–Sí, pero solo porque es un hombre muy bueno.
–Claro –repuso Eduardo en tono burlón–. Por eso se casan los hombres, por bondad.
Se apartó de él. Le costaba respirar y tenía el corazón en la garganta.
–Mis padres no saben que estoy embarazada. Creen que vuelvo a casa porque no encuentro trabajo aquí –le explicó con los ojos llenos de lágrimas–. No puedo presentarme embarazada y soltera, nunca me lo perdonarían. Y Brandon es el mejor hombre que he conocido, va a…
–¡No quiero saber nada de él y tampoco me importa tu vida! –la interrumpió Eduardo–. ¿Es mío?
–Por favor, déjame, no me preguntes más –susurró ella–. No quieres saberlo. Deja que le dé un hogar, quiero cuidar de ella y que tenga una familia.
–¿Ella? –repitió Eduardo en voz baja.
–Sí, es una niña, ¿pero qué más te da? No quieres tener nada conmigo, me lo dejaste muy claro. Olvida que me conociste y…
–¿Te has vuelto loca? –gruñó él agarrándola por los hombros–. ¡No permitiré que otro hombre críe a una niña que podría ser mi hija! ¿Cuándo sales de cuentas?
Sonó de repente un trueno. El cielo estaba cubierto de nubes negras. Se sentía entre la espada y la pared, a punto de hacer algo que podía cambiarlo todo para siempre.
Si le decía la verdad, su hija no iba a tener la misma infancia feliz que había tenido ella, viviendo en el campo, jugando en el granero de su padre y sabiendo que todos la conocían y apreciaban en su pequeño pueblo. No quería que la niña tuviera unos padres que no se soportaban. Eduardo era tiránico y egoísta, pero no podía mentirle en algo tan importante.
–Salgo de cuentas el diecisiete de septiembre.
Eduardo se quedó mirándola fijamente.
–Si existe una mínima posibilidad de que McLinn sea el padre, dímelo ahora, antes de la prueba de paternidad. Si me mientes en algo así, pagarás por ello. ¿Lo entiendes?
Se quedó sin respiración. Sabía que su exjefe podía llegar a ser muy cruel.
–No esperaría otra cosa de ti –susurró ella.
–Te destruiré a ti, arruinaré a tus padres y sobre todo a McLinn. ¿Me estás escuchando? –insistió lleno de furia–. Así que mide tus palabras y dime la verdad. ¿Soy el…?
–¡Por supuesto! –explotó ella sin poder aguantarlo más–. ¡Por supuesto que eres el padre! Tú eres el único hombre con el que me he acostado.
Eduardo dio un paso atrás y se quedó mirándola fijamente.
–¿Cómo? ¿Que sigo siendo el único? ¿Pretendes que me lo crea?
–¿Por qué iba a mentirte? ¿Crees que me gusta la idea de que el bebé sea tuyo? –replicó ella–. Me habría encantado que Brandon fuera el padre. Es el mejor hombre del mundo y confío plenamente en él. Tú, en cambio, eres un mujeriego adicto al trabajo que no se fía de nadie y que ni siquiera tiene amigos de verdad…
Se calló al sentir que Eduardo apretaba con más fuerza sus hombros.
–No ibas a decirme lo del bebé, ¿verdad? –susurró él–. Ibas a robarme a mi propia hija y permitir que otro hombre fuera su padre. ¡Querías arruinarme la vida!
Sintió miedo al verlo tan fuera de sí, pero lo miró a los ojos.
–¡Sí! ¡Sabía que estaría mejor sin ti!
Se quedaron mirándose en silencio, como dos enemigos a punto de batirse en duelo.
Durante ocho meses, se había convencido de que Eduardo no quería ser padre. Le encantaba su vida de soltero y su trabajo. Un niño le impediría seguir con su vida y creía que no podría ser un buen padre. Pero una parte de ella siempre había sabido que no era cierto. Eduardo había sido un niño huérfano que había tenido que salir a los diez años de su España natal para vivir en Nueva York. Sabía que Eduardo Cruz quería ser padre, de quien podía prescindir fácilmente era de ella, no de un hijo o una hija.
Creía que eso era lo que le había asustado. Era un hombre rico y poderoso que podía llevarla a los tribunales y conseguir la custodia de su hija.
–Deberías habérmelo dicho en cuanto supiste que estabas embarazada.
–¿Cómo iba a hacerlo? Me despediste y no he sabido nada de ti hasta ahora.
–Eres lista. Si lo hubieras querido, habrías encontrado la forma de ponerte en contacto conmigo.
Sintió otra dolorosa contracción.
–¿Qué vas a hacer ahora que te he dicho la verdad? –le preguntó asustada.
Eduardo le sonrió con frialdad, alargó hacia ella la mano y acarició su mejilla. A pesar de todo, no pudo evitar sentir una oleada de deseo recorriendo su traicionero cuerpo.
–Ahora que lo sé, vas a pagar por lo que me has hecho, querida –le dijo en voz baja.
Callie lo miró fijamente, no podía respirar ni pensar cuando él la tocaba. Se sentía atrapada.
Suspiró aliviada al ver que llegaba Brandon con el coche de alquiler. Eduardo se giró para ver quién era y susurró algo en español. Después, se agachó para recoger su bolso. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, agarró su brazo y tiró de ella.
–Ven conmigo –le ordenó.
Abrió la puerta de su elegante coche negro y le pidió a su chófer que pusiera en marcha el motor. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, trató de liberarse y apartarse de él.
–¡Suéltame ahora mismo!
Pero la mano de Eduardo parecía de acero. La obligó a sentarse en la parte de atrás y se subió al coche, sentándose a su lado. La miró entonces a los ojos.
–No voy a dejar que vuelvas a escapar con mi bebé.
A pesar de las circunstancias, la envolvió el aroma de su colonia. Le abrumaba su cercanía. Había imaginado situaciones parecidas durante los años que había estado trabajando para él y, muy a su pesar, seguía soñando muchas noches con él. El corazón le latía con fuerza.
–Vámonos –le dijo Eduardo a su chófer.
–¡No! –replicó ella mientras miraba hacia atrás.
Vio entonces a Brandon. Estaba de pie junto al coche de alquiler. Parecía angustiado.
–Déjame volver, por favor –le suplicó entre sollozos.
–No –repuso él con dureza.
–¡Esto es un secuestro!
–Llámalo como quieras.
–¡No puedes mantenerme así, en contra de mi voluntad!
–¿No puedo? –replicó Eduardo–. Te quedarás conmigo hasta que aclaremos el tema del bebé.
–Entonces, ¿soy tu prisionera?
–Al menos hasta que mis derechos paternos queden formalizados.
Se frotó la barriga para tratar de controlar el dolor de otra contracción.
–No puedo creer que me engañaras como lo hiciste –prosiguió Eduardo–. Pensé que eras una persona leal, pero ya he aprendido la lección.
–¿Qué lección? En cuanto me acosté contigo, pasé de ser tu secretaria de confianza a una de tantas chicas que desechabas cada noche. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, ¿cómo pudiste tratarme igual que a las demás? ¿Por qué te acostaste conmigo?
–Estabas en el sitio apropiado en el momento adecuado, nada más –repuso Eduardo.
Sus palabras despedazaron aún más su corazón. Había estado muy enamorada de él y, cuando le entregó su virginidad aquella noche, había pensado que también él la amaba.
–Todas las mujeres creen que pueden cambiarme para que deje de ser un mujeriego.
–Supongo que nunca podrás fiarte de nadie lo suficiente como para que te importe de verdad. Te deshaces de las mujeres en cuanto consigues tu minuto de placer.
–Algo más de un minuto, si no recuerdo mal –susurró él con picardía–. ¿Lo has olvidado?
Se miraron a los ojos y sintió que se sonrojaba. Por desgracia para ella, recordaba cada detalle de esa noche tan apasionada y sensual. Eduardo había acariciado su inexperto cuerpo, le había quitado la ropa y besado cada centímetro de su piel, la había hecho gemir de placer, gritando su nombre mientras él lamía sus pechos y la besaba por todo el cuerpo. No podía olvidarlo.
–No sé cómo pude permitir que me sedujeras –murmuró enfadada consigo misma.
–¿Crees que yo te seduje? –repuso Eduardo con media sonrisa–. No fue así. Te echaste a mis brazos en cuanto te toqué. Pero, si así tienes más tranquila la conciencia, llámalo «seducción».
–¡Eres un…! –comenzó ella con indignación.
–Puedes insultarme todo lo que quieras –la interrumpió Eduardo–. Supongo que no le haría mucha gracia a McLinn saber lo que había pasado. Me parece increíble que estuviera dispuesto a casarse contigo cuando estás embarazada de otro hombre. Debe estar locamente enamorado.
–¡No está enamorado de mí! Es mi mejor amigo, nada más –insistió ella.
–Supongo que te sentirías muy culpable –le dijo mientras tomaba entre sus dedos un mechón de su melena castaña–. Tendrías remordimientos al echar a perder esa casta y aburrida relación de tantos años por una sola noche de pura pasión y lujuria conmigo.
Se apartó de él para que dejara de tocarla.
–Eres tan vanidoso que piensas que…
–¿Sabes por qué te traté como al resto? –le preguntó Eduardo–. Porque eres como las demás.
–¡Te odio!
Él soltó una carcajada al oírlo, pero sus ojos eran fríos como el hielo.
–Por fin encontramos algo en lo que estamos de acuerdo.
Dejó que cayeran libremente las lágrimas que había estado conteniendo. Se dio por vencida.
–Solo quería que mi bebé tuviera un buen hogar –susurró–. Pero ahora va a verse atrapada entre una madre y un padre que se odian y que ni siquiera están casados. La gente puede llegar a ser muy cruel. Le dirán que es ilegítima, una hija bastarda…
–¿Cómo? –replicó Eduardo mientras la miraba con incredulidad.
–Sentirá que su nacimiento no fue un acontecimiento feliz, sino una especie de accidente. Cuando, en realidad, nosotros somos los únicos culpables –le dijo llorando–. No quiero que sufra. Por favor, Eduardo, deja que me case con Brandon por el bien de la niña.
Él la miró durante varios minutos sin decir nada. Tenía los labios apretados en una fina línea.
De repente, se inclinó hacia delante para decirle algo en español al chófer. Después, sacó su teléfono móvil y habló con alguien en el mismo idioma. Lo hacía con demasiada rapidez para que ella pudiera entender siquiera de qué estaban hablando. Esperaba que sus últimas palabras lo hubieran convencido. Lo miró de reojo. Seguía siendo tan atractivo como lo recordaba.
Cuando terminó de hablar, Eduardo la miró. Había determinación en sus ojos oscuros.
–Tengo buenas noticias para ti, querida. Después de todo, te vas a casar hoy.
–¿Vas a llevarme de vuelta con Brandon? –le preguntó aliviada.
–¿Crees que dejaría que lo hicieras?
–Pero acabas de decir…
–Sé lo que he dicho y es verdad. Te vas a casar hoy –le dijo Eduardo con una sonrisa tan fría como el hielo–. Conmigo.
Capítulo 2
CALLIE se quedó sin aliento al oírlo. Le parecía surrealista casarse con Eduardo. Era el padre de su bebé, pero también su exjefe, el hombre al que más despreciaba en ese mundo.
Lo miró fijamente, esperando que se explicara.
–No entiendo la broma –le dijo.
–No es ninguna broma.
–¡Por supuesto que lo es!
Eduardo tomó su mano izquierda y miró su anillo de compromiso. Tenía un diamante microscópico.
–No, Callie, este anillo sí que es una broma.
–El anillo es un símbolo de fidelidad, no me extraña que no te guste.
–Tendrás uno de verdad.
–¡No me pienso casar!
–Claro, se me olvidó que eras una romántica. Tendré que hacer las cosas bien –le dijo con sorna.
Se quedó horrorizada al ver que tomaba su mano y se ponía de rodillas en el coche.
–Querida, querida mía, ¿me harías el gran honor de convertirte en mi esposa?
Aunque estaba furiosa, sintió una oleada de calor por todo su cuerpo y se le aceleró el pulso.
–¡Déjame en paz! –exclamó mientras apartaba sus manos.
–Me tomaré eso como un sí –repuso él.
La lluvia repiqueteaba sobre el techo del coche y los rodeaban las bocinas de otros vehículos y el ruido de la ciudad.
Acababa de darse cuenta de que Eduardo le hablaba en serio, quería casarse con ella.
–¡Pero tú no te quieres casar! ¡Se lo has dicho a todas las mujeres con las que has estado!
–Siempre he tenido la intención de casarme con la madre de mis hijos.
–Sí, pero tu idea había sido casarte con esa rica duquesa española.
–Los planes cambian –repuso Eduardo–. Estás embarazada de mí y tenemos que casarnos.
Lo dijo como si fuera un castigo para él y le dolió. Levantó la barbilla con orgullo.
–Vaya, gracias –le dijo con sarcasmo–. Estoy conmovida. Hace cinco minutos, me acusaste de no saber quién era el padre y me llamaste «mentirosa». ¿Y ahora quieres casarte conmigo?
–Me he dado cuenta de que ni siquiera alguien como tú me mentiría en algo así. Me ha quedado muy claro que la verdad te repugna.
–Es cierto, es tu hija, pero no pienso convertirme en tu esposa.
–¡Qué raro! Cuando te encontré frente a tu casa estabas dispuesta a casarte.
–¡Con Brandon! Alguien a quien quiero mucho y en quien confío plenamente.
–No quiero oír hablar más de él –repuso Eduardo algo aburrido–. Tu amor te ciega.
–No es un hombre rico, pero es bueno y sería un padre maravilloso. Mucho mejor que…
Se quedó callada cuando sintió una dolorosa contracción que arqueó todo su cuerpo.
–¿Es mucho mejor que yo? –terminó Eduardo por ella–. Yo no soy lo suficientemente bueno para ser su padre. Esa fue tu excusa para mentirme y casarte con tu amante.
–¡No es mi amante!
–A lo mejor no lo es físicamente, pero lo amas y estabais a punto de robarme a mi hija. ¿Cómo puedes acusarme de ser despiadado, de no tener corazón? –le preguntó con desprecio.
Callie contuvo la respiración cuando sintió un nuevo dolor en el vientre. Faltaban dos semanas y media para que saliera de cuentas, pero empezaba a darse cuenta de que esas contracciones eran demasiado seguidas y fuertes, no se parecían a las Braxton-Hicks de la semana anterior.
Se le pasó por la cabeza que pudiera estar de parto, pero no le parecía posible. Respiró profundamente para calmarse. Creía que estaba así por culpa del estrés del momento.
Se puso de lado en el asiento para tratar de encontrar una postura más cómoda que le aliviara el dolor punzante que sentía en la parte baja de la espalda.
–No quieres a este bebé ni quieres una esposa. Es el orgullo masculino lo que te lleva a…
–¿Eso crees?
–Sí, no quieres casarte conmigo. Acabas de saber lo del bebé y no has tenido tiempo para pensar en lo que significa tener un hijo y criarlo. Una familia implica muchos cambios y sacrificios.
–¿Crees que no sé cómo se siente un niño que se ve abandonado por sus padres, solo y sin casa?
Callie cerró la boca de golpe. Se dio cuenta de que Eduardo lo sabía perfectamente.
–Yo podría darle a nuestro bebé un hogar maravilloso –susurró ella.
–Sé que lo harás –repuso él–. Lo sé porque soy su padre y le daré ese hogar.
Se dio cuenta de que no había forma de ganar esa guerra. Eduardo no iba a renunciar a sus derechos como padre.
–Entonces, ¿qué deberíamos hacer? –preguntó ella completamente perdida y desolada.
–Ya te lo he dicho, vamos a casarnos.
–Pero no puedo ser tu esposa –le dijo con voz temblorosa–. No-no te amo.
–Estupendo, ese santo de McLinn puede quedarse con todo tu amor. A mí me basta con tu cuerpo y tu voto de fidelidad.
–¿De verdad quieres casarte conmigo?
A pesar de todo, no podía olvidar tantos sueños románticos de los que Eduardo había sido el protagonista. Se había imaginado muchas veces que él la tomaba en sus brazos y le decía que había cometido el peor error de su vida dejándola marchar.
–¿Para siempre?
Eduardo se echó a reír. Era un sonido cruel, casi desagradable.
–¿Casarme contigo para siempre? No. No quiero que mi vida sea un infierno ni estar encadenado a una mujer en la que nunca podría confiar. Nuestro matrimonio durará el tiempo suficiente para dar a nuestra hija un apellido.
–Entiendo… –susurró ella con el ceño fruncido–. ¿Como un matrimonio de conveniencia?
–Llámalo como quieras.
Empezó a considerar la posibilidad un poco más seriamente por el bien de la niña.
–Entonces, ¿sería durante una semana o dos?
–Digamos tres meses. Lo suficiente como para que parezca un matrimonio de verdad. Además, será mucho más sencillo para todos que vivamos en la misma casa durante los primeros meses del bebé.
–Pero, ¿dónde viviríamos? Ya ha terminado mi contrato de alquiler y tú vendiste la casa que tenías en el Village.
–Acabo de comprarme un piso en el Upper West Side –le contestó Eduardo. No podía creerlo.
–Decidiste regresar a Nueva York porque pensabas que ya no vivía aquí, ¿verdad?
–Lo compré como una inversión. Pero sí, has acertado.
–Esto no va a funcionar –le dijo ella con el corazón en la garganta.
–Tendrá que funcionar.
Respiró profundamente. No sabía si sería algo bueno para su bebé, como aseguraba Eduardo, o si la convivencia empeoraría aún más su relación.
–Pero, ¿y si acaba todo con un divorcio complicado, lleno de acusaciones y peleas? Eso no beneficiaría a nadie y sería peor aún para mi bebé.
–Nuestro bebé –la corrigió Eduardo–. Acordaremos los términos del divorcio en el acuerdo prenupcial. Así, sabremos desde el principio cómo va a terminar todo.
–¿Vamos a planear nuestro divorcio antes de casarnos? Me parece muy triste…
–No es triste. Es una solución civilizada y lo mejor que podemos hacer. Y, como no hay amor, no habrá ningún tipo de resentimiento cuando nos separemos.
Serían tres meses. Callie trató de imaginar cómo sería vivir en casa de Eduardo. Ya no era la niña ingenua y confiada que se había enamorado de él, pero sabía que aún tenía poder sobre ella. Su traidor cuerpo seguía deseándolo aunque sabía que no era bueno para ella.
–¿Y si me niego? –susurró–. Podría salir del coche, parar un taxi y volver con Brandon.
–Si eres tan egoísta como para anteponer el deseo de estar con tu amante por encima de los intereses de nuestra hija, no tendré más remedio que cuestionar tus aptitudes como madre y pedir ante un juez la custodia completa. Tengo dinero y el mejor despacho de abogados de la ciudad a mi disposición. Perderías.
Sintió otra contracción y esa vez el dolor fue tan profundo y duró tanto que cerró los ojos mientras trataba de controlar la respiración.
–¿Acaso me estás amenazando? –le preguntó ella.
–No, solo te digo cómo van a ser las cosas si te niegas.
–Ya hemos llegado, señor –anunció el conductor mientras aparcaba.
Callie miró por la ventana y vio que estaban frente a los juzgados. Había estado allí el día anterior para pedir una licencia de matrimonio. Le parecía una locura abandonar a su mejor amigo para casarse con Eduardo. Pero si se negaba, podía perder a su hija para siempre.
–Entonces… Después del divorcio, ¿compartiremos la custodia?
–Si me demuestras que nuestra hija te importa más que tu amante y que eres buena madre, seguro que podremos llegar a un acuerdo –le dijo Eduardo con una fría sonrisa–. Tienes treinta segundos para decidirte –añadió con más dureza mientras el chófer les abría la puerta.
Se quedó mirándolo con las manos sobre el vientre. Lo que más le importaba era proteger a su pequeña. Nunca se había sentido tan atrapada ni tan enfadada.
–Supongo que no tengo otra opción –susurró con voz temblorosa.
–Ya sabía yo que entrarías en razón –repuso Eduardo con sorna mientras salía del coche y le ofrecía la mano–. Vamos, mi prometida, nos esperan –añadió.
Le daba miedo tocarlo, pero no le quedó más remedio que hacerlo. Tenía una mano grande y cálida que envolvió por completo la de ella.
Recordó entonces cuándo había tocado por primera vez esa mano.
El director general de Petróleos Cruz estaba visitando los yacimientos de Bakken, en Dakota del Norte. Callie trabajaba como representante local de la empresa. Los presentaron en cuanto Eduardo bajó de su helicóptero y le impresionó mucho su presencia y su elegante traje negro.
–Me han dicho que dirige la oficina local y que hace el trabajo de cuatro personas –le había dicho Eduardo con una sonrisa que iluminó su atractivo rostro–. Me vendría muy bien una ayudante como usted en Nueva York.
La había deslumbrado por completo con su mirada y con el calor de su mano.
Creía que lo había amado desde ese primer momento, pero todo había cambiado desde entonces. Eduardo no parecía el mismo. Su rostro reflejaba más dureza y apenas sonreía. Había más arrugas en torno a sus ojos. A los treinta y seis años, era aún más despiadado y poderoso de lo que recordaba. Su belleza masculina era impresionante. Miró sus ojos negros y se echó a temblar. Sabía que no le resultaría difícil caer de nuevo en su hechizo.
–Serás mía, Callie. Solo mía –le dijo mientras colocaba uno de sus mechones tras su oreja.
No pudo evitar estremecerse al sentir el contacto. No podía moverse, estaba perdida en su mirada y en los recuerdos. Durante años, había vivido para él, solo para él.
Alguien tosió tras ella y rompió el hechizo. Se dio la vuelta y vio a Juan Bleekman, el abogado con el que solía trabajar Eduardo.
–Hola, señorita Woodville –la saludó en un tono completamente inexpresivo.
–Hola… –tartamudeó ella mientras se preguntaba qué haría allí.
–Lo tengo todo, señor Cruz –le dijo el abogado a su exjefe mientras le entregaba un sobre.
Eduardo lo abrió y leyó por encima los documentos durante varios minutos.
–Bien –repuso después mientras se los entregaba a Callie–. Fírmalo.
–¿Qué es eso? –le preguntó ella.
–Nuestro acuerdo prenupcial –le contestó Eduardo.
–¿Qué? ¿Cómo puede estar ya listo?
–Le pedí a Bleekman que comenzara a elaborarlo en cuanto hablé con tu hermana esta mañana.
–Pero entonces ni siquiera sabías si era verdad lo del bebé. ¿Cómo podías estar pensando ya en casarte conmigo? –protestó Callie.
–Me gusta estar preparado.
–Sí –repuso ella frunciendo el ceño–. Para asegurarte de que vas a salirte con la tuya.
–Lo único que me interesa es mitigar los riesgos –le dijo Eduardo–. Firma ya.
Callie revisó el acuerdo prenupcial. Empezó a leer el primer párrafo. Calculó que iba a tardar al menos una hora en leerlo todo. No sabía qué hacer. Vio la cantidad de dinero que Eduardo iba a darle como pensión alimenticia y manutención de su hija.
–¿Estás loco? ¡No quiero tu dinero!
–Mi hija va a crecer en un hogar seguro y cómodo. No quiero que el dinero sea una preocupación –comentó Eduardo con impaciencia–. ¿Es que piensas leer cada palabra?
–Por supuesto que sí –repuso ella con firmeza–. Te conozco, Eduardo. Sé cómo…
No pudo terminar de hablar, se lo impidió el fuerte dolor de otra contracción. Cada vez eran más fuertes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba de parto. El bebé estaba en camino. Puso una mano sobre su vientre y exhaló muy despacio.
–¿Qué te pasa? –le preguntó Eduardo.
Su voz había cambiado y la miraba con preocupación. Sus ojos volvían a ser cálidos, tal y como los recordaba. El corazón le dio un vuelco en el pecho al verlo así. Podía soportar su frialdad e incluso sus crueles palabras, pero no su preocupación ni su bondad. Tenía un nudo en la garganta y le costaba contener las lágrimas.
–Nada –mintió ella–. Solo quiero terminar con esto cuanto antes.
Tomó el bolígrafo y garabateó su firma en todas las páginas del acuerdo. Le devolvió entonces los papeles y trató de concentrarse en su respiración.
Tenía que inhalar y exhalar, inhalar y exhalar… Intentó que el dolor fluyera sin luchar contra él ni tensar los músculos, pero era imposible. Se dio cuenta entonces de que las clases de preparación al parto eran inútiles, no le iban a servir para nada.
–No lo has leído –le dijo Eduardo algo desconcertado–. No es propio de ti.
Estaban en medio de la ciudad más bulliciosa del mundo, pero no podía oír ni ver nada.
–Callie, ¿qué es lo que te pasa? –insistió Eduardo mientras le tocaba el hombro.
Tenía tantos dolores que no podía hablar.
–Que te odio, eso es lo que me pasa –replicó ella de mala manera.
Se apartó de él todo lo que pudo. Se sintió algo mejor cuando pasó la contracción.
–Acabemos con esta parodia de boda de una vez por todas –le dijo ella yendo hacia las escaleras de los juzgados.
–Está bien –repuso él siguiéndola.
Ya no parecía preocupado. Se le adelantó para abrir la puerta y vio que su mirada volvía a ser dura y fría otra vez. Se alegró. No podía soportar su ternura, ni en sus ojos ni en su voz.
Le temblaban las piernas, pero recordó que solo serían tres meses. Después, sería libre.
Veintidós minutos más tarde, salieron Eduardo, el abogado y ella con la licencia. Lo sabía con exactitud porque había empezado a cronometrar sus contracciones con el reloj.
–Lo he organizado todo para que nos casemos hoy mismo en mi casa –le dijo Eduardo con frialdad mientras le abría la puerta del coche.
No pudo entrar, se lo impidió otra fuerte contracción. Jadeando, agarró el brazo de Eduardo.
–No creo que pueda –susurró ella.
–Es demasiado tarde para que te eches atrás.
–Creo que… Creo que estoy de parto…
–¿Estás de parto? –repitió mientras la miraba a los ojos.
Callie asintió con la cabeza. El dolor era insoportable, las piernas no la sostenían…
Pero los fuertes brazos de Eduardo impidieron que se cayera al suelo. Fue tan agradable sentirse segura contra su pecho que le entraron ganas de echarse a llorar.
–¿Cuánto tiempo llevas así? –le preguntó él.
–Todo el día… Eso creo…
–¡Por el amor de Dios, Callie! –exclamó enfadado–. ¿Por qué tienes que esconderlo todo?
Le dolía demasiado para contestar.
–¡Sánchez! –gritó Eduardo a su chófer–. ¡Ayúdame!
La metieron entre los dos en el asiento trasero. Eduardo tomó sus manos entre las de él.
–¿A qué hospital, Callie? ¿Cómo se llama tu médico? –le preguntó con urgencia.
Se lo dijo y Eduardo repitió la información a su conductor, ordenándole que fuera muy deprisa.
–No te preocupes, querida –le dijo él mientras le acariciaba el pelo–. Llegamos enseguida.
Pero Callie no era consciente de nada, solo de su dolor. El chófer voló por las calles de Nueva York, tomando deprisa las curvas y tocando la bocina de vez en cuando. Cuando se detuvo, la puerta del coche se abrió de golpe y Eduardo le gritó a alguien que su mujer necesitaba ayuda.
–Aún no soy tu mujer –susurró ella mientras la metían en el hospital.
Una enfermera la llevó a una sala para examinarla y ponerle un camisón del hospital. Eduardo esperaba en el pasillo, gritando como un loco a alguien al otro lado del teléfono.
–Ya has dilatado seis centímetros –le dijo sorprendida la enfermera–. Ya viene el bebé. Vamos a llamar a tu médico y llevarte a tu habitación. Es demasiado tarde ya para ponerte anestesia.
–No importa, solo quiero que mi bebé esté bien.
Comenzó otra contracción mientras la llevaban a su habitación, cada una era peor que la anterior. Se levantó de la silla para ir a su cama y sintió de repente náuseas.
Eduardo se le acercó rápidamente, tomó la papelera y la colocó frente a ella justo a tiempo. Cuando pasó el dolor, se sentó en la cama del hospital y se echó a llorar. Estaba así por el dolor, por miedo y por tener que verse en esa situación tan vulnerable frente a Eduardo Cruz.
–¡Ayúdela! –le gritó él a la enfermera–. Tiene muchos dolores.
–Lo siento –repuso la mujer con una sonrisa comprensiva–. No hay tiempo para anestesia. Pero no se preocupe, el médico ya viene para…
Eduardo maldijo entre dientes, fue hasta la puerta y se asomó al pasillo por tercera vez.
–¡Gracias a Dios! –exclamó Eduardo poco después–. ¿Por qué has tardado tanto?
Entró entonces en la habitación con un señor de cierta edad y amable sonrisa.
–¡Este no es mi doctor! –exclamó ella.
Eduardo se le acercó y se arrodilló junto a la cama.
–Lo sé. Viene para casarnos, Callie –le explicó él.
–¿Ahora? –exclamó con impaciencia.
–¿Acaso es mal momento? –repuso Eduardo con media sonrisa mientras le apartaba de la cara su pelo empapado en sudor–. ¿Estás ocupada?
–¿Está autorizado para casar a la gente? –le preguntó con suspicacia al hombre.
–Es uno de los jueces de la Corte Suprema de Nueva York, Callie –repuso Eduardo riéndose.
–Pero, ¿no hay que esperar veinticuatro horas después de conseguir la licencia?
–Ya lo ha arreglado todo –le dijo su prometido.
–Siempre te sales con la tuya, ¿no? –se quejó ella.
Eduardo se inclinó sobre la cama del hospital y le besó su frente sudorosa.
–No –le dijo en voz baja–. Pero esta vez sí –añadió mirando al juez–. Estamos listos.
–El doctor llegará en cualquier momento –les advirtió la enfermera.
–Entonces, haré la versión rápida –repuso el juez mientras le guiñaba un ojo a la regordeta enfermera–. ¿Quiere ser testigo de la boda?
–De acuerdo –repuso la mujer con cierto rubor–. Pero que sea rápido.
–Muy bien. Estamos reunidos aquí, en esta habitación del hospital para casar a este hombre y a esta mujer. Eduardo Jorge Cruz, ¿acepta a…? ¿Cómo te llamas, querida?
–Calliope –respondió Eduardo con impaciencia–. Calliope Marlena Woodville.
–¿En serio? Lo siento, querida.
–Era el nombre de la protagonista en la telenovela favorita de mi madre –explicó ella.
–Ahora lo entiendo –repuso el juez–. Eduardo Jorge Cruz, ¿aceptas a Calliope Marlena Woodville como tu legítima esposa?
–Sí, la acepto –contestó Eduardo.
Callie sintió otra contracción y se agarró a la camisa de Eduardo.
–¡Date prisa, por favor! –le espetó su prometido al juez con malos modos.
–Calliope Woodville, ¿prometes amar a Eduardo Jorge Cruz hasta que la muerte os separe?
Eduardo la miró con sus ojos oscuros. Siempre había soñado con ese momento y estaba sucediendo de verdad, pero sabía que todo era mentira.
–¿Callie? –le susurró Eduardo para que contestara.
–Sí –contestó ella con voz temblorosa.
Eduardo suspiró aliviado, como si hubiera temido que ella se negara.
–Bueno, veo que tu novia ya tiene puesto el anillo –comentó el juez frunciendo el ceño–. Me sorprende que le hayas regalado un diamante tan pequeño, Eduardo.
Se dio cuenta entonces de que aún llevaba el anillo de compromiso de Brandon. Horrorizada, trató de quitárselo, pero tenía el dedo hinchado y no pudo.
–Lo siento, se me olvidó…
Sin decir una palabra, Eduardo consiguió quitarle el anillo y lo tiró a la basura.
–Te compraré un anillo –le dijo con firmeza–. Uno digno de mi esposa.
–No te molestes –repuso ella con una débil sonrisa–. Nuestro matrimonio será tan breve que en realidad no importa.
Afortunadamente, el juez no entendió sus palabras.
–Bueno, chicos, dejaremos de lado la parte del anillo y saltaremos al final –intervino el juez con jovialidad–. Os declaro marido y mujer. Eduardo, puedes besar a la novia.
Callie se quedó sin aliento al oírlo, había olvidado esa parte.
Eduardo se volvió hacia ella y sus ojos se encontraron. Poco a poco, se inclinó hacia ella y se le olvidaron todos los dolores. Notó que dudaba un segundo cuando se vio a un par de centímetros de su boca. Podía sentir el calor de su aliento contra la piel.
La besó entonces y sintió un escalofrío por todo su cuerpo. Sus labios eran cálidos y suaves. Duró solo un instante, pero cuando Eduardo se apartó, ella se quedó temblando.
–Bueno, enhorabuena, chicos –les dijo el juez–. Ya estáis casados.
No podía creerlo. Se había casado con Eduardo, era su esposa. Aunque no podía olvidar que solo serían tres meses, el acuerdo prenupcial lo dejaba muy claro.
Se tensó cuando sintió el golpe de otra contracción. Era un dolor insoportable. Abrió la boca y reprimió un grito al ver entrar a su médico.
Echó un vistazo a los monitores que tenía conectados al vientre y la examinó. Después, le dedicó una sonrisa.
–Para ser primeriza, se te da muy bien, Callie. Es hora de empujar –le dijo.
Asustada, buscó la mano de Eduardo y lo miró con ojos suplicantes.
–Callie, estoy aquí –le recordó mientras tomaba sus manos–. No me voy a ninguna parte.
Gimiendo, se concentró en sus ojos negros y se dejó llevar por ellos.
Empezó a empujar cuando se lo indicó el médico. Nunca había sentido tanto dolor. Se agarró a las manos de su flamante marido con todas sus fuerzas, pero Eduardo no se inmutó y no se separó de ella. Estaban rodeados de enfermeras que no paraban de moverse, pero ella solo tenía ojos para él. Eduardo era su punto focal. No dejó de mirarlo y él tampoco lo hizo.
Y al final, el dolor valió la pena cuando le colocaron en sus brazos una preciosa y sana niña de tres kilos de peso. La miró asombrada, era su hija. Era el peso más dulce que había sentido sobre su pecho. La abrazó y la niña la miró parpadeando.
Inclinándose sobre las dos, Eduardo besó su frente sudorosa y después la cabeza del bebé. Fue un momento perfecto, estaban ajenos al personal médico que seguía trabajando a su alrededor.
–Gracias, Callie, por el regalo más bonito que me han hecho nunca –susurró él mientras acariciaba la mejilla del bebé–. Una familia –agregó mirándola con ojos oscuros y brillantes.
Capítulo 3
EDUARDO Cruz siempre había querido formar una familia diferente a la que había tenido. Soñaba con un hogar alegre y caótico, lleno de niños. No quería vivir solo.
Tenía el dinero suficiente para asegurarle un futuro confortable a sus hijos, pero lo que más le había importado siempre era que crecieran con sus dos padres, unas personas responsables y cariñosas que no serían tan egoístas como para abandonar a sus propios hijos.
No había visto una familia feliz de verdad hasta los diez años. Lo recordaba perfectamente. Había sido en la tienda de comestibles de su pequeña y pobre aldea en el sur de España. Un elegante coche negro se había detenido en el camino y entró en la tienda un hombre de aspecto muy distinguido y rico. Lo habían seguido su esposa y sus hijos.
Mientras el hombre le preguntaba al tendero cómo ir a Madrid, Eduardo observó a la mujer y a sus dos hijos pequeños. Le pidieron un helado y ella no les gritó ni abofeteó. Se había limitado a abrazarlos y a acariciar su pelo. El hombre sacó la cartera para comprarles los helados.
Después, susurró algo a su esposa y rodeó su cintura con el brazo.
Se quedó mirándolos estupefacto hasta que volvieron a meterse en su lujoso coche y se alejaron por el polvoriento camino.
–¿Quiénes eran? –había preguntado él.
–Los duques de Quijota. Los he reconocido por los periódicos –le había contestado el viejo tendero muy impresionado por la visita–. Pero, ¿qué estás haciendo tú aquí? Ya les he dicho a tus padres que no se os fía más.
Lo agarró por el cuello de la chaqueta y sacó de su bolsillo tres barras de helado.
–¿Ibas a robarme? ¡Supongo que no podría esperar otra cosa de alguien de tu familia!
Se había sentido humillado. Tenía hambre y no había comida en casa, pero no los había robado por eso. Le habían echado ese día de la escuela por pelearse, pero su padre no le había preguntado qué había pasado. Se limitó a darle una bofetada. Había estado demasiado borracho para hacer nada más. Su madre llevaba tres días sin pisar la casa. Los chicos de la escuela se habían burlado de él, diciéndole que ni siquiera su madre lo quería.
Cuando había visto a esa familia comiendo helados, había tenido la absurda idea de que, si llevaba algo así a su casa, también en su familia se tratarían con cariño.
Tiró al suelo los helados y salió corriendo. No paró hasta llegar a casa. Y fue entonces cuando se encontró a su padre…
Pero Eduardo prefería no pensar en esas cosas. Miró a su alrededor. Tenía un lujoso coche e incluso chófer. Se le humedecieron los ojos al mirar a su bebé. Solo tenía dos días de edad y dormía tranquilamente en su capazo mientras Sánchez los llevaba a casa desde el hospital. Sabía que su infancia iba a ser diferente, mucho mejor.
No iba a permitir que el egoísmo de los adultos destruyera su felicidad. Pensaba protegerla a toda costa y hacer cualquier cosa por ella, incluso seguir casado con su madre.
Miró a Callie de reojo. Había creído que ella era la única persona en la que podía confiar, pero ella lo había mentido a la cara durante años. Y no solo a él.
Pocas horas después del nacimiento del bebé, Callie había llamado a su familia para contarles que estaba casada y que había tenido una niña.
Se había negado a hablar con su hermana y no había parado de llorar mientras hablaba con su madre. Había sido difícil verla así y, cuando oyó que su padre le estaba gritando, le arrebató el teléfono. Su intención había sido calmar al hombre, pero no lo consiguió.
Frunció el ceño al recordar las palabras de Walter Woodville. Se había dado cuenta de que era un tirano. No le extrañaba que Callie se hubiera acostumbrado a no contarle nada a nadie.
Miró de nuevo a la niña y sintió cómo se calmaba su corazón. Llevaba dos días contemplando sus dedos diminutos, sus mejillas regordetas y sus largas pestañas. Le encantaba cómo fruncía inconscientemente su boca para chupar, incluso mientras dormía.
Respiró profundamente. Le costaba creerlo, pero era verdad. Tenía una hija y una esposa. Se había casado con Callie para dar un nombre a su bebé, pero no se ponían de acuerdo en uno.
–María –le dijo de repente mientras miraba a Callie.
Ella se volvió bruscamente. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas al sol.
–Ya te he dicho que no. No voy a darle el nombre de la esposa con la que soñabas casarte.
Lamentó haberle contado a la que entonces era su secretaria que siempre había soñado con llegar a ser el esposo de María de Leandros, la hermosa duquesa de Alda.
–María es un nombre muy común en mi país. Era también el de mi tía abuela…
–¡Ya te he dicho que no!
–No tienes motivos para estar tan celosa. Nunca llegué a acostarme con María de Leandros.
–Una suerte para ella –repuso Callie cruzándose de brazos–. Mi hija se llamará Soleil.
Cada vez estaba más furioso. Deseaba darle el nombre de su tía María, la mujer que lo había acogido en Nueva York y había trabajado muy duro para mantenerlo. Después, cuando estuvo trabajando en una gasolinera de Brooklyn mientras iba al instituto, ella lo había apoyado para que no se desanimara y pensara que ese trabajo podía llegar a ser un punto de partida.
Después de que muriera su tía, pasó de conducir el camión de la gasolina a ser propietario de una pequeña empresa de distribución de hidrocarburos. A los veinticuatro años, la vendió y se dedicó a excavar pozos petroleros en lugares insospechados. Su primer gran hallazgo había sido en Alaska y después en Oklahoma. Desde entonces, Petróleos Cruz se había convertido en una multinacional con perforaciones por todo el mundo.
Quería rendir homenaje a su tía, pero Callie no daba su brazo a torcer.
–¡Estás siendo irracional! –le dijo enfadado.
–Tú eres el que no se atiende a razones. Decidí su nombre hace meses, tú ya vas a darle tu apellido. No voy a cambiar ahora solo porque se te antoje que tiene que llamarse María.
–¿De dónde has sacado ese nombre? ¿De una telenovela como hizo tu madre contigo?
–Déjame en paz –replicó ella mientras apartaba la mirada.
Se quedaron unos minutos en silencio. Eduardo respiró hondo y apretó los puños. No había conocido a nadie tan terco como su esposa.
–Callie…
Pero vio que tenía los ojos cerrados y la cabeza apoyada contra la ventanilla. Le sorprendió ver que se había quedado dormida en medio de una discusión.
Observó su hermoso rostro. No llevaba maquillaje, nunca lo hacía, pero su belleza natural siempre lo había fascinado, igual que unas curvas que no había podido olvidar.
Durante eso últimos meses, había tratado de olvidar su belleza, pero la realidad lo abrumó al tenerla tan cerca en esos momentos. Creía que su esposa era la mujer más deseable del mundo.
Se le hizo un nudo en la garganta. Callie había dado a luz sin anestesia. Le parecía increíble que pudiera ser tan valiente y fuerte. Él había dormido en una silla junto a su cama, pero ella apenas había podido descansar. Al bebé le había costado empezar a mamar y Callie había tenido que darle el pecho muy a menudo, casi cada hora. Le había ofrecido su ayuda o la de las enfermeras, pero Callie quería hacerlo todo ella sola.
–Es mi bebé –le había susurrado con gesto cansado–. Me necesita.
Muy a su pesar, volvía a sentir admiración y respeto por esa mujer, algo que no habría creído posible. Sentimientos que Callie nunca había tenido hacia él, de eso estaba seguro.
–He oído hablar de ti –le había dicho Walter Woodville dos días antes–. ¿Esperas acaso que te dé las gracias por hacer lo que tenías que hacer y casarte con mi hija?