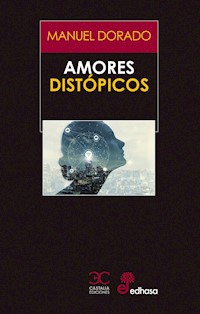
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CASTALIA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
PREMIO TIFLOS CUENTO 2022, otorgado por la ONCE. El amor tiene mil caras. Y no todas ellas siempre parecen reales, sino que, en ocasiones, nos semejan imaginadas, utópicas e incluso surrealistas. Casi ciencia ficción. Y, a veces, ese amor es el más palpable… De ahí que, en estos nueve relatos, divididos entre sí por la locura, el miedo y la distancia, nos abran un nuevo camino hacia la luz. Tal vez distópico, tal vez inimaginable, pero en todo caso hacia el amor más puro. Son estas narraciones comprendidas en Amores distópicos breves y livianas, ligeras, pero con un estilo privilegiado –inmerso en claras reminiscencias de la ciencia ficción clásica, como Ray Bradbury– y un humor que entresaca la sonrisa al perplejo lector. Para todos los públicos y todos los temas, relatos modernos, algunos de ciencia ficción e inteligencia artificial, porque el amor surge en cualquier lugar o situación. Otras obras premiadas anteriomente en esta categoría: Cenizas, No se trata del hambre, Las sustituciones
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un jurado presidido por
Andrés Ramos Vázquez,
vicepresidido por
Ángel Luis Gómez Blázquez e Imelda Fernández Rodríguez,
y compuesto por:
Fanny Rubio Gámez,
Santos Sanz Villanueva,
Care Santos Torres,
José Ovejero,
Penélope Acero Cayuela, editora,
y Clara Barbero Penas,
que actuó como secretaria,
otorgó a la presente obra el
XXXII PREMIO TIFLOS DE CUENTO
convocado por la
En nuestra página web: https://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado.
Diseño de la sobrecubierta: Edhasa
Ilustración de la cubierta: istockphoto
Primera edición: mayo de 2022
Primera edición en e-book: mayo de 2022
© de la edición: Manuel Dorado, 2022
© de la presente edición: Edhasa (Castalia), 2022
Diputación, 262, 2º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 93 494 97 20
España
E-mail: [email protected]
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita descargarse o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra. (www.conlicencia.com; 91 702 1970 / 93 272 0447).
ISBN: 978-84-9740-903-2
Producido en España
Para Marta, amor utópico
AMOR DISTÓPICO
AMOR Y LOCURA
«El amor es la locura o no es nada».
Thomas Mann, La montaña mágica
LA BÚSQUEDA
El amor y los árboles nos enfrentaron y también nos unieron. Aunque el amor hace ya tiempo que no nos interesa, y de los árboles..., qué decir de los árboles, si tan siquiera los recordamos. Hojas verdes y azules y moradas, así eran. O quizá no fuesen exactamente así. El amor era otra cosa. ¿Qué color tendría? Negro, acaso negro. Un misterio: el amor y los árboles. Dos misterios. Por eso, cuando una mañana, nada más amanecer y acabarse el agua de la poza, alguien, entre el desperezar y el crujir de vértebras, dijo que saliésemos a buscar los árboles, que seguro que los distinguiríamos por sus hojas de colores, muchos otros preferimos buscar el amor. Y hubo discusiones y grandes gritos a voz en cuello, y ni que decir tiene que se llegó a los puños en algunos casos, no muchos, pero se llegó, y hubo sangre estampada en las paredes de piedra del refugio. Y finalmente, con rabia se formó una expedición que partió en busca de los árboles. Sin mirar atrás, salían con los ojos brillantes de emoción y de colores y de ira. Ya entrada la noche, otra expedición partió, justo en sentido contrario, en busca del amor, negro como la esperanza que nos aguardaba a todos. Deambularon unos, zigzaguearon los otros. Que se sepa, el sol del desierto secó los cerebros de los que desdeñaban las sombras de las rocas, y el salitre del mar se comió la piel de los que se negaron a guarecerse bajo la umbría rala de las barcas. Orgullosos todos de su búsqueda: las barbillas altas, las fuerzas menguadas. Muchos, en gran número, quedaron en los recodos, con las mandíbulas abiertas hacia arriba y el viento arremolinando polvo en la concavidad seca de sus bocas de piel y hueso. Pero a pesar de ello, los que aún podían caminar siguieron avanzando, cada grupo en su dirección. Cuando, después de dar la vuelta al planeta y sus desiertos de piedras puntiagudas y sus desiertos de agua salada, los pocos que se mantenían en pie de una de las expediciones se toparon con los pocos que aún se tambaleaban de la otra expedición, y todos, los pocos unos y pocos otros, nos encontramos de nuevo, sin atisbo de árboles de hojas de colores y sin el más mínimo asomo del amor negro, nos acurrucamos unos junto a otros, las calaveras casi secas contra las pieles casi de tambor, y nos abrazamos y cerramos los ojos durante toda una noche. O varias noches, no se sabe. El más vívido de los sueños llenó nuestros ojos de surcos húmedos, y nuestras pesadillas las llenó de árboles de unos colores tan vivos que apenas podemos definirlos. Los movía un viento oscuro, eso sí, a los árboles y a sus hojas de colores, un viento como de otro mundo, un mundo agotado como nosotros, sí, de otro mundo, un viento negro, de amor negro, eso sí lo sabemos.
XIRIANO CONOCE A EUITA
El joven que viaja en metro levanta la vista de forma periódica y mira a la muchacha frente a la que se ha sentado. El traqueteo del vagón hace que se balancee el cuerpo de ella y también su pelo rojo ondulado, que al moverse acaricia como un pincel sus hombros. Él piensa que es un cuerpo femenino de formas perfectas y concisas, lo que deja entreabiertos sus labios al observarla. Los ojos verdes de ella, a veces, se alzan del libro que lee y siempre se encuentran con los de él.
Terminan los dos por sonreírse. Al hacerlo, el cuerpo de ella parece vibrar con un pequeño estertor.
–Me llamo Adán –dice de inmediato el joven.
Ella se levanta del asiento de enfrente y va a sentarse junto a él.
–Mara –dice la muchacha, extendiéndole una mano muy blanca y manchada como la luna casi llena–. No soy de aquí.
–Yo tampoco.
Hablan y se miran a los ojos durante los cuarenta minutos del trayecto. A los dos les encantan la astrofísica, los espaguetis y los niños. Hay bromas y risas. El metro huele a perfume de destilación muy compleja ese día.
La mañana siguiente Adán busca en los vagones, entre las cabezas dormidas de la madrugada. Deja pasar un tren, dos trenes y, por fin, Mara aparece con la cabeza pelirroja alta y los ojos verdes sonriéndole desde dentro del segundo vagón del tercer tren.
–Nos hemos vuelto a encontrar –dice ella cuando Adán entra.
–En el mismo sitio –dice él.
Se sientan juntos, apretados. Conjeturas de astrobiología, carbonara y la organización planetaria de cara a la subsistencia bioclimática los absorben. Ríen al recordar el frío en aquellos tiempos en que ambos habían venido a vivir a esta ciudad; «este mundo», la llaman. «Podría haber otros planetas; el salto transdimensional permitiría el viaje; podrían estar ya entre nosotros», coinciden. «¿Cómo íbamos a caber todos aquí?», ríen. El vagón va atestado, pero a ellos les huele a incienso sintético y otras maravillas de la química moderna.
Muchas otras mañanas alfombran el camino en metro de Adán y Mara. Mara y Adán, cuando no viajan de pie, se aprietan cada vez más el uno contra el otro en los asientos de resina sintética y dura, que se les antoja polímero para habitáculos de astronave. Las miradas cabizbajas, que inundan y desembalsan por oleadas el vagón, los oyen reír y se vuelven, a veces con los párpados hinchados y las bocas apretadas, como reprobando a alguien que se descoyuntara de risa en un funeral. Los cuásares y la boloñesa, la biodiversidad y niños, con carpetas forradas con marcianos de cabezas descomunales y varios pares de ojos, los acompañan durante lo que ellos llaman sus cuarenta minutos terrestres.
Hasta que una mañana Adán por fin se decide. Ese día viajan de pie. El metro les huele a gardenias de invernadero orbital.
–Tengo que decirte una cosa –murmura Adán al oído de Mara–. Importante.
Ella se aparta la melena pelirroja, que se bambolea, como todo su cuerpo, con el vaivén del metro, y sonríe entornando un poco los ojos mientras acerca su oreja pálida a los labios de él.
Entonces Adán, después de carraspear, mira a los lados, baja aún más la voz y le dice que tiene una historia que contarle, una de esas que les gustan a los dos. Ella lo mira. Él pregunta que qué le diría si le explicase que quiere huir con ella, que desea salvarla y que qué le parecería si le anunciase que los humanos ocupan ya toda la galaxia. Mara deja de sonreír. Que qué le parecería si le contara que él es xiriano, del planeta Xirio, y que pretenden ocupar la Tierra porque necesitan los recursos, y lo deben hacer antes de que sus enemigos, los euitas, del planeta Euit, lo hagan; porque los euitas quieren conseguir todo el esperma humano posible para regenerar su raza y recuperarse del despilfarro transgénico de sus cuerpos perfectos y... Ella lo mira tapándose la boca con una de sus manos pálidas. Pero que no se preocupe por nada, sigue explicando, porque él podría ser un agente infiltrado de Xirio y que podría incluso salvarla. Que si lo podría creer, que si se iría con él.
Mara da un paso atrás, aprovechando que el metro se detiene y una oleada de cabezas rezongonas salen hacia el andén, y se abre en ese momento mucho hueco para ellos dos en el vagón. Lo mira con los labios apretados, mientras se aleja de él. El tren huele de pronto a pies.
Entonces, cuando se cierran las puertas, Mara mete su mano en el bolso y, sin dejar de mirar a Adán, saca algo que cualquiera diría que es una grapadora, y con ella le apunta. Adán da también un paso atrás, abriendo mucho y lentamente los párpados. Mira primero al artilugio, sostenido por la mano pálida y manchada de luna, luego a los ojos verdes y firmes de Mara, y después a los lados. Algunos viajeros estiran el cuello para observar el adminículo con forma de grapadora de cristal esmerilado.
–Un desintegrador fotónico del planeta Euit –dice Adán en voz baja.
–Llegáis tarde, xiriano –responde Mara.
El vagón traquetea dulcemente y hace moverse la melena de Mara y hace que se contonee su cuerpo de euita perfecta, mientras sostiene el desintegrador frente a Adán, a dos pasos de él. Las cabezas dormilonas terminan por dejar de prestar atención a la grapadora que sostiene la muchacha frente al joven.
Adán también termina por obviar el arma. Prefiere mirar a los ojos verdes de ella. Mara está preciosa esta mañana y el vagón vuelve a oler a algo que diría que podría parecerse al olor sutil de las espigas en las praderas azules de Xirio.
–¿No vas a dispararme? –dice Adán.
Entonces ella relaja la cara de euita despiadada con la que parecía haber decidido accionar el desintegrador. Parpadea. Abre la boca como para decir algo, pero no dice nada, mira el arma un momento y entonces lo mira a él.
Después de todo un segundo terrestre, estira un poco los labios, como en un aleteo de sonrisa y, sin bajar la grapadora, le dice:
–Vamos, xiriano, tu esperma.
EL CANTO
DE LOS HIPOPÓTAMOS
Hacía semanas que los hipopótamos habían dejado de cantar. Era extrañísimo. Que se sepa, en los diez años que Hagen llevaba en la prefectura, nunca habían dejado de alzar sus voces de sopranos, contraltos, tenores, barítonos... Y estaban más delgados también, los hipopótamos. Y eso preocupaba incluso más, si cabe, a Hagen. Su nueva novia, Robilda, decía que así, delgaditos, los hipopótamos estaban más guapos. Pero no era verdad, Hagen lo sabía bien: con menos de mil kilos, un hipopótamo no puede estar sino triste. Lógico era que no se oyesen ya sus trémolos en los amaneceres de la prefectura.
Esa mañana, el silencio en la marisma llegó a ser tal que Hagen no tuvo más remedio que salir a verlos; necesitaba hacer algo. Se puso su sombrero de media ala, se recolocó la placa de prefecto, dio un beso en la mejilla a Robilda, que dormía bajo el dosel-mosquitera, y salió pisando fuerte, con sus botas de piel de canguro, hacia las lagunas.
Varias culebras terreras se le enredaron en las botas y tuvo que patear el suelo para quitárselas. Los alacranes se paraban frente a él, encima de cualquier ripio del camino, meneando su aguijón bulboso adelante y atrás, como dispuestos a saltar sobre Hagen y hundir la ponzoña bajo la piel de su cuello. Entonces Hagen tenía que dar un rodeo de varias millas para esquivarlos.
En uno de los rodeos, encontró al viejo Hopper, ahorcándose otra vez en el árbol seco a la sombra de la roca de sal. Y, como siempre, lo descolgó. Le explicó que en ese árbol lo único que iba a conseguir era que se partiese una de las ramas quebradizas, casi petrificadas, y terminar con una pierna rota; que fuese a ahorcarse a los álamos de la ribera; pero Hopper siempre se negaba y terminaba por alejarse refunfuñando, maldiciendo y dando latigazos, con la soga de ahorcarse, a los alacranes y las culebras.
Y los hipopótamos sin cantar.
Nada, ni una mala nota. La prefectura entera crujía como la madera seca al sol cuando Hagen consiguió llegar a la orilla de la primera laguna. Vio que los hipopótamos dormitaban. Empujó a uno con un palo en el lomo, pero no consiguió ni que abriese los ojos, ni que moviese una oreja para ahuyentar a las moscas al menos, ni el más leve bufido. Lo intentó con otro. Nada. Y con otro más. Resultaba desesperante: era como pretender empujar una tuba con una pajita y que, además de moverse, sonase. Y todas las tubas allí desparramadas, sin acercarse al agua a pesar del calor que, a esas horas, agrietaba la piel y salaba las comisuras de la boca.
Como los alacranes ya empezaban a arremolinarse en torno a él, Hagen decidió volver a casa y llamar desde allí a las prefecturas aledañas, para averiguar si ellos tenían el mismo problema. Dio un gran rodeo, por culpa de los alacranes, pateó a varias culebras terreras, descolgó otra vez al viejo Hopper del árbol reseco de la roca de sal y, cuando llegó a casa, encontró una nota pegada al horno. Decía:
He tenido que ir a la ciudad. Te dejo los guisantes listos para que los calientes. A ver si arreglas este silencio, porque no hay quien lo soporte. Robilda.
Hagen no abrió el horno ni sacó los guisantes. En cambio, rebuscó en el frigorífico hasta que encontró una botella de cerveza entre los tarros de carne de canguro. La abrió y, llevándose el teléfono y la botella al porche, llamó a la prefectura del negro Kandas, la más cercana al este.
–Hombre, Hagen, nadie sabe nada de ti y tus lagunas. ¿Todo bien?
Que si cantaban allí los hipopótamos.
–¿No los oyes?
Los hipopótamos de la prefectura de Kandas interpretaban el coro «Brindisi» de La traviata, con una rotundidad y un empaste de voces tan milimétrico que se erizaba la piel de las pantorrillas.
–Está bien, Kandas. Ya lo escucho.
–Ven a visitarme algún día, Hagen.
Silencio al teléfono. «Brindisi» de fondo.
–Sí, puede que lo haga.
Pero, nada más colgar, Hagen se levanta y, a pesar de los enjambres de mosquitos que, con la caída de la tarde, ya sobrevuelan en formación de ataque toda la prefectura, se adentra en el camino.
Pisotea a varias culebras. Despachurra con el tacón de sus botas a dos alacranes. Tras estrujar al tercero, el resto sale en fuga. Encuentra al viejo Hopper echando su maroma sobre las ramas secas del árbol de la roca de sal.
–¿Otra vez tú? –dice Hopper.
Hagen se recoloca la placa de prefecto, se endereza el sombrero de media ala, se estira las botas de piel de canguro, carraspea y dice:
–¿Dirías que ese maldito árbol aguantaría el peso de los dos?
Hopper escupe en el suelo.
–Estúpidos jóvenes –farfulla.
Después recoge la soga y enfila hacia las alamedas de la ribera, maldiciendo, refunfuñando y dando latigazos con la cuerda a los escuadrones de mosquitos que se lanzan en vuelo picado sobre él.





























