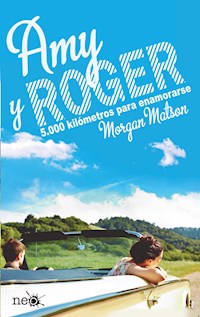
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma Neo
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Amy no quiere que llegue el verano. Su madre ha decidido mudarse al otro extremo de los Estados Unidos, y ahora Amy tiene que llevar el coche de California a Connecticut. El problema es que, desde la muerte de su padre en un accidente de tráfico, no se siente capaz de ponerse al volante. Y aquí entra Roger, un amigo de la infancia que también debe viajar al otro lado del país, y que carga con sus propios problemas. A medida que avanza, ambos descubrira´n que las personas que menos esperas pueden convertirse en las más importantes y que a veces es necesario dar algunos rodeos para llegar a casa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amy y Roger
5.000 kilómetros para enamorarse
Morgan Matson
Traducción de Aida Candelario Castro
Título original:Amy & Roger’s Epic Detour, publicada en inglés, en 2010, por Simon & Schuster, Nueva York
Primera edición en esta colección: mayo de 2014
© 2010 by Morgan Matson. Published by arrangement with Folio Literary Management, LLC and International Editors’ CO
© de la traducción, Aida Candelario Castro, 2014
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2014
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14
www.plataformaeditorial.com
Depósito legal: B.9341-2014
ISBN: 978-84-16096-58-9
Realización de cubierta: Lola Rodríguez
Composición: Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Para mi padre.
INSTITUTO RAVEN ROCK
Raven Rock, California
BOLETÍN FINAL DE CALIFICACIONES
Alumna
AMELIA E. CURRY
TERCERO
Asignatura
Nota final
Literatura norteamericana
Historia norteamericana
Química
Francés
Educación física
Teatro (nivel avanzado)
10
10
7,5
8,5
8
10
Notas
El historial académico de esta alumna será transferido al INSTITUTO STANWICH, Stanwich, Connecticut. La alumna se matriculará en el último curso en otoño.
Ausencias
1 - Justificadas (A)
5 - Justificadas (D)
Ausencias justificadas
A Enfermedad
B Acto patrocinado por el instituto
C Vacaciones
D Duelo
E Otros
NETMAIL… ¡Tu red de seguridad en Internet!
BANDEJA DE ENTRADA [email protected]
DE
ASUNTO
ESTADO
Mamá
¡He llegado a Connecticut!
LEÍDO
Julia Andersen
Me tienes preocupada
SIN LEER
Instituto Raven Rock
Boletín final de calificaciones
LEÍDO
Mamá
¡Espero que el musical saliera bien!
LEÍDO
Inmobiliaria Raven Rock
Vamos a enseñar la casa esta tarde
LEÍDO
Julia Andersen
¿¿Hola??
SIN LEER
Julia Andersen
Responde, porfa
SIN LEER
Inmobiliaria Raven Rock
Enseñaremos la casa a las 4
LEÍDO
Julia Andersen
Espero que estés bien
SIN LEER
Mamá
El viaje
LEÍDO
DE: Hildy Evans ([email protected])
PARA: Amy Curry ([email protected])
ASUNTO: Enseñaremos la casa a las 4
FECHA: 1 de junio
HORA: 10:34
¡Hola, Amy!
Solo quería informarte de que voy a enseñarles la casa a unos posibles compradores hoy a las cuatro. Quería asegurarme de que tienes clara la hora para que puedas hacer planes para ir a algún sitio. Como ya hemos hablado, queremos que la gente pueda imaginarse que esta es su CASA. Y es más fácil cuando solo estamos la familia y yo.
Además, tengo entendido que te reunirás con tu madre en Connecticut pronto. Puedes cerrar con llave sin problemas cuando te marches: yo tengo mi propia copia de las llaves.
¡Muchísimas gracias!
Hildy
DE: Mamá ([email protected])
PARA: Amy ([email protected])
ASUNTO: El viaje
FECHA: 3 de junio
HORA: 9:22
ARCHIVO ADJUNTO: RUTA DEL VIAJE
Hola, Amy:
¡Saludos desde Connecticut! Me alegro de que te fuera bien en los exámenes finales. Y también de que Cándido fuera un éxito. Seguro que estuviste genial, como siempre. ¡Ojalá hubiera podido estar ahí!
¡Es increíble que ya haga un mes que no nos vemos! Parece mucho más. Espero que te hayas portado muy bien con tu tía. Ha sido muy amable al echarte un ojo, así que espero que le hayas dado las gracias.
Estoy convencida de que no habrá ningún contratiempo en el viaje. Roger y tú deberíais llegar el día 10 a más tardar, según el itinerario que os he trazado (archivo adjunto). Tenéis habitaciones reservadas en los hoteles indicados. Paga el alojamiento, la comida y la gasolina con tu tarjeta de crédito para imprevistos.
Y, por favor, ¡tened cuidado! En caso de emergencia, los datos de contacto del servicio de ayuda en carretera están en la guantera.
Estoy segura de que echas de menos a tu hermano. Me mandó un correo electrónico y te envía saludos. No puede recibir llamadas en el centro, pero puede comprobar el correo. Estaría bien que le escribieras un día de estos.
Mamá
RUTA DEL VIAJE
Comienzo: Raven Rock, California
Primera noche: Gallup, Nuevo México
Segunda noche: Tulsa, Oklahoma
Tercera noche: Terre Haute, Indiana
Cuarta noche: Akron, Ohio
Final: Stanwich, Connecticut
Yo llevaré luego a Roger a casa de su padre en Filadelfia. ¡Por favor, tened cuidado en la carretera!
MISS CALIFORNIA
Eureka [Lo encontré]
Lema del estado de California
Me senté en los escalones de entrada de mi casa y observé cómo la ranchera de color beige pasaba demasiado rápido por la calle circular sin salida. Era un error de novatos que cometían innumerables repartidores de FedEx. Solo había tres viviendas en Raven Crescent y la mayoría de la gente llegaba al final antes de darse cuenta. Los amigos drogatas de Charlie nunca se acordaban y tenían que dar la vuelta otra vez antes de parar en nuestra casa. En lugar de seguir esta técnica, la ranchera se detuvo, las luces rojas de freno se encendieron y luego se pusieron blancas mientras retrocedía y se paraba delante de la casa. Nuestra entrada era lo bastante corta para alcanzar a leer las pegatinas del parachoques del vehículo: «MI HIJO FUE ALUMNO DEL MES EN EL RANDOLPH HALL» Y «MI HIJO Y MI PASTA VAN AL COLORADO COLLEGE». En el interior había dos personas hablando, en medio de esa situación incómoda cuando aún llevas puesto el cinturón y no puedes volverte del todo hacia la otra persona.
En mitad del césped (que ahora estaba algo descuidado) se alzaba el cartel que llevaba allí los últimos tres meses. El objeto inanimado que había llegado a odiar con tal intensidad que a veces me preocupaba. Se trataba del cartel de una inmobiliaria con la foto de una sonriente mujer rubia con un kilo de laca en el pelo. El cartel decía «EN VENTA» y debajo, en letras más grandes, «BIENVENIDOS A CASA».
Desde que habían colocado el cartel, había estado preguntándome el motivo de poner las letras en mayúscula y todavía no había encontrado una explicación. Lo único que se me había ocurrido era que sería agradable verlo si te estabas planteando mudarte a esa casa, pero no tanto si te estabas viendo obligado a marcharte de allí. De pronto, fue como si oyera la voz del señor Collins, que me dio Lengua en quinto y seguía siendo el profe más intimidante que he tenido nunca, gritándome. «Amy Curry –aún podía oírle repetir con voz monótona–, ¡no uses tanto el gerundio!» Cabreada porque después de seis años siguiera corrigiéndome mentalmente, le dije a la versión del señor Collins de mi mente que podía ir cerrando el pico.
Nunca pensé que llegaría a ver el cartel de una inmobiliaria en nuestro jardín. Tres meses atrás, mi vida parecía tranquila y aburrida. Vivíamos en Raven Rock, un barrio a las afueras de Los Ángeles, donde mis padres eran profesores en el College of the West, una pequeña universidad a diez minutos en coche de nuestra casa. Estaba lo bastante cerca para llegar con facilidad, pero lo bastante lejos para no oír el alboroto de las fiestas de fraternidades los sábados por la noche. Mi padre enseñaba Historia (la Guerra de Secesión y la Reconstrucción) y mi madre, Literatura inglesa (el modernismo).
Mi hermano gemelo, Charlie (que había nacido tres minutos después que yo), había conseguido la máxima puntuación en la sección de lectura y escritura de la prueba de preparación para el examen de acceso a la universidad. Además, se había librado por los pelos de ser acusado de posesión de drogas al arreglárselas para convencer al poli que lo había trincado de que la bolsita de maría que llevaba en la mochila era una rara mezcla de hierbas californianas conocida como Humboldt y que, de hecho, era aprendiz en el Instituto Culinario de Pasadena.
Yo había empezado a conseguir papeles protagonistas en las obras que representábamos en nuestro instituto y me había enrollado tres veces con Michael Young, que estaba en el primer año de universidad aunque todavía no había decidido qué carrera estudiar. Las cosas no eran perfectas (mi mejor amiga, Julia Andersen, se había mudado a Florida en enero); pero, al volver la vista atrás, ahora veía que en realidad todo era maravilloso. Solo que en ese momento no me daba cuenta. Siempre había supuesto que todo seguiría igual.
Dirigí la mirada hacia la ranchera desconocida y los desconocidos que seguían hablando en el interior y pensé, una vez más, que había sido una completa idiota. Había una parte de mí (una parte a la que aparentemente solo le daba por aparecer cuando era tarde y estaba a punto de quedarme dormida al fin) que se preguntaba si yo habría tenido la culpa de algún modo, por el simple hecho de dar por sentado que nada cambiaría. Además, por supuesto, de las otras formas en las que había sido culpa mía.
Mi madre decidió poner la casa en venta casi inmediatamente después del accidente. No nos consultó a Charlie ni a mí, simplemente nos informó. Aunque tampoco hubiera servido de mucho pedir la opinión de Charlie en aquel momento. Desde que había ocurrido, mi hermano estaba casi siempre colocado. En el funeral, la gente había murmurado con compasión al verlo, asumiendo que tenía los ojos rojos de llorar. Al parecer, aquellas personas carecían del sentido del olfato, ya que cualquiera que se le hubiera acercado lo suficiente habría olido el verdadero motivo. Charlie había estado saliendo de fiesta con bastante frecuencia desde séptimo, pero lo había hecho aún más este último año. Y, después del accidente, la cosa empeoró muchísimo, hasta tal punto que no verlo colocado se convirtió en un vago recuerdo, una especie de criatura mítica, como el yeti.
Mi madre había decidido que la solución a nuestros problemas era mudarnos. «Un nuevo comienzo», nos había dicho una noche mientras cenábamos. «Un lugar sin tantos recuerdos.» El cartel de la inmobiliaria había aparecido al día siguiente.
Nos trasladábamos a Connecticut, un estado que yo nunca había visitado y al que no estaba deseando mudarme precisamente. O, como sin duda preferiría el señor Collins, un estado al que no deseaba mudarme. Mi abuela vivía allí, pero siempre era ella la que venía a vernos porque, a fin de cuentas, nosotros vivíamos en el sur de California y ella, en Connecticut. Pero a mi madre le habían ofrecido un puesto en el departamento de Inglés de la Universidad de Stanwich. Y, al parecer, allí cerca había un instituto maravilloso que nos encantaría. La universidad la había ayudado a encontrar una casa en alquiler y, en cuanto Charlie y yo terminásemos el curso, nos mudaríamos todos allí mientras la inmobiliaria con el cartel de «BIENVENIDOS A CASA» vendía nuestra casa aquí.
Ese era el plan, al menos. No obstante, un mes después de que colocaran el cartel en el jardín, ni siquiera mi madre pudo seguir fingiendo que no veía lo que le pasaba a Charlie. Antes de darme cuenta, lo había sacado del instituto y lo había ingresado en un centro de rehabilitación para adolescentes en Carolina del Norte. Y, acto seguido, se había largado a Connecticut para impartir unos cursos de verano en la universidad y «prepararlo todo». Por lo menos, ese era el motivo que dio para irse. Pero yo sospechaba que quería alejarse de mí. Después de todo, daba la impresión de que apenas soportaba mirarme. No es que la culpara: la mayoría de los días, yo apenas soportaba mirarme a mí misma.
Así que me había pasado el último mes sola en casa. Salvo por las visitas de Hildy, la agente inmobiliaria, con posibles compradores (casi siempre cuando yo acababa de salir de la ducha), y de mi tía, que bajaba de vez en cuando de Santa Bárbara para asegurarse de que estaba comiendo y no me había puesto a fabricar meta en el patio trasero. El plan era simple: acabaría el curso y luego me iría a Connecticut. El único problema era el coche.
Las personas de la ranchera seguían hablando, pero parecía que se habían desabrochado los cinturones y estaban frente a frente. Dirigí la mirada hacia nuestro garaje de dos plazas en el que ahora solo había aparcado un coche, el único que nos quedaba. Era el de mamá, un todoterreno Liberty rojo. Ella lo necesitaba en Connecticut, ya que cada vez era más difícil seguir pidiéndole prestado a mi abuela su viejísimo Cadillac. Al parecer, la abuela se estaba perdiendo un montón de partidas de bridge y le daba igual que mamá todavía tuviera que comprar muchas cosas para la nueva casa. Mi madre me había contado la solución que se le había ocurrido para el problema del coche hacía una semana, el pasado jueves por la noche.
Era la noche del estreno del musical de primavera, Cándido, y por primera vez no había nadie esperándome en el vestíbulo después de la función. Antes, siempre les daba un breve abrazo a mis padres y a Charlie y aceptaba sus ramos de flores y halagos con la mente puesta ya en la fiesta del reparto. Hasta que entré en el vestíbulo con los demás, no había comprendido cómo sería que no hubiera nadie esperándome para decirme: «Gran función». Me había ido a casa en taxi casi de inmediato, ni siquiera estaba segura de dónde iba a ser la fiesta. El resto de los actores (las personas que hace tan solo tres meses eran mis mejores amigos) se reían y hablaban entre ellos mientras yo guardaba mis cosas en el bolso y luego esperaba fuera del instituto a que llegara el taxi. Les había repetido una y otra vez que quería que me dejaran en paz, y estaba claro que me habían hecho caso. No debería haberme sorprendido. Había descubierto que, si apartabas a la gente con la suficiente insistencia, acababa alejándose.
Estaba de pie en medio de la cocina, con el peso del maquillaje de Cunegunda todavía sobre la piel, las pestañas postizas que estaban empezando a irritarme los ojos y la canción Best of all possible worlds dándome vueltas en la cabeza, cuando sonó el teléfono.
–Hola, cielo –me saludó mi madre, bostezando, cuando respondí. Le eché un vistazo al reloj y me di cuenta de que era casi la una de la madrugada en Connecticut–. ¿Cómo estás?
Me planteé decirle la verdad. Pero, puesto que llevaba casi tres meses sin hacerlo y aparentemente ella no se había dado por enterada, no parecía haber ningún motivo para empezar ahora.
–Bien –contesté, recurriendo a mi respuesta habitual. Metí un poco de la cena de anoche (pizza de Casa Bianca) en el microondas y la calenté.
–Oye, mira… –dijo mi madre, lo que me puso alerta. Así solía empezar cuando iba a decirme algo que no me gustaría. Y además estaba hablando demasiado rápido, lo que era otro indicio–. En cuanto al coche…
–¿El coche?
Coloqué la pizza en el plato para que se enfriara. Casi sin darme cuenta, había dejado de ser un simple plato y se había convertido en «el» plato. Prácticamente usaba, y luego lavaba, aquel único plato. Era como si el resto se hubieran vuelto innecesarios.
–Sí –contestó, reprimiendo otro bostezo–. He estado mirando cuánto costaría enviarlo con una empresa de transportes, junto con el precio de tu billete de avión, y esto… –Se quedó callada un momento–. Me temo que no va a poder ser ahora mismo. Entre que la casa todavía no se ha vendido y el precio del centro de tu hermano…
–¿A qué te refieres? –pregunté, un tanto perdida. Le di un mordisco de prueba a la pizza.
–No podemos permitirnos ambas cosas –respondió–.Y yo necesito el coche. Así que alguien va a tener que conducirlo hasta aquí.
La pizza estaba demasiado caliente, pero me la tragué de todas formas. Noté que me quemaba la garganta y los ojos se me llenaban de lágrimas.
–Pero yo no puedo conducir –repuse cuando fui capaz de volver a hablar. No había vuelto a conducir desde el accidente, y no pensaba volver a hacerlo en un futuro próximo. Puede que nunca. Sentí que la garganta se me cerraba al pensarlo, pero me obligué a decir–: Ya lo sabes. Ni hablar.
–¡Oh, no tendrás que conducir tú! –Parecía demasiado animada para alguien que no paraba de bostezar hace un momento–. El hijo de Marilyn llevará el coche. Tiene que venir al este de todas formas para pasar el verano con su padre en Filadelfia. Así que es perfecto.
Había tantas cosas que no encajaban en aquella frase que no sabía por dónde empezar.
–¿Marilyn? –pregunté, comenzando por el principio.
–Marilyn Sullivan. Bueno, supongo que ahora es Marilyn Harper. Siempre se me olvida que volvió a cambiárselo después del divorcio. En fin, seguro que te acuerdas de mi amiga Marilyn. Los Sullivan vivían en Holloway hasta el divorcio, luego ella se mudó a Pasadena. Roger y tú siempre estabais jugando a ese juego. ¿Cómo se llamaba? La patata hirviendo o algo así.
–La patata caliente –contesté de manera automática–. ¿Quién es Roger?
Mi madre soltó un largo suspiro, de esos que empleaba para hacerme saber que estaba poniendo a prueba su paciencia.
–El hijo de Marilyn. Roger Sullivan. Seguro que te acuerdas de él.
Siempre estaba diciéndome de qué me acordaba, como si con eso bastara para que fuera verdad.
–Pues no, no me acuerdo.
–Claro que sí. Acabas de decir que solíais jugar a eso.
–Me acuerdo del juego. –Me pregunté, una vez más, por qué cada conversación que mantenía con mi madre tenía que ser tan difícil–. Pero no me acuerdo de nadie llamado Roger. Ni Marilyn, ya puestos.
–Bueno –contestó, y noté que se estaba esforzando para que su voz siguiera sonando animada–, pues ahora podrás conocerlo. Os he preparado un itinerario. Deberíais tardar cuatro días.
De pronto, el tema de quién recordaba qué dejó de tener importancia.
–Un momento –dije agarrándome a la encimera de la cocina en busca de apoyo–. ¿Quieres que pase cuatro días en un coche con alguien a quien ni siquiera conozco?
–Ya te he dicho que sí os conocéis –repuso mi madre. Era evidente que tenía ganas de ponerle punto final a esta conversación–. Y Marilyn dice que es un chico encantador. Nos está haciendo un favor enorme, así que intenta mostrar un poco de agradecimiento.
–Pero, mamá –empecé–, yo…
No estaba segura de qué iba a decir. Quizá algo sobre cuánto odiaba ir ahora en coche. No me molestaba ir y venir del instituto en autobús, pero el viaje a casa en taxi de esa noche hizo que se me acelerara tanto el pulso que pude sentirlo en la garganta. Además, me había acostumbrado a ir a mi aire, y me gustaba. Solo con pensar en tener que pasar tanto tiempo en un coche con un desconocido, por muy encantador que fuera, sentí que empezaba a faltarme el aire.
–Amy –dijo mi madre con un profundo suspiro–. No causes problemas, por favor.
Por supuesto que no iba a causar problemas. Eso era cosa de Charlie. Yo nunca causaba problemas, y estaba claro que mi madre contaba con ello.
–Vale –cedí en voz baja. Esperaba que captara cuánto odiaba tener que hacer eso; pero, si se dio cuenta, hizo caso omiso.
–Genial –respondió, retomando el tono animado–. En cuanto tenga las reservas de hotel, te mandaré el itinerario por correo electrónico. Y te he comprado un regalito para el viaje. Debería llegar antes de que te marches.
Caí en la cuenta de que, en realidad, no me estaba pidiendo mi opinión. Ya lo había decidido. Clavé la mirada en la pizza que reposaba sobre la encimera, pero había perdido el apetito.
–Ah, por cierto –añadió al acordarse–. ¿Qué tal fue la obra?
Y ahora la obra había llegado a su fin, los exámenes habían terminado y, al otro extremo del camino de entrada, había una ranchera dentro de la que iba Roger, el jugador de la patata caliente. A lo largo de la última semana, había intentado hacer memoria para ver si podía recordar a algún Roger. Y me había acordado del hijo de unos vecinos. Un chico con el pelo rubio y orejas de soplillo que aferraba una pelotita saltarina de color granate mientras nos llamaba a Charlie y a mí para que fuéramos a jugar con él. Seguro que Charlie habría recordado más detalles (a pesar de sus otras aficiones, tenía una memoria de elefante), pero mi hermano no estaba precisamente cerca para preguntarle.
Las dos puertas de la ranchera se abrieron y salió una mujer que parecía más o menos de la edad de mi madre (supuse que sería Marilyn), seguida de un chico alto y delgado. El chico se mantuvo de espaldas a mí mientras Marilyn abría la puerta trasera del vehículo y sacaba un abarrotado macuto de estilo militar y una mochila. La mujer dejó las cosas en el suelo y los dos se abrazaron. El chico (que me imaginé que sería Roger) le sacaba una cabeza por lo menos y tuvo que agacharse un poco para devolverle el abrazo. Esperé oírles decir adiós, pero lo único que dijo el chico fue:
–No te olvides de que existo, ¿eh?
Marilyn soltó una carcajada, como si se lo esperara. Cuando se separaron, la mujer me miró y me sonrió. La saludé con un gesto de la cabeza antes de que se subiera de nuevo al coche. La ranchera dio la vuelta por la calle sin salida mientras Roger la seguía con la mirada, despidiéndose con la mano.
Cuando el vehículo se perdió de vista, se echó las bolsas al hombro y empezó a caminar en dirección a la casa. En cuanto se volvió hacia mí, parpadeé sorprendida. Las orejas de soplillo habían desaparecido. El chico que venía hacia mí era guapísimo. Tenía hombros anchos, pelo castaño claro, ojos oscuros, y ya me estaba sonriendo.
En ese instante supe que el viaje se había vuelto de pronto mucho más complicado.
But I think it only fair to warn you, all those songs about California lied.
–The Lucksmiths
Me puse de pie y bajé los escalones para recibirlo en el camino. De pronto, me di cuenta de que iba descalza, con unos vaqueros viejos y la camiseta publicitaria del musical del año pasado. Esta se había convertido en mi ropa habitual y esa mañana me la había puesto de manera automática, sin plantearme la posibilidad de que el tal Roger pudiera estar como un tren.
Y ahora que lo tenía más cerca pude comprobar que era así. Tenía unos grandes ojos color avellana rodeados de unas pestañas larguísimas que me dieron envidia, la cara salpicada de pecas y un aire de confianza en sí mismo. Su presencia me acobardó un poco.
–Hola –dijo mientras dejaba caer las bolsas y me tendía la mano. Me quedé inmóvil un segundo (no conocía a nadie que saludara dando la mano), pero luego extendí la mía y nos dimos un rápido apretón–. Soy Roger Sullivan. Tú debes de ser Amy, ¿no?
Asentí con la cabeza.
–Ajá –contesté. La palabra me salió con cierta dificultad, así que carraspeé y tragué saliva–. Quiero decir, sí. Hola.
Me retorcí las manos y clavé la mirada en el suelo. Podía notar los latidos acelerados de mi corazón y me pregunté cuándo una simple presentación se había vuelto algo desconocido y aterrador.
–Qué distinta –comentó Roger después de un momento.
Cuando levanté la mirada, descubrí que estaba observándome. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Distinta de lo que se había esperado? ¿Qué se habría esperado?
–Distinta de cuando eras pequeña –aclaró como si me hubiera leído la mente–. Me acuerdo de ti de cuando éramos niños. De ti y de tu hermano. Pero sigues siendo pelirroja.
Me toqué el pelo, cohibida. Tanto Charlie como yo éramos pelirrojos y, cuando éramos pequeños e íbamos juntos todo el tiempo, la gente nos paraba constantemente para decírnoslo, como si nunca nos hubiéramos dado cuenta. El pelo de Charlie se había ido oscureciendo con el tiempo hasta adquirir un tono caoba, mientras que el mío seguía siendo rojo intenso. Hasta hace poco, no me había importado; pero últimamente parecía llamar la atención, cuando eso era lo que menos me apetecía. Me coloqué el pelo detrás de las orejas, procurando no tirar de él. Había empezado a caérseme hacía cosa de un mes, lo que me preocupaba, pero intentaba no darle demasiadas vueltas al tema. Me dije que se debía al estrés de los exámenes o a la falta de hierro de mi dieta, basada casi exclusivamente en pizza. No obstante, por lo general, trataba de no cepillármelo con demasiada fuerza con la esperanza de que el problema se arreglara solo.
–Ah… –murmuré al darme cuenta de que Roger estaba esperando a que yo dijera algo. Era como si ya no supiera mantener ni la conversación más básica–. Pues sí, sigo siendo pelirroja. Charlie tiene ahora el pelo más oscuro, pero él… eh… no está aquí.
Mi madre no le había dicho a nadie que Charlie estaba en rehabilitación y me había pedido que le contara a la gente la excusa que se había inventado.
–Está en Carolina del Norte –continué–. En un programa de perfeccionamiento académico.
Apreté los labios y aparté la mirada. Deseaba que Roger se marchara para así poder volver a entrar y cerrar la puerta, de modo que nadie intentara hablar conmigo y pudiera proseguir a solas con mi rutina. Estaba desentrenada en eso de hablar con chicos guapos. Con cualquiera, más bien.
Justo después de que ocurriera, apenas había abierto la boca. No quería hablar de ello ni quería abrir la puerta para que la gente empezara a preguntarme cómo me sentía. Aunque ni mamá ni Charlie lo intentaron nunca. Puede que hubieran hablado entre ellos, pero ninguno de los dos lo había hecho conmigo. Aunque era comprensible: estaba segura de que ambos me culpaban. Y yo me culpaba a mí misma, así que no era de extrañar que no soliéramos sentarnos a la mesa de la cocina a hablar de nuestros sentimientos. Las comidas transcurrían en silencio en su mayor parte. Charlie siempre tenía los ojos vidriosos y estaba sudoroso, nervioso o se tambaleaba ligeramente, mientras que mi madre no apartaba la vista de su plato. El intercambio de platos y aliños y luego el proceso de cortar, masticar y tragar la comida parecía requerir tanto tiempo y concentración que costaba creer que antes mantuviéramos conversaciones mientras comíamos. Y, si de vez en cuando me planteaba decir algo, el silencio de la silla vacía situada a mi izquierda aplastaba aquel impulso.
En el instituto, los profesores me habían dejado en paz y, durante el primer mes después de que pasara, nunca me preguntaron a mí en clase. Y, con el tiempo, supongo que se convirtió en una costumbre. Al parecer, la gente podía replantearse muy rápido la idea que tenía sobre los demás, y era como si todo el mundo se hubiera olvidado de que yo antes solía levantar la mano para opinar, que antes tenía algo que decir sobre la rebelión de los bóxers o el simbolismo de El gran Gatsby.
Mis amigos habían captado enseguida el mensaje de que no quería hablar del tema. Y, al no hablar de ello, quedó claro que entonces no podíamos hablar de nada. Poco después, simplemente dejamos de intentarlo, y pronto ya no estuve segura de si era yo la que los evitaba o a la inversa.
Julia fue la única excepción. No le había contado lo que había ocurrido porque sabía que, si lo hacía, no podría sacármela de encima. Ella no se alejaría tan fácilmente. Y así fue. Acabó enterándose, por supuesto, y me bombardeó enseguida con llamadas, que dejé que acabaran en el buzón de voz. El volumen de llamadas fue disminuyendo, pero entonces empezó a enviarme correos electrónicos. Ahora me llegaban cada pocos días, con asuntos como «¿cómo te va?», «me tienes preocupada» o «por el amor de Dios, Amy». Y yo dejaba que se amontonaran en la bandeja de entrada, sin leer. No estaba del todo segura de por qué me comportaba así; pero lo que sí sabía era que, si hablaba de ello con Julia, se volvería real de una forma tal que no podría soportarlo.
Sin embargo, al mirar a Roger, también comprendí que hacía mucho tiempo que no me relacionaba con un chico. La última vez fue la noche del funeral, cuando me metí en el cuarto de Michael a sabiendas de lo que iba a ocurrir. Cuando me marché, una hora después, me sentí decepcionada a pesar de haber conseguido justo lo que pensaba que quería.
–Por cierto, no es verdad –dijo Roger.
Lo miré intentando comprender a qué se refería.
–Tu camiseta –explicó señalándola.
Me miré la prenda de algodón azul desteñido que tenía estampadas las palabras «ANYONE CAN WHISTLE1».
–Yo no sé silbar –continuó con tono alegre–. Nunca me ha salido.
–Es un musical –contesté con brusquedad. Roger asintió con la cabeza y se hizo el silencio. No se me ocurría nada más que añadir sobre el tema–. Será mejor que vaya a por mis cosas –dije.
Me volví hacia la casa preguntándome cómo rayos íbamos a soportar los próximos cuatro días.
–Vale. Yo iré cargando las mías mientras tanto. ¿Necesitas que te eche una mano?
–No –respondí mientras empezaba a subir la escalera–. El coche está abierto.
A continuación, me refugié en la casa, que estaba maravillosamente fresca, oscura y tranquila, y donde podía estar sola. Respiré hondo, saboreando el silencio, y luego fui a la cocina.
El regalo que me había enviado mi madre estaba sobre la mesa. Había llegado hacía unos días, pero todavía no lo había abierto. Si lo hacía, significaría que el viaje iba en serio. Sin embargo, no podía seguir negándolo: la prueba de que todo eso era real estaba allí haciendo comentarios sobre mi camiseta y metiendo su macuto en el coche. Rasgué el paquete y cayó un libro. Pesaba, estaba encuadernado con una espiral y la cubierta era azul oscuro. Llevaba impresas las palabras «EN MARCHA» en letras blancas con un estilo años cincuenta. Y debajo ponía: «Guía de viaje. Diario / Álbum / Consejos útiles».
Lo cogí y lo hojeé. La mayoría de las páginas parecían estar en blanco, tenía una sección de álbum para preservar «Recuerdos memorables» y otra de diario para recoger «Ideas pasajeras». También parecía haber acertijos, listas para hacer el equipaje y consejos de viaje. Cerré el libro y me quedé mirándolo sin poder dar crédito. ¿Ese era el «regalo» que mi madre me enviaba para el camino? ¿Estaba de coña?
Lo lancé sobre la encimera. No iba a hacerme creer que aquello era una aventura divertida y emocionante. No era más que un viaje práctico que me veía obligada a hacer. Así que no veía ningún motivo para asegurarme de no olvidarlo nunca. La gente no compra suvenires en los aeropuertos en los que hace escala.
Recorrí las habitaciones de la primera planta, comprobando que todo estuviera en orden. Todo estaba perfecto: Hildy, la agente inmobiliaria, se había asegurado de ello. Todos nuestros muebles seguían allí (Hildy prefería no vender casas vacías), pero ya no parecían pertenecernos. Desde que mi madre la había contratado, aquella mujer se había apoderado de nuestra casa hasta tal punto que a veces me costaba recordar cómo eran las cosas cuando simplemente vivíamos allí y no se la estaban vendiendo a otras personas como el lugar donde serían felices para siempre. Últimamente parecía más un decorado que una casa. Demasiadas parejas jóvenes e ilusas la habían recorrido, viendo solo metros cuadrados y conductos de ventilación, contaminándola con sus sueños de muebles y Navidades futuras. Cuando Hildy terminaba una visita y yo podía dejar de dar vueltas por el barrio escuchando música de Sondheim a todo volumen en el iPod, siempre me daba la sensación de que la casa se parecía cada vez menos a cuando era nuestra. Perfumes desconocidos flotaban en el aire, había cosas fuera de sitio y algunos recuerdos que guardaban aquellas paredes parecían haber desaparecido.
Subí la escalera rumbo a mi cuarto, que ya no se asemejaba al lugar en el que había pasado toda mi vida. Más bien parecía la habitación de la adolescente ideal, con todo ordenado a la perfección: había libros minuciosamente amontonados, CD colocados por orden alfabético y pilas de ropa doblada con precisión. Ahora parecía la habitación de «¡Amy!»: cuidada, ordenada y sin personalidad. Seguramente igual que la ficticia chica de pelo reluciente que vivía allí. Lo más probable era que «¡Amy!» fuera de esas chicas que hacían pastelitos para varios equipos deportivos y animaban con entusiasmo en las asambleas previas a los partidos sin plantearse siquiera el completo sinsentido de los deportes ni desear amenizar las cosas con un popurrí de baladas. «¡Amy!» probablemente les hacía de canguro a los adorables críos que vivían en su calle, sonreía con dulzura en las fotos de clase y era el tipo de hija que todo padre querría tener. Ella habría soltado una risita y habría coqueteado con el bombón que había aparecido en su puerta en lugar de fracasar estrepitosamente con una simple conversación y salir huyendo. Era poco probable que «¡Amy!» acabara de matar a alguien.
Mi mirada se posó en la mesita de noche, en la que solo había un despertador y un delgado libro de bolsillo: Food, Gas, and Lodging. Era el libro favorito de mi padre, que me había regalado esa maltrecha copia en Navidad. Cuando abrí el paquete, me había sentido decepcionada: yo esperaba un móvil nuevo. Mi padre seguramente se había dado cuenta de que no me había entusiasmado su regalo. Ideas como esa, la duda de si habría herido sus sentimientos, me daban vueltas por la cabeza a las tres de la madrugada, impidiéndome dormir.
Cuando me lo regaló, no pasé de la primera página, donde me había escrito una dedicatoria: «Para mi Amy. Este libro me ha acompañado en muchos viajes. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Con todo mi amor, Benjamin Curry (tu padre)». Pero luego lo había metido en el cajón de la mesita de noche y no había vuelto a abrirlo hasta hacía un par de semanas, cuando al fin había empezado a leerlo. Con cada página, no dejaba de preguntarme por qué no habría empezado hacía meses. Había llegado hasta la página 61 y allí me había parado. Señalando la página 62, había una tarjeta con la letra de mi padre: unas notas sobre el secretario de Lincoln que formaban parte de la investigación que había estado haciendo para un libro. Pero la tarjeta estaba en la novela a modo de marcador. La página 61 era hasta donde él había llegado la última vez que se había puesto a leerlo y, por algún motivo, no me atrevía a pasar la página y seguir avanzando.
No tenía ni idea de cómo seguía la historia, ni estaba segura de si lo averiguaría alguna vez; pero no iba a dejar el libro allí. Lo cogí y me lo guardé con cuidado en el bolso. Le eché un último vistazo al cuarto, apagué la luz, saqué la maleta con ruedas al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. En realidad, era un alivio no tener que volver a ver ese cuarto. Durante el último mes, casi no había pasado tiempo en él: la mayoría de las noches me quedaba dormida abajo en el sofá y solo subía a buscar ropa. Aquella habitación representaba un recuerdo demasiado cruel de cómo era mi vida «antes». Seguía sin encontrarle sentido al hecho de que absolutamente toda mi vida hubiera cambiado, que todo se hubiera convertido en «después», y, sin embargo, las fotos de las paredes y los trastos que había en el fondo de mi armario siguieran igual. Además, después de que Hildy lo transformara en el dormitorio de «¡Amy!», era como si se hubiera convertido en la habitación de una versión de mí misma a cuya altura nunca podría estar.
Me disponía a llevar la maleta abajo cuando me detuve y dirigí la mirada hacia el otro extremo del pasillo, a la habitación de mis padres. No había vuelto a entrar allí desde la mañana del funeral, cuando me situé en la puerta para que mi madre pudiera comprobar si el vestido negro que había elegido era apropiado.
Bajé por el pasillo, dejando atrás el cuarto de Charlie, que estaba junto al mío. Aquella habitación llevaba clausurada desde que mi madre la cerró de un portazo después de sacar a Charlie de allí literalmente a rastras hacía un mes. Abrí la puerta del dormitorio principal y me detuve en el umbral. Aunque estaba más ordenada que antes, esa habitación por lo menos seguía estando reconocible, con la cama de matrimonio cuidadosamente hecha y las pilas de libros en cada mesita de noche. Me fijé en que los libros del lado de mi padre (gruesas biografías históricas entremezcladas con delgadas novelas de misterio de bolsillo) estaban empezando a acumular polvo. Aparté la mirada con rapidez mientras me recordaba que debía respirar. Era como si me encontrara debajo del agua y estuviera quedándome sin oxígeno, y sabía que no iba a poder seguir allí mucho más. La puerta del armario de mi padre estaba entreabierta y dentro pude ver el corbatero que Charlie le había fabricado en quinto en el taller de carpintería, todavía lleno de corbatas, todas con el nudo ya hecho para ahorrarse tiempo por las mañanas.
Me aparté del lado de la habitación en el que estaban las cosas de mi padre, intentando sofocar el pánico que amenazaba con apoderarse de mí, y fui hacia la cómoda de mi madre. Sin pararme a pensarlo, abrí el primer cajón (que estaba lleno de medias y calcetines) y metí una mano hasta el fondo, a la izquierda. El cajón estaba más vacío que de costumbre, pero aun así tardé un momento en encontrarlo. Sin embargo, cuando rodeé con los dedos algo suave y de plástico, supe que Charlie me había dicho la verdad. Lo saqué y vi que se trataba de un viejo recipiente para medias con forma de huevo con la palabra «L’EGGS» grabada en un lado con unas letras doradas que se estaban descascarillando. Lo abrí y vi, como me había asegurado mi hermano, que estaba lleno de dinero.
Charlie me había dicho que lo había descubierto el año pasado… aunque yo no quise saber cómo ni por qué. No obstante, una parte de mí cayó en la cuenta de lo desesperado que debía de estar para encontrar el dinero que mi madre escondía en su cajón de calcetines. Fue por esa época cuando empecé a percatarme de que estaba tocando fondo. Charlie me había explicado que solo recurría a aquel escondite en caso de emergencia y que siempre procuraba devolverlo, ya que estaba seguro de que si no mamá se daría cuenta. Siempre había seiscientos dólares dentro del huevo, en su mayor parte en billetes de cien y de cincuenta. Puede que al final Charlie estuviera demasiado colocado para que le importara o tal vez no le había dado tiempo de reponer el dinero antes de acabar en un avión de camino a Carolina del Norte, pero ahora solo había cuatrocientos dólares.
Oí cerrarse la puerta principal abajo y supuse que Roger estaría preguntándose por qué tardaba tanto en buscar mi maleta. Sin pararme a pensar en lo que estaba haciendo, me guardé el dinero en el bolsillo, cerré el huevo y volví a ponerlo en su sitio. Una parte de mí buscó justificaciones: no se podía confiar en esos busca-casas y turbios agentes inmobiliarios, en realidad solo estaba ayudando a mi madre. Pero en el fondo sabía que nada de eso era el verdadero motivo por el que había cogido el dinero. Así que ¿por qué lo había hecho?
Aparté esa idea de mi cabeza mientras salía rápidamente del cuarto. A continuación, cerré la puerta detrás de mí y bajé la maleta a rastras por la escalera. Cuando llegué a la cocina, vi a Roger delante del frigorífico, observándolo. Se volvió hacia mí cuando llegué con la maleta al pie de la escalera.
–¿Todo listo? –me preguntó.
–Sip –contesté, y al instante me pregunté por qué me habría dado por hablar como un cowboy.
Arrastré la maleta hacia la puerta y le eché un vistazo a Roger, que seguía en la cocina. Se había puesto a contemplar de nuevo la nevera, lo que me proporcionó un momento para estudiarlo sin que se diera cuenta. Era alto y su presencia parecía llenar la cocina, que últimamente estaba tan silenciosa y tranquila. Mi madre me había dicho que tenía diecinueve años y que acababa de terminar su primer año de universidad. Sin embargo, había algo en él que lo hacía parecer mayor… o, al menos, me hacía sentir a mí más joven. Quizá fuera eso del apretón de manos.
–Son asombrosos –dijo Roger, señalando el frigorífico.
–Sí, ya –contesté mientras entraba en la cocina.
Sabía que se refería a los imanes, que cubrían todo el frigorífico. Había muchos más de los necesarios para sujetar los menús de restaurantes de comida tailandesa y las listas de la compra. Cada uno era de un lugar diferente: ciudades, estados, países… Mis padres habían empezado a coleccionarlos en su luna de miel y habían seguido haciéndolo hasta hacía unos meses, cuando mi madre dio una charla en una conferencia en Montana y regresó con un imán que era un simple rectángulo azul oscuro con las palabras «LA REGIÓN DEL GRAN CIELO» estampadas en él.
–Mis padres… –Noté que se me quebraba un poco la voz al pronunciar aquella palabra.
Palabras que siempre había dado por sentadas se habían transformado en minas, en trampas que me hacían tropezar y caer. Me fijé en que Roger había posado de nuevo la mirada en la nevera, fingiendo que no se había dado cuenta.
–Los… –proseguí después de un momento– coleccionaban. De todos los lugares en los que habían estado.
–¡Caramba! –exclamó mientras retrocedía un paso para admirar todo el electrodoméstico como si fuera una obra de arte–. Es impresionante. Yo no he estado en ningún sitio.
–¿En serio? –pregunté, sorprendida.
–En serio –contestó sin apartar la mirada del frigorífico–. Solo en California y Colorado. Qué patético, ¿eh?
–A mí no me lo parece –le aseguré–. Yo apenas he salido de California.
Era algo que me daba muchísima vergüenza y que no le había contado a nadie salvo a Julia. Había salido del país una vez (habíamos pasado un verano muy húmedo en los montes Cotswold, en Inglaterra, mientras mi madre investigaba para un libro), pero California era el único estado que conocía. Cada vez que me quejaba de ello, mi madre me decía que cuando viéramos todo lo que había que ver en California podríamos visitar los otros estados.
–¿A ti te pasa igual? –Roger me sonrió y me miré los pies, como si fuera una reacción automática–. Bueno, eso me consuela un poco. La excusa que empleo es que California es un estado bastante grande, ¿no? Sería peor si no hubiera salido nunca de Nueva Jersey o algo por el estilo.
–Creía… –comencé, y luego me arrepentí. En realidad no me interesaba saber la respuesta, así que ¿por qué había empezado a plantear la pregunta? Pero no podía dejar la frase a medias, así que carraspeé y continué–. Creía mi madre que tu padre vivía en Filadelfia. Y que por eso… eh… hacías esto.
–Así es –contestó Roger–. Pero yo nunca he estado allí. Él viene un par de veces al año por negocios.
–Ah…
Al levantar la mirada, vi que él seguía observando el frigorífico. Su rostro cambió ante mis ojos y supe que había visto el recordatorio que sostenía el imán de la ciudad de Ithaca en la esquina inferior izquierda. El recordatorio que yo intentaba no mirar (sin éxito) cada vez que abría la nevera, pero nunca había hecho nada al respecto. Como quitarlo, por ejemplo.
Estaba impreso en cartulina beis y tenía delante una fotografía de mi padre que alguien le había sacado mientras daba clase. La foto era en blanco y negro, pero podía distinguir que llevaba la corbata que le regalé el último Día del Padre, la que tenía diminutos sabuesos. Tenía polvo de tiza en las manos y miraba a la izquierda de la cámara, riéndose. Debajo de la foto ponía «BENJAMIN CURRY: UNA VIDA VIVIDA CON PLENITUD».
Roger me miró y supe que estaba a punto de pronunciar una versión de la misma frase que llevaba oyendo los últimos tres meses. Cuánto lo sentía. Que era una tragedia. Que no sabía qué decir. Y no me apetecía nada escucharlo. No había palabras en el mundo que ayudaran en esa situación y, de todas formas, él no podría entender cómo me sentía.
–Deberíamos irnos –sugerí antes de que él pudiera decir nada.
Agarré la maleta por el asa superior; pero, antes de poder levantarla, Roger apareció a mi lado y la cargó sin esfuerzo.
–Yo la llevo –dijo mientras salía por la puerta principal–. Te espero en el coche.
La puerta se cerró de golpe y recorrí la cocina con la mirada, preguntándome qué más podría hacer para retrasar el momento de quedarnos a solas, atrapados en un coche durante cuatro días. Saqué el plato de donde lo había dejado a secar en el lavavajillas vacío, lo coloqué en el armario y cerré la puerta. Estaba a punto de marcharme cuando vi el diario de viaje sobre la encimera.
Podría haberlo dejado allí. Pero no lo hice. Lo cogí y, por impulso, saqué el recordatorio de detrás del imán de Ithaca y lo metí en la sección de álbum. A continuación, apagué las luces de la cocina, salí por la puerta principal y la cerré con llave.
¡En marcha!
TU VIAJE COMIENZA…
¡Felicidades! Estás a punto de embarcarte en un VIAJE.
Puede que vayas a desplazarte en avión, tren, coche, barco, bicicleta o a pie. Sin embargo, sea cual sea el medio de transporte que utilices, ten por seguro que conocerás gente nueva, descubrirás nuevos paisajes y regresarás a casa siendo una persona completamente diferente, cargada de nuevas experiencias.
Los consejos, recomendaciones y listas que encontrarás en este libro te ayudarán a documentar y organizar el viaje para garantizar que disfrutes de la experiencia al máximo.
No obstante, lo mejor de un viaje no se puede planear. ¡Y ese es el elemento SORPRESA! Mantén una actitud abierta, ya que hará que la experiencia sea aún más enriquecedora. Después de todo, nunca se sabe adónde te llevará el camino.
¡FELIZ VIAJE!
Dónde he estado…
Estado nº 1: CALIFORNIA - El estado dorado
Lema: Eureka - «Lo encontré»
Tamaño: GRANDE
Datos: California en realidad significa «horno caliente». ¿Quién lo hubiera dicho? Gracias, puesto de información del área de descanso.
Notas: Es tan grande que es perfectamente posible que alguien no haya salido NUNCA del estado hasta los diecisiete. Seguramente no se pueda decir lo mismo de Rhode Island.
California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won’t find it so hot, if you ain’t got the do-re-mi.
–Woody Guthrie
Me subí al asiento del pasajero y cerré de un portazo. Roger, que ya estaba sentado en el lugar del conductor, se movió despacio arriba y abajo, luego adelante y atrás, mientras ajustaba el asiento. Debió de encontrar una postura que le gustaba, porque dejó de moverse y se volvió hacia mí.
–¿Lista? –me preguntó con una sonrisa, tamborileando con los dedos en el volante.
–Toma –dije mientras sacaba el itinerario que había preparado mi madre y se lo pasaba.
Incluía la lista de ciudades que había elegido para que nos detuviéramos, mapas sacados de MapQuest y un listado de los hoteles en los que había hecho reservas (dos habitaciones en cada sitio), junto con un cálculo aproximado del tiempo empleado y la distancia recorrida en cada tramo del viaje. Ni esforzándose habría conseguido escoger lugares menos interesantes: Gallup, en Nuevo México; Tulsa, en Oklahoma; Terre Haute, en Indiana; Akron, en Ohio…
–Esta es la ruta que planeó mi madre –le informé mientras me abrochaba el cinturón de seguridad.
Respiré hondo y luego dejé salir el aire. Podía sentir cómo el corazón me martilleaba contra el pecho, y eso que ni siquiera nos estábamos moviendo todavía, lo que no me pareció buena señal.
–¿Tenéis GPS? –me preguntó mientras hojeaba las páginas. Vi cómo se le iba ensombreciendo la expresión y supuse que habría llegado a la parte de Tulsa.
–No –contesté. Había uno en el otro coche, pero ya no teníamos ese otro coche, y no me apetecía explicar el motivo–. Pero soy muy buena copiloto –le aseguré.
Me giré y cogí el atlas de carreteras del asiento trasero.
–Además, creo que mi madre nos imprimió indicaciones para llegar a cada sitio.
–Así es –confirmó Roger, que seguía observando los papeles con el ceño fruncido–. ¿Tienes idea de por qué planeó el viaje así?
Negué con la cabeza.
–Creo que lo hizo por kilometraje.
–Ya… –Le echó otro vistazo a las páginas, a los mapas y los listados de reservas de hotel. Parecía un tanto decepcionado–. Bueno, tiene sentido.
–Sabes que yo no… –empecé. Quería averiguar qué sabía él sin tener que contarle nada. Carraspeé y comencé de nuevo–. Sabes que yo no conduzco, ¿no?
–Eso me dijo mi madre –respondió Roger mientras dejaba la pila de papeles sobre el compartimento que había entre nosotros–. ¿No tienes carnet?
Me quedé mirándolo, asombrada. Estudié su expresión un momento, tratando de averiguar si lo preguntaba con sinceridad. Eso parecía. El corazón se me aceleró un poco, pero esta vez era de alivio. Roger no lo sabía. No había oído los detalles. No tenía ni idea de lo que hice. Fue liberador, como si pudiera respirar con más facilidad.
–No es eso –repuse despacio–. Sí tengo carnet. Pero es que ahora no… me gusta conducir.
Era una explicación pésima, pero fue lo único que se me ocurrió así de repente.
–Pues es una pena –dijo Roger–. A mí me encanta.
Antes, a mí también. Hubo un tiempo en que era lo que más me gustaba en el mundo. Mientras conducía, organizaba mis ideas y escuchaba música. Era mi terapia sobre ruedas. Me parecía tan injusto que, además de todo lo que me habían arrebatado, también hubiera perdido eso… Me encogí de hombros intentando aparentar despreocupación.
–Supongo que no es lo mío.
–Vale. –Roger me devolvió el fajo de papeles. Busqué la primera serie de indicaciones, que nos llevaría a Gallup en unas nueve horas–. ¿Lista? –me preguntó de nuevo, aunque ahora parecía mucho menos entusiasmado.
Asentí con la cabeza.
–Vamos allá.
Le entregué las llaves y arrancó. Cerré los ojos un momento cuando el vehículo empezó a desplazarse hacia delante, intentando convencerme de que no pasaba nada, de que todo saldría bien. Los abrí a tiempo para ver cerrarse la puerta del garaje mientras Roger ponía el intermitente para girar en la calle sin salida. Le eché un último vistazo a la casa y caí en la cuenta de que la próxima vez que la viera (si es que volvía a verla) ya no sería mía. Lo último que vi antes de alejarnos fue el cartel que proclamaba «BIENVENIDOS A CASA».
Me volví hacia delante, recordándome que debía seguir respirando, y observé el barrio que pasaba rápidamente junto a la ventanilla. Miré disimuladamente a Roger con la sensación de que no había asimilado la realidad de esa situación hasta ahora. Iba a tener que pasarme los próximos cuatro días completitos sentada junto a un tío al que no conocía. Un tío muy guapo al que no conocía. Miré por la ventanilla mientras Roger se dirigía al centro de Raven Rock. Lo que me inquietaba era eso de no despegarnos durante días. Sabía que podía dar la sensación de que lo llevaba bien, siempre y cuando no me hicieran mantener una conversación muy larga. Después de todo, era actriz. Pero sabía perfectamente que, si alguien prestaba atención, vería que distaba tanto de llevarlo bien que daba risa. Y me preocupaba que, si pasábamos tanto tiempo juntos, Roger acabaría dándose cuenta.
Cuando nos dirigimos a la calle principal y Roger aceleró para incorporarse al tráfico, no pude evitar estremecerme y pisar con fuerza el freno fantasma cada vez que me parecía que se pegaba demasiado al coche que teníamos delante. Además, los coches del otro carril y del cruce iban a toda pastilla. ¿Por qué tenía que ir todo el mundo tan rápido?
El coche que circulaba detrás de nosotros pegó un bocinazo y di un pequeño respingo. Vi que Roger me miraba de reojo mientras ponía el intermitente para girar a la derecha hacia Campus Drive.
–¿Estás bien? –me preguntó.
–Sí –respondí con rapidez con la mirada clavada en la parpadeante flechita verde a la vez que intentaba contener la creciente oleada de pánico que me invadió al darme cuenta de cómo tenía pensado Roger llegar a la autopista–. Es más rápido si vas por Álvarez, ¿sabes?
–¿En serio? Pero podemos atajar por…
–No –repuse de forma más enérgica de lo que pretendía–. Si sigues recto por aquí, puedes llegar a la 2. Es más rápido.
El semáforo cambió y Roger se quedó inmóvil un momento antes de apagar el intermitente y seguir recto.
–Vale –aceptó.
Miré por la ventanilla, realizando inspiraciones profundas para intentar calmarme y tratando de no pensar en lo cerca que había estado de ver el cruce de la calle University. No tenía ni idea de si las cintas y señales seguían allí o si habían acabado en contenedores de reciclaje y nidos de pájaros. No quería saberlo. Solo quería alejarme de allí lo más rápido posible.
A medida que nos acercábamos a la autopista, comprendí (probablemente un poco tarde) que esa sería una de las últimas veces que vería mi ciudad. Raven Rock ya no sería mi hogar nunca más. Y ni siquiera me había parado a pensar en ello. Era el lugar en el que había vivido siempre, bastante aburrido, bastante limitado. Pero era mío, y todos los acontecimientos de mi vida, buenos y malos, estaban ligados a él. Vi lugares emblemáticos de mi pasado pasar junto a la ventanilla a demasiada velocidad para mi gusto. El Fosters Freeze al que Charlie y yo íbamos a comprar batidos dando un paseo y el Jamba Juice en el que me hizo pasar una vergüenza espantosa cuando teníamos doce años. Me dijo que si gritabas «¡JAMBA!» con todas tus fuerzas, todos los empleados te responderían: «¡JUICE!». Era mentira.
Me volví en el asiento para intentar ver lo máximo posible, pero entonces Roger se incorporó a la vía de acceso a la autopista. Por suerte, no hizo ningún comentario sobre el hecho de que hubiéramos seguido la ruta turística para llegar hasta allí. Observé por el espejo lateral cómo Raven Rock se iba alejando cada vez más hasta convertirse en otro punto más en un mapa, otra ciudad anónima en la que no merecía la pena parar. Mientras miraba, se perdió de vista hasta que lo único que pude ver detrás de mí fueron los otros vehículos de la autopista.
Viajamos unos veinte minutos en silencio. En cuanto salimos de Raven Rock y de las calles urbanas, me incomodó cada vez menos ir en coche. En la autopista, donde no había semáforos ni personas que se los saltaran, pude relajarme un poco.
Además, Roger parecía buen conductor y daba la impresión de sentirse mucho más cómodo en el coche de mi madre de lo que me había esperado. No podía dejar de mirarlo disimuladamente. Nunca me había dado cuenta de lo pequeños que eran los asientos delanteros de los automóviles. Estábamos más juntos de lo que había pensado. Cada vez que se movía, captaba mi atención. Yo iba sentada en el mismo borde del asiento, prácticamente pegada a la puerta, para que nuestros codos no chocaran sobre el compartimento ni nada por el estilo. Roger parecía ocupar un montón de espacio. Conducía con el asiento muy echado hacia atrás y las largas piernas extendidas casi por completo, con una mano en el volante y la otra apoyada en el cristal de la ventanilla. Ese no era mi estilo: cuando yo conducía, siempre mantenía las manos en la posición de las dos menos diez. Pero Roger tenía el coche bajo control; no conducía demasiado rápido, pero sí lo suficiente como para seguir el ritmo de los demás vehículos del carril de alta ocupación. El tráfico era fluido, gracias a Dios, puesto que los coches se amontonaban en el otro extremo de la autopista sin razón aparente, ya que era jueves al mediodía.
–Oye –dijo Roger rompiendo el silencio que reinaba en el coche. Dio un golpecito en el cristal de su ventanilla. Miré y vi una conocida flecha amarilla y un letrero rojo al otro lado de la autopista–. ¿Qué te parece? ¿Tienes hambre?
–Voy a echar esto de menos –comentó Roger mientras introducía una mano en la bolsa de papel blanco que había entre nosotros y sacaba una patata frita–. Me encanta toda la comida rápida, pero ninguna se puede comparar con la de In-N-Out.
Le di un mordisquito a mi hamburguesa y asentí con la cabeza. Estábamos en la parte trasera del Liberty, que Charlie y yo siempre llamábamos el patio trasero: el espacio abierto destinado a guardar cosas. La puerta estaba levantada y estábamos sentados con las piernas colgando del borde. El sol brillaba cada vez con más intensidad y el resplandor me dificultaba mirar a Roger directamente. Sin embargo, las gafas de sol se me habían hecho añicos hacía tres meses y me había acostumbrado a entrecerrar los ojos. Los coches pasaban por la autopista a toda velocidad a la derecha del todoterreno y, a nuestra izquierda, una empleada del In-N-Out parecía estar rompiendo con su novio (en voz alta) por teléfono.


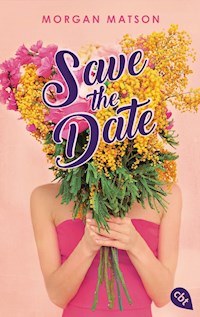













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












