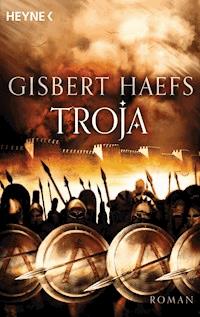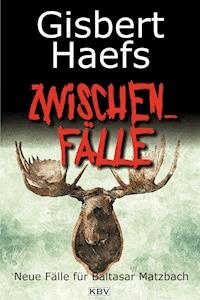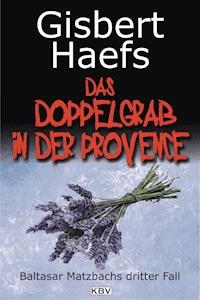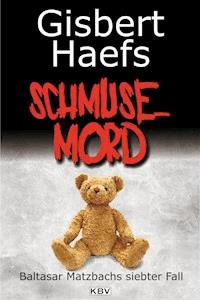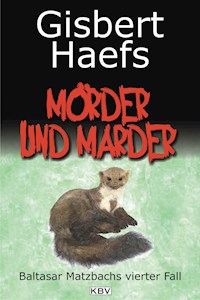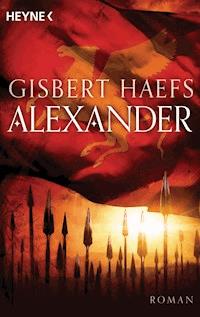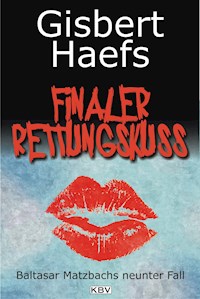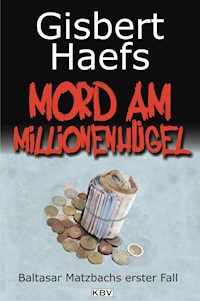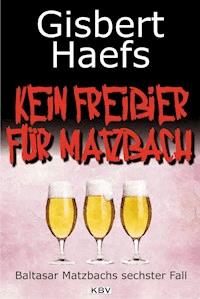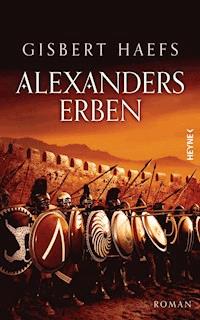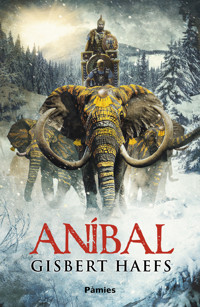
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Siglo III a. C. Cartago, la ciudad más próspera del Mediterráneo occidental, combate por preservar sus derechos frente al emergente dominio de Roma. Esta lucha verá algunas de las batallas más sangrientas y salvajes de todos los tiempos, en la que morirán cientos de miles de hombres. En medio de este conflicto, surgirá una figura que se ha convertido en mito y leyenda: Aníbal Barca, uno de los más grandes generales de la Historia, cuyas tácticas todavía se estudian en las escuelas militares hoy en día. Aníbal desafiará y pondrá en jaque el poder de Roma cruzando los Pirineos y los Alpes con un ejército en el que se incluían elefantes de guerra, y derrotándola en batallas como la del río Trebia, la del lago Trasimeno y la de Cannas. El narrador de la historia es Antígono, banquero y consejero de la familia Barca, de origen griego y asentado en Cartago, que nos ofrece una visión de las guerras púnicas desde el punto de vista de los vencidos. El Aníbal de Gisbert Haefs se ha convertido, con todo merecimiento, en un clásico de género histórico.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Título original: Hannibal. Der Roman Kartaghos
Primera edición: enero de 2021
Copyright © 1989, Gisbert Haefs, Bonn
© de la traducción: José Antonio Alemany, 1990
© de esta edición: 2021, Ediciones Pàmies, S. L.C/ Mesena, 1828033 [email protected]
ISBN: 978-84-18491-28-3BIC: FV
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®Ilustración a partir de fotografías de Aleksandr_K / Henk Bogaard / Creative Travel Projects / JMx Images / Shutterstock
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Epílogo
Glosario
Cronología
Contenido extra
«… giró una parte del muro. Ocultaba una especie de caverna que encerraba cosas misteriosas, cosas sin nombre y de un valor incalculable. Amílcar bajó los tres escalones; cogió de una cuba de plata una piel de llama que flotaba sobre un líquido negro y volvió a salir».
Gustave Flaubert, Salambó, cap. VII.
«… Régulo lo pensaba realmente… Él conocía Cartago; aquello era (vuestro examinador no os preguntará esto, así que no hace falta que lo anotéis) una especie de Manchester de negros dejado de la mano de Dios».
Rudyard Kipling, «Régulo», en Stalky & Co.
Prólogo
Las vallas blancas de la finca brillaban entre los árboles. A la izquierda se arrastraban los carros por la superficie polvorienta. Capas de aire arremolinado desfiguraban todo. De pronto vimos dos caballos gigantescos que tiraban de un punto negro; luego reparamos también en un enorme carro volcado, con las ruedas hacia arriba. Unos cientos de pasos más allá se inclinaban sobre el campo algunos braceros de la pequeña finca; no nos molestarían.
Habíamos llegado a la bahía esa noche, según lo planeado; uno siempre podía fiarse de Bomílcar. El barco estaba anclado tras unos peñascos, no podía verse desde el mar.
—Bostar es casi puntual. —Volví a sentarme tras el bloque de piedra y eché una mirada irónica a Bomílcar—. ¿No, capitán?
Su rostro se iluminó; sus dientes brillaban, resaltando la oscuridad de su piel.
—Ocho años —dijo en voz muy baja—. Mi padre es un anciano. —Luego añadió, riendo a medias—: Como tú, Antígono.
Era la primera vez que pisábamos suelo púnico desde nuestro destierro y nuestra huida de Qart Hadasht. La bahía no quedaba lejos de las ruinas de la finca rústica donde yo había pasado parte de mi juventud. Ocho años atrás habían sido destruidas todas las propiedades de los bárcidas y de sus amigos.
—Deberíamos salirle al encuentro. Aquí no puede pasarnos nada.
Quise levantarme.
Iolaos dio un tirón a mi túnica y me señaló el cielo, tras la carreta: nubes de polvo y el reflejo de algunos jinetes cuyos trajes blancos ondeaban al viento.
—¡Númidas! —Bomílcar se levantó de un salto, sin prestar atención a los gestos del capadocio—. Vamos, tenemos que largarnos de aquí. ¡Ah, ojalá los dioses ahogaran a Masinissa en mierda de ratas!
Titubeé un instante, y luego hice una señal a los demás.
—¡Vamos! Agachaos, quizá no nos vean.
Iolaos compuso una mueca extraña.
—Como tú digas, jefe. —Se llevó dos dedos a la boca y silbó.
Los viejos somos malos corredores. Empuñé la espada y corrí tras ellos tan rápido como pude. Bomílcar iba entre los primeros: marchaba blandiendo su espada cretense. Los arqueros capadocios avanzaban con pasos largos y elásticos. Aparceros —hombres, mujeres y niños— salían a nuestro encuentro dando gritos y tropezando.
Intenté correr más rápido. El corazón, fatigado por ocho décadas de vida, rabiaba como un animal enjaulado; los pulmones se contraían formando una bola de fuego. Ante mis ojos, o tras ellos, daban vueltas diversas imágenes: los númidas de Amílcar; los jinetes de Naravas, su yerno, persiguiendo soldados dados a la fuga; los númidas de Maharbal galopando a través de una quebrada, en Iberia; los númidas de Aníbal, figuras vertiginosas fundidas en sus ligeros caballos, dispersando a la caballería pesada romana, llevando a sus tropas hacia un remolino mortal… Pero estos númidas eran los jinetes de Masinissa, rey de los númidas, aliado de Roma. Estos númidas asaltaban las fincas y poblados púnicos, devastaban los cultivos, cercenaban porciones cada vez mayores del interior, vitales para la subsistencia del país. Y Qart Hadasht, atada de pies y manos por el tratado con Roma, no podía emprender ninguna guerra, ni siquiera en Libia, ni siquiera para defenderse.
Una mujer salió corriendo de una nube de polvo. Sus cabellos ondeaban tras ella. Dio un grito. Tenía la boca desgarrada. No escuché el grito, lo vi. El jinete le dio alcance. Ella corría con los brazos extendidos. Entonces brilló la espada, la cabeza voló y cayó a un lado, el cuerpo todavía dio unos cuantos pasos más. Otro númida apretó su cuerpo contra el de un hombre que le mostraba el pecho y la cara. El hombre exhaló un grito largo y gutural; se abrazó al mango de la lanza cuya punta le salía por la espalda. Finalmente, el númida lo soltó, casi sin querer. El hombre caminó un corto trecho, tambaleándose, hasta que por fin se desplomó. Yacía a pocos pasos de mis pies y todavía gritaba.
Los jinetes númidas avanzaban formando una extensa línea; ahora se precipitaban uno a uno sobre el punto central: el carro. Los arqueros estaban arrodillados en semicírculo, disparando con rapidez, pero tranquilos y seguros. La voz de Iolaos resonaba a través de los gritos, los relinchos y el ruido del combate.
—¡Los caballos! ¡Apuntad a los caballos!
Aquello decidió el encuentro. Hasta entonces los hombres habían estado disparando contra los verdaderos enemigos, los númidas y sus polvorientos trajes blancos; pero los caballos eran más grandes y ofrecían un blanco más fácil.
Y de pronto los númidas supervivientes emprendieron la retirada, con la misma velocidad con que habían empezado el ataque. Debían de quedar unos diez o doce; doce más yacían en el suelo, alcanzados por las flechas o aplastados bajo caballos heridos y muertos. Un capadocio había caído en una hendidura del terreno, bañado en sangre; el yelmo había desviado el golpe, el acero se le había incrustado en un hombro. Un segundo arquero yacía con la cara enterrada en el polvo del camino; el mango roto de una lanza asomaba entre sus hombros.
Iolaos y tres de sus hombres empuñaban cuchillos ensangrentados; se estaban ocupando de los númidas y los caballos. Uno de los jinetes intentaba escabullirse corriendo a través del campo tan rápido como le era posible; su pierna izquierda lo seguía, inerte. Iolaos lo alcanzó, lo cogió por los cabellos y le echó la cabeza hacia atrás. El cuchillo apenas le rozó el cuello.
Aparté la vista y, todavía sin aliento, caminé tambaleándome hasta el carro. Sobre el pescante yacía la cabeza del esclavo negro que había conducido el carro; el cuerpo estaba enterrado bajo el cadáver de uno de los caballos de tiro. El otro caballo había conseguido liberarse y estaba a unos cincuenta pasos de allí, con el morro metido entre las hojas de un arbusto raquítico.
Bomílcar estaba sentado junto a la rueda delantera izquierda; sobre su regazo descansaba la cabeza de su padre. Una lanza arrojada desde delante había alcanzado la clavícula de Bostar. Bajo la tetilla derecha se adivinaba la herida abierta, cubierta por un mantón blanco que no tardó en teñirse de rojo.
El anciano respiraba con debilidad; tenía los ojos cerrados, y la piel de su rostro había empalidecido ostensiblemente. Coloqué la mano sobre su mejilla derecha. Un pergamino frío.
—¿Me escuchas, viejo amigo?
Bomílcar agarraba con firmeza las manos de su padre, que insistían en palparse el vientre. Tenía la mirada perdida en el cielo; sus ojos estaban húmedos, ciegos.
—Bostar, ¿puedes oírme? Soy Antígono…
El moribundo pestañeó.
—Hola, Tigo —murmuró. Llegó a esbozar una pequeña sonrisa—. Se acabaron los baños ante Cabo Kamart. Pero todo está en el carro. —Jadeaba; algo producía un sonido áspero dentro de ese cuerpo abierto por la lanza—. Mejor morir así que en una cama.
Luego buscó con los ojos el rostro de su hijo. Di un pequeño golpe en el hombro a Bomílcar y este despertó de la contemplación del cielo. Dos o tres gotas cayeron sobre la frente de Bostar.
—Llévame al mar. —Las palabras eran apenas inteligibles—. Me voy, pequeño. Mad…
Bomílcar le cerró los ojos. Bostar ya nunca podría terminar esa última invocación a Tanit: «Madre de Qart Hadasht, te devuelvo mi timón».
Hacia el atardecer ya todo estaba a bordo. Las diez pesadas cajas de madera con refuerzos de hierro contenían schekels de oro; unos veinte talentos, en total. Me quedé con el paquetito de cuero; la botellita de cristal que había encargado a través de un comisionista estaba intacta. Ahora yo poseía todo lo que Bostar había podido salvar de los restos de mi fortuna y la de los bárcidas. Una buena suma, aunque de poca importancia; yo ya había liquidado la mayor parte de los negocios antes de que Aníbal fuese expulsado fuera de los límites de Qart Hadasht. Ahora lo único que hacía era cortar los últimos lazos que me unían a la capital púnica.
Una vez que las cajas estuvieron estibadas, Bomílcar volvió a tierra firme. Pasé el brazo por encima de sus hombros.
—Escúchame, amigo. No sé qué cantidad de lo que hemos cargado pertenecía a tu padre, pero sin él nada de esto estaría aquí. Coge la mitad, como herencia de Bostar.
—¿Qué hay en las cajas?
—Shiqlu, oro. Tu parte son diez talentos.
Se sobresaltó al oír la cantidad.
—Estás loco.
Le di una palmada en la espalda y caminé hacia Iolaos, que estaba más arriba, en cuclillas sobre un peñasco, intentando arrojar guijarros al mar. Guijarros que nunca pasaban de la playa; el mar estaba demasiado lejos.
—¿Qué haréis ahora, tú y tus hombres?
Miré a los arqueros. Habían capturado el caballo de tiro y lo habían vuelto a enganchar, junto a un semental númida que había salido ileso del combate. Sus talegas, arcos y aljabas ya estaban en el carro. En el puerto de Pilos había encontrado y contratado a esos capadocios que habían peleado en algunas escaramuzas en el interior del país, defendiendo a Esparta, y en un primer momento me había parecido que contratar una escolta era una medida excesiva. El arquero herido estaba vendado; los muertos habían sido arrojados a una fosa junto con los númidas, sin mayores ceremonias. Algunas personas venían de la finca: uno de ellos venía a caballo, era de suponer que era el dueño, o el administrador. Los demás eran aparceros que habían conseguido escapar de los númidas.
—No lo sé. ¿Debo llevaros conmigo y dejaros de nuevo en Pilos? Hay poco espacio, pero…
Iolaos arrugó la frente.
—Siempre hay algún empleo para unos buenos arqueros. Aquí, en Karjedón, en alguna de las otras ciudades…
El jinete se detuvo junto a nosotros y desmontó: un cartaginés de mediana edad, alto y delgado. Era el propietario de la finca y agradecía nuestra intervención. No hizo ninguna pregunta; hubiera sido descortés hacerlo en esas circunstancias. Pero se notaba que la curiosidad le roía las entrañas.
—¿Karjedón? —Yo le había pedido consejo y él contestó con señas que no, al tiempo que observaba a los veinticuatro capadocios—. Karjedón no necesitaba guerreros. —Soltó una carcajada—. O, mejor dicho, sí los necesita, pero no puede utilizarlos. —Su heleno era limpio, aunque no sin acento.
—Sabemos que tienen las manos atadas —dije en púnico; su rostro se iluminó—. Qart Hadasht ya no es lo que era. Pero ¿qué me dices de Ityke, o de Hipu?
Se tomó un momento para pensar.
—Ityke, de preferencia —dijo por fin—. Pero —dijo volviendo a emplear la koiné— me gustaría que os quedarais a pasar esta noche en mi finca. Allí podremos hablar. Por aquí hay muchas viudas jóvenes; y, según he oído, algunos arqueros también saben labrar la tierra.
Iolaos parpadeó.
—¿Viudas? Bien, ya veremos.
Me puse en pie.
—Así pues, ¿os quedáis? Bien. Os doy las gracias una vez más.
Desaté la bolsa de mi cinturón y se la arrojé a Iolaos; la bolsita hizo un tintineo al caer en manos del capadocio. Los hombres sonrieron, emitiendo algunos sonidos de aprobación.
Estaba oscuro; ocupamos nuestras posiciones. El cuerpo de Bostar estaba cubierto por tela blanca sujeta con sogas; una piedra atada a sus pies con una cuerda llevaría a mi amigo hasta el fondo del mar.
Bomílcar dejó el timón de mando en manos del timonel y vino hacia mí. Yo estaba apoyado junto a la puerta del camarote de popa. Los marineros ya habían levado el ancla; ahora comían sentados tras el curvo maderamen. Uno de ellos tarareaba una horrible melodía con la boca llena; eran solo sonidos inconexos. Era una noche de luna llena; todas las estrellas que Bomílcar necesitaba para orientarse podían verse con claridad. La vela estaba un poco en diagonal, henchida por el poderoso viento terral del sudoeste que nos empujaba hacia Poniente.
—¿Adónde?
—A Alejandría.
—¿Y luego?
Tosí; tenía carraspera.
—A Atenas; y de ahí, a Bitinia.
—Ay, amigo… ¿Para qué quieres ir allí? —Bomílcar me veía desde un costado.
Sonreí con ironía.
—Quiero visitar a alguien. —Señalé el cuerpo de Bostar, que yacía en medio del barco, sobre algunos paquetes y bultos—. ¿Cuándo quieres hacerlo?
Bomílcar no respondió. Caminó lentamente hacia el cuerpo inerte de su padre y se sentó a su lado.
—¿Antígono de Kaljedón? —La voz era plena y suave, pero de algún modo angustiada.
Yo la miraba desde la mesa. La muchacha estaba de pie, descalza sobre el suelo empedrado del almacén; el obrero que la había traído a mi presencia nos observaba con curiosidad. Lo despedí con un movimiento de la mano; desapareció entre los sacos y bultos.
Ella debía de tener dieciséis o diecisiete años. Su quitón estaba deshilachado y sucio. La parte superior de sus brazos y sus hombros, también visibles, estaban cubiertos de cardenales. También la piel cremosa de uno de sus pómulos estaba inyectada en sangre, y sus ojos negros revelaban dolor.
—No soy de Kaljedón —dije—, sino de Karjedón.
Ella titubeó.
—Pero no pareces púnico, señor; y este mensaje es heleno.
—Soy púnico y heleno. Dame eso. —Extendí la mano.
Casi de mala gana me dio un pedazo de pergamino enrollado y atado con un hilo de lana negro. Cogí el pequeño cuchillo que había en la mesa, corté el hilo y leí.
«Gracia de Baal a través de Tanit de Gadir».
Sonreí.
—¿Comprendes, señor?
—Sí, comprendo. —La observé, pensativo; mi alegría por el inminente reencuentro se mezclaba con mi desconfianza ante esa maltratada esclava—. ¿Quién te ha dado el mensaje?
—Un hombre se lo dio a mi amo, el capitán del puerto, y mi amo me lo dio a mí.
—¿Cómo sabes que el mensaje es heleno y que no es fácil de comprender?
Se encogió de hombros; la suave sonrisa permanecía en su boca, pero no llegaba hasta sus ojos oscuros.
—El capitán del puerto lo leyó y refunfuñó algo. Después me lo dio sin volver a atar el hilo.
—¿De modo que sabes leer?
—Y escribir, señor. Pero el capitán del puerto no lo sabe. —Bajó la mirada; luego volvió a levantar los ojos y me miró.
—Bien. Ahora vete. Ah, una cosa más: ¿te mareas cuando subes a un barco?
Esta vez sonrieron también sus ojos, aunque conteniéndose.
—No, señor. Y mi nombre es Corina.
Señalé la brillante luz de la entrada. Ella todavía me lanzó una larga mirada inquisitiva, y luego salió al cálido mediodía.
Volví a sentarme a la mesa y cogí la lista de mercancías. Pero mis pensamientos estaban en otra parte. Khenu Baal, Gracia de Baal… Aníbal me estaría esperando en o cerca de un templo de Artemis cuando el sol estuviera sobre la perdida Gadir, en el lejano oeste. Yo albergaba la esperanza de verlo aquí, en Nicomedia, pero, dados los confusos acontecimientos y los conatos de guerra entre Bitinia y Pérgamo, ya no estaba seguro de si podría encontrarme con él. Quién sabía qué empresas habría confiado el rey Prusias a su famoso huésped. En la ciudad nadie sabía nada.
Después estaba la muchachita. Parecía muy lista, y podía verse que era instruida; no podía identificar su acento, apenas perceptible. Probablemente era hija de Creta, o de una de las pequeñas islas del sur de la Hélade y había sido tomada prisionera siendo niña, durante la guerra entre Roma y Antíoco. En Karjedón se trataba bien a los esclavos, sin mayores sentimentalismos, solo como a valiosas mercancías. Durante la guerra los esclavos habían defendido la ciudad, luchando valientemente contra los mercenarios. En la mayoría de las ciudades de la parte helénica de la Oikumene esto hubiera sido impensable; a pesar de todos los años pasados allí, nunca me pude acostumbrar a que los esclavos fuesen tratados peor que animales. La muchacha sabía leer y escribir; mi último escriba —un alejandrino— había estado mareado durante todo el viaje entre Egipto y Bitinia, a pesar de que el sereno mar estival no daba motivos para ello.
Además, era una muchacha hermosa. ¡Ah, la actividad de la carne…! Después de ochenta años de vida, aquella no solo se había moderado, sino que había cesado por completo. Pero la subsistencia del deseo solo puede hallar las quejas de un anciano cuando a este le faltan oportunidades de afrontar esos deseos.
El alejandrino —que se quedaría en Nicomedia— me había ayudado a terminar la lista de mercancías. La caravana bactriana había dejado la ciudad para poder atravesar la cordillera que marca los límites con Persia antes de que comenzara el invierno. Y para escapar de los territorios de Bitinia-Pérgamo antes de que Prusias y Eumenes consumaran la última locura helénica.
Pescado salado del Ponto Euxino, miel de Colquis, grandes ruedas de queso bitinio, nueces de Paflagonia; a esto se añadían algunas mercancías traídas por caravana: fardos de muselina y seda, cajas de madera cargadas con láminas de carey, unos cuantos sacos de cuero llenos de rojas cornalinas, espliego, casia y cinamomo. En conjunto era un buen cargamento. Las tallas en marfil púnicas, los trabajos en oro y cristal, el aceite ático; todo lo que había descargado en Nicomedia y estaba vendido y lo que ahora cargaba no me había costado más que ocho décimas partes del producto de la venta, y me produciría una ganancia de casi el doble. Repasé una vez más los ingresos y gastos, marqué algunos fardos y cajas y observé cómo unos tracios empezaban a cargar los carros.
Encontré la cajita tras un tabique de madera al fondo del salón. El polvo del saquito era blanco y olía como debía oler. Saqué de mi bolsa de viaje la maravillosa figura de cristal fabricada en un taller púnico.
La botellita tenía la forma de un cuerpo femenino, sin brazos y sin piernas. Los pechos eran grandes y erguidos. El tapón de corcho estaba adornado con una especie de collar; encima de este habían tallado en zafiro el rostro delicado de una joven púnica. El parecido era asombroso. Una finísima y larga cadena de oro rodeaba el cuello de la botella y la parte inferior del tapón, manteniéndolos juntos. Podía usarse esa cadena para colgarse la botellita del cuello.
Mis pensamientos retrocedieron un año y medio, a una época de tristezas y pesares. Dejé escapar un suave suspiro; luego abrí el aro que cerraba la cadena, saqué esta cuidadosamente por la diminuta abertura, separé el tapón y vertí el polvo blanco dentro de aquel cuerpo de mujer.
Blancos excrementos de paloma formaban dibujos desconcertantes sobre los saledizos de las basas de las parduzcas columnas de mármol del portal. El Banco Real, situado por encima de la zona portuaria, era agradablemente fresco. Un guarda del banco, provisto de un peto dorado y un monstruoso penacho, me condujo a través del barullo del salón.
Hipólito se levantó al verme, salió a mi encuentro, me cogió del antebrazo derecho y despachó al guarda. Luego cerró las pesadas cortinas de lana de Pérgamo entretejida con oro y me ofreció una silla. El cuero era sencillo, pero los apoyabrazos estaban adornados con incrustaciones de marfil.
—Qué gusto volver a verte. —Tiró de una hilacha de su extraño traje (de algodón con ribetes de púrpura, sujeto al cuello por dos hebillas doradas y una cadena de oro), y con una demora finamente calculada, añadió—: Tío.
Esperé a que se hubiera sentado tras su mesa sobrecargada de rollos de papiro y pieles. Tenía el rostro gris, los ojos hundidos.
—Dejémoslo así; de lo contrario, voy a tener que ponerme a pensar qué tratamiento debo dar al nieto de un primo hermano de mi padre. Pero tienes mal aspecto.
Se observó a sí mismo.
—Sí. Y así es como me siento. Esta economía de guerra… Prusias y sus absurdos planes hacen que escasee el dinero y estrechan nuestro campo de acción, y no todos los clientes lo comprenden. Además de listas especiales, impuestos extraordinarios, evaluación de la contribución por intereses acumulados… Y todo calculado hasta anteayer. Pero supongo que no has venido a escuchar mis quejas.
Le explico lo que proyecto hacer: liquidación de mi saldo activo, exceptuando un pequeño resto que quedaría en manos del hasta ese momento administrador y en adelante socio de mi negocio. Hipólito se puso a excavar entre sus cosas; finalmente sacó un rollo de un montón que solo se mantenía sobre la mesa gracias al peso de una reproducción en plomo de la Esfinge.
Mi saldo activo ascendía a cuarenta y cinco talentos, veintisiete minas, cincuenta y cinco dracmas y cuatro óbolos, incluidos los intereses del año en curso. La economía de guerra del rey Prusias no permitía que se liquidara o se sacara del país más de la quinta parte de cualquier fortuna. Las reservas del Banco Real… Once talentos de plata correspondían entonces a un talento de oro; tres talentos de oro, a un talento de perlas. Acordamos que se llevarían al barco dos mil cuatrocientas monedas de oro, más o menos la quinta parte de mi saldo; un comerciante llamado Hefestión, que debía dinero al banco y acababa de recibir un cargamento de perlas, sería sutilmente obligado a asumir la responsabilidad de mi saldo activo y a entregarme las perlas —sin la intervención del banco— a espaldas de las ordenanzas de Prusias.
Me enteré además de que el capitán del puerto también tenía deudas con el banco; una esclava cretense no debía costar más de cinco minas, y, para dar más fuerza a mi pretensión de poseer esa esclava, Hipólito me hizo acompañar por un delegado del banco que le recordaría sus deudas al capitán del puerto. Poco antes de la puesta del sol subí a Corina a nuestro barco y le pedí a Bomílcar que le diera algo de comer, agua caliente y ropa fresca. No pude evitar que la muchacha me besara la mano.
La pequeña colina ubicada al oeste de la ciudad ofrecía una espléndida vista de la bahía astaquénica, Nicomedia, el puerto y las montañas. El mar daba forma a un tornasol que cambiaba de verde azulado a negro; las pequeñas barcas de los pescadores nocturnos salían del puerto una tras otra, como ensartadas en un cordel. A la derecha, a los pies de la colina, empezaba el bosque ralo que rodeaba el palacio de Prusias; la blancura de murallas y torres brillaba entre el follaje.
Me senté sobre la basa de una columna caída. Las ruinas del antiguo templo de Artemis eran muy apropiadas para un melancólico reencuentro. Moho y líquenes habían conquistado la mayoría de las piedras; ya solo una agrietada columna continuaba erguida, en el centro.
Subió la colina muy rápido, casi trotando, ágil como un muchacho. Su respiración apenas si se había acelerado. Apretó su mejilla contra la mía y la mantuvo así un momento; luego me apartó, puso las manos sobre mis hombros y me observó. Los años —él debía de tener sesenta y uno, pensé— casi no habían dejado rastro en él. Quizá ahora tenía la nariz más afilada, y las arrugas que rodeaban su ojo izquierdo formaban ahora una red más compacta. Pero su mirada era tan aguda y fría como siempre; sus cabellos apenas habían encanecido, cejas y barba seguían completamente negras.
—Qué alegría volver a verte, viejo amigo. No has envejecido, según veo. —Aníbal sonrió.
—¿Para qué tanto secreto? Pensaba que eras huésped del rey. Bueno, en realidad no sabía si estabas en Nicomedia o si te encontrabas metido en alguna absurda empresa.
—Absurdo, esa es la palabra. —Señaló a su espalda—. ¿Has visto lo que llaman el puerto militar del príncipe?
Miré hacia allí abajo, donde yacían cuatro viejos trirremes, dos penteras y una multitud de pequeños veleros maltrechos.
—Sí, la excelsa flota. ¿Y qué?
Aníbal sonrió con sarcasmo.
—Prusias hace que me espíen. Tiene un miedo espantoso a todas las artimañas que puedo emplear contra él. Siempre me siguen dos o tres espías. Aquí arriba puedo verlos desde lejos; además, este es mi habitual paseo nocturno.
—Por eso me enviaste el mensaje secreto. ¿Dónde has estado los últimos años? He oído rumores sobre Armenia.
Aníbal dio un suspiro y se apoyó contra la solitaria columna.
—Sí. Estuve con el rey Artaxias, limpié sus bosques y calles de ladrones y proyecté una ciudad para él. Pero… —Señaló la negra superficie de agua que se extendía allí abajo, cubierta por la sombra de las montañas. Más allá, sobre la costa sur, todavía podíamos ver el borde del sol.
—Pero ¿qué? ¿El mar?
Aníbal me miró; en la mirada de su único ojo se reflejaba una extraña mezcla de sentimientos. Pena, obstinación, nostalgia, rechazo, desilusión, orgullo…
—Tú también eres así —dijo a media voz.
—Así que fue por eso. No querías abandonar este mar.
Cruzó los brazos. Como de costumbre, solo llevaba puesto un sencillo quitón, un austero peto reforzado con metal, sandalias; como de costumbre, llevaba al cinto la espada de Ylán.
Aníbal advirtió que lo observaba y se llevó la mano a la espada.
—Tu más afilado y fiel regalo. Nunca me ha dejado en la estacada.
—Pero ¿qué quieres hacer ahora, con o sin espada? Este mar…
Levantó la mano.
—Este mar, esta sal, este aire, este viento. Las montañas y bahías y hombres. Lo sé; se ha convertido casi en un mar interior romano. Pero a pesar de ello… ¿Cómo anda todo en casa?
—Qart Hadasht está progresando. Los errores del pasado no se pueden reparar, pero todavía florece el comercio, y tu nuevo orden ha echado raíces. Ya no hay tanta corrupción; los funcionarios importantes son elegidos, los cargos ya no son vitalicios. Pero…
—Pero ¿qué?
—Masinissa.
Le referí el ataque númida que yo mismo había vivido, completando el relato con informes que había recibido de otros: comerciantes, viajeros, marineros. Masinissa tenía un sueño, el sueño de un gran imperio númida con Qart Hadasht como capital. Las fronteras fijadas por los romanos eran poco concretas, y podían ser interpretadas a voluntad; al Senado y al pueblo de Roma no les interesaban ni un ápice las sangrientas fronteras de Karjedón y las constantes pérdidas de territorio. Además, Roma tenía otras muchas cosas de qué preocuparse. Guerra en Iberia, donde los jefes de los pueblos nativos habían comprendido hacía ya mucho tiempo que sus nuevos señores los estaban esclavizando; para Qart Hadasht esos pueblos siempre habían sido aliados, con autonomía para practicar su propia política interna. Levantamientos de celtas e ilirios. Insatisfacción entre los itálicos aliados de Roma, protestas de los helenos, dificultades con los propios campesinos y esclavos de Roma.
—Sí, claro, los númidas. —Aníbal volvió a cruzar los brazos. Un gesto duro y al mismo tiempo amargo se formó alrededor de su boca—. Como tú has dicho, los errores del pasado. Mi padre y Asdrúbal no lograron unificar campo y ciudad; el Consejo prefería tener esclavos. ¿Sabías que hace años discutí con Escipión una modificación del tratado? Por escrito.
Lo miré muy sorprendido.
—No.
—Ay, querido amigo, había tanto que hacer, y más tarde hubo tantas otras cosas importantes… —Se tocó el parche que le cubría el ojo derecho—. Sí, mantuvimos correspondencia. Le ofrecí que Qart Hadasht fuera aliado de Roma. Para ello Roma debía reconocer a las viejas ciudades de Tabraq, Sikka y Thiouest como plazas fuertes de la frontera occidental del imperio púnico, que debía ser una línea trazada entre estas ciudades; y al este, Leptis.
—¿Te dio alguna respuesta?
—Quería abogar por ello en Roma. Y después…
No siguió hablando; no hacía falta. Después los altos cargos y grandes propietarios de Karjedón informaron a Roma de que Aníbal estaba preparando una nueva guerra; los romanos exigieron que les fuera entregado y él tuvo que huir. Como yo. Como muchos otros.
—¿Qué piensas hacer ahora, además de contemplar el mar y respirar el aire?
Se echó a reír.
—Lo que sé hacer mejor: sembrar intranquilidad. Mañana zarpa la poderosa flota del gran rey Prusias dirigida por el nuevo almirante Aníbal, dispuesto a hundir las cáscaras de nuez de Pérgamo.
—¡No lo dirás en serio! Pérgamo tiene…
—Lo sé. La mejor y más grande flota después de Roma, Egipto y Rodas. No importa. Sé cómo hacerlo.
Me acerqué a él y puse las manos sobre sus hombros.
—¡Aníbal, vuelve en ti! Aunque lo consigas… ¡Eumenes es muy superior a los bitinios incluso sin su flota! Y es aliado de Roma.
—Lo sé. Pero hasta que Roma envíe un ejército y este llegue aquí, ya todo habrá terminado hace mucho tiempo. Solo hay un punto débil.
—Te equivocas. Hay muchos. Pérgamo tiene dinero y armas, y un buen ejército. Prusias solo dispone de algunos miles de hombres. No hablemos ya de la flota…
Aníbal pestañeó.
—Olvida la flota. Por lo que toca al ejército: para decidir rápidamente la guerra, Eumenes tiene que atacar la costa del Ponto Euxino. Solo así puede interponerse entre Bitinia y una posible ayuda armenia o refuerzos de Colquis. Al avanzar por la costa tiene que seguir unos caminos determinados. Yo conozco todos esos caminos, y sea cual fuere el que tome, este lo llevará, por lo menos, a tres lugares en los que unos pocos miles de hombres pueden aniquilar a cualquier gran ejército.
Respiré hondo.
—Si tú lo dices… Pero ¿cuál es el punto débil?
Aníbal escupió.
—Prusias. Igual que antes lo fue Antíoco.
—¿El rey victorioso que no quiere seguir las propuestas del gran general, para quedarse él con toda la gloria?
—Tú lo has dicho, amigo.
—¿Para qué todo esto, entonces?
No pude interpretar la expresión de su rostro; a la luz del crepúsculo parecía haberse convertido en una parte de aquella columna solitaria.
—Para nada. —Sin ninguna entonación, sin amargura ni sarcasmo.
—¿Para nada? Ya, pero…
Se separó de la columna y caminó hacia mí. Se sentó sobre la basa caída.
—Este mar romano —dijo a media voz.
Lo comprendí, pero solo por un instante. Aníbal no podía ir a ninguna parte por este mar. Iberia es romana; la costa noroccidental de Libia está siendo conquistada progresivamente por el imperio de Masinissa; Qart Hadasht lo había desterrado, y tampoco las otras ciudades púnicas y libiofenicias se arriesgarían a acogerlo; Egipto oscilaba entre la autocontemplación y las escaramuzas con el imperio de los seléucidas, y cuidaría de no dar la bienvenida al proscrito contra la voluntad de Roma; el episodio de Aníbal con los seléucidas había terminado en Magnesia, si no antes, en las Termópilas, cuando el gran estratega tuvo que presenciar, impotente, cómo el gran ejército seléucida, muy superior en número pero dirigido por un rey vacilante, era aniquilado por las legiones romanas; todas las ciudades helénicas de Asia, excepto Bitinia, eran aliadas de Roma; lo mismo Massalia, en las Galias.
—Y los helenos son esclavos —dije; era más bien un pensamiento expresado en voz alta.
Aníbal refunfuñó.
—Siervos, no esclavos. Los esclavos no pueden hacer nada para liberarse, están subyugados. Atenas, Corinto, Esparta, Macedonia se someten a ellos mismos con sus infantiles rencillas internas.
Coloqué la mano sobre su brazo y lo miré a los ojos tratando de persuadirlo.
—Ven conmigo. Estoy tramitando la liquidación de mis negocios. Una parte del dinero te pertenece. Alejandría es una ciudad más o menos libre; hasta que el próximo enviado de Roma exija tu extradición. Podrás quedarte allí unos días, por lo menos, hasta que yo termine la liquidación.
—¿Y después?
Levanté los brazos.
—La Costa del Incienso. También el Mar de las Indias es salado. O las antiguas ciudades púnicas del otro lado de las Columnas de Heracles: Liksch, Qart Hannón, las Islas Afortunadas. O la India…
Rio, un poco dolido.
—Dos ancianos jugando a retirarse, ¿eh? Bah, olvídalo, Tigo. Yo necesito hacer cosas, moverme, estar en acción. ¿Crees que después de más de sesenta años todavía puedo aprender a vivir sentado en un rincón, bebiendo vino y contemplando el mundo?
—¡Pero tu aventura bitinia carece completamente de sentido!
—No, no es así. Existe una posibilidad.
—¿Cuál? ¿Para qué?
—Si Prusias me escucha, si me deja actuar, podemos derrotar a Pérgamo. Este vacilante rincón del Bósforo puede asentarse sobre bases firmes.
Nicomedea, dijo, no era la ciudad adecuada, debido a su posición geográfica; más sensato sería fundar una nueva capital exactamente en el Bósforo, o ampliar una polis ya existente, o sea, Bizancio, que por desgracia era aliada de Roma. Defender incansablemente, con una buena flota y un ejército ordenado, el estrecho que une Asia y Europa, convertirlo en un punto clave del comercio y la influencia política, situado entre las montañas, minas e interminables estepas del norte, los antiguos imperios de Oriente, los estados helenos, tierra y mar, rutas comerciales… Un nuevo centro helénico, lo bastante alejado de Roma para que no parezca al Senado una amenaza inmediata, pero sin embargo dentro de los límites de la Oikumene.
A pesar de mí mismo, tuve que aceptar que no se trataba de una posibilidad minúscula, sino de algo grandioso y deseable, de un proyecto colosal y convincente. Una metrópoli al este de la Oikumene, centro y ombligo de todo entre Bactriana y la Hélade, las estepas escitas y Arabia.
—Y tarde o temprano —dijo—, incluso los belicosos pueblos helenos, como Atenas y Esparta, comprenderán que no existe otra elección. Roma pisotea todo lo que encuentra a su paso. Cuando estaban bajo dominio púnico, las ciudades de Sicilia conservaban y guardaban sus instituciones y costumbres; ahora allí todo está como Roma quiere que esté. Una lengua, una ley, una moral, una administración. Probablemente tarde o temprano también descubrirán un único Dios; es repugnante.
¿Una metrópoli para macedonios, escitas, tracios, armenios, persas, mesopotamios, árabes, helenos; centenares de lenguas y cientos de miles de costumbres unidas en una federación o un imperio, unidad en la multiplicidad, para hacer frente al monolito romano y su aniquilación de todo lo diferente? Los fragmentos del cuadro que Alejandro quiso dejar como herencia podrían volver a reunirse alrededor de un nuevo centro, sin violencia, para beneficio de todos; ninguno de esos fragmentos —la Hélade, Macedonia, Siria, Egipto, Pérgamo…— era capaz de conjurar a su alrededor a los demás; pronto las sandalias de los legionarios harían cisco todos los fragmentos, y el cisco se cocería en un violento horno para dar forma a los trocitos de un abandonado mosaico de la unidad. ¡Pero un nuevo centro, en el lugar en que se cruzan las rutas terrestres con las marítimas!
—A Prusias tienes que… —Dejé el final abierto.
Aníbal dio un suspiro.
—Olvidas seiscientos años de enemistad entre helenos y púnicos. Un general púnico cubierto de polvo y gloria, y además anciano, puede pasar. Pero ¿un soberano púnico? Y los hijos de Prusias son imbéciles.
Mi mente volvía una y otra vez a su plan; la audacia y enormidad del proyecto casi no me permitían respirar. Y todo era tan evidente… Una ciudad grande y rica no tardaría en atraer y retener, sin ningún esfuerzo, a las principales rutas comerciales, que, además, ya pasaban cerca de allí. Y todo dependía únicamente de que un obeso reyezuelo dejara actuar durante un instante al estratega más grande de la historia.
—Pero Pérgamo es aliada de Roma —dije finalmente—. Si Eumenes pierde todo, vendrán las legiones romanas.
Aníbal apoyó la barbilla en el hueco de la mano.
—Eso no debe suceder. No voy a aniquilar Pérgamo, solo voy a… ponerlo a raya. La oferta de cooperación está lista; ofreceré a Eumenes tantas ventajas que cuando sus tropas sean derrotadas no dudará en aceptarla. Y una legación enviada a Roma ofrecerá allí un tratado de amistad y colaboración en un proyecto muy ambicioso.
A la luz leonada del crepúsculo que el cielo aún derramaba sobre el viejo templo, Aníbal parecía haber adquirido de pronto una juventud intemporal; durante un momento pensé que se quitaría el parche y que le habría vuelto a crecer el ojo.
—¿A qué empresa te refieres ahora?
—La conquista y colonización conjunta de las regiones escitas, tracias, celtas y germánicas, hasta el Ister. Danubius lo llaman aquí, creo.
Guardamos silencio un largo rato; hasta que ya apenas si brillaba la luz del sol, y la luna, casi llena, empezaba a inundar todo de lechosos espíritus.
—Algunas cosas son demasiado grandiosas para un viejo comerciante —dije finalmente, enronquecido.
Aníbal parecía no haberme escuchado.
—Si aceptan y extienden manos y brazos hacia el norte, dejarán su vientre al descubierto en el sur. Y si se niegan, la oferta al menos los habrá tenido ocupados durante un buen tiempo, y no podrán echarse sobre nosotros de inmediato.
Murmuré algo sin sentido; Aníbal volvió a dirigirse a mí.
—Nunca he odiado a Roma —dijo a media voz, con un deje de amargura—; tú lo sabes, Tigo. Roma o Siracusa o Petra o Atenas, todos tienen los mismos derechos. Yo lo único que quiero es que Roma reconozca esos derechos también a Qart Hadasht. Pero Roma no se los reconoce a nadie, solo a sí misma.
—¿Y si todo fracasa? ¿Si Prusias no te deja actuar con libertad?
Hizo un movimiento con los hombros.
—Entonces también se habrán perdido los últimos trozos de costa en los que aún se me permite detenerme.
Me quité lentamente la delgada cadena que colgaba de mi cuello.
—Un polvo indio —dije en voz baja—. Va mejor con agua o vino, pero en caso de urgencia también puede tragarse solo. Rápido y sin dolor. —Le tendí la cadena y la botellita.
—Te lo agradezco, amigo.
Aníbal extendió la mano. Luego sufrió un sobresalto; a la luz de la luna vi que sus facciones perdían la compostura, la sangre fría, como barcos de una flota repentinamente dispersada por la tormenta y el oleaje.
—Elisa. —Apenas movía los labios, absorto en el retrato de la hermosa cartaginesa a la que había amado y que le había dado a su hijo.
—Quizá este sea mi último regalo, Gracia de Baal.
Levantó los ojos del frasquito de veneno.
—Estará conmigo en mi último momento. —Sujetó la cadena a su cuello—. Tienes un humor muy negro, Tigo. También por eso te he querido siempre.
Muy de mañana zarparon los barcos de guerra de Bitinia. En el puerto reinaba un gran júbilo; Prusias tuvo la benevolencia de acudir para despedirse haciendo señas desde su silla de manos. La gente agitó sus pañuelos casi hasta que la miserable flota se hubo perdido de vista.
Bomílcar se puso a mi lado, colocó un pie sobre la borda inferior y echó un escupitajo al agua turbia del puerto.
—Esos que van a bordo son polillas antes que marineros. Prusias es un cerdo redomado.
Corina lo observaba interrogante. Yo había pasado el brazo derecho por encima de los hombros de la muchacha; después de ciertas noches, un anciano tiene el derecho de apoyarse en una mujer joven.
—Si Aníbal hace el milagro con esas barcas agujereadas —dijo el púnico—, Prusias podrá celebrar un triunfo. Y si, como es de suponer, Pérgamo gana el combate, Prusias se habrá deshecho de su huésped más incómodo y podrá argumentar que todo había sido idea de Aníbal.
En efecto, se había conseguido mantener la empresa en secreto hasta el amanecer. Las naves habían zarpado sobrecargadas; se habían subido a bordo todos los instrumentos posibles y, junto a la tripulación y los remeros, iban también arqueros y casi mil soldados de a pie.
Pasé los dos días siguientes ocupado en la liquidación de los negocios que aún me quedaban y el traspaso del almacén a mi administrador, a quien convertí en socio; las noches las pasaba con Corina, a bordo del barco. Quizá era la luna, casi llena, lo que hacía subir el agua del puerto a la caña vieja y seca; pero no era agua salobre. Bañada y fresca, con ropas nuevas, después de haber recibido cuidados y masajes en uno de los baños calientes del puerto, y, sobre todo, sin el miedo de ser maltratada y con buena comida y bebida, Corina cambió por completo; unos cuantos días después ya casi no se acordaba de aquella esclava de pacotilla, como ella decía.
Bomílcar refunfuñaba malos presagios tras su negra barba; no quería ninguna mujer a bordo. Cuando le dije que Corina era mi nueva escribana y que por lo tanto era menos una mujer que un miembro de la tripulación, soltó una risa sarcástica y mezquina. El camarote de popa, ubicado sobre la bodega y bajo el puesto del piloto, era lo bastante grande como para poder ser dividido. La parte de Bomílcar era la más pequeña; a este lado de la pared divisoria hice colocar una mesita y un taburete.
—¿Qué es lo que quieres hacer? —Corina estaba acurrucada entre las pieles de la litera, observando cómo yo examinaba los rollos de papiro. El vendedor había prometido la mejor calidad; como sea, en Egipto hubieran sido considerados regulares.
—Escribir una historia. Muchos pequeños fragmentos de ella ya están escritos; los rollos están en Alejandría. Pero todavía me falta escribir algunas partes. Tenemos un largo camino hasta Alejandría. Escribiré hasta que mi mano ya no pueda hacerlo, y después te dictaré y tú escribirás.
—¿Qué tipo de historia?
—Una historia de cosas y países y seres humanos. Fragmentos de la larga historia que he vivido.
Hizo un guiño.
—¿Aparezco yo en esa historia? ¿Siquiera un poquito?
—Como mínimo. —Reí con malicia—. Sobre todo hacia el final, y en las noches, por cierto.
Tres días después de la partida de la flota apareció Hipólito con un portador. La bolsa de cuero era pesada.
—Hefestión —dijo el banquero— se ha dado por vencido anoche. Ya sabes, se resistía a aceptar mi propuesta para cancelar sus deudas. A excepción del resto acordado, desde ahora tu saldo activo figura a su nombre; me he permitido descontar inmediatamente sus pagos vencidos. Para ello me ha dado esto. Hay un talento y medio; un poco más de lo previsto.
Yo mismo llevé las perlas al camarote de popa; Hipólito despidió al portador y subió conmigo y Corina al puente de popa, donde Bomílcar nos esperaba con vino sirio.
—Todo es completamente legal —dijo Hipólito tras el primer trago. Esbozó una suave sonrisa burlona—. No podía darte más de la quinta parte. Y no te he dado más de la quinta parte. Los negocios que puedas hacer con otros comerciantes, fuera del Banco Real, no son de la incumbencia del gordo.
Por la tarde levantamos el ancla y abandonamos el puerto de Nicomedia. No había noticias de la flota. Bomílcar estaba inclinado sobre los mapas extendidos, señalando con el índice varios lugares en las costas; luego dirigió la vista al cielo.
—Una noche clara. Ojalá el tiempo se mantenga así. Con un poco de suerte podremos navegar guiándonos por las estrellas cuando hayamos dejado atrás el Helesponto. No queremos caer en medio de un combate naval, ¿no?
Bomílcar nos mantenía en mar abierto durante las noches, para conducirnos a lo largo de las costas asiáticas durante el día. En el tercer día de viaje encontramos restos de navíos; hacia el atardecer uno de los marineros divisó algo que se movía en el agua y parecía dirigirse hacia nosotros. Bomílcar mandó recoger la vela mayor y se colocó él mismo en el timón lateral.
Era un joven oficial de una pentera de Pérgamo. Había pasado un día y medio a la deriva llevado por los restos del naufragio. Después de haber bebido y comido nos relató el milagro consumado por Aníbal.
—No, no fue un milagro, él es el milagro, si existe alguno. Es un gran estratega, también en el mar. Y tan astuto como Odiseo.
La flota del rey Eumenes estaba formada por ochenta barcos de guerra, todos ellos prácticamente nuevos y con buenas tripulaciones. Navegaban sin perder de vista la costa; al caer la noche anclaban en alguna cala o entre las numerosas islas.
—Sin prisas; sabíamos que éramos muy superiores en número y en calidad, pero no queríamos dejarnos sorprender ni obrar con precipitación. Anteayer por la noche oímos de boca de un pescador que la llamada flota bitinia había fondeado en una bahía, y que incluso una parte de ella estaba en tierra, pues algunos barcos estaban agujereados. Es una zona en la que en esta época del año el viento casi siempre sopla desde tierra, pero eso no era un obstáculo; si se alzaba viento, recogeríamos las velas y todos los hombres cogerían los remos.
»Nos pusimos en marcha muy temprano, antes de que saliera el sol. Justo a la hora de desayunar llegamos a la bahía. Allí vimos esos orinales carcomidos por el óxido; estaban intentando zarpar. Creo que en ese momento nuestros gritos y risas resonaron con más fuerza que la cólera de Zeus en la tormenta. ¡Esos barcos en la bahía, tan pocos, tan viejos, tan apolillados…! Y los pobres muchachos que había en ellos no izaban correctamente las velas de los barcos pequeños, y en un viejo trirreme la mitad ya había empezado a remar mientras los otros aún desayunaban, y el barco daba vueltas como un ciempiés borracho.
»Entonces salió una pequeña barca con bandera clara; al parecer, querían negociar, o rendirse, o algo así. Entretanto, nosotros entramos en la bahía; tuvimos que sufrir algunas magulladuras, pero todos nuestros barcos consiguieron entrar. No cabía ni un alfiler más. La barca de los negociadores se acercó a nosotros, y un hombre que venía en ella preguntó quién era nuestro almirante, y en qué barco se encontraba; luego se dirigió hacia el navío del almirante, saludó atentamente de parte de Aníbal y preguntó si queríamos rendirnos. Nunca he escuchado carcajadas como las que brotaron entonces.
»La pequeña barca dio la vuelta y fue a reunirse con las otras, que entretanto habían izado las velas a medio mástil y habían enderezado los remos. Y en ese mismo momento empezamos el ataque.
A partir de ese momento la narración se hizo un poco confusa. Casi inmóvil entre las escarpadas costas de la bahía, la flota de Pérgamo, muy superior a la de Aníbal, se veía ante unos cuantos veleros y barcos de remos apolillados que tenían el viento a su espalda. El presunto negociador había servido a Aníbal para averiguar en qué navío se encontraba el jefe de la escuadra enemiga. El fuerte viento de tierra impulsó rápidamente a los veleros hacia la flota de Pérgamo; tres o cuatro navegaron hacia el barco del almirante.
De repente, salieron volando algunas tinajas que cayeron sobre los barcos que formaban el ala de la flota de Pérgamo. Aníbal había mandado construir pequeñas catapultas que luego había emplazado sobre los escarpados acantilados que rodeaban la bahía. Desde allí disparaban miles de tinajas que casi siempre caían y reventaban sobre barcos enemigos. Las tinajas contenían aceite. Las carcajadas de los guerreros de Pérgamo ante este ataque con tinajas de aceite terminaron de pronto, cuando los arqueros dispararon desde la orilla flechas incendiarias que no tardaron en prender fuego a los barcos empapados en aceite. También estaban empapados en aceite los pequeños veleros que navegaban hacia el centro de la flota, donde se encontraba el barco insignia. De pronto también estos veleros empezaron a arder; sus tripulantes saltaron por la borda y el viento de tierra se encargó de llevar los barcos incendiados hasta el corazón de la escuadra de Pérgamo.
El joven abrió bruscamente los ojos, palideciendo al llegar a la parte final del relato del combate naval.
—Entretanto, también los barcos de remos habían llegado hasta nosotros. Estos nos arrojaron todavía más tinajas, que reventaban al caer sobre nosotros. ¡Y de esas tinajas salieron miles de serpientes venenosas, escorpiones y tarántulas! El combate quedó olvidado; todo era un caos de gritos y de saltos. Y en ese momento nos abarloaron los barcos de Aníbal, y sus soldados de a pie cayeron sobre nosotros. Vestían de forma demencial, no llevaban quitón, ni sandalias, sino una especie de largos tubos de cuero alrededor de las piernas, y bolsas de cuero en los pies. No hicieron caso de las serpientes y escorpiones; simplemente cayeron sobre nosotros y nos hicieron pedazos. Calculo que Aníbal debe de haber capturado unos treinta buenos barcos; los demás se incendiaron o se hundieron. Y para ello solo tuvo que sacrificar seis o siete de sus apolilladas barcas. La flota de Pérgamo ya no existe.
Al caer la noche llegamos a un pequeño puerto insular; allí oímos que, una vez terminado el combate naval, Aníbal se había dirigido tierra adentro para visitar algunas plazas fuertes de la frontera sur de Bitinia y para reclutar o alistar soldados.
Es agradable escribir al atardecer, viendo el mar por encima de los rollos y tinteros. Pronto me cubrirá la noche, como el mar al buceador, aunque la primera no admite ningún regreso a la playa. Quizá consiga tender un puente de papiro a través de esta oscuridad, para que en un mañana lejano y extraño alguien pueda saber que existió un ayer.
Dos veleros mercantes se acercan al Gran Puerto desde el este; llegarán a él antes que la noche. El sol se desliza hacia el ocaso entre los resplandecientes tejados del palacio y la punta luminosa de la torre de Faros. Frente a mí, a menos de treinta pasos de distancia, las gaviotas chillan y despedazan un pez muerto. Tampoco yo volveré a altamar —al Gran Verdor, como dicen los egipcios—, pero, a diferencia de ti, escamoso amigo, todavía puedo defenderme de los gritos y desgarrones.
La voz de Corina es dulce; como su piel y sus labios. Tiene veintidós años y calienta mis noches, hasta el punto en que un anciano de ochenta y ocho años puede necesitarlo. Cuando me llegue la muerte, ella será libre; no da señas de una impaciencia indecorosa, y solo me roba lo que su espíritu cretense considera indispensable. Sé que el papiro cuesta dos dracmas; hoy ella me trae nuevos rollos al precio de dos dracmas y dos óbolos; sí, claro, los intermediarios…
El templado nordeste es salino y amplio. Seguramente en el puerto también hay barcos que zarparán hacia el oeste… en tanto los romanos lo permitan. Con este viento, hasta las Columnas de Heracles, y más allá; navegar una vez más entre grandes balanceos y cabecear y salir a flote y echar espuma. Corina debe llevarse el vino sirio y traerme agua; agua no canalizada del Nilo, almacenada en la cisterna del sótano, agua fresca del profundo pozo del lugar. Con vino y este viento me pondría a meditar, y los recuerdos vertidos sobre tantos rollos tienen ya que llegar a un final y ser transmitidos; trabajo para un sinnúmero de días, y quién sabe cómo soplará el viento mañana. Hoy me lleva al camino que conduce el océano universal, y también al lugar donde nací: a casa, a Karjedón, que, si la voluntad de Masinissa y de los romanos así lo dispone, pronto será un montón de ruinas llamado Cartago.
Es allí donde nací, cuatro años después de la absurda muerte del gran Pirro, cuatro años antes de que los romanos rompieran el tratado, provocando así la primera gran guerra entre Italia y Libia. Con la ruptura de ese tratado comenzó la decadencia de un mundo, aunque en aquel entonces nadie podía preverlo. Durante mi larga vida, transcurrida entre las montañas nevadas al este de la India y las costas occidentales más allá del océano, he visto a muchos grandes hombres y he presenciado muchas decisiones desesperadas; ahora todo ello se ha desvanecido en la nada. Como el desgraciado, honorable y tozudo Régulo, el gran estratega Amílcar y, naturalmente, Publio Escipión, llamado Escipión el Africano. Eran grandes, pero no fueron más que ruedas de un carro; tenían el poder de acelerar o retardar la marcha del carro, pero no podían detenerlo, ni escapar de él. Solo uno tuvo la perspectiva suficiente, y durante excitantes y vertiginosos años tuvo en sus manos el poder y la oportunidad de evitar el fin de un mundo, de nuestro mundo, y de desviar el curso de la historia. Fue más grande que Aquiles, Siro y Alejandro; pero ahora Aníbal yace muerto desde hace dos años. En las tabernas siempre se habla de él, incluso aquí, en Alejandría; en Roma nunca dejarán de hablar de él. Fue el poderoso fuego en que se consumió ese viejo mundo que no renacerá como el fénix. Solo me queda formar oraciones con las cenizas de mi memoria en esta última ciudad libre.
Libre, ya. Próximas al puerto —que, como todos los puertos, pertenece al mundo— y a Rakhotis, el sector egipcio, Eleusis y Kanopos siempre me han parecido lo menos repugnante. El resto, a excepción de la biblioteca y el museo, es pompa y esclavitud: espléndidas calles por las que caminan seres humanos que no disponen de sus propias personas; magníficas casas administradas por esclavos y habitadas por sirvientes que pagan un alquiler; el marmóreo hormiguero de la administración, donde se manejan los fondos de mil impuestos, dos mil aranceles y tres mil arbitrios; graneros en los que se acumula la riqueza de un país totalmente tutelado. Quizá quien dijo esta frase no fue Dioketes Apolonio, protector del tesoro público durante el gobierno del segundo Ptolomeo, pero pudo haberlo sido: «Aquí nadie puede hacer lo que quiere, pues todo está regulado para su bien». La construcción del país no tolera ninguna interrupción; cada persona tiene su puesto, que solo puede abandonar por un mandato extraordinario o consiguiendo una autorización especial.
El lazo que impide a todo Egipto pensar y respirar está menos apretado en dos lugares. Kanopos, ciudad del vicio y el placer, es la válvula que deja escapar la presión, que, de acumularse, haría estallar el recipiente. Y Eleusis, el barrio de los ricos y los palacios rodeados de jardines: el lugar que corresponde a aquellas personas que mediante la construcción del país han ganado lo suficiente como para poder elegir ellos mismos su puesto, incluso en Alejandría, bajo los ojos de los señores lágidas. No me quejo, pues yo soy uno de ellos, aunque no formo parte de todo eso. Todo es nuevo y escandalosamente rico; los vecinos opinan que la casita de blancas piedras de cantera y tejas que me he hecho construir junto a la playa envilece el barrio. Yo opino que lo ennoblece.
Pero Eleusis es una solución de emergencia. Dista treinta pasos de la playa, dos mil del Gran Puerto, cinco mil del puerto oriental o de la biblioteca; esas son las ventajas. No hay nada más que decir. Durante algunos meses viví en la zona del puerto y los muelles. Era al mismo tiempo grandiosa y amarga; los olores, las conversaciones con marinos y comerciantes, cada día consistía en esperar el atardecer, cada atardecer era vino y charla y embriaguez y recuerdos y nostalgia: adicción al mar. Cada noche consistía en olvidar, y cada mañana el río de Heráclito brotando de la garganta descompuesta de una cabeza dolorida. Kanopos está demasiado lejos de la biblioteca, de las tiendas de interesantes rollos de papiro recién escritos, de las tiendas de rollos aún por escribir. En esta ciudad libre, en esta polis arrogante, nada posee un rostro; apenas hay un edificio de más de cien años; solo en Rhakotis y al final del canal, en Kanopos, puede encontrarse aquello que da atractivo a rostros y ciudades: tiempo concebible, palpable, coagulado. Pero el ambiente negruzco de los viejos templos egipcios y las arruinadas instalaciones portuarias es bañado por la vocinglera marea de excursionistas que recorren el canal día a día en un sinfín de barcas, para ver o visitar las tabernas y muchachas, las casas de juego y prostíbulos, enanos, bufones, serpientes, adivinos y lanzacuchillos. Alejandría, en su conjunto, es un estado de espera aún soportable, una mole pululante y ruidosa en la cual un viejo puede esperar a Caronte.
Qart Hadasht, por el contrario, la desgraciada Karjedón…, puede ser que la catarata gris esté enturbiando los ojos de este anciano que vuelve la vista hacia el pasado, pero Karjedón era diferente y lo sigue siendo, como aseguran los mercaderes púnicos. Las suaves colinas de Megara, los regados jardines, los blancos y suntuosos palacios resplandeciendo bajo el sol del mediodía, las brillantes casas campestres con sus bosquecillos de cipreses —gracia y rigor, la tranquilidad de seiscientos años—; Karjedón era más serena y profunda, menos petulante que la arrogante Eleusis. Ningún puerto de todos cuantos existen en Britania y la desembocadura del Ganges ha olido jamás como el gran Cothon de Karjedón al terminar un día cálido y ventoso; en ningún lugar el cuchillo de la vida ha sido tan afilado como en las calientes y hediondas callejas entre los bosques de casas (pues la existencia puede hacer cosquillas a quien la vive o puede revolvérsele en los intestinos: la vida siempre es un cuchillo; si Parménides hubiera comprendido esto, tanto él como nosotros nos habríamos ahorrado muchas discusiones acaloradas); nunca me he sentido más cerca de los falsos dioses como una cierta fría mañana después de una noche en vela bajo los árboles sagrados del templo de Eschmún, en lo alto de Byrsa. Aquí, en Alejandría, como heleno que soy, puedo participar en las asambleas del distrito; en Qart Hadasht siempre fui, como mi padre y mi abuelo, un huésped tolerado, un meteco; pero cuando sueño, lo hago en púnico.
Muchos miles de personas han muerto durante los últimos años luchando por o contra Qart Hadasht; mi último deseo sería morir en Karjedón. Pero es un deseo irrealizable desde hace más de catorce años, cuando los obesos culos del Consejo instigaron para que Aníbal fuera entregado a los romanos, haciendo que este tuviera que huir y propiciando que su casa —la casa de Amílcar, el palacio de los bárcidas— fuera demolida hasta los cimientos; expropiaron los bienes de la familia, se repartieron sus propiedades en Byssatis y expulsaron de la ciudad y del país a todos los amigos de Aníbal. Desde entonces ya no puedo vivir en Karjedón (ni aunque me permitieran volver), pero preferiría morir allí antes que en cualquier otro lugar. Me temo que es imposible.
Mi bisabuelo era el hijo menor de un comerciante siciliota. Al tener cuatro hermanos mayores, no tenía muy buenas perspectivas en Leontinos; tras largos viajes y algunos fracasos en diferentes lugares, se estableció en Karjedón, aunque sin perder el contacto con sus hermanos. Gracias a sus buenas relaciones y a los conocimientos adquiridos durante sus viajes, no tardó en disfrutar de un gran bienestar. Naturalmente, el suburbio de Megara también estaba cerrado para un meteco rico, pero pudo adquirir una bonita finca en la costa, aproximadamente a medio camino entre Qart Hadasht e Ityke. La finca estaba apartada de todas las carreteras; por eso no fue atacada ni por Agatocles ni por los mercenarios que se levantaron después de la Primera Guerra Romana. Escipión la ocupó durante un tiempo, pero sin destruirla; entonces tuve la oportunidad de conocerlo.
Mi bisabuelo tuvo dos hijos. El mayor, mi abuelo, asumió el negocio y estableció los contactos con diversas ciudades helenas: Leontinos, Corinto, Atenas; tenía amigos y socios semiparientes incluso en las costas del Ponto Euxino y en Colquis. El hijo menor viajó a Massalia, donde tomó como esposa a una sobrina del erudito y viajero Piteas, y nos abrió el comercio en las Galias.
Mi abuelo, Cleomenes, no solo estableció los contactos comerciales dentro y fuera de la parentela; también inició la expansión hacia otros ámbitos de los negocios: participación en un pequeño astillero, copropiedad de una media docena de barcas atuneras, financiación y aseguramiento de navíos mercantes y sus cargamentos. Uno de sus socios era un joven púnico procedente de una de las familias más antiguas de la ciudad, Aníbal. Esta sociedad se convirtió en una buena amistad que pasó a las siguientes generaciones, a pesar de todas las diferencias, incluidas las de la edad. Cuando nació mi padre, Arístides, Aníbal apenas tenía veinte años y la sociedad aún no existía. Aníbal tuvo cinco hijas y un hijo: Amílcar, veinte años más joven que mi padre y trece años mayor que yo.
He tenido este sueño tantas veces que ya no puedo asegurar que las cosas soñadas no hayan ocurrido realmente alguna vez.
—Allí, uno más. Apenas quedan remos. Agujeros en proa. Oh, oh, oh. Atroz. Cada día más. Cada vez peor, ¿eh? —Bostar agitaba los brazos sin soltar la granada, luego le dio un mordisco y empezó a escupir los huesos. El taller de orfebrería de su padre quedaba cerca de la gran muralla que rodeaba el puerto militar. Allí no podía verse ni oírse nada; en todo caso, nada más que en otros barrios, pero la proximidad convertía a Bostar en una especie de experto. El enjuto Itúbal asentía a su lado, más por solidaridad púnica que por convicción. Hizo sombra a sus ojos con la mano derecha y echó un vistazo a los barcos.
Hice una mueca.
—Tonterías. Lo malo sería que hubieran regresado menos barcos. Los trirremes dañados se pueden reparar.
El barco de guerra se deslizaba lentamente hacia el sur, hacia la bahía de Qart Hadasht. Estaba demasiado lejos, no se podía ver muy bien. Los «agujeros en proa» de que hablaba Bostar eran pura invención; Bostar se comportaba como si tuviera una vista de lince. Lo único que podía verse era que dos hileras de remos no estaban trabajando.
Bostar hizo un guiño y me miró.
—Heleno alcornoque.
—Púnico cabeza de chorlito. —Reí divertido, y mi espalda rozó el peñasco. Una arista desgarró el tejido de lana de esa túnica que me llegaba hasta las rodillas. Algún insecto me había picado entre los omóplatos, después del baño.
—Los dos son unos follacabras. —Daniel se había enterado de algo nuevo y estaba visiblemente orgulloso. El judío vivía fuera de la muralla del istmo, en un suburbio del sudoeste, por la carretera de Tynes. Trabajaba en el huerto de su padre, nos proveía de fruta y siempre traía del mercado las últimas noticias y tacos del interior.
Esa mañana yo había estado trabajando en el almacén de mi padre, pesando grano, empaquetándolo en sacos, apilando los sacos y registrándolos en un rollo. Luego apareció Bostar, y como ya no había nada importante que hacer, pude ir con él. Estuvimos vagando un rato por el puerto mercantil, comimos pan y pescado en un chiringuito, vimos cómo los esclavos y marineros cargaban los barcos. Un hombre de un mercante de Atenas que acababa de atracar quería cambiar sus dracmas por shekels