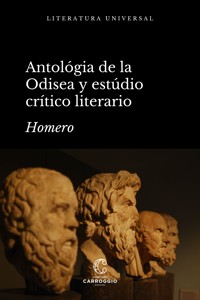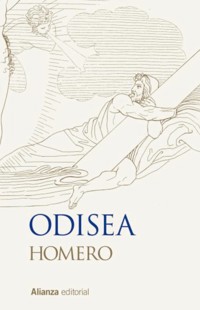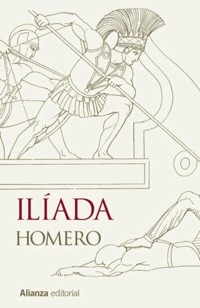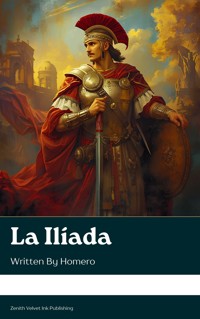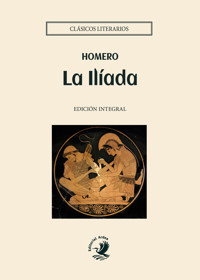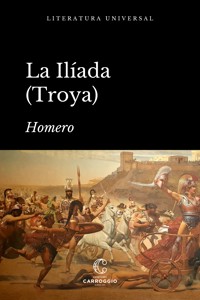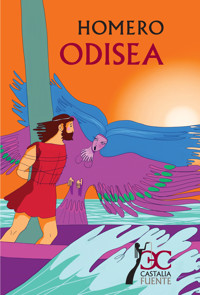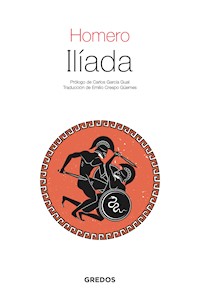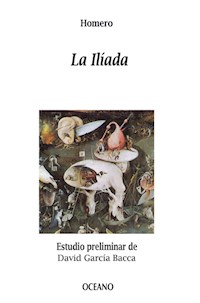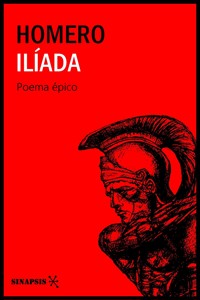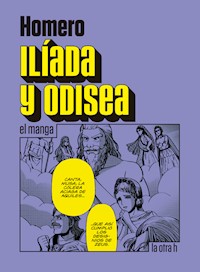Antologia y estudio de la Odisea
Ulíses
Homero
Juan Leita
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción de José VivesTraducción y estudio crítico-biográfico de Juan Leita
Contenido
Página del título
Derechos de autor
PRESENTACIÓN
ANTOLOGÍA DE LA ODISEA
CANTO I
CANTO II
CANTO III
CANTO IV
CANTO V
CANTO VI
CANTO VII
CANTO VIII
CANTO IX
CANTO X
CANTO XI
CANTO XII
CANTO XIII
CANTO XIV
CANTO XV
CANTO XVI
CANTO XVII
CANTO XVIII
CANTO XIX
CANTO XX
CANTO XXI
CANTO XXII
CANTO XXIII
CANTO XXIV
ESTUDIO CRÍTICO BIOGRÁFICO
La selección y traducción de los pasajes de la Odisea, así como el Estudio crítico-biográfico, han sido realizados por Juan Leita.
PRESENTACIÓN
EL SENTIDO RELIGIOSO EN HOMERO
Por
José Vives
M. A. por la Universidad de Oxford.
Doctor en Filología clásica, Derecho y Teología.
Posiblemente el lector de nuestro tiempo nada encuentre tan extraño en la Ilíada como el peculiar universo religioso en que se sitúa su trama fundamental, y particularmente la constante intromisión de las divinidades en las acciones de los hombres. Intromisión que fácilmente podría ser considerada impertinente, hasta el punto de provocar fastidio. En efecto, toda la Ilíada, del comienzo al fin, está llena de dioses que intervienen constantemente en la acción, en favor o en contra de los mortales. Estos cumplen religiosamente actos de culto, sacrificios, ofrendas y oraciones, con el convencimiento de que todo depende del favor de los dioses. Y, además, ahí están las historias celestiales que cuentan con todo detalle y con seductora brillantez la vida despreocupada de los inmortales en sus moradas olímpicas. Desde luego, lo que podríamos llamar el material religioso no falta en la Ilíada. Pero según como se mire, uno podría llegar a la conclusión de que, si en la Ilíada hay mucho material religioso, este material está tratado con muy poco espíritu religioso: estos dioses caprichosos, pasionales, lujuriosos, vanos, que roban las esposas de sus colegas y seducen doncellas mortales incautas; que en sus tratos con los hombres no premian ni castigan según los méritos y los deméritos, sino según los dictámenes de su pasión, de su capricho o las exigencias de sus rencillas; esos dioses irresponsables, inmorales e irracionales no pueden ser objeto de una verdadera actitud religiosa. Los dioses de Homero son creaciones poéticas, como tales grandiosas y fascinadoras, pero no se puede pensar que fueran concebidas como auténticas realidades sobrenaturales ante las que el hombre pudiera sentir aquel respeto, aquella veneración, aquel temor que parece esencial en toda actitud religiosa ante la divinidad. Boileau, el gran preceptista y crítico del clasicismo francés, declaraba que la principal función de los dioses en la Ilíada era la de posibilitar la introducción de «intermedios» cómicos para dejar descansar al lector de las continuas batallas y matanzas, único tema que se hubiera ofrecido al poeta si se hubiera limitado a las acciones de los hombres. Dentro de esta interpretación, uno de los mejores conocedores de Homero en los tiempos recientes, Paul Mazon, escribió en su conocida Introducción a la Ilíada, en la colección Budé: «La verdad es que jamás hubo poema menos religioso que la Ilíada. La Ilíada no tiene, como la mayoría de las epopeyas nacionales, el apoyo de una fe; más bien se reflejan en ella todas las incertidumbres humanas». Nadie negará que pueda haber una cierta verdad en esas conocidas apreciaciones de Mazón. Lo que puede ponerse en duda es si el punto de vista en que se pone Mazón es el adecuado para descubrir los valores religiosos que pueda haber en Homero. Es verdad que «la Ilíada no tiene, como la mayoría de las epopeyas nacionales, el apoyo de una fe». Pero es que, para comenzar, la Ilíada no es una epopeya nacional. Puede ser que los griegos posteriores la consideraran como una especie de epopeya nacional, pero pensar que esto pudiera estar en la mente del rapsoda o rapsodas homéricos es un anacronismo. La Ilíada no canta la grandeza de las gestas de los griegos contra un pueblo extraño. (El mismo Mazon señala que los troyanos no eran bárbaros, sino las avanzadillas de los pueblos eolios. Fueron los alejandrinos los que vieron en la Ilíada la expedición de Grecia contra el Asia bárbara.) En la Ilíada no hay propiamente ni vencedores ni vencidos: esto queda particularmente sugerido en el patético canto final de la devolución del cadáver de Héctor. La Ilíada no canta las gestas de una nación, sino la tragedia del hombre, la de todos los hombres, los de un lado y los de otro, a manos de un destino cuyo sentido no pueden comprender y del que no pueden escapar. Porque la Ilíada no es una epopeya nacional, sino la gran tragedia humana, su religión no es una fe nacional que soporte una gesta, sino una fe trágica en esas fuerzas superiores que juegan con los hombres de manera para ellos inexplicable.
La Ilíada perdería toda su fuerza y toda su belleza si el poeta no nos hubiera hecho sentir constantemente esta convicción que tienen sus hombres de estar sometidos y dominados por unos poderes superiores, que son los que realmente dirigen el curso de las cosas mundanas. Su tema principal y radical no es la gloria de los aqueos, ni siquiera la ira de Aquiles, sino el cumplimiento del designio de Zeus, que es en última instancia el responsable de todo lo que hacen los troyanos, los aqueos o el mismo Aquiles. Se ha dicho que podría representarse la Ilíada como en dos escenarios superpuestos: los dioses en el de arriba y los hombres en el de abajo, movidos por aquellos como marionetas. Esta última comparación, hecha famosa luego por Platón en las Leyes, resulta exacta. Nosotros, inconscientemente modernos y positivistas, tendemos a interesarnos exclusivamente por el escenario inferior y queremos hallar dentro de él la explicación de todo lo que en él ocurre: la causa de la derrota aquea la vemos como consecuencia pura y simple de la ira de Aquiles o de la intemperancia de Agamenón; la causa de las victorias troyanas es el arrojo y valentía de Héctor. El poeta no lo ve de una manera tan simple: la ira de Aquiles, la intemperancia de Agamenón, el arrojo de Héctor, la pasión amorosa de Paris, la debilidad de Helena son para el poeta manifestación de fuerzas superiores a los mismos hombres que las protagonizan. Son estas fuerzas superiores las que dirigen lo que los hombres ejecutan sin acabar de saber el porqué de lo que hacen, su ciego amar y odiar, y codiciar y pelear, y matar y morir. Todo ello es para el poeta incomprensible desde el terreno de los hombres; y si reflexionamos, tal vez no nos cueste demasiado darle la razón, porque ¿puede haber algo más incomprensible, más irracional que esas guerras, esos odios, esas muertes sin provecho definitivo de nadie, en que se debatían los hombres helenos y en que nos hemos seguido debatiendo los hombres de todos los tiempos, hasta los tiempos irracionales de la guerra del Vietnam y de la destrucción atómica o de la lucha racial? Cuando se consideran las imprevistas e irracionales consecuencias de las míseras pasiones y acciones de los hombres, no es difícil sentirse dominado por la sensación de que algo que rebasa al mismo hombre es la causa adecuada de todo ello. Este es el terrible sentido trágico de la vida humana, que se manifiesta ya en Homero y que florecerá luego en la tragedia propiamente tal. Y este sentido trágico ante unos poderes superiores es, en Homero como en la tragedia, verdaderamente un «sentimiento religioso».
Es posible que haya quien piense que no falta en Homero el sentimiento de la condición trágica del hombre, pero que no parece que este sentimiento pueda llegar a convertirse en un auténtico sentimiento religioso de «temor de Dios», o de los dioses. Aquellos dioses felices en sus amores impuros y en sus banquetes en los que abunda el vino y resuena «la risa inextinguible», ¿cómo pueden ser causa de temor y reverencia para el hombre? ¿No será verdad, volviendo a la idea de Boileau, que son más bien ridículos personajes de brillantes entremeses casi volterianos, creados por el poeta, no para suscitar el temor de lo sobrenatural, sino más bien para el regocijo malévolo de los oyentes? A este respecto se ha dicho que hay que distinguir en Homero como dos actitudes o dos momentos: Hay que distinguir entre los sentimientos que el poeta pone en boca de sus personajes para expresar la manera como ellos sienten su relación con los dioses, y lo que el poeta narra por sí mismo acerca de lo que imagina ser la vida de los dioses en sus moradas divinas. Hay que distinguir entre lo que los hombres sienten ante los dioses, y lo que los dioses son y sienten en sí mismos. Si se quiere, hay que distinguir entre lo que en Homero es religión, y lo que es mitología; lo que manifiesta a los dioses como poderes o fuerzas sobrenaturales que son objeto de veneración y de temor religioso, y lo que los manifiesta como personalidades o caracteres antropomórficos, que es fruto de la función poética mitificadora. Ambos aspectos son distintos, aunque -como espero mostrar- no contradictorios, y ambos se dan en Homero simultáneamente.
Elemento esencial y característico de toda religión es el «temor» o actitud reverencial ante algo superior no siempre bien determinado -precisamente porque por su misma naturaleza es superior y trascendente al hombre-, algo mágico a lo que se atribuye carácter de divinidad. Presupone el reconocimiento, hecho en la experiencia cotidiana, de que el hombre no es el absoluto, de que las cosas, aun las más íntimas, como la vida, la muerte, la salud y demás dotes naturales, la fortuna, etc., no dependen siempre y absolutamente de la voluntad del hombre, ni siquiera de una secuencia de causas reconocibles y previsibles. Todas estas cosas que se imponen al hombre desde fuera, tienden a concebirse como dependientes de «Otro» u «otros» con los que el hombre espera poder entrar en relación. Surge entonces la actitud religiosa, que es actitud de temor, de reverencia, de homenaje, de reparación, y también, a veces, actitud de evasión, engaño o repulsa ante el «otro» divino.
Homero nos presenta a sus héroes conscientes en todo momento de la necesidad de esta actitud religiosa y reverencial ante los poderes divinos. Bastaría aducir el episodio inicial de la Ilíada, después de la introducción: El poeta comienza su narración preguntando simplemente: « ¿Cuál de los dioses promovió la contienda y la pelea?» (1, 8). Se da por supuesto que la larga historia de guerras y de muertes que va a seguir solo pudo provocarla una divinidad, e inmediatamente sigue el relato de cómo Apolo manda la peste a los aqueos porque el rey Agamenón ofendió a su sacerdote. Más tarde dirá Agamenón que en aquel momento inicial de la contienda no fue él la causa de aquella acción, «sino Zeus, y mi destino, y la Erinia que anda en la oscuridad... ¿Qué podía hacer yo? La divinidad siempre sale con la suya» (Il. XIX,86 sigs.). Se puede decir que este es el estado perenne en que se encuentran los héroes homéricos: en todo momento están a merced de fuerzas superiores a sí mismos. ¿Qué pueden hacer ellos? La mayoría de las veces los hombres homéricos no saben ni siquiera decir quién es el poder que les impulsó a hacer tal o cual cosa, al menos mientras él mismo no se da a conocer: es simplemente «un dios», «un daimon», o vagamente, como en el caso citado, «Zeus, la Erinia y el destino». Es, en toda su pureza, el sentido de lo numinoso, tan primario en toda religión. Un ejemplo paralelo podría ser el de Héctor, cuando se siente reprochado por haber cedido ante el embate de Ayante. Su respuesta es: «No fui yo el que me acobardé en la batalla y con el estrépito de los caballos, sino que siempre es el designio de Zeus el que sale con la suya; él puede acobardar aún a un hombre valiente, y sin dificultad le roba la victoria, y al contrario, otras veces le da fuerza para pelear» (Il. XVII,175 sigs.). Como se ve, no se trata solo de una excusa con la que se quiere echar a los dioses la culpa de los propios fallos: lo mismo en los fracasos que en los éxitos, el héroe homérico tiene conciencia de su dependencia radical de poderes mayores que él, de que no es el absoluto. En este sentido los hombres homéricos tienen un profundo sentido religioso.
En realidad se dan distintos tipos de religión según la manera concreta como los hombres se representen estos poderes: animismo, polidemonismo, dinamismo, cultos astrales, teriomorfismo, etc. En Homero ya está definitivamente superada la etapa más primitiva de la religión griega, en que los poderes superiores eran concebidos más bien como fuerzas naturales, aunque queden todavía restos de esta concepción: las fuerzas se han convertido ya en personalidades caracterizadas, es decir, en dioses antropomórficos. Hubo un tiempo en que se pudo pensar que el antropomorfismo religioso de Homero representaba una superficialización de la religión -Verflachung der Religion- que habría tenido lugar en la Jonia alegre y despreocupada de los ricos señores feudales, en cuyas mansiones cantaban los aedos. La verdadera religión de los verdaderos aqueos del siglo XII habría estado basada en la veneración de las fuerzas naturales, sumida en un profundo sentido del misterio de lo numinoso. Hoy, después que al descifrarse las tablas micénicas se han podido leer en ellas más de media docena de nombres de dioses homéricos, parece que hay que concluir que el antropomorfismo religioso no fue una evolución tardía operada en la Jonia de los rapsodas, sino que estaba ya bien establecido desde los tiempos micénicos.
Además, si se interpreta debidamente el sentido religioso de Homero, habrá que concluir también que su antropomorfismo mitológico no supone necesariamente, ni mucho menos, una superficialización de la religión. Quizás es esta precisamente una de las cosas más notables que descubre el estudio de los poemas homéricos, a saber, que la antropomorfización de los poderes divinos no solo no implica una desvirtuación del auténtico sentido religioso, sino que más bien está al servicio de una concepción religiosa más profunda y más desarrollada. Sería un error pensar que la función mitificadora antropomórfica no tiene un verdadero sentido religioso, sino que resulta únicamente de dar rienda suelta a la imaginación poética. La mitificación antropomórfica ejerce en las religiones primitivas una función análoga a la que en religiones más avanzadas ejerce la teología: resulta de la fides quaerens intellectum, es decir, del intento de comprender mejor, de una manera más coherente, más totalitaria, lo que originariamente era solo objeto de una vaga aprehensión reverencial. En las religiones más primitivas, el hombre teme al Poder superior desconocido que interviene en los acontecimientos del mundo de manera para él incomprensible, pero no se preocupa excesivamente de determinar la naturaleza concreta de este poder. Cuando sienta la necesidad de hacerlo, lo hará valiéndose de la función imaginativa, que es la que tiene más plenamente desarrollada: entonces la religión de las fuerzas naturales se convierte en religión mitológica.
La mitología es como la forma primitiva y prelógica de la teología, con la que tiene identidad de función: explicar el objeto religioso, aunque se vale de medios distintos; la mitología se vale del discurso imaginativo, mientras que la teología se vale del discurso racional. A este propósito se ha hablado a veces del «racionalismo» de Homero. En cierta manera esto está justificado. La mitología intenta iluminar con un principio de claridad racional -aunque solo sea con la racionalidad de la imaginación- el mundo fantasmal y caótico de los poderes todavía indiferenciados; les da una forma concreta, unos atributos determinados, los relaciona entre sí con lazos de parentesco. La creencia de que el mundo está regido por un conjunto de divinidades, todas ellas relacionadas bajo el cetro de Zeus, «padre de los dioses y de los hombres», representa la creencia en una concepción unitaria del universo, que no es simplemente caótico o contradictorio consigo mismo. Apurando las cosas podría decirse que representa el descubrimiento del principio de no contradicción en el universo, presupuesto de todo conocimiento científico del mismo. Por otra parte, la creencia en múltiples divinidades con sus diferentes atributos y funciones representa el primer intento de establecer las leyes de la multiplicidad y diversidad, en un universo fundamentalmente uno. A este propósito es típica la división del mundo entre los tres hijos de Cronos, tal como expresa Poseidón en Il. XV,186 sig.: «Tres somos los hermanos, hijos de Cronos y de Rea: Zeus, yo y, el tercero, Hades, que reina en los lugares inferiores. El universo ha quedado así dividido en tres partes, para que cada uno reine en la suya...» Bajo esta forma mítica, el hombre primitivo, que estaba sujeto a una concepción inevitablemente imaginativa de las cosas, tomaba conciencia a la vez de la diversidad básica y de la relación unitaria que hay entre los tres grandes aspectos que ofrece el mundo de la experiencia y, al mismo tiempo, esta toma de conciencia se hacía en una actitud religiosa. Esta triplicidad de formas del universo era algo sacral, dependiente de unos poderes superiores ante los que el hombre sentía aquel respeto o veneración que está en la base de toda religión.
Esto parece suficientemente claro por lo que se refiere a los grandes mitos cósmicos, como el que acabamos de mencionar. Pero ¿puede decirse lo mismo acerca de las formas cada vez más complejas y elaboradas en que se va desarrollando la mitología? Cuando las divinidades se multiplican portentosamente, y se multiplican al mismo ritmo las historias acerca de ellas; cuando vemos a los dioses intervenir caprichosa y a veces absurdamente en todos los acontecimientos humanos, en las guerras, las muertes, las decisiones, las asambleas y los juegos, ¿podemos decir todavía que el mito tenga una función interpretativa y clarificadora, y, más particularmente, podemos decir que tenga función alguna religiosa? ¿No se habrá llegado ya a un momento en que la imaginación mitificadora se ha constituido como un fin en sí misma, de manera que se inventen historias míticas solo por el placer de imaginarlas, sin ninguna función interpretativa ni sentimiento alguno religioso? Desde luego, todos sabemos cómo en la época helenística, o luego en el Renacimiento, la mitología no era más que ocasión para que el poeta pudiera mostrar su capacidad y audacia imaginativa o descriptiva. ¿Podemos decir que sucede lo mismo en Homero?
Nadie negará que a veces, sobre todo en las escenas en el Olimpo, Homero deja rienda suelta a su imaginación solo por el placer de narrar bellamente: así, por ejemplo, en las brillantes escenas del engaño de Zeus en brazos de su esposa Hera, narradas en el canto XIV de la Ilíada. Pero toda una serie de estudios sobre las circunstancias en que los dioses intervienen en la acción humana narrada en los poemas, han puesto en evidencia que tales intervenciones no obedecen puramente a una necesidad poética o estética, sino a una necesidad más intrínseca de la acción misma, que solo queda explicada suficientemente ante los ojos de sus protagonistas por la intervención sobrenatural. Según análisis realizados principalmente por Bruno Snell, la necesidad de la intervención sobrenatural depende casi siempre del hecho de que el hombre homérico no tiene conciencia de sí mismo como principio agente y causa adecuada de sus propios actos y decisiones: no ha llegado todavía a concebirse a sí mismo y a su libre voluntad como sujeto activo capaz de autodeterminarse: se considera a sí mismo más bien como objeto pasivo e instrumento de determinadas influencias concebidas como «sobrenaturales», sobre todo cuando trata de comprender experiencias de psicología interior un tanto compleja y difícil. Snell estudia particularmente el caso del canto I (188 sig.) en el que, cuando Aquiles delibera si ha de desenvainar la espada y atravesar a Agamenón que acaba de ofenderle, o por el contrario ha de intentar apaciguarse, se le presenta Atenea y le persuade a que refrene su cólera y no pase a las obras. Tal vez no haya que extremar demasiado la idea de que los héroes homéricos carecen absolutamente de conciencia de sí mismos como causa y principio agente de sus propias decisiones; pero, al menos, sí es cierto que no conciben que su propio yo interior pueda ser causa adecuada de decisión y de acción en aquellos casos en que nosotros diríamos que la decisión y la acción fueron más allá de lo que naturalmente hubiera cabido esperar. Lo que naturalmente cabía esperar es que Aquiles no pudiera contener su enojo y atravesara sin más a Agamenón con su espada; el que en aquel momento tuviera serenidad para reflexionar y para contenerse era algo totalmente fuera de lo natural; esto es visualizado como una intervención de Atenea, como un don sobrenatural. Los ejemplos en que una experiencia psicológica interior naturalmente incomprensible se atribuye a un origen divino podrían multiplicarse: en el canto segundo, el sueño por el que Agamenón se decide a presentar batalla es atribuido a Zeus. Nosotros diríamos simplemente que Agamenón se dejó engañar por un sueño insensato, pero los hombres homéricos creen que un sueño que podía tener tales consecuencias tenía que venir de un influjo superior. Un poco más adelante, cuando la estratagema ideada para excitar a los aqueos a la batalla estaba a punto de obtener el efecto contrario de una retirada definitiva de Troya, es Atenea la que increpa a Ulises, haciéndole sentir cuán vergonzoso sería que después de tantas luchas se volvieran a su casa sin haber conseguido nada. Nosotros diríamos que las palabras de Atenea son simplemente las reflexiones que Ulises se hacía a sí mismo al ver la desbandada general: para el héroe estas reflexiones se presentan con tanta fuerza y llegan a tener tal eficacia para restablecer la moral del ejército en un momento en que ya todo parecía perdido sin remedio, que solo las puede considerar como algo superior a sí mismo, como provenientes de una divinidad. Podríamos establecer como un principio de la narración homérica, por el cual diríamos que siempre que el hombre se siente como absolutamente superior a sí mismo, ha de atribuir esta superioridad a una divinidad. En otras palabras, el hombre tiene la sensación de que a veces hace cosas que en sí o en sus últimas consecuencias están mucho más allá de lo que él hubiera esperado o pretendido: este sentimiento lo traduce en una actitud religiosa. Hemos hablado de los momentos en que el hombre siente que sus acciones son superiores a sí mismo, pero lo mismo se diría de los momentos en que el hombre se siente inferior a sí. Ya hemos mencionado las excusas de Agamenón, quien solo puede explicar su irracional conducta y las funestas consecuencias de la misma, diciendo que fueron Zeus, el destino y la Erinia los que le enviaron una ceguera Il. XIX,86 sig.), o las excusas de Héctor retrocediendo ante Ayante, no por cobardía propia, sino por designio de Zeus (XVII,175 sig.). Lo que no es comprensible para el hombre, sea porque le parece muy superior a sus fuerzas sea porque le parece muy por debajo de lo que él hubiera podido hacer, es atribuido a una divinidad. Un dios es siempre el que levanta y abate a los hombres más allá de lo que estos comprenden.
Las experiencias psicológicas que no logran ser comprendidas por el que las padece y se atribuyen a una divinidad revisten muchas formas: entre ellas están los casos en que una divinidad se presenta en la forma humana de un amigo o de un desconocido que inesperadamente con su consejo o su acción modifican el curso de los acontecimientos para bien o para mal. Esta es la versión mitológica y religiosa de la gracia de los encuentros fortuitos, de las presencias inesperadas e imprevisibles que pueden llegar a tener enormes consecuencias: es sin duda la forma del amigo la que se presenta, pero la presencia del amigo es un regalo del dios, es una forma de la presencia de Dios.
No solo lo incomprensible de las experiencias psicológicas personales, sino igualmente lo incomprensible de los azares fortuitos busca una inteligibilidad en la intervención sobrenatural: el caso más conspicuo es el del fatal desenlace del duelo entre Paris y Menelao, en el canto III (355 sig.): Menelao es sin duda el más valiente de los dos, y, además, el que tiene la justicia de su parte, ya que Paris es el injusto raptor de Helena. Sin embargo, en el momento decisivo, se le rompe a Menelao la espada, y cuando intenta coger a su enemigo por el casco, se rompe la correa que lo sujetaba, y Afrodita arrebata así al troyano de las manos del aqueo y lo lleva a gozar de los dulces placeres del amor. Es un hecho que suceden en la vida accidentes fortuitos de este género, que son totalmente incomprensibles desde una lógica humana: no hay otra comprensión para el hombre que la que intenta buscar en un nivel distinto: son los poderes sobrenaturales, que actúan más allá de lo que el hombre comprende, los que son responsables de estas cosas. De una manera general puede decirse con F.Robert que este es el sentido de la mayoría de las intervenciones divinas en las acciones guerreras y muy particularmente el de la constante intervención de Ares, el dios de la guerra, ciego y malévolo. Son la expresión de la esencial ininteligibilidad e irracionalidad, desde el punto de vista humano, de la guerra. Una vez rota la batalla todo se reducía a un choque caótico de masas: las peripecias de la lucha escapan totalmente a la intelección y a la voluntad de los combatientes, y aun de los jefes. Nada se produce ya en la refriega según la voluntad y la previsión humanas: es alguna otra voluntad superior, la voluntad de un dios, la que cumple los designios más allá de lo que los hombres previeron y comprenden.
Cuando un héroe ha de ejecutar una hazaña particularmente difícil, inevitablemente aparece alguna divinidad que acude en su ayuda. Cuando Héctor ha de dar muerte a Patroclo, es Apolo quien viene en su ayuda. Cuando Aquiles ha de matar a Héctor, será Palas Atenea. A nosotros fácilmente puede resultamos impertinente esta intromisión divina: fácilmente pensaremos que redundaría en mucha mayor gloria del héroe si él, por sí mismo y sin ayuda de nadie, realizara su gesta. El punto de vista homérico es totalmente distinto: los héroes homéricos saben que no existe la gloria de los hombres independientemente de los dioses: el hombre es un ser desgraciado a quien los dioses levantan o abaten a su gusto. No entiende nada de la Ilíada el que piensa que se trata en ella de enaltecer la gloria de Aquiles, de los griegos o de hombre alguno. La Ilíada es más bien el poema de la tragedia del hombre: Aquiles y Agamenón, lo mismo que Héctor o Príamo, los aqueos lo mismo que los troyanos, todos zarandeados por unas fuerzas misteriosas ante las que todos son impotentes, todos juguetes de un mísero destino manejado por unos dioses brillantes.
Esta es la auténtica dimensión religiosa de la Ilíada: la que se funda en la constatación de la total invalidez y contingencia del hombre. Por eso está hecha de muertes: aquellas largas narraciones de muertes que tal vez nos fatigan y nos parecen excesivas es la manera que tiene el poeta para expresar la contingencia humana. «Se cumple el designio de Zeus». El hombre está siempre anhelando una vida de gozo indefinido; nadie como Homero para pintar el anhelo de vida, de luz, de goce, de gloria de sus héroes. Pero en realidad todo es una pasión inútil: es solo el infortunio, es la muerte, lo que a la larga alcanzan todos los hombres. El gozo y la gloria son siempre fugaces: para los mortales el infortunio y la muerte están siempre al acecho. En el momento de la máxima gloria de Héctor, cuando está para dar muerte a Patroclo, este le predice con palabras conmovedoras su próxima y triste muerte (Il. XVII, 851 sig.). En el momento de máximo triunfo de Aquiles, cuando Héctor está para morir a sus manos, este le recuerda su fin que se aproxima precisamente a manos de Paris, el más cobarde de los troyanos (Il. XXII,356 sig.). Hay mucho amor a la vida y a la gloria en la Ilíada; pero precisamente por eso acecha por todas partes la sombra del infortunio y de la muerte. Todo es una pasión inútil. Al final acabarán llorando juntamente Aquiles y Príamo por los dos mejores, Patroclo y Héctor, caídos inútilmente sin provecho de nadie, por satisfacer un absurdo punto de honra de Aquiles, a causa de una absurda insolencia de su jefe Agamenón, quien había llevado las huestes aqueas a una expedición igualmente absurda, a causa de la insensata pasión de Paris, seducido por la belleza de Helena. Tan lejos está la Ilíada de ser el poema de la gloria de Aquiles que, bien mirado, habría que considerarlo más bien como el poema de su más vergonzoso y absoluto fracaso: tanto arrojo, tanta obstinación, tantas muertes, absolutamente para nada. Al final, ha muerto el mejor de los amigos, ha muerto el más valiente de los troyanos, y el héroe, lejos de poder exultar en su soñado triunfo, no puede más que pensar en su temprana y oscura muerte.