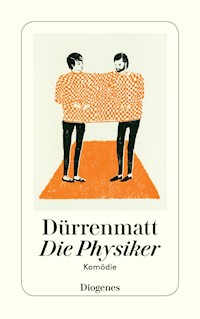Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Akal Literaturas
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Sor Juana Inés de la Cruz (Juana Inés de Asuaje y Ramírez, 1651-1695) es una de las mayores figuras de las letras hispanas del siglo XVII y su nombre figura por derecho propio junto a los grandes autores del Siglo de Oro. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de "el Fénix de América", "la Décima Musa" o "la Décima Musa mexicana". Destacó en la corte virreinal de Nueva España por su erudición y talento lírico, pero, pese a esta fama, en 1667 ingresó en un convento de las carmelitas descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Más que por vocación religiosa, se ha apuntado que esta decisión la toma para eludir el matrimonio y poder cultivar sus aficiones intelectuales; de hecho, su celda se convirtió en auténtico punto de reunión de poetas y eruditos. Se ha conservado una amplia obra, con ejemplos en los ámbitos del teatro, los autos sacramentales y la prosa, pero donde destacó especialmente es en el campo de la poesía, tanto sacra como profana. Este último ámbito es el objeto del presente libro, una antología con algunas de sus principales creaciones poéticas convenientemente anotadas y comentadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Literaturas / 60
Juana Inés de la Cruz
Antología poética
Edición: Ariadna G. García
Juana Inés de la Cruz (Juana Inés de Asbaje y Ramírez, 1651-1695) es una de las mayores figuras de las letras hispanas del siglo XVII y su nombre figura por derecho propio junto a los grandes autores del Siglo de Oro. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de «el Fénix de América», «la Décima Musa» o «la Décima Musa mexicana».
Destacó en la corte virreinal de Nueva España por su erudición y talento lírico, pero, pese a esta fama, en 1667 ingresó en un convento de las carmelitas descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Más que por vocación religiosa, se ha apuntado que esta decisión la toma para eludir el matrimonio y poder cultivar sus aficiones intelectuales; de hecho, su celda se convirtió en auténtico punto de reunión de poetas y eruditos.
Se ha conservado una amplia obra, con ejemplos en los ámbitos del teatro, los autos sacramentales y la prosa, pero donde destacó especialmente es en el campo de la poesía, tanto sacra como profana. Este último ámbito es el objeto del presente libro, una antología con algunas de sus principales creaciones poéticas convenientemente anotadas y comentadas.
Ariadna G. García es licenciada en Filología Hispánica y está en posesión del DEA. Vive en Madrid, donde obtuvo una Beca de Creación en la Residencia de Estudiantes. Ha publicado, entre otros, los libros de poemas Napalm (2001), Apátrida (2005), La Guerra de Invierno (2013), Helio (2014), Las noches de Ugglebo (2016), Línea de flotación (2017) y Ciudad sumergida (2018); además de las novelas Inercia (2014) y El año cero (2019), y del libro de ensayos Cornucopia (2019). Ha ganado los premios Hiperión, Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana y El Príncipe Preguntón. También ha preparado la edición de las antologías Veinticinco poetas españoles jóvenes (en colaboración con Guillermo López Gallego y Álvaro Tato, 2006), Antología de la poesía española 1939-1975 (2006) y Poesía española de los Siglos de Oro (2009). Ha traducido (en colaboración con Ruth Guajardo) el libro Vivo en lo invisible. Nuevos poemas escogidos, del escritor Ray Bradbury (2013). En el último lustro ha preparado materiales didácticos para SM. Es profesora de secundaria en el IES Cervantes de Madrid.
Diseño de portada
RAG
Director de la colección
Francisco Muñoz Marquina
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© de la introducción, notas y apéndices, Ariadna G. García, 2019
© Ediciones Akal, S. A., 2019
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5024-7
A mi mujer
A nuestros hijos, Kai Luke y Leia Alma
Con gratitud, a Sonia Molina
1. MÉXICO EN EL SIGLO XVII
Se trata de uno de los reinos de la Monarquía Hispánica, creado tras la guerra que enfrentó a las tropas imperiales que dirigía Hernán Cortés contra los guerreros nativos del Estado azteca, en el continente americano, a las órdenes de Moctezuma. No se consideraba, pues, una colonia, sino un reino con los mismos derechos y deberes que los otros reinos integrantes del Imperio de Carlos V.
Nueva España se caracterizó por los siguientes rasgos: gozaba de una burocracia poderosa; el Estado estaba fuertemente centralizado; había estatutos especiales que regían a las diferentes comunidades étnicas (indígena, negra, mulata, mestiza, criolla y española); la Iglesia secular y las órdenes religiosas, a su vez, poseían una legislación al margen; así como los artesanos, mineros y comerciantes. Pese al mosaico de gentes y de oficios, los grupos raciales y laborales no estuvieron representados en ningún órgano colectivo que regulara la vida en sociedad, como lo fueron las Cortes en España. Por otro lado, se instauró la encomienda de indios, por parte del rey, como medida para recompensar a los conquistadores españoles. La Corona también se encargó de que la tierra fuese comunal y no pasase a manos de criollos, a fin de impedirles la acumulación de riqueza y poder. Más de la mitad de la tierra pertenecía al clero. Además, Nueva España contaba con un ejército profesional, a cuyos altos mandos no podía optar la clase criolla. En cuanto a la educación, gozaba de dos canales de difusión: la Iglesia y la Universidad.
Las autoridades siempre siguieron con recelo las actividades de los criollos (hijos de españoles, nacidos en tierra americana). Aunque Nueva España, en teoría, era un reino como los demás, lo cierto es que los criollos no eran iguales, en derechos, a los súbditos imperiales oriundos de la metrópolis (España).
Los virreyes (representantes de la Monarquía Hispánica en los reinos de ultramar) reunían en sí también los cargos de gobernadores, capitanes generales y presidentes de la Real Audiencia. Salvo alguna excepción, ostentaban el cargo poco tiempo. A los tres años, si el rey no se oponía, eran relevados. Tampoco podían llevar a sus hijos, ni a sus respectivas parejas, a Nueva España. Ambas medidas perseguían un mismo objetivo: extinguir su ambición de perpetuarse en el puesto y rebelarse contra la lealtad debida a la Corona.
En vida de sor Juana, al frente de Nueva España hubo seis virreyes:
• El marqués de Mancera (Antonio de Toledo y Salazar. 1664-1673), hábil político a quien sí pudo acompañar su esposa (Leonor de Carreto). Sufragó expediciones para explorar y conquistar California. Se mostró en contra del tráfico de esclavos.
• El duque de Veragua (Pedro Nuño Colón de Portugal. 1673), Almirante de Indias y descendiente directo de Cristóbal Colón. Anciano y enfermo, murió al poco de ocupar su cargo.
• El arzobispo de México (Payo Enríquez de Rivera. 1673-1680). Su virreinato impulsó las obras públicas, fortificó la costa oriental para repeler los ataques de los corsarios ingleses y pacificó a los indios nativos que se alzaban al norte.
• El marqués de la Laguna (Tomás Antonio de la Cerda. 1680-1686), casado con María Luisa Manrique de Lara (marquesa de Paredes). Bajo su mandato se produjo la insurrección de varias comunidades de indios de Nuevo México, que demolieron iglesias y asesinaron a sacerdotes y colonos. Esta revolución indígena expulsó a los españoles de la región por más de una década.
Por otro lado, el virrey envió una nueva expedición a California, que fue conquistada.
Sin embargo, no pudo evitar que los piratas saqueasen Veracruz.
• El conde de Monclova (Melchor Portocarrero y Lasso de la Vega. 1686-1688).
• El conde de Galve (Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza. 1688-1896). Famoso por su victoria contra los filibusteros franceses en la batalla naval que se libró en la isla de la Tortuga.
Frente al poder político y judicial del virrey, se alzaba otro estandarte: el arzobispo de México, que representaba el poder moral y religioso en el reino de Nueva España.
En la base de la pirámide social se encontraban los indios; y en la cúspide, los criollos (que ostentaban el poder económico) y españoles (al mando del poder político-militar). En cuanto a los mestizos, eran rechazados por todos los grupos y vivían en la marginalidad (estaban abocados al bandidaje, el vagabundeo o a la soldadesca).
Como consecuencia de la victoria de Hernán Cortés sobre Moctezuma, la civilización azteca fue destruida sin dejar rastro. Y apenas sobrevivieron sus creencias a través de la mitología cristiana.
Con el tiempo, gracias al ascenso de la orden jesuita, se produjo el despertar de los criollos. Herederos del Imperio español y del azteca, reclamaban un mayor protagonismo en el virreinato.
2. PANORAMA CULTURAL Y POÉTICO
Fue el núcleo moral y literario del reino de Nueva España. La corte irradió las costumbres y modas llegadas de la península. Ofreció a la sociedad americana un modelo de cultura vitalista, en contraste con la ortodoxia católica que imponía la Iglesia.
Según se desarrollaba la corte a lo largo de la centuria, se fue extendiendo el lujo y la exuberancia. La sociedad oscilaba entre la sensualidad y la superstición. La propia aristocracia, con el mecenazgo de autores, fomentaba y protegía el desarrollo de las artes.
No obstante, apenas se publicaban libros. Se hablaba de las obras en tertulias palaciegas, o se difundía el conocimiento desde el púlpito o el aula universitaria.
En esta época, cobraron importancia los concursos poéticos, que acapararon la actividad literaria de la corte. La nómina de poetas que festejaron en estos certámenes la pompa civil es amplia. Con sus textos pretendían alcanzar renombre literario y reconocimiento social. El Triunfo Parténico, compilado por Carlos de Sigüenza y Góngora, recoge los poemas galardonados entre los años 1682-1683. Antes, en el año 1633, la Relación historiada de las solemnes fiestas que hicieron en México al glorioso san Pedro Nolasco reunió las composiciones ganadoras de un certamen religioso, y supuso el primer escaparate del gongorismo novohispano. El certamen Empresa Métrica (convocado en 1665, del que resultaron ganadores Juan de Guevara, Ramírez de Vargas y Félix López) premió centones a base de versos de Góngora.
Plano de la ciudad virreinal.
En el Virreinato de Nueva España existía «un rígido aparato de control generalizado en donde, de muy especial manera, se vigilaba a la mujer para excluirla de los espacios visibles de poder» (Margo Glantz, 1995). La mayoría trabajaba en el campo o en la ciudad, a la orden de un patrón. Cuando alguna destacaba por sus dotes intelectuales, se la confinaba dentro de su casa o en el convento, donde vivía bajo una supervisión constante, con el objetivo de que no infringiese las reglas que la sociedad había establecido para garantizar el orden y condenar todo aquello que se saliera de su concepto de normalidad.
La ideología de la colonia consideraba a la mujer un ser débil, instintivo y carente de razón; por lo que le asignaba un rol secundario.
La mujer estaba socialmente marginada. No podía acceder a los colegios de enseñanza superior ni a la Universidad. La cultura era un territorio que se le vedaba. La única opción para adentrarse en él consistía en franquear la puerta del palacio o del convento (Paz, 2012).
La literatura del virreinato fue escrita y leída por hombres. No obstante, hay algunas excepciones, como las poetas Catalina de Eslava (autora de un soneto –de 1610– laudatorio a la moda italiana, en homenaje a su tío: Fernán González de Eslava), María Estrada de Medinilla (quien compuso una extensa crónica rimada en 1640 a propósito de la entrada en la corte del nuevo virrey –el duque de Escalona y marqués de Villena–: Relación en ovillejos castellanos; en la que muestra, según apunta Martha Lilia Tenorio [2013]: «gran oficio y asimilación de los recursos gongorinos». A esta siguió su Descripción en octavas reales de las fiestas de toros, cañas y alcancías –1641–; «que no está a la altura de las facultades mostradas en la obra anterior») y, sobre todo, Juana Inés de la Cruz –paradójicamente–: el escritor más importante que dio Nueva España.
Aquellas damas que se dedicaron a la lírica se enfrentaron a un obstáculo insalvable: el elevado coste de las ediciones. Motivo por el que participaron en los concursos públicos.
Los otros géneros literarios a los que se aplicaban las escasas mujeres que escribían eran: la crónica de convento y la biografía de monjas. La mayoría, sin embargo, perdió la autoría de sus obras, al atribuírsela sus confesores o autores consagrados.
Según Octavio Paz, el Barroco mexicano se prolongó hasta mediados del siglo XVIII, y se encuentra ligado a la sensibilidad criolla. La nueva estética favoreció la inclusión en las composiciones de los elementos nativos, por naturaleza singular y exótica. Si la meta del Barroco consistía en maravillar, en causar asombro, nada mejor que incorporar a los textos la desmesurada naturaleza local, el pasado legendario de la civilización azteca o el habla popular de los mulatos e indios (el náhuatl).
Los modelos en los que se inspiraron los poetas del virreinato son españoles (Quevedo, Lope, Góngora y Calderón), de modo que cultivaron un barroco conceptista y culterano. No obstante, trataron de ir más allá de dichos referentes en el desarrollo de la extrañeza, quizá porque ellos –criollos a caballo entre dos mundos– se sentían extraños.
Sorprende el elevado número de autores. Muchos son clérigos. La mayoría se decanta por el gongorismo.
Destacan los poetas Fernán González de Eslava (autor de romances divinizados al estilo del romancero nuevo, creado por Lope y Góngora. Su poema «Las carnes sobre la tierra» es contrahechura de otro del cordobés: «Las redes sobre la arena»), Luis de Sandoval y Zapata (inédito en su época, famoso por sus sonetos y romances históricos), Agustín de Salazar y Torres (poeta lírico, sensual, cuya obra fue editada en Madrid bajo el título Cítara de Apolo –en 1681 y 1689–), y los religiosos Matías de Bocanegra (autor de la Canción a la vista de un desengaño), Diego de Ribera, Bernardo de Balbuena (autor de los poemas épicos Grandeza mexicana –1604– y El Bernardo, o victoria de Roncesvalles –1624–, así como de una novela pastoril en verso: Siglo de Oro en las selvas de Erifile –1608–. En su Compendio apologético declara su admiración hacia los poetas oriundos «de España»: Garcilaso, Boscán, Castillejo, Acuña y el «agudísimo Góngora». En la obra de Balbuena, dice Gerardo Diego –Antología en honor de Góngora–, hay «intención plástica» y «sentido musical») y la ya mencionada María Estrada de Medinilla («tal vez, la discípula más aplicada y destacada de Góngora» [Lilia Tenorio]).
Sobresale la poeta Juana Inés de la Cruz, a quien acompaña una constelación de poetas menores, no en vano Méndez Plancarte habla de «corte lírica» en el virreinato: Carlos de Sigüenza y Góngora (autor de Primavera indiana, texto gongorista y alambicado –1668–), Juan de Guevara (de sonetos ingeniosos), Miguel de Castilla (responsable del arco triunfal de Puebla, Géminis alegórico –1681–, en honor de los marqueses de la Laguna; de cuño culterano), el capitán Alonso Ramírez de Vargas (que firmó poemas sobre celebraciones públicas), el padre Francisco de Castro (autor de un extensísimo canto en octavas reales, La octava maravilla –1680–, dedicado a la virgen de Guadalupe. Según Plancarte, se trata «de un poeta de verdad, alto y hondo»), el también jesuita Juan Carnero (que imprimió la Métrica Pasión del humanado Dios, donde gongoriza la pasión de Jesús) o Juan de Almazán (para Plancarte, su Poética sombra del portentoso ejemplar de Penitencia, María Magdalena, es un texto «memorable», deudor tanto de Góngora como de Calderón).
En esta segunda mitad de siglo, la expresión gongorina dominó por completo. La dicción culterana se consideró la manifestación más elevada de la poesía. «No hubo justa en la que el poeta cordobés no fuese uno de los requisitos: como modelo por imitar, como surtidor de versos para centones, o como inspiración» (Lilia Tenorio). Este triunfo del culteranismo se llevó a cabo de dos maneras: en el plano conceptual, el juego metafórico entretiene el intelecto; y en el plano formal, se halaga la imaginación sensorial (visual y auditiva).
3. VIDA DE JUANA INÉS DE LA CRUZ
Juana Ramírez de Asuaje nació en San Miguel Nepantla, se duda entre dos posibles fechas: 2 de diciembre de 1648 (Octavio Paz, Antonio Alatorre) o 12 de noviembre de 1651 (Georgina Sabat). Su padre, Pedro Manuel de Asuaje y Vargas Machuca, fue un caballero oriundo de Vizcaya. Es probable que no lo conociera. La familia materna era criolla, así como su padrastro y cuñados. Sus abuelos, con los que se crió (Pedro Ramírez y Beatriz Rendón), procedían de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Pedro Ramírez era arrendatario de dos haciendas de titularidad eclesiástica: la de Nepantla, donde nació la poeta; y la de Panoayán, en la que se crió.
Octavio Paz apunta un rasgo notable de su familia: todas las mujeres mostraron independencia y fuerza de carácter. Así, la madre de Juana Ramírez, Isabel, tuvo cinco hijas y un varón con dos hombres diferentes sin pasar por la vicaría; algo, no obstante, aceptado con normalidad por la sociedad novohispana.
Ya de niña mostró la futura autora un espíritu curioso y una querencia innata hacia la cultura. Según su propio testimonio, a los tres años ya sabía leer. Por lo visto, engañó a la maestra de una de sus hermanas mayores para que le enseñara el alfabeto; luego ocultaría este ardid para que su madre no la castigara. Niña precoz, soñadora y astuta, también mostró cierta tendencia a la introspección. Tanto fue así, que a la temprana edad de cuatro años le gustaba pasarse las horas leyendo en la biblioteca de sus abuelos. Su afán por el conocimiento la animó a pedir a su madre que la enviase a la Universidad vestida de hombre, lo que revela que a la futura poeta –desde bien temprano– «no le importaba transgredir las pautas culturales de su tiempo» (María Eugenia Sánchez, 2011). La negativa que recibió le sirvió de acicate para formarse de manera autodidacta. Su empeño por el aprendizaje era tan fuerte, que si no se sabía una lección ella misma se cortaba el pelo, como si una cabeza desprovista de datos, imaginación y conceptos, no mereciese el abrigo de la melena.
A la muerte de su abuelo, cuando apenas tenía ocho años, Juana convivió con su tía materna y su marido. Por esas fechas, su madre acababa de concebir un hijo nacido de una nueva relación. Con el tiempo, sus tutores la enviarían al palacio virreinal en calidad de criada (Alatorre, 2006), donde asumiría su protección doña Leonor de Carreto, marquesa de Mancera y virreina consorte, de ascendencia germana (rubia y hermosa). Juana contaba con dieciséis años; la virreina, con treinta.
Retrato de Juana Ramírez de Asuaje en su adolescencia, por J. Sánchez (1663-1666).
La inteligencia de la joven, no menos que su belleza, causó impresión en la corte, y en concreto en Leonor de Carreto. «La señora virreina –dice Calleja, uno de los biógrafos de la escritora– no podía vivir un instante sin su Juana Inés». La admiración fue mutua. La futura poeta encontró en Leonor el cariño, la comprensión, el respeto y la sintonía intelectual que necesitaba. Fácilmente debió de enamorarse de ella. Este amor de juventud la inspiró para algunos de sus primeros poemas.
Casi un lustro sirvió la autora como criada de la virreina. A los dieciocho escribió sus primeras composiciones, de cuño laudatorio y circunstancial. Este precoz virtuosismo llevó al marqués de Mancera a reunir en palacio a 40 eruditos y expertos en distintas materias (matemáticos, filósofos, historiadores, poetas…), con el fin de someter a la joven a una prueba de habilidades y conocimientos. El resultado causó admiración en la corte. Juana Ramírez había demostrado una sabiduría y una sensibilidad fuera de lo común.
Pese a su éxito social, Juana decidió entrar en el convento de San José de las Carmelitas Descalzas. Apenas tenía diecinueve años. La severidad de sus reglas la disuadió de su propósito y regresó al palacio virreinal al poco tiempo. Año y medio después, aunque su vocación religiosa era nula, ingresó finalmente en el convento de San Jerónimo, con el nombre de Juana Inés de la Cruz.
Se ha especulado mucho sobre las razones que llevaron a Juana Ramírez a dejar su puesto en la corte, junto a la virreina. Se habla de la desazón que le produjo la muerte o la traición de algún amado. También se aducen la bastardía y la pobreza (situación, por cierto, análoga a la de sus hermanas, que sin embargo, sí pudieron casarse; además, para profesar –lo mismo que para contraer matrimonio– era necesaria una dote, que Juana consiguió sin demasiados problemas). Es decir, la crítica ha venido ignorando la causa más plausible y sencilla de su empeño en dejar el palacio virreinal: la frustración de no poder vivir, experimentar, ni gozar, el amor que sentía por Leonor de Carreto o por alguna de las damas de la corte. En el romance en contestación a un caballero del Perú que le envió unos barros diciéndole que se volviese hombre, ella se muestra consciente de la excepcionalidad de sus sentimientos («si es que soy mujer», duda) y confiesa que la única solución a su dilema existencial (la homosexualidad se consideraba una desviación erótica y estaba perseguida por la Inquisición) era reprimir sus deseos, convertir su cuerpo en un ente «abstracto», «neutro». Pero su corazón seguía siendo libre y escapaba de las limitaciones de su época.
Juana Inés, en su obra Respuesta a sor Filotea de la Cruz, arguye la siguiente razón para la toma del velo: «la total negación que tenía al matrimonio». Este escrito, recordemos, está dirigido al obispo de Puebla, guardián de la ortodoxia, al que nunca revelaría –por temor al Tribunal del Santo Oficio– ningún motivo privado que entrara en colisión con la Iglesia. Lo que la joven rechazaba no era la convivencia en sí (en la celda conventual tenía a su servicio a una esclava mulata, y se cree que incluso acogió por un tiempo a dos de sus hermanas), y menos aún, la convivencia con la persona amada, sino la impostura social: la cohabitación desapasionada con un hombre por mera obligación, lo que además llevaba anexo otras dos imposiciones por las que no sentía vocación alguna: la maternidad y la crianza.
A propósito de la homosexualidad de Juana Inés, no deja de ser curioso que Octavio Paz haya dudado de que la joven escritora –a partir de los dieciséis años– «tuviese conciencia de sus verdaderas inclinaciones». ¿Una mujer tan inteligente como para pasmar a los 40 hombres más eruditos de la corte no iba a saber lo que sentía? ¿Es que alguien duda de que Lope de Vega, tan joven como ella, no iba a saber a los diecisiete años del deseo que experimentaba por Elena Osorio? ¿O es, quizá –y qué grave sería esto, desde un punto de vista moral–, que el criterio que aplican los especialistas para hablar de los escritores varones heterosexuales, esa vara de medir, no se puede aplicar, sin embargo, a las escritoras homosexuales?
Juana Inés ingresó en un convento porque su afectividad, en su tiempo, no tenía salida. Y prueba son los textos de amor que escribió a la condesa de Paredes.
En el convento gozó de una vida independiente, ideal para sus aspiraciones eruditas y literarias. Pronto su celda, una suerte de apartamento de dos pisos, se llenó de instrumentos musicales y matemáticos, de libros y de lienzos. La poeta reunió a lo largo del tiempo una variada colección de objetos raros, de origen remoto. Pero el alma de su reino fue la biblioteca, que debió de contener unos cuatro mil volúmenes.
Además de cultivar sus aficiones, desempeñó distintos cargos en San Jerónimo. Mujer de carácter metódico, primero fue archivera y contable. Su naturaleza generosa, unida a su virtuosismo compositor, la condujo, más tarde, a la enseñanza de armonía y solfeo.
Retrato de Juana Inés de la Cruz, realizado por Miguel Cabrera (1750).
Contrariamente a lo que pueda parecer, mantuvo una intensa vida social. Entre las personalidades que frecuentaban el convento y acudían a las representaciones o bailes de carácter festivo, se encontraban los propios virreyes. A menudo, tras la función, se organizaban tertulias en las salas, mezclándose las monjas con los señores y damas venidos de la corte. Algunas de las pequeñas piezas de teatro que se llevaron a escena tienen la firma de Juana, que también compuso villancicos, canciones y loas. Su famosa afición a la música la animó a escribir los capítulos iniciales de un tratado que, a la postre, dejó sin concluir (El caracol).
Sin embargo, la vida conventual tenía su reverso, su lado poco amable. Con frecuencia la autora se quejaba de las envidias e intrigas de sus compañeras, las cuales denunciaban que recibía un trato de favor.
Con el cambio de virrey y la inesperada muerte de Leonor de Carreto, Juana Inés abandona la pluma. Durante el virreinato del arzobispo de México (Payo Enríquez de Rivera) apenas escribe un par de loas (a la Concepción y A los años del rey), cinco villancicos, tres sonetos elegiacos a Laura (la malograda virreina) y un poemilla de elogio a fray Payo. Si compuso otros versos, se desconoce. Es una etapa de sequía inspiradora. Sin el motor amoroso, su obra se vuelve anodina y circunstancial.
No obstante, sí dio vida a los personajes de una obra de teatro: La Segunda Celestina. Fiesta para los años de la Reina nuestra señora (1676), escrita a cuatro manos con el dramaturgo español Agustín de Salazar; tesis que defienden tanto Guillermo Schmidhuber de la Mora –que encontró el manuscrito en la Universidad de Pensilvania en 1989–, como Octavio Paz –quien piensa que, a la temprana muerte del Salazar, el marqués de la Mancera entregó el texto a nuestra autora para que lo acabase–.
La designación del marqués de la Laguna como virrey de Nueva España marcó un hito en la vida de Juana Inés, pues su mujer (María Luisa Manrique de Lara) no sólo se convirtió en la musa de sus versos, sino que se encargó de que se editara en Madrid el primer manuscrito de la autora: Inundación castálida (1689).
La fastuosa entrada de los virreyes en la ciudad de México propició, además, que el cabildo eclesiástico encomendase a la poeta un desafío fascinante: componer el poema que habría de acompañar al arco del triunfo levantado en honor de la pareja junto a la catedral. Este encargo encerraba una dificultad extraordinaria, pero a la vez, suponía una ocasión única para Juana de conseguir la protección de los nuevos virreyes. Fruto de aquel trabajo nació su Neptuno alegórico, un texto lisonjero, oscuro, un laberinto de citas y alusiones que se ofreció a la ciudad a modo de enigma.
Cubierta de la edición de Vincent Martin y Electa Arenal de Neptuno Alegórico (2009).
Su confesor, Antonio Núñez de Miranda –calificador del Santo Oficio–, nunca vio con buenos ojos esta dedicación de Juana Inés a las letras profanas, ni su excesivo vínculo con el mundo exterior. La propia poeta prescindiría de su auxilio espiritual en 1682 mediante una misiva en la que le preguntaba, ofendida: «¿Soy por ventura hereje?».
Por estas fechas, la corte le pagaba por sus loas, espectáculos y bailes. En 1683, por el nacimiento del hijo primogénito de los virreyes, Juana Inés estrenó Los empeños de una casa, pieza teatral cuyo argumento gira en torno a los amores imposibles de un par de parejas.
Además de estos textos de encargo y circunstanciales, Juana Inés escribió en esta etapa lo más granado de su obra: los encendidos poemas de amor a la condesa de Paredes, casada –por lo visto– con un marido mediocre. Quizá la soledad de ambas, su entorno anodino, su vacío, propició el más que probable enamoramiento de las dos. Como quiera que fuese, en estos años la autora compuso sus poemas más apasionados, los más íntimos y hondos. La protección de los virreyes le otorgó la libertad y la independencia necesarias para escribir tranquila sus composiciones, verdadero vehículo de comunicación con la condesa. Dicha protección resultaba indispensable para salvar una amenaza que pendía sobre ella, mujer y escritora, desde que su nombre cobró importancia en la corte y se hizo un hueco en el orbe literario: el tiránico y temido arzobispo de México, Francisco de Aguiar y Seijas.
Juana Inés logró reunir una pequeña fortuna en el convento gracias a sus obras literarias (el cabildo le pagó 600 pesos por el Neptuno alegórico), a sus operaciones lucrativas (en 1683 vendió a su esclava mulata y a su hijo de pecho por 250 pesos de oro) y a sus inversiones en fincas de la Iglesia. Se trataba, pues, de una de las monjas más acomodadas de la corte. Incluso llegó a pagar con su dinero algunos de los gastos de San Jerónimo. Acumulaba riqueza y prestigio, dones que le otorgaban cierto poder. No es de extrañar: en palacio circulaban manuscritos sus poemas, al tiempo que subía a las tablas su crisol de comedias, admiradas por caballeros y damas de alto copete; por otro lado, sus villancicos recibían el aplauso de las gentes en las celebraciones litúrgicas que tenían lugar en las catedrales de México y Puebla. La edición que impulsó la antigua virreina, María Luisa Manrique, del libro Inundación castálida (1689) arrancó una ovación unánime a los escritores de Madrid para la poeta criolla. Su fama se extendió por Europa y América. Tanto, que solía recibir numerosas visitas en el locutorio del convento. Por los muros sagrados pasaron desde militares hasta funcionarios, pasando por clérigos y viajeros ilustres. Incluso tenía amigos y valedores en Castilla, cerca del trono.
En este último periodo de su vida, la poeta debió de componer su poema más celebre, Primero sueño; texto de influencia gongorina que describe un viaje astral, una realidad ultraterrena, contemplada a través de los ojos del alma.
Su obra dramática también despertaba pasiones. Así, en 1689 estrenaba en el palacio virreinal la comedia mitológica Amor es más laberinto, cuya acción transcurre en la legendaria isla de Creta; el texto –escrito en colaboración con Juan de Guevara– aborda la historia de amor de la princesa Ariadna y el tributo Teseo, reclutado para servir de alimento al cruel Minotauro. Un año antes había escrito su auto sacramental más importante, El divino Narciso, representado en el Corpus de Madrid (1689-1690) gracias –otra vez– a las gestiones de la condesa de Paredes, María Luisa Manrique de Lara.
Pero no todo eran buenas noticias.
Si a comienzos de los ochenta su confesor (Núñez de Miranda) la criticaba por sus «negros versos», a final de la década, el arzobispo de México (Francisco de Aguiar y Seijas) también le recriminaba sus poemas paganos –de elevado tono erótico, y dirigidos, además, a una mujer: la exvirreina–.
Sin embargo, la autora sí contó con la protección del obispo de Puebla, con quien mantuvo una intensa relación epistolar entre los años 1690-1691. Fruto de aquel intercambio de impresiones, nuestra insigne autora –animada por su amigo– redactó la Crisis sobre un sermón…, comprometido documento donde criticaba el sermón del mandato escrito por el jesuita portugués Antonio de Vieira y predicado el Jueves Santo de 1650 en la capilla real de Lisboa. Juana Inés discrepaba de la noción de fineza atribuida por el portugués al amor de Jesús. Según aquel, la fineza consistía en amar de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio; para la poeta, la fineza no era un concepto abstracto, sino que se concretaba en una acción ejecutada por el amante. Es decir, para el primero, el amor se bastaba a sí mismo –podía ser secreto, silencioso–, mientras que para la segunda, el amor debía acompañarse de una obra. Juana, sabedora de que su intrusión en asuntos teológicos podía acarrearle algún problema –por contravenir a un ilustre prelado y por atreverse a opinar, siendo mujer–, accedió a redactar su misiva con una condición: que no se publicase. El obispo de Puebla, sin embargo, dio a la imprenta la obra con el rimbombante título Carta atenagórica, y la acompañó de un prólogo firmado por una tal sor Filotea de la Cruz –pseudónimo suyo–, declarada admiradora de la autora, quien al tiempo que elogiaba su declaración en prosa y su obra en verso, lamentaba que dirigiese los dardos de sus poemas hacia asuntos profanos (qué distinta –le afeó– su elección temática de la que hiciera un siglo antes Teresa de Ávila).
La poeta contraatacó con su famosa Respuesta a sor Filotea de la Cruz; carta que nos da algunas pistas sobre sus intereses y personalidad, marcada por un espíritu independiente, crítico, tenaz y orgulloso. En dicha carta, Juana Inés realiza una defensa a ultranza de su sexo y de sus actividades literarias. No en vano los ataques que recibía por parte de la curia eclesiástica se debían a su condición de mujer. Los príncipes de la Iglesia podían aprobar que una monja escribiese poemas de cuño mariano, pero difícilmente podían encajar que hiciese gala de una vasta cultura, o que sus dotes intelectuales cosecharan el reconocimiento de la corte virreinal y de los reinos europeos de la Monarquía Hispánica. Juana Inés suponía una amenaza para la hegemonía académica masculina, un desafío a las convenciones sociales y religiosas que relegaban a todas las mujeres a la esquina del silencio y del recato. Ella simbolizaba un cambio en el paradigma femenino. Su independencia, su sed de conocimiento, su ambición social y literaria y su defensa a ultranza de su sexualidad constituían un acto de rebeldía que había de ser sofocado.
La Respuesta de Juana Inés, contra todo pronóstico, parece que disgustó al obispo de Puebla, que rehusó contestarle. El alegato de la poeta en defensa de su libertad, de la educación de la mujer, de la valía intelectual del sexo femenino, así como su rechazo al matrimonio y a la vida doblegada a la voluntad y criterio de un hombre, no fueron del gusto del prelado, que muy posiblemente no esperase de la monja de clausura semejante subversión a los roles de género vigentes en su época. El ideario de la autora, no obstante, se avenía a las reivindicaciones que un siglo antes –en el Renacimiento– realizó el filósofo y humanista Erasmo de Róterdam, cuyos famosos Coloquios se convirtieron en auténticos bastiones para la mujer culta. También casaba con la lucha feminista de la narradora barroca María de Zayas, cuyo prólogo a sus Novelas amorosas y ejemplares (1637) tanto había de influir en ella. Y, en última instancia, tiene por antecedente a una monja de mediados del siglo XV, la osada Teresa de Cartagena, quien hizo apología de la mujer escritora en sus tratados: Arboleda de enfermos y Admiración operum dey.
Así las cosas, al final de su vida Juana Inés se vio en una encrucijada. Sopesó, por una parte, proseguir la escritura de su obra, pese a la ausencia de protectores que velasen por ella. Y calibró, por otra, la renuncia total a sus inquietudes eruditas y literarias.
Estaba sola. Continuar por la senda del arte entrañaba un gran peligro. Si seguía difundiendo sus poemas y representaciones por la corte virreinal lo más probable fuese que la Inquisición la hostigara y le abriese un proceso, como a Teresa de Ávila.
La senda de la claudicación, de la renuncia a sus convicciones personales, se le ofrecía a modo de mal menor, de tabla de supervivencia.
¿Qué hacer?
La resolución del acertijo le vino del cielo.
Las lluvias torrenciales de 1691 echaron a perder las cosechas y esto encareció el precio del pan. La falta de abastecimiento motivó un año más tarde la violenta intervención de los guardias encargados de la protección de la alhóndiga, que se saldó con el aborto de una india embarazada. Un grupo de indígenas trató, entonces, de quejarse al arzobispo Aguiar y Seijas, que se negó a recibirlos. Tampoco lo hizo el virrey, quien, temiendo un motín popular, se recluyó –junto con su esposa– en el monasterio de San Francisco. A los dos días, diez mil ciudadanos se congregaron en el palacio para mostrar su repulsa hacia el cuerpo de guardia y para exigir la distribución de alimentos. Fueron recibidos a tiros por una compañía de soldados. En respuesta, la gente prendió fuego a las puertas y desvalijó el ayuntamiento.
De pronto ocurrió un hecho insólito. Franqueó los portones de la catedral un sacerdote con el santo sacramento; lo escoltaban varios monaguillos. Al paso de la comitiva, los amotinados se arrodillaban. La predicación en náhuatl, desde el atrio, por parte de otro clérigo dispersó, finalmente, a la multitud sublevada.
Representación del palacio virreinal tras el motín de 1691 en el que se incendió. Cuadro de Cristóbal Villapando (ca. 1695).
El arzobispo Aguiar y Seijas salió reforzado de la crisis. La Iglesia había mostrado su poder frente a la fragilidad de la institución política, encarnada en el virrey. De modo que el último baluarte que le quedaba a Juana Inés, el conde de Galve, ya no podría protegerla.
A la poeta, consciente de lo delicada de su situación, sólo le quedaba una posibilidad para vivir tranquila: la capitulación.
El rechazo a la cultura y la suspensión de su obra literaria son el enigmático broche que cierra la vida de una mujer excepcional, cuya entrada en el convento de San Jerónimo no fue menos misteriosa.
No es descabellado pensar que detrás de estas dos decisiones se ocultase un pacto con su confesor, posible depositario y albacea de los más íntimos secretos de Juana Inés. Puede que Núñez de Miranda negociara con la autora su silencio acerca del amor que sintió hacia la virreina –ahora que carecía del apoyo de palacio– a cambio de la deposición de su pluma. En cualquier caso, la primera condición que le impuso el calificador del Santo Oficio para prestarle ayuda fue cruel y humillante: la abjuración de su vida pasada y de su obra. La segunda, hiriente para la piel: el castigo del cuerpo. La tercera, degradante: el desmantelamiento de su celda; instrumentos musicales y científicos, así como su biblioteca, pasaron a custodia de su acérrimo enemigo: el arzobispo Aguiar y Seijas.
En 1694 renovó sus votos religiosos en un documento oficial, la Protesta de la fe.
Los últimos años de su vida Juana Inés los pasó realizando acciones caritativas. Pero, por lo visto, no fue su única ocupación.
En 1968 Enrique Martínez López localizó un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Lisboa firmado por ella: Enigmas ofrecidos a la discreta inteligencia de la soberana Asamblea de la Casa del Placer, libro armado entre la poeta criolla, la condesa de Paredes (que firma un romance) y ocho monjas portuguesas; data de 1695. Es decir, nuestra poeta habría participado a escondidas, pese a su renuncia pública a la letras, en un libro poético internacional, del que era la piedra angular. Es la tesis, al menos, que sostiene Sara Poot: «Estamos hablando de los años que se aproximan a la fecha que figura en el libro… Hasta sus últimos días sor Juana mostraría el genio de su poesía».
Ese mismo año (1695), una epidemia asoló el convento de San Jerónimo. Juana se contagió cuidando de otras religiosas, y murió al poco. Esta prematura pérdida impidió que la autora cuidara, corrigiera y vigilara la edición de su obra.
4. OBRA DE JUANA INÉS DE LA CRUZ
En 1689 se publicó en Madrid el primer tomo de sus obras completas, Inundación castálida, que tuvo nueve ediciones. En 1692 se publicaba en Sevilla el Segundo volumen, que llegaría a las cinco, lo mismo que el tercero (Fama y obras póstumas, 1700). En 1725 se publicaron por última vez los tres tomos. Después llegó el silencio, hasta finales del siglo XIX.
Ya en la primera edición de la obra de Juana Inés, el editor se refirió a ella con el sobrenombre de Décima Musa. Fue la condesa de Paredes, María Luisa Manrique, quien pidió a la poeta sus textos –desperdigados entre amigos y distribuidos en copias manuscritas por toda la corte virreinal– para publicarlos en Madrid (1689) con el título Inundación castálida. Ella misma costeó los gastos de imprenta.
El libro compila casi toda su producción lírica escrita hasta la fecha (falta Primero sueño), y es un buen muestrario de la mayoría de los géneros en boga (circunstancial –laudatorio, panegírico–, amoroso, moral, burlesco y religioso), así como exhibe el virtuosismo métrico de Juana (liras, romances, glosas, seguidillas, décimas, sonetos). Además, en sus composiciones abundan las invenciones ingeniosas y la riqueza de imágenes.
Como autora barroca, su obra se caracteriza por el empleo de cultismos, el artificio, el uso del hipérbaton, las alusiones mitológicas, la variedad de registros, la sonoridad y la acumulación de conceptos. Sus poemas dialogan con las tradiciones poéticas que alimentaron a los escritores del siglo XVII: la lírica cortesana, la corriente petrarquista y los metros medievales de corte popular (villancicos, romances).
La acogida de este primer volumen fue extraordinaria. En 1690 salía una segunda edición madrileña: Poemas de la única poetisa americana, Musa Décima… Este volumen incluye algunas composiciones nuevas con respecto a la Inundación, como el romance-prólogo de la autora y los cinco sonetos burlescos de rima forzada. Un año después, en 1691, se publicaba una tercera edición en Barcelona.
Toda obra se vincula a la sociedad en que surge. En los Siglos de Oro se desarrolló –heredera de la antigua poesía trovadoresca del siglo XII– una poesía cortesana, escrita para el hombre de la corte; en ella encontraba sus temas primordiales, y ella brinda las claves para la correcta interpretación de los textos. Los poetas barrocos del reino de Nueva España, arraigados en la corte virreinal, sustentaron buena parte de su obra –por influencia de la metrópolis– en el calendario de fiestas y de eventos promovidos por la catedral o por el palacio. Así, más de la mitad de los poemas de Juana son piezas de ocasión. La mayor parte fue escrita durante el virreinato de Tomás de la Cerda y casi todos están dedicados a él, a su esposa –la condesa de Paredes– o al hijo de ambos. Tampoco faltan loas al monarca –Carlos II– ni a la reina madre –María de Austria–. Estos textos constituyen desmesurados elogios a quienes son sus protectores en el mundo exterior y velan por su trabajo intelectual en el convento. No olvidemos que el marqués de la Laguna era hermano del valido del rey.
Algunos de estos poemas reciben la designación de heroicos, como era convencional en los tratados de poética del siglo XVII, pues enaltecen la memoria de grandes señores (caso del Neptuno alegórico) o de figuras heroicas sacadas de la Antigüedad (valga el ejemplo de la matrona romana Lucrecia).
Otros, sin embargo, son poemas festivos que celebran eventos sociales (nacimientos, exequias, cumpleaños) y obedecen a las normas de etiqueta de los Siglos de Oro. A través de estas composiciones se reafirman los valores del sistema político de la monarquía absoluta: obediencia, fidelidad. Esta visión jerárquica del mundo es reflejo del orden que rige el universo.
Unos textos y otros responden a la necesidad del vasallaje. Su interés es de carácter estético e histórico.
Se puede dividir su poesía amorosa en dos grupos. Al primero corresponden los poemas impersonales en los que la autora analiza con objetividad las pasiones del corazón (caso del romance «Si es causa amor productiva»), o del nutrido número de sonetos sobre «casuística amorosa» («Feliciano me adora y le aborrezco» o «Yo no dudo Lisarda que te quiero», entre otros). Al segundo, en cambio, pertenecen los poemas amorosos –sentidos y emocionantes– que la autora escribió, en especial, aunque no sólo, a la virreina María Luisa Manrique de Lara (condesa de Paredes).
Llama la atención que tan sólo Antonio Alatorre (2003) haya visto el matiz amoroso de estos textos: «La monja adoró a la virreina porque esta fue su gran protectora; sí, pero en medida mucho mayor porque fue, en verdad, el gran amor de su vida». La mayoría de los críticos, sin embargo, o lo han ignorado (Georgina Sabat o Eugenia Sánchez), o han utilizado la expresión amistad amorosa (Octavio Paz o González Boixo) para referirse a los sentimientos que la autora vertió en sus poemas; cuando lo cierto es que sus versos abordan el motivo del amor, y desde él se explican, y por él se escribieron, y de él están impregnados. Una cosa es el motivo, la causa, en el que se inspira una composición, y otra muy distinta las circunstancias de emisión que envuelven al texto. Si los poemas de Juana Inés no son de amor porque este no pudo consumarse y fue necesariamente platónico, entonces los poemas escritos por Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer o el Pedro Salinas de Largo lamento tampoco lo son, pues estos hombres enamorados no fueron correspondidos. Ahora bien, si lo importante en un poema es el sentimiento volcado sobre él, entonces todos estos poetas sí escribieron poemas de amor