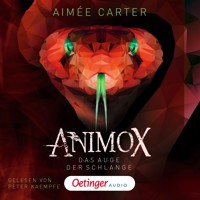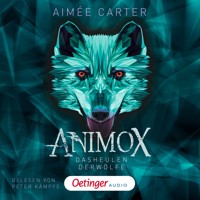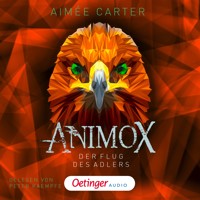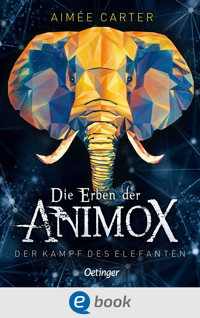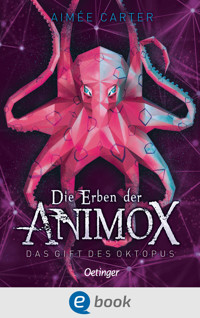4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkiss
- Sprache: Spanisch
Todas las chicas que habían hecho la prueba habían muerto. Ahora era el turno de Kate. Kate siempre había vivido sola con su madre, y esta se estaba muriendo. ¿Su último deseo? Regresar al lugar donde había pasado su infancia. Así que Kate iba a empezar el curso en un instituto nuevo, sin amigos, sin familia y con el temor a que su madre muriera antes de que acabara el otoño. Entonces conoció a Henry. Misterioso, atormentado. Y fascinante. Aseguraba ser Hades, el dios del Inframundo y, si Kate aceptaba el trato que le ofrecía, mantendría a su madre con vida mientras ella intentaba superar siete pruebas. Kate pensó que estaba loco… hasta que lo vio resucitar a una chica. De pronto, salvar a su madre le pareció posible. Y si superaba las pruebas, se convertiría en la esposa de Henry. En una diosa inmortal. Pero si fracasaba... Convertirse en inmortal o morir en el intento "Una visión refrescante de los mitos griegos añade chispa a esta fábula romántica". Cassandra Clare, autora de The Mortal Instruments "Fascinante y de lectura compulsiva, The Goddess Test mezcla el mito clásico y la narración moderna en un relato divertido y lleno de fantasía. Una historia estupenda para chicas adolescentes". Melissa Anelli, autora de Harry, A History
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Aimée Carter. Todos los derechos reservados.
APRENDIZ DE DIOSA, N.º 16 - mayo 2013
Título original: The Goddess Test
Publicada originalmente por Harlequin® Teen
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
DARKISS es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
™ es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3059-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Para papá, que ha leído cada palabra: tenías razón.
Prólogo
—¿Cómo ha sido esta vez?
Henry se puso tenso al oír su voz y apartó los ojos del cuerpo inerte tendido sobre la cama el tiempo justo para mirarla. Diana, su mejor amiga, su confidente, su hermana en todos los sentidos menos en el de la sangre, estaba en el umbral, pero ni siquiera su presencia le sirvió para refrenar su ira.
—Se ha ahogado —dijo volviéndose hacia el cadáver—. La encontré flotando en el río esta mañana, temprano.
No oyó a Diana acercarse a él, pero sintió su mano sobre su hombro.
—¿Y seguimos sin saber...?
—Sí —su voz sonó más brusca de lo que pretendía y se obligó a suavizarla—. No hay testigos, ni pisadas, ni ningún rastro que indique que no saltó al río por propia voluntad.
—Puede que así fuera —dijo Diana—. Quizá se apoderó de ella el pánico. O puede que fuera un accidente.
—O puede que haya sido alguien —se apartó y comenzó a pasearse por la habitación, intentando alejarse del cuerpo todo lo posible—. Once chicas en ochenta años. No me digas que es un accidente.
Diana suspiró y acarició la blanca mejilla de la chica con la yema de los dedos.
—Estuvimos muy cerca con esta, ¿verdad que sí?
—Bethany —replicó Henry—. Se llamaba Bethany y tenía veintitrés años. Y ahora, por mi culpa, no cumplirá los veinticuatro.
—No los habría cumplido si hubiera sido la elegida.
La furia se agitó dentro de él y amenazó con desbordarse. Pero cuando miró a Diana y vio su mirada compasiva, su cólera se disipó.
—Debería haber pasado la prueba —dijo con voz crispada—. Debería haber vivido. Yo pensaba...
—Todos lo pensábamos.
Se dejó caer en una silla y ella se acercó enseguida y frotó su espalda con gesto maternal, tal y como él esperaba. Henry metió los dedos entre su cabello oscuro y se encorvó, abrumado por el peso de la culpa. ¿Cuántas veces más tendría que pasar por aquello antes de que le liberaran por fin?
—Todavía hay tiempo.
El optimismo de Diana le produjo una punzada más dolorosa que todo lo sucedido esa mañana.
—Todavía quedan décadas...
—Me rindo.
Su voz resonó en la sala. A su lado, Diana comenzó a respirar agitadamente. Tardó unos segundos en responder, y entre tanto Henry pensó en retirar lo que había dicho, en prometerle que volvería a intentarlo. Pero no pudo. Ya habían muerto demasiadas.
—Henry, por favor —susurró ella—. Quedan veinte años. No puedes rendirte.
—No servirá de nada.
Se arrodilló delante de él, le hizo apartar las manos de la cara y lo obligó a mirarla y a ver su miedo.
—Me prometiste un siglo y vas a cumplirlo, ¿entendido?
—No voy a permitir que muera otra por mi culpa.
—Y yo no voy a permitir que te consumas así. No, si puedo hacer algo por evitarlo.
Él arrugó el ceño.
—¿Y qué vas a hacer? ¿Buscar otra chica que esté dispuesta? ¿Traer una candidata cada año hasta que una apruebe? ¿Hasta que alguna supere las Navidades?
—Si es preciso, sí —entornó los ojos con una expresión que irradiaba determinación—. Pero hay otra alternativa.
Henry desvió la mirada.
—Ya te he dicho que no. No vamos a volver a hablar de eso.
—Y yo no voy a permitir que te rindas sin luchar —afir-mó ella—. Nadie podrá reemplazarte por más que diga el consejo, y te quiero demasiado para permitir que te des por vencido. No me dejas otra elección.
—No serás capaz.
Diana se quedó callada.
Henry apartó la silla, se levantó y desasió su mano de la de ella.
—¿Le harías eso a una hija? ¿Traerla a este mundo para meterla en esto? —señaló el cadáver tendido sobre la cama—. ¿Lo harías?
—Si es para salvarte, sí, lo haría.
—Podría morir, ¿es que no lo entiendes?
Sus ojos centellearon y se irguió para mirarlo.
—Lo que entiendo es que, si ella no lo hace, te perderé.
Henry se apartó de ella, intentando calmarse.
—No perderías gran cosa.
Diana lo obligó a girarse para mirarla.
—¡No! —le espetó—. ¡No te atrevas a rendirte!
Él parpadeó, sorprendido por la vehemencia de su voz. Cuando abrió la boca para contestar, Diana lo detuvo antes de que pudiera decir nada.
—Ella tendrá una oportunidad, lo sabes tan bien como yo, pero pase lo que pase no acabará así, te doy mi palabra —señaló el cadáver—. Será joven, pero no será una necia.
Henry tardó un momento en encontrar una respuesta y, cuando por fin contestó, lo hizo a sabiendas de que se estaba aferrando a una falsa ilusión:
—El consejo no lo permitirá.
—Ya se lo he preguntado. Como queda dentro del plazo, han dado su consentimiento.
Henry apretó los dientes.
—¿Se lo has preguntado sin consultarme primero?
—Sí, porque sabía lo que ibas a decir —repuso ella—. No puedo perderte. No podemos perderte. Eres lo único que tenemos y sin ti... Por favor, Henry, déjame intentarlo.
Cerró los ojos. Si el consejo había dado su autorización, no le quedaba otro remedio. Intentó imaginar cómo sería la chica, pero cada vez que en su cabeza comenzaba a formarse una imagen, se interponía el recuerdo de otra cara.
—No podría quererla.
—No haría falta —Diana le dio un beso en la mejilla—. Pero creo que, de todos modos, la querrás.
—¿Y eso por qué?
—Porque te conozco, y porque sé los errores que he cometido. Y no se repetirán.
Él suspiró, su determinación se desmoronó mientras Diana lo miraba fijamente, suplicándole en silencio. Solo quedaban veinte años. Podía aguantar hasta entonces, si con ello conseguía no hacerle más daño del que ya le había hecho. Y esta vez, pensó lanzando una mirada al cadáver, él tampoco repetiría sus errores.
—Te echaré de menos mientras estés fuera —dijo, y Diana dejó caer los hombros, aliviada—. Pero esta será la última. Si fracasa, me rindo.
—Está bien —contestó ella apretando su mano—. Gracias, Henry.
Asintió con un gesto y Diana se alejó con intención de salir, pero al acercarse a la puerta ella también miró hacia la cama y Henry se prometió que aquello no volvería a ocurrir. Costara lo que costase, superara la prueba o fracasara, aquella viviría.
—No es culpa tuya —dijo sin poder evitarlo—. Lo que ha pasado... Yo lo he permitido. La culpa no es tuya.
Ella se detuvo en el vano de la puerta y le dedicó una sonrisa melancólica.
—Sí que lo es.
Antes de que él pudiera decir algo más, se marchó.
Capítulo 1Eden
Pasé el día de mi dieciocho cumpleaños haciendo el viaje en coche entre Nueva York y Eden, Michigan, para que mi madre pudiera morir en su pueblo natal. Mil quinientos treinta y cuatro kilómetros de asfalto sabiendo que cada señal que dejábamos atrás me acercaba más y más al que sin duda sería el peor día de mi vida.
En cuestión de cumpleaños, no lo recomendaría.
Pasé todo el día conduciendo. Mi madre estaba tan enferma que no podía pasar mucho tiempo despierta y menos aún conducir, pero a mí no me importó. Tardamos dos días, y una hora después de cruzar el puente hacia la Península Superior de Michigan mi madre parecía agotada y entumecida por llevar tanto tiempo en el coche. En cuanto a mí, habría preferido no tener nunca más ante mi vista un tramo de carretera despejada.
—Toma ese desvío, Kate.
Miré extrañada a mi madre, pero puse el intermitente de todos modos.
—Se supone que no tenemos que desviarnos hasta dentro de cinco kilómetros.
—Lo sé, pero quiero enseñarte una cosa.
Hice lo que me pedía, suspirando para mis adentros. Mi madre ya estaba desahuciada: era muy poco probable que dispusiera de un día. No podíamos dejarlo para después.
Había pinos por todas partes, altos y amenazadores. No vi indicadores, ni puntos kilométricos, ni nada excepto árboles y un camino de tierra. Cuando llevábamos recorridos ocho kilómetros, empecé a preocuparme.
—¿Estás segura de que es por aquí?
—Claro que estoy segura —pegó la frente a la ventanilla y su voz sonó tan suave y quebradiza que a duras penas la oí—. Quedan menos de dos kilómetros.
—¿Para qué?
—Ya lo verás.
El seto empezó a verse un kilómetro y medio después. Se extendía junto a la carretera, tan alto y tupido que era imposible ver lo que había al otro lado, y debieron de pasar otros tres kilómetros antes de que virara en ángulo recto formando una especie de lindero. Todo ese tiempo, mientras avanzábamos, mi madre no dejó de mirar por la ventanilla, cautivada.
—¿Es esto? —no quería parecer enfadada, pero de todos modos ella no pareció notarlo.
—Claro que no. Gira a la izquierda aquí, cielo.
Hice lo que me decía y el coche dobló la esquina.
—Es muy bonito —dije con cautela, porque no quería disgustarla—, pero no es más que un seto. ¿No deberíamos buscar la casa y...?
—¡Aquí!
Me sobresalté al oír su voz débil pero ansiosa.
—¡Justo ahí!
Estiré el cuello y vi a qué se refería. Empotrada en medio del seto había una verja de hierro forjado negro. Cuanto más nos acercábamos, más parecía crecer. No era solo una impresión mía: era una reja colosal. Y no estaba allí para adornar, sino para ahuyentar a cualquiera que tuviera idea de abrirla.
Paré el coche delante de ella e intenté mirar entre los barrotes, pero solo vi más árboles. El terreno parecía descender bruscamente a lo lejos, pero por más que estiré el cuello no pude ver lo que había más allá de la loma.
—¿A que es precioso? —su voz sonó vivaz, casi ligera, y por un momento pareció la de antes.
Sentí que su mano se deslizaba en la mía y la apreté todo lo que me atreví.
—Es la entrada a Eden Manor.
—Parece... grande —dije, mostrando todo el entusiasmo que pude, pero no tuve mucho éxito—. ¿Alguna vez has entrado?
Fue una pregunta inocente, pero sentí por su forma de mirarme que debería haber sabido la respuesta a pesar de no haber oído hablar nunca de aquel lugar. Un momento después pestañeó y desapareció aquella mirada.
—Hace mucho tiempo que no —dijo con voz hueca, y me mordí el labio, arrepentida de haber roto el hechizo que se había apoderado de ella por un instante.
—Lo siento, Kate, solo quería verla. Deberíamos seguir.
Soltó mi mano y sentí de pronto lo frío que era el aire. Al pisar el acelerador, volví a deslizar mi mano en la suya. No quería soltarla aún. Ella no dijo nada y cuando la miré había vuelto a apoyar la cabeza contra el cristal.
Sucedió medio kilómetro después. La carretera estaba despejada y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, apareció una vaca en medio de la calzada, a menos de cinco metros de nosotras, cortándonos el paso. Pisé el freno a fondo y giré el volante. El coche hizo un trompo sacudiéndome de un lado a otro. Me golpeé la cabeza con la ventanilla mientras intentaba controlar el coche sin conseguirlo. Sirvió de tan poco como si hubiera intentado hacerlo volar.
Por fin nos paramos derrapando. Fue un milagro que no chocáramos con los árboles. Se me había acelerado el pulso y respiré a grandes bocanadas para intentar calmarme.
—Mamá... —dije, frenética.
Sacudió la cabeza, a mi lado.
—Estoy bien. ¿Qué ha pasado?
—Hay una... —me detuve y volví a mirar la carretera.
La vaca había desaparecido.
Miré por el retrovisor, atónita, y vi una figura parada en medio de la carretera: un chico moreno, más o menos de mi edad, vestido con un abrigo negro que ondeaba al viento. Fruncí el ceño y me giré para mirar por la luna trasera, pero el chico también se había esfumado.
¿Habían sido imaginaciones mías? Hice una mueca y me froté la cabeza dolorida. El golpe no me lo había imaginado.
—Nada —dije, temblorosa—. Es que llevo demasiado tiempo conduciendo, nada más. Lo siento.
Arranqué con cautela y miré una última vez por el retrovisor. El seto y la carretera desierta. Agarré con fuerza el volante con una mano y con la otra volví a tomar la de mi madre, intentando en vano olvidarme de la imagen de aquel chico, grabada a fuego en mi cerebro.
El techo de mi habitación tenía goteras. El agente inmobiliario que nos había vendido la casa sin que fuéramos a verla había jurado y requetejurado que no le pasaba nada, pero por lo visto el muy capullo nos había mentido.
Cuando llegamos solo saqué las cosas que íbamos a necesitar esa noche, incluido un barreño para recoger el agua de la gotera. No habíamos llevado gran cosa, solo lo que cabía en el coche, y ya me había encargado de que llevaran un juego de muebles de segunda mano.
Aunque mi madre no se hubiera estado muriendo, estaba convencida de que iba a ser muy infeliz allí. Los vecinos más cercanos vivían a casi dos kilómetros por la carretera, todo aquel lugar olía a naturaleza y en el pequeño pueblo de Eden nadie repartía pizza a domicilio.
No, pequeño, no: llamarlo así sería demasiado generoso. Eden ni siquiera aparecía en el mapa de carreteras que había usado para llegar hasta allí. La calle principal tenía unos ochocientos metros de largo, y todas las tiendas parecían ser de comida o de antigüedades. No había tiendas de ropa, o al menos ninguna que vendiera algo que valiera la pena ponerse. Ni siquiera había un McDonald’s, ni un Pizza Hut, ni un Taco Bell. Nada. Solo una cafetería vieja y anticuada y una tienducha que vendía chucherías al peso.
—¿Te gusta?
Mi madre se había acurrucado en la mecedora, junto a su cama, con la cabeza apoyada en su cojín favorito. El cojín estaba tan raído y descolorido que yo ya no sabía de qué color había sido en un principio, pero había sobrevivido a cuatro años de ingresos hospitalarios y quimioterapia. Igual que ella, contra toda probabilidad.
—¿La casa? Sí —mentí mientras remetía las esquinas de la sábana para hacer la cama—. Es... bonita.
Sonrió y sentí sus ojos clavados en mí.
—Te acostumbrarás. Puede que hasta te guste lo suficiente para quedarte aquí cuando yo haya muerto.
Apreté los labios y me negué a contestar. Era una norma tácita entre nosotras: no hablar nunca de lo que ocurriría después de su muerte.
—Kate —dijo con voz suave, y la mecedora crujió cuando se levantó.
Levanté la vista automáticamente, lista para saltar si se caía.
—Tenemos que hablar de ello alguna vez.
Sin dejar de mirarla por el rabillo del ojo, acabé de remeter la sábana, agarré una colcha gruesa y la extendí sobre la cama. Después puse las almohadas.
—Ahora no —abrí la cama y me aparté para que pudiera acostarse.
Se movía con lentitud, agónicamente, y aparté los ojos. No quería verla sufrir así.
—Todavía no.
Cuando se hubo tumbado me miró. Tenía los ojos cansados y enrojecidos.
—Pronto —dijo con voz débil—. Por favor.
Tragué saliva, pero no dije nada. No podía imaginarme la vida sin ella, y cuanto menos pensara en ello, mejor.
—La enfermera va a venir temprano —le di un beso en la frente—. Me aseguraré de que esté bien instalada y de explicárselo todo antes de irme a clase.
—¿Por qué no duermes aquí esta noche? —preguntó, dando unos golpecitos a su lado, en la cama—. Hazme compañía.
Dudé.
—Necesitas descansar.
Rozó mi mejilla con sus dedos fríos.
—Descansaré mejor si estás aquí.
La tentación de acurrucarme a su lado como cuando era niña era demasiado fuerte, sobre todo porque cada vez que me separaba de ella lo hacía con la duda de si sería esa la última vez que la vería con vida. Esa noche, me permitiría el lujo de ahorrarme ese dolor.
—Está bien.
Me metí en la cama, a su lado, y me aseguré de que estaba bien arropada antes de taparme las piernas con la colcha. Cuando estuve segura de que no pasaría frío, la rodeé con mis brazos y aspiré su olor. A pesar de que llevaba años entrando y saliendo del hospital, seguía oliendo a manzanas y freesias. Cerré los ojos antes de que empezaran a humedecérseme.
—Te quiero —murmuré. Deseaba apretarla con fuerza, pero sabía que su cuerpo no podría resistirlo.
—Yo también te quiero, Kate —contestó suavemente—. Estaré aquí por la mañana, te lo prometo.
Pero por más que yo lo deseara, sabía que esa era ya una promesa que no siempre podría cumplir.
Esa noche me acosaron las pesadillas: soñé con vacas de ojos rojos, con ríos de sangre, con agua que subía y subía a mi alrededor hasta que me desperté respirando ansiosamente, casi sin aire. Aparté la colcha y me sequé la frente sudorosa. Temía haber despertado a mi madre, pero seguía dormida.
Dormí mal, pero no pude tomarme el día libre. Era mi primer día en el instituto de Eden, un edificio de ladrillo que parecía un establo grandote, más que un colegio. Había tan pocos alumnos que casi no había merecido la pena construir uno, y mucho menos mantenerlo en funcionamiento. Matricularme había sido idea de mi madre. Había perdido el último curso para cuidar de ella, y ahora estaba empeñada en que acabara el bachillerato.
Llegué al aparcamiento dos minutos después de que sonara el primer timbre. Mamá se había mareado esa mañana y no me fiaba de la enfermera, una mujerona gorda llamada Sofía. No es que tuviera nada de sospechoso, pero me había pasado casi cuatro años cuidando de mi madre y por lo que a mí respectaba nadie podía hacerlo mejor que yo. Estuve a punto de saltarme las clases para quedarme con ella, pero mi madre insistió en que me fuera. El día ya había sido bastante difícil, aunque yo estaba segura de que solo podía empeorar.
Por lo menos no tuve que hacer sola el camino de la vergüenza al cruzar el aparcamiento. Cuando estaba a medio camino del edificio, noté que detrás de mí iba un chico. No tenía edad suficiente para conducir y el pelo, tan rubio que lo tenía casi blanco, le sobresalía de punta casi tanto como sus enormes orejas. A juzgar por su expresión alegre, parecía importarle un pimiento llegar tarde.
Corrió para llegar a la puerta antes que yo y vi con sorpresa que me la abría. No se me ocurría ni un solo chico de mi antiguo instituto capaz de hacer una cosa así.
—Después de usted, mademoiselle.
¿Mademoiselle? Me quedé mirando el suelo para no mirarlo como a un bicho raro. No convenía ponerse grosera el primer día.
—Gracias —mascullé, y al entrar apreté el paso, pero era más alto que yo y me alcanzó enseguida.
Y para mi espanto, en vez de pasar de largo, siguió caminando a mi lado.
—¿Te conozco?
Dios mío. ¿De verdad esperaba que le contestara? Por suerte pareció que no, porque no me dio tiempo a responder.
—No, no te conozco.
Brillante observación, Einstein.
—Pero debería conocerte.
Justo antes de llegar al despacho se giró y se interpuso entre la puerta y yo. Me tendió la mano y me miró con expectación.
—Soy James —dijo, y por fin pude verle bien la cara. La tenía de niño, pero quizá fuera mayor de lo que yo pensaba. Tenía los rasgos más definidos, más maduros de lo que esperaba—. James MacDuffy. Ríete y me veré obligado a odiarte.
No me quedó más remedio que componer una sonrisita y darle la mano.
—Kate Winters.
Se quedó mirándome algo más de lo estrictamente necesario, con una sonrisa bobalicona. Yo me quedé allí parada mientras pasaban los segundos, removiéndome, inquieta, y por fin me aclaré la garganta.
—Eh... ¿podrías...?
—¿Qué? Ah —soltó mi mano y de nuevo me abrió la puerta—. Tú primero, Kate Winters.
Entré, apretando con fuerza mi bolso. Dentro del despacho había una mujer vestida de azul de la cabeza a los pies, con un pelo liso de color castaño rojizo que yo habría dado el pie derecho por tener.
—Hola, soy...
—Kate Winters —me interrumpió James poniéndose a mi lado—. No la conozco.
La recepcionista logró suspirar y reírse al mismo tiempo.
—¿Qué ha pasado esta vez, James?
—Se me ha pinchado una rueda —sonrió—. La he cambiado yo mismo.
Ella anotó algo en una libreta de hojas rosas, arrancó la hoja y se la dio.
—Tú vienes andando al instituto.
—¿Sí? —su sonrisa se hizo más amplia—. ¿Sabes, Irene?, si sigues dudando así de mí, voy a empezar a pensar que ya no te gusto. ¿Mañana a la misma hora?
La mujer se rio y James desapareció por fin. Me resistí a mirarlo y clavé la mirada en un anuncio que había pegado al mostrador.
—Katherine Winters —dijo la mujer, Irene, cuando se cerró la puerta del despacho—. Estábamos esperándote.
Se puso a mirar en un archivador y yo me quedé allí, incómoda, y deseé que hubiera algo que decir. No era muy habladora, pero al menos podía mantener una conversación. A veces.
—Tienes un nombre muy bonito.
Levantó sus cejas perfectamente depiladas.
—¿Sí? Me alegro de que te guste. A mí también me gusta. Ah, aquí está —sacó una hoja y me la pasó—. Tu horario y un plano del centro. No te será difícil encontrarlo. Los pasillos están pintados según el curso, y si te pierdes solo tienes que preguntar. Somos bastante amables por aquí.
Asentí mientras me fijaba en mi primera clase. Álgebra. Genial.
—Gracias.
—De nada, querida.
Me volví para marcharme, pero cuando toqué el pomo de la puerta, carraspeó.
—¿Señorita Winters? Solo... solo quería decirte que lo siento mucho. Lo de tu madre, quiero decir. La conocí hace mucho tiempo y... En fin, lo siento mucho.
Cerré los ojos. Todo el mundo lo sabía. Yo no me explicaba cómo, pero lo sabían. Mi madre decía que su familia había vivido en Eden generación tras generación, y yo había sido lo bastante idiota como para creer que mi llegada pasaría desapercibida.
Parpadeé para contener las lágrimas, giré el pomo y salí rápidamente con la cabeza gacha, confiando en que James no intentara hablar conmigo otra vez.
Nada más doblar la esquina me tropecé con una especie de muro. Perdí el equilibrio, me caí y el contenido de mi bolso se desparramó por todas partes. Me puse colorada y procuré recoger mis cosas mientras farfullaba una disculpa.
—¿Estás bien?
Levanté la vista y me hallé cara a cara con una chaqueta beisbolera. La muralla humana me miraba desde su altura. Al parecer, James y yo no éramos los únicos que llegábamos tarde esa mañana.
—Soy Dylan —se arrodilló a mi lado y me ofreció la mano.
La agarré el tiempo justo para incorporarme.
—Kate —dije.
Me pasó mis cuadernos y yo se los quité y volví a meterlos en mi bolso. Dos libros de texto y cinco carpetas después, me levanté y me sacudí los vaqueros. Fue entonces cuando me fijé en lo mono que era. No solo para un pueblucho como Eden; también habría parecido muy mono en Nueva York. Aun así, había algo en su forma de mirarme que me dio ganas de apartarme de él. Pero antes de que pudiera hacerlo, una chica rubia muy guapa se adosó a él y me miró de arriba abajo. Puede que sonriera, pero se inclinaba contra Dylan y se agarraba a su brazo de un modo que parecía estar orinando encima de él para marcar su territorio.
—¿Quién es tu amiga, Dylan? —preguntó, agarrándolo aún más fuerte.
Él la miró inexpresivamente y tardó un momento en rodearla con el brazo.
—Eh... Kate. Es nueva.
Su sonrisa falsa se hizo más grande y me tendió la mano.
—¡Kate! Soy Ava. He oído hablar tanto de ti... Mi padre tiene una inmobiliaria y me ha hablado de ti y de tu madre.
Al menos ahora tenía alguien a quien culpar de la gotera de mi cuarto.
—Hola, Ava —dije, picando el anzuelo, y tomé su mano—. Encantada de conocerte.
Su mirada dejaba bien claro que nada la habría hecho más feliz que llevarme al bosque y enterrarme viva.
—Lo mismo digo.
—¿Qué clase tienes primero? —preguntó Dylan estirando el cuello para mirar mi horario—. Álgebra. Puedo... podemos enseñarte dónde es si quieres.
Abrí la boca para decir que no, pensando que no había razón para tentar más aún al destino ahora que había aparecido Ava, pero antes de que pudiera decir nada me agarró por el brazo y me llevó por el pasillo. Miré a Ava dispuesta a disculparme por secuestrar a su novio, pero cuando vi lo coloradas que tenía las mejillas y lo tensa que estaba su delicada mandíbula me quedé sin habla.
Quizá mi madre me sobreviviera, después de todo.
Capítulo 2Ava
Yo no era espectacularmente guapa. Ojalá lo hubiera sido, pero no: era solo yo. Nunca había trabajado como modelo, nunca había tenido a los chicos babeando a mi alrededor, nunca me había parecido ni de lejos a las pijas de mi antiguo colegio, a las que la genética había bendecido desde su nacimiento.
De ahí que no me explicara por qué no paraba de mirarme Dylan.
Estuvo mirándome toda la clase de Historia, toda la clase de Química y toda la hora de la comida. Comí sola, en el extremo desocupado de una mesa, con la nariz metida en un libro. No quería molestarme en hacer amigos. No iba a pasar allí mucho tiempo, así que ¿para qué? En cuanto aquello acabara tenía intención de regresar a Nueva York, a recoger los pocos pedazos de mi antigua vida que aún pudiera encontrar.
Además, estaba acostumbrada a comer sola. En casa tampoco había tenido nunca muchos amigos. Mi madre se había puesto enferma nada más empezar mi primer año en el instituto, y desde entonces me había pasado las tardes acampada junto a su cama en el hospital mientras ella pasaba por una tanda tras otra de radio y quimioterapia. No me había quedado mucho tiempo para ir a dormir a casa de amigas, para salir con chicos o verme con gente que no podía entender por lo que estábamos pasando mi madre y yo.
—¿Está ocupado este sitio?
Levanté la vista, sobresaltada, casi esperando ver a Dylan allí parado. Pero el que me miraba fijamente era James. Llevaba unos enormes auriculares que le tapaban las orejas de elefante y una sonrisa airosa en la cara. No supe si sentir alivio o pánico.
Negué con la cabeza sin decir nada, pero no importó: ya se estaba sentando. Volví a fijar la mirada en mi libro y procuré no mirarlo con la esperanza de que se marchara. Pero las letras se emborronaban delante de mis ojos y leí la misma frase cuatro veces, incapaz de concentrarme.
—Técnicamente estás en mi sitio —comentó tranquilamente.
Metió la mano en su mochila, sacó un bote grande de ketchup y a mí casi se me salieron los ojos de las órbitas. Dejé de fingir que estaba leyendo. ¿A quién se le ocurría llevar un bote de ketchup encima?
Debió de notar mi mirada porque mientras echaba un buen chorro de ketchup sobre el gran montón de patatas fritas arrimó su bandeja a la mía.
—¿Quieres?
Dije que no con la cabeza. Llevaba un sándwich y una manzana, pero la llegada de James me había revuelto un poco el estómago. Y no porque pensara que era mal chico. Simplemente quería que me dejaran en paz. Para no tener que hablar con él, di un mordisco a mi manzana y mastiqué despacio. James empezó a comerse sus patatas y durante unos segundos tuve la esperanza de que la conversación se hubiera acabado.
—Dylan te está mirando —dijo, y antes de que me diera tiempo a tragar y a dejarle claro que no quería tener nada que ver con Dylan, señaló hacia atrás con la cabeza—. Ahí llega.
Arrugué el entrecejo y me giré, pero Dylan seguía sentado al otro lado de la cafetería. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de a qué se refería: Ava iba derecha hacia nosotros.
—Genial —mascullé, y dejé mi manzana sobre una servilleta.
¿Acaso era pedir demasiado que me dejaran terminar el instituto ilesa? Y si de verdad era imposible, ¿no podían dejarme al menos un día para que me instalara antes de que empezara todo el jaleo?
—¿Kate? —la voz aguda de Ava era inconfundible.
Suspiré para mis adentros y me obligué a girarme con una sonrisa inocente en la cara.
—Ah, hola. Ava, ¿verdad?
La comisura de sus labios se tensó. Seguro que era la primera vez que alguien le preguntaba su nombre dos veces.
—¡Exacto! —contestó con voz rebosante de entusiasmo fingido—. Cuánto me alegro de que te acuerdes. Oye, quería preguntarte una cosa. ¿Tienes planes para mañana por la noche?
¿Aparte de fregar cuñas, cambiar las sábanas de mi madre y preparar su medicación para la semana siguiente?
—Tengo un par de cosas que hacer, ¿por qué?
Soltó un bufido altanero, pero luego pareció acordarse de que estaba intentando hacerse la simpática.
—Vamos a hacer una hoguera en el bosque. Una especie de acampada solo que... Bueno, no la patrocina el instituto —soltó una risilla y se puso un mechón de pelo detrás de la oreja—. El caso es que me preguntaba si querías venir. He pensado que sería un buen modo de que conozcas a todo el mundo —miró hacia atrás, hacia una mesa larga llena de jugadores de fútbol, y sonrió—. Sé de buena tinta que algunos están deseando conocerte.
¿De qué iba aquello? ¿Quería buscarme novio para que Dylan me dejara en paz?
—No salgo con chicos.
Se quedó boquiabierta.
—¿En serio?
—En serio.
—¿Por qué no?
Me encogí de hombros y miré a James, que parecía decidido a no mirar a Ava mientras construía un complicado tipi hecho de patatas fritas. No iba a echarme un cable.
—Mira —dijo Ava, dejándose de fingimientos—, no es más que una fiesta. En cuanto te conozcan todos, dejarán de mirarte embobados. No es para tanto. Una hora o así, y luego no tendrás que volver a hacerlo. Hasta te ayudaré con el pelo y el maquillaje y esas cosas. Y puedo prestarte un vestido si no te están demasiado pequeños.
¿Se daba cuenta siquiera de que acababa de insultarme? Intenté rehusar, pero siguió hablando.
—Por favor —dijo, y su voz se quebró, llena de sinceridad—, no hagas que te lo suplique. Sé que seguramente no es a lo que estabas acostumbrada en Nueva York, pero será divertido, te lo prometo.
Me lanzó una mirada indefensa y suplicante, y la miré fijamente. Estaba claro que no iba a aceptar un no por respuesta.
—Está bien —dije—. Me quedaré una hora, pero no necesito que me maquilles ni que me prestes un vestido, y después me dejaréis en paz, ¿de acuerdo?
Volvió a sonreír, y esa vez su sonrisa no era fingida.
—Trato hecho. Pasaré a buscarte a las siete.
Después de que le anotara mi dirección en una servilleta, volvió alegremente a su mesa, contoneando las caderas con descaro. Prácticamente todos los chicos se volvieron para mirarla. Yo miré con enfado a James, que seguía concentrado construyendo su ridícula choza de patatas fritas.
—Pues sí que eres de ayuda.
—Parecías estar arreglándotelas bastante bien tú sola.
—Sí, bueno, gracias por arrojarme a los lobos —alargué el brazo y tomé la patata que sostenía toda la torre. Se desmoronó, pero a James no pareció importarle. Se metió otra patata en la boca y masticó pensativamente.
—En fin —dijo después de tragar—, parece que tienes una cita formal con el diablo.
Yo solté un gruñido.
Cuando iba camino del coche, después de que sonara el último timbre, James volvió a alcanzarme. Llevaba los auriculares colgando del cuello y de ellos salía una música atronadora, pero al menos no dijo nada. Yo seguía enfadada porque no me hubiera echado una mano con Ava, así que esperé a llegar a mi coche para darme por enterada de que estaba allí.
—¿Se me ha caído algo? —pregunté. No se me ocurrió un modo mejor de dejarle claro que no quería hablar con él.
—¿Qué? No, claro que no. Si se te cayera, te lo devolvería.
Su confusión me pilló por sorpresa. ¿De verdad no me entendía? Me quedé con la llave metida en la cerradura, preguntándome cuánto iba a durar aquello. ¿Sería solo ese día o tendría que esperar hasta que dejara de ser una novedad? La gente no había parado de mirarme en todo el día, pero solo Dylan, James y Ava se habían acercado a hablarme. Pero no me sorprendió. Se conocían todos desde que estaban en pañales y era más que probable que los grupos de amigos estuvieran formados desde la guardería. Allí no había sitio para mí. Yo lo sabía, ellos lo sabían y a mí me parecía de perlas.
—No salgo con chicos —dije sin pensarlo, pero ya que lo había dicho tenía que continuar—. En casa tampoco. Es solo que... No salgo con chicos y ya está. No es nada personal, no es que esté buscando una excusa. Lo digo en serio. No salgo con chicos.
En lugar de parecer decepcionado o deprimido, James me miró con los ojos azules abiertos de par en par y una expresión de pasmo. Con el paso de los segundos empecé a ponerme colorada. Al parecer, ni se le había pasado por la cabeza pedirme salir.
—Me pareces muy guapa.
Parpadeé. O quizá sí.
—Pero eres un ocho, por lo menos, y yo me quedo en un cuatro. No nos está permitido tener citas. Así lo dicta la sociedad.
Lo miré intentando averiguar si estaba hablando en serio. No parecía bromear, y me miraba otra vez fijamente, como si esperara alguna respuesta que no fuera un bufido burlón.
—¿Un ocho? —balbucí. Fue lo único que se me ocurrió.
—Puede que un nueve si te maquillas un poco. Pero me gustan los ochos. A los ochos no se les sube a la cabeza. A los nueve sí. Y los diez no saben hacer otra cosa que ser eso, dieces. Como Ava.
Hablaba en serio. Giré la llave en la cerradura y lamenté no tener un teléfono móvil para fingir que me llamaba alguien.
—Bueno... gracias, creo.
—De nada —se quedó callado un momento—. Oye, Kate, ¿puedo preguntarte una cosa?
Me mordí el labio para no decirle que ya lo había hecho.
—Claro, adelante.
—¿Qué le pasa a tu madre?
Me quedé paralizada y me dio un vuelco el estómago. Pasaron unos segundos sin que dijera nada, pero James siguió esperando una respuesta.
Mi madre... De lo último que quería hablar en ese momento era de su enfermedad. Me parecía mal difundirlo por ahí. Era como si la estuviera exhibiendo a ella. Y egoístamente quería guardarla para mí sola esos últimos días, semanas o meses. El tiempo que me quedara con ella, quería que estuviéramos solas las dos. Mi madre no era una atracción de feria que mirar, ni un cotilleo que pudieran llevar y traer. No lo permitiría. No permitiría que mancharan así su recuerdo.
James se apoyó contra mi coche y vi un destello de compasión en su mirada. Pero yo odiaba que se compadecieran de mí.
—¿Cuánto tiempo le queda?
Tragué saliva. Para tener cero habilidades sociales, me estaba leyendo como si fuera un libro abierto. O quizás fuera así de evidente.
—Los médicos le dieron seis meses de vida cuando yo estaba en primero —agarré las llaves de mi coche tan fuerte que se me clavaron en la piel. El dolor me distrajo, pero no bastó para hacer desaparecer el nudo que tenía en la garganta—. Lleva mucho tiempo aguantando.
—Y ahora está lista.
Asentí, aturdida. Me temblaban las manos.
—¿Y tú? ¿Lo estás?
A nuestro alrededor el aire parecía de pronto extrañamente denso para estar en septiembre. Cuando volví a mirar a James, mientras me devanaba los sesos buscando algo que decir para que se marchara antes de que me echara a llorar, me di cuenta de que el aparcamiento estaba ya casi vacío.
James alargó el brazo y abrió la puerta.
—¿Estás bien para llegar a casa?
¿Lo estaba?
—Sí.
Esperó a que subiera al coche. Luego cerró la puerta con suavidad. Bajé la ventanilla en cuanto encendí el motor.
—¿Quieres que te lleve?
Ladeó la cabeza y sonrió como si hubiera dicho algo increíble.
—Hasta ahora siempre he venido andando a clase, con lluvia, con nieve, con ventisca, con granizo, da igual. Eres la primera persona que se ofrece a llevarme.
Me sonrojé.
—No tiene importancia. La oferta sigue en pie, si quieres.
Se quedó mirándome un momento como si intentara tomar una decisión respecto a mí.
—No, no pasa nada, iré andando. Pero gracias.
No supe si alegrarme o si sentirme culpable por querer alegrarme.
—Hasta mañana, entonces.
Asintió con un gesto y puse el coche marcha atrás, pero justo antes de que levantara el pie del freno se inclinó otra vez hacia la ventanilla.
—Oye, Kate, puede que tu madre aguante un poco más.
No dije nada, no sabía si podría mantener la compostura. Estuvo mirándome mientras daba marcha atrás y al salir a la carretera le vi un instante atravesando a pie el aparcamiento. Había vuelto a ponerse los grandes cascos en la cabeza.
A medio camino de casa tuve que pararme a llorar largo y tendido.
Mi madre se pasó casi toda la noche encorvada sobre una palangana, vomitando, y yo sujetándole el pelo. Cuando se hizo de día y apareció Sofía, la enfermera, mi madre tuvo las fuerzas justas para llamar al instituto y avisar de que no iba a ir a clase, y nos pasamos las dos el día durmiendo.
Después de una tanda de pesadillas espeluznantes, me desperté poco después de las cuatro con el corazón acelerado y la sangre helada en las venas. Todavía sentía cómo me llenaba el agua los pulmones mientras intentaba respirar, sentía los oscuros remolinos de sangre que me envolvían mientras la corriente tiraba de mí hacia abajo, y cuanto más me debatía, más me hundía. Tardé unos minutos en tranquilizarme, y cuando por fin pude respirar con normalidad me puse un poco de corrector bajo los ojos para disimular las ojeras. No quería preocupar a mi madre.
Cuando fui a ver cómo estaba, me encontré a Sofía sentada en una silla, frente a su puerta, canturreando en voz baja mientras tejía lo que parecía ser un jersey de color rojizo. Parecía tan contenta que nadie habría adivinado que al otro lado de la puerta mi madre se estaba muriendo.
—¿Está despierta? —pregunté, y negó con la cabeza—. ¿Has puesto la medicación en el gotero?
—Claro, querida —contestó con amabilidad, y dejé caer los hombros—. ¿Vas a ir a la fiesta de esta noche?
—¿Cómo sabes eso?
—Me lo ha dicho tu madre. ¿Vas a ir con eso?
Miré mi pijama.
—No voy a ir.
Era una hora con mi madre que no podría recuperar, y no nos quedaban muchas para estar juntas. Cloqueó, contrariada, y la miré con enfado.
—¿Tú no harías lo mismo si fuera tu madre? Prefiero pasar la noche con ella.
—¿Eso es lo que ella querría que hicieras? —preguntó, dejando su punto—. ¿Dejar tu vida en suspenso mientras esperas a que se muera? ¿Crees que eso va a hacerla feliz?
Aparté la mirada.
—Está enferma.
—Estaba enferma ayer y seguirá estándolo mañana —repuso con suavidad.
Sentí su mano cálida en la mía y la aparté. Crucé los brazos sobre el pecho, tensa.
—Ella querría que tuvieras una noche para ti sola.
—Tú qué sabes —le espeté, y me tembló en la voz una emoción que se negaba a permanecer enterrada—. Tú no la conoces, así que deja de hacer como que sí.
Se levantó y colocó con cuidado su labor sobre la silla.
—Lo que sé es que solo habla de ti —me dedicó una sonrisa triste que no pude soportar, y fijé la mirada en la moqueta—. Lo que más desea en el mundo es saber que vas a ser feliz y que estarás bien sin ella. ¿No crees que vale la pena invertir una o dos horas de tu tiempo para darle un poco de paz y de consuelo?
Rechiné los dientes.
—Claro que sí, pero...
—Pero nada —cuadró los hombros y, aunque era de mi altura, de pronto pareció mucho más alta—. Tu madre quiere que estés contenta y tú puedes darle ese consuelo saliendo esta noche y haciendo amigos. Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que tenga todo lo que necesite, y no pienso aceptar un no por respuesta.
No dije nada, me quedé mirándola fijamente mientras me ardía la cara de rabia y frustración. Me sostuvo la mirada sin ceder ni un ápice y por fin tuve que apartar los ojos. Ella no sabía lo precioso que era cada minuto para mí y no había forma de hacérselo entender, pero tenía razón sobre mi madre. Si eso la hacía feliz, lo haría.
—Está bien —me limpié los ojos con la manga—. Pero si le pasa algo mientras estoy fuera...
—No le pasará nada —contestó con voz de nuevo cálida—. Te lo prometo. Puede que ni siquiera se dé cuenta de que te has ido y cuando vuelvas tendrás algo que contarle, ¿no crees?
Si Ava se salía con la suya, no me cabía ninguna duda de que sí.
Capítulo 3El río
Mi última esperanza era que a Ava se le olvidara ir a buscarme, pero cuando a las siete y cinco salí al porche de mala gana vi un enorme Range Rover aparcado frente a la casa. A su lado, mi coche parecía de juguete. Había ido a ver cómo estaba mi madre antes de salir, pero seguía durmiendo y en lugar de dejar que la despertara para despedirme, Sofía me había ahuyentado de allí. Cuando salí por fin, estaba de un humor de perros.
—¡Kate! —chilló cuando abrí la puerta del copiloto, sin reparar en mi mal humor—. Cuánto me alegro de que vengas. Lo tuyo no es contagioso, ¿verdad?
Subí con esfuerzo y me abroché el cinturón de seguridad.
—Yo no estoy enferma.
—Vaya —dijo Ava—, tienes mucha suerte de que tu madre te deje escaparte.
Cerré los puños y no dije nada. «Suerte» no era la palabra que mejor lo describía.
—Lo de esta noche te va a encantar —añadió sin molestarse en mirar por el retrovisor cuando salió marcha atrás—. Viene todo el mundo, así que vas a conocer a un montón de gente.
—¿James también viene? —me armé de valor cuando pisó a fondo el acelerador y el Range Rover salió disparado hacia delante, llevándose consigo mi estómago.
Durante una fracción de segundo puso tal cara de asco al pensar que James pudiera presentarse en la fiesta que estuve a punto de retirar la pregunta, pero aquella expresión se esfumó tan rápidamente como había llegado.
—James no está invitado.
—Ah —preferí dejar el tema. De todos modos no esperaba que fuera a la fiesta; a fin de cuentas, Ava y él no se movían en los mismos círculos—. ¿Dylan sí va?
—Claro —su tono alegre sonó tan falso como sus uñas, y cuando la miré entre la penumbra del coche vi un destello extraño en sus ojos. Ira, quizás, o celos.
—No me interesa Dylan —dije por si aún no había captado el mensaje—. Lo de que no salgo con chicos iba en serio.
—Lo sé —pero su manera de esquivar mi mirada hablaba por sí sola.
Suspiré. No debía importarme, pero en Nueva York había visto a muchos chicos aprovecharse de sus novias mientras miraban a otra por el rabillo del ojo. Y eso nunca acababa bien. Por más que me odiara Ava, no se merecía eso.
—¿Por qué estás con él, de todos modos?
Pareció sorprendida un instante.
—Porque es Dylan —contestó como si fuera evidente—. Es guapo, listo y es el capitán del equipo de fútbol. ¿Por qué no iba a querer estar con él?
—Bueno, no sé —dije—. Porque es un cerdo que seguramente solo sale contigo porque eres guapísima y casi seguro que eres del equipo de animadoras.
Resopló.
—Soy la capitana del equipo, además de la capitana del equipo de natación.
—Exacto.
Giró el volante y las ruedas chirriaron cuando el coche viró bruscamente. Pensé en una vaca en medio de la carretera, cerré los ojos y recé en silencio.
—Hace siglos que estamos juntos —dijo Ava—. Y no pienso dejarlo porque una chica que se cree mejor que nosotros venga a decirme que soy una imbécil.
—No me creo mejor que tú —contesté, molesta—. Pero no he venido aquí a hacer amigos.
Se quedó callada mientras avanzábamos a través de la oscuridad. Al principio pensé que no iba a decir nada, pero cuando volvió a hablar, un minuto después, su voz sonó tan débil que tuve que esforzarme para oírla.
—Mi padre me ha dicho que tu madre está muy enferma.
—Pues sí, tu padre tiene razón.
—Lo siento —dijo—. No sé qué haría yo sin mi madre.
—Sí —mascullé—. Lo mismo digo.
Esa vez, cuando dobló la curva, no tuve la sensación de que volábamos por el aire.
—Kate...
—¿Mmm?
—Quiero de verdad a Dylan, aunque solo esté conmigo porque soy animadora.
—Puede que no sea así —dije apoyando la cabeza contra la ventanilla—. Puede que él sea distinto.
Suspiró.
—Puede.
Aparcó su monstruo devorador de gasolina a un lado de la carretera, a oscuras. Los árboles se alzaban por encima de nosotras y la luna proyectaba sombras sobre el suelo, pero yo no habría podido adivinar dónde estábamos ni aunque mi vida hubiera dependido de ello. No había coches ni ninguna casa a la vista.
—¿Dónde estamos? —pregunté cuando me condujo hacia el bosque.
—La hoguera es en el bosque —contestó mientras esquivaba hábilmente las ramas bajas de los árboles.
Yo no tenía tanta suerte.
—No es muy lejos.
La seguí mascullando una sarta de improperios. Aquello daba al traste con mi plan de marcharme temprano: tendría que quedarme allí hasta que se marchara Ava, a no ser que me llevara alguno de mis muchos pretendientes.
Hice una mueca al pensarlo. Prefería volver andando.
—Está justo al otro lado del seto —dijo, y me paré.
¿El seto?
—¿El seto que rodea esa finca enorme, dices?
Se volvió para mirarme.
—¿La conoces?
—Mi madre me ha hablado de ella.
—Ah. Bueno, pues es donde hacemos las fiestas. Mi padre conoce al dueño, y no le importa nada que vayamos allí.
Por cómo lo dijo, se me hizo un nudo en el estómago al acordarme de la figura que me parecía haber visto por el retrovisor, pero no había gran cosa que pudiera hacer al respecto. Tal vez decía la verdad. A fin de cuentas, no tenía motivos para mentirme, ¿verdad? Además, hasta donde yo sabía, el único modo de traspasar ese seto era la verja principal, y hacía rato que habíamos dejado atrás la carretera.
—¿Cómo vamos a entrar?
Siguió caminando y no tuve más remedio que seguirla.