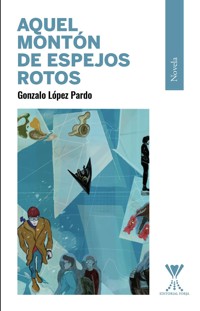
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Forja
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
"Gonzalo López Pardo indudablemente se siente atraído por lo desconocido, por aquello que resulta difícil de explicar, por la inminencia amenazadora de lo irreconocible, por lo difícil de entender y que, por eso mismo, cautiva". Héctor Véliz-Meza, escritor y periodista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aquel montón de espejos rotosAutor: Gonzalo López Pardo Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago, Chile. Fonos: 56-224153230, 56-224153208.www.editorialforja.clinfo@editorialforja.clIlustración de portada: Floan Luna Roa Edición electrónica: Sergio Cruz Primera edición: enero, 2024 Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N°2020-A-8172 ISBN: 9789563387056 eISBN: 9789563387063
A mis amigas y amigos de Punta Arenas.
Los libros de la biblioteca no tienen letrasCuando los abro surgen.[…]El que lee mis palabras está inventándolas. Jorge Luis Borges
I
Soy un pasajero dentro de un hotel del que nunca he salido y al que jamás he podido conocer completo. Abro las puertas de los dormitorios y entro en salas de cine, me siento en cualquier butaca y observo películas que son imágenes sueltas y desordenadas, secuencias que se tropiezan unas con otras, cintas que empezaron hace rato para cuando las observo y que no terminan nunca. (Son filmes con olores).
Las historias encerradas en mis recuerdos son eternas. Algunas son mías y otras no; pero ya no sé diferenciarlas.
Recuerdo el interior de un avión. El asiento era inmenso, el respaldo se elevaba hasta el techo de la aeronave. Los sonidos se encerraban dentro de la cabina. Me zumbaban los oídos. No sé si ocurrió o si lo inventé; puede ser un recuerdo escapado por azar desde cualquier época de mi vida. Seguro que llegué en avión a Punta Arenas.
El rostro de mi padre, justo encima del mío, a centímetros, me miraba a los ojos y sonreía. Creo que cuando me veía, se veía. Sé que me recitaba algún discurso político cargado con amor meloso; eso me lo contaron. Yo invento que mi viejo me hablaba sobre un futuro donde yo brillaría porque todos brillaríamos. Supongo que eso esperaba de mí, que fuera feliz y que viviera en un país que tuviera los cojones de hacer feliz a su gente. Sé que mi papá quería eso para todo el mundo. Sé que se murió queriéndolo.
Siento los besos de mi madre en todo el rostro, sus abrazos y sus cariñitos en todo el cuerpo. Oigo sus palabras en diminutivo.
Veo el interior blanco invierno de mi cuna, que tenía como cenefa un tren con cuatro vagones, un dibujito naif repetido como patrón. (Ese figurín lo bordó mi madrina, mi segunda mamá). A veces cuando sueño, ahora viejo, ese tren levita y avanza por un riel invisible y yo sigo con la mirada su recorrido hasta quedarme dormido dentro del sueño.
Mis padres le pagaron durante meses a la señora Esmeralda para que me cuidara. Era la dueña de una pensión en el centro de la ciudad. Dicen que era buena persona, Esmeralda, que no me encerró por maldad sino porque tenía que lavar ropa, que era el negocio que en realidad mantenía a su familia. Yo tenía dos años. Me dejó solo dentro de un cuarto lleno con ropa blanca y limpia, quizás por cuánto tiempo, todos los días durante varios meses. Dicen que para un niño tan pequeño una hora es igual a dos semanas, que el tiempo no vale un carajo; por eso, en mi caso, la condena de aquel encierro más bien vale por lo sentido. Mi madre no se dio cuenta, no supo hasta mucho después. Mi padre se murió sin saber esto de mi prisión preventiva preescolar. Tuvieron que hipnotizarme, ya adulto, para que yo pudiera entender por qué el encierro me provoca pánico y por qué el pánico me congela la espalda, me pesa sobre los pies e impide que me mueva con ligereza.
Llegamos en otoño, tres años después, mi mamá, mi papá y yo. Era de noche. Nuestro departamento estaba helado y vacío. Nos ayudaron unos militares; mi mamá estaba en comisión de servicio, desde la Tesorería General de la República, en el Regimiento de Telecomunicaciones de Punta Arenas. Pero nos ayudaron solo con el acarreo, los conscriptos dejaron tirado lo poco que transportaron y se fueron rápido. Teníamos una mesa para la cocina, algunos cachivaches para cocinar y comer, una estufa conectada a la red de gas natural de la ciudad, ropas, la cama de mis padres, mi cuna y algunos juguetes. Mi padre encendió la estufa. Luego él y mamá ordenaron los utensilios para cocinar mientras yo deambulaba en triciclo por el departamento vacío. Armaron los muebles para dormir y guardaron nuestras ropas. Nos acostamos temprano, después de mi cena y mi baño, los tres en el mismo dormitorio que no tenía cortinas, arrullados por el viento, yo en mi cuna y ellos en su cama; yo acurrucado y mi madre acariciándome y observándome casi toda la noche. Suena a poquito, pero uno no necesita mucho más para vivir tranquilo: comer bien, dormir bien y estar con alguien que sienta y sepa que eres lo más importante en su vida.
Mi hermano nació dos años después.
Las ventoleras. Siempre las ventoleras. Si yo estaba al aire libre se metían en mis ojos; si yo estaba dentro de casa, el aire se colaba por las rendijas y susurraba en rachas de voces profundas.
Una vez alguien me dijo que aquel sonido ronco era lo único que quedaba de los cantos que las mujeres selknam le regalaban al sol cada madrugada, porque estaban convencidas de que si no cantaban el sol no salía; así es que además estaban convencidas de que todo lo que existía moriría si ellas no cantaban.
Si yo miraba hacia el cielo, veía cómo las nubes corrían despavoridas. En aquellos tiempos en Punta Arenas no llovía tanto como la gente del norte suponía; el cielo no podía descargar con facilidad porque el viento se lo impedía. El clima cambiaba en minutos: sol/lluvia/granizos/aguanieve/sol; el orden no alteraba la temperatura anual constante: un frío lunar. A veces, por culpa del viento, llovía horizontal y el agua también se metía en mis ojos. Por las noches el rumor del aire me arrullaba. Yo podía dormir doce horas profundas y continuas probablemente porque mis pesares se escapaban hacia el noroeste empujados por aquellos soplidos huracanados.
También recuerdo las puntas de mis botas de cuero gastadas por el barro, la escarcha y la nieve; los pantalones de cotelé; dos pares, uno negro y otro azul. Y siento los olores: a pan tostado en las mañanas. Olor a lentejas mezcladas con arroz y salchichas cortadas en rodajas muy finas a mediodía. Olor a café en las tardes; un café con leche que mi mamá bebía sin endulzar. Olor a sopaipillas pasadas. El aroma de la lluvia y, después, la delicada fragancia que ascendía desde la tierra empapada. El hedor que dejaba escapar el matadero y frigorífico que estaba frente a nuestro hogar cada vez que faenaban. El hedor que dejaba escapar la tubería de desagüe que se sumergía en el mar, relativamente cerca de nuestra playa.
Nuestra playa nevada. Mi pasamontañas azul sosteniendo copos de nieve en la coronilla. Mi nariz goteando. Mi trineo –que tenía cuerpo de fierro fundido y asiento de madera– deslizándose por una pequeña ladera nevada. (Giro con el cáñamo que sirve de manubrio y me ladeo para frenar y evitar que el trineo corcovee y me lance a las aguas invernales del Estrecho de Magallanes). Los chicos malos del sector de Playa Norte que de vez en cuando venían para espantarnos de la costa. La gente pobre que vivía en Playa Norte y que vino a robarse la madera del parquecillo que la Municipalidad de Punta Arenas había construido justo frente al edificio donde yo vivía.
El sabor de las papas rellenas que cocinaba la señora Adriana. Mi madre viendo Villa Los Aromos o La Torre Diez mientras bebía café sin endulzar. Yo, pasando de largo porque no me gustaban las telenovelas.
El mar rugiendo, apenas a una cuadra al Este, cuando azotaban temporales.
Ver el Estrecho desde la cima de un acantilado en el sector de Barranco Amarillo.
Soñar, todavía, con comprar un terreno y construir una casa en la cima de un acantilado en Barranco Amarillo para observar el Estrecho de Magallanes todos los días.
A los siete, ocho, nueve y diez años yo era flaquito como mondadientes. En aquellos tiempos, durante los veranos, el Estrecho de Magallanes se retraía dos o tres cuadras cuando bajaba la marea… unos trescientos metros, no exagero. Obviamente los niños entrábamos al suelo marino –que era blando en la superficie y duro unos diez centímetros más abajo– para correr, jugar y encontrar tesoros. El mar contraía su tupido velo y dejaba al descubierto secretos que algunos magallánicos habían pretendido ocultar.
Recuerdo una tarde en forma especial. El aire húmedo y el sol inútil de las siete p.m. Una tarde de verano. Las olas rompiendo muy lejos. Nubes blancas y gordas que viajaban a toda velocidad, escapándole a los rayos anaranjados del sol que se dormía. Chillidos de gaviotas y de otros pájaros cuyos nombres nunca memoricé. Perros. Ladridos. Volantines. Gente gritándole a los perros. Alguien metido hasta la cintura en el agua y pescando. La playa, de arena entre gris y blanca, llena con mis amigos: niños y niñas con las mejillas rojas y las narices jugosas. Risas de niños y niñas. Bicicletas Chopper negras o azules; bicicletas Caloi, todas rojas. Mis zapatillas North Star marcando huellas en la arena empapada. En algún momento me agaché a tratar de agarrar a un pez que quedó en una posa, boqueando. Iba a atraparlo cuando alguien tomó mi mano derecha con dulzura y me pidió que por favor no lo hiciera porque el animal ya estaba sufriendo mucho. Se llamaba Laura. Su piel era blanquita, su cabello claro y usaba trenzas. Era muy linda. A esa edad uno siempre se enamora de niñas que supone son las más hermosas del mundo. Era un año mayor que yo. Dejé ir al pez, pero no porque me interesara salvarlo. Lo dejé porque ella me lo pidió. Seguro que me reí como idiota. Seguro que ella se rio de mi cara. Qué pena que no recuerde bien el color de sus ojos.
Jugaba con mis soldados de plástico, que no eran militares sino astronautas explorando un planeta ignoto. Aquel planeta era la jardinera de mi madre, un recipiente rectangular enorme, hecho con fierro fundido, que dominaba nuestra sala de estar. Nuestros helechos se convertían en un bosque alienígena, de árboles descomunales. Los extraterrestres eran mis dinosaurios de goma. Estaba muy comprometido con la trama y en la tarea de ambientar debidamente las acciones con ruidos incidentales que escurrían por mi boca. No me di cuenta. No sé cuándo aquel hombre se asomó a nuestra ventana. No sé cuánto tiempo estuvo mirándome. No sé si acechó nuestra vida usando otras ventanas. En aquellos tiempos, en Punta Arenas, no se estilaba enrejar las viviendas. El departamento donde vivíamos estaba en el primer piso del edificio. Nunca nos imaginamos que alguien quisiera intrusear así en nuestras vidas. Mis padres no estaban. Mi hermano era muy pequeño. Solté un alarido. La señora Adriana corrió a verme y se encontró con el rostro barbudo de aquel viejo indigente y fisgón, sonriendo desde la ventana, balbuceando. Ella lo echó a escobazos.
Llegaron hasta la bahía doce barcos chinos calamareros. Nunca atracaron en el muelle. No se veían personas en sus cubiertas durante el día. En Punta Arenas corrieron varios rumores: que los tripulantes eran tratados como esclavos y que varios intentaron escapar, pero los mataron a balazos y los escondieron; que las tripulaciones estaban enfermas, afectadas por alguna especie de plaga, y que las autoridades chilenas les impidieron acercarse a la costa; que estaban vacíos o, más bien, llenos con marinos fantasmas. Por las noches encendían sus luces e iluminaban la bahía como tortas de cumpleaños flotantes. Estuvieron una semana. Se marcharon durante una madrugada, todos juntos, seguramente para seguir pescando calamares. Dos días después un joven chino apareció flotando en la orilla del Estrecho, más o menos a un kilómetro de mi hogar. Lo descubrió mi amiga Laura, quien después nos invitó, a todos los niños que pudo encontrar en las calles del barrio, para que fuéramos a verlo antes de que llegaran las autoridades de la policía marítima. Uno de los muchachos le picó la espalda al chino usando un coligüe: estaba duro como piedra, muerto y congelado. Tenía amarrados a la cintura cinco bidones de plástico muy grandes, que flotaban a su lado armándole una faldilla mortuoria. Supongo que trató de escapar de un barco calamarero y que el mar le cobró un diezmo por la valentía. El espectáculo duró un par de horas, hasta que llegaron los marinos y nos dispersaron a punta de palabrotas. Laura pasó días sin dormir bien, pensando en que tal vez la policía podía considerarla sospechosa de asesinato.
Luego de una discusión nada de acalorada, más bien en voz baja, mi madre se impuso a mi padre y mantuvieron encendidas todas las luces de la casa. Eso no lo hacían nunca –de hecho, nunca más lo hicieron–. Mamá estaba muy inquieta.
A medianoche tocaron a la puerta que daba hacia el interior del edificio –la otra puerta conducía a la calle Costa Rica, que en aquel tiempo era un pedregal–. Cuando mi mamá preguntó quién era, una de nuestras vecinas, una de sus mejores amigas, se identificó y de inmediato, muy urgida, aseguró que necesitaba advertirnos:
-Todos los habitantes de mi edificio estamos en la playa. Nos avisaron que hace quince minutos los aviones chilenos despegaron para ir a atacar territorio argentino. Esto te lo cuento a ti nomás; la verdad es que a mí me ordenaron que guardara el secreto… así es que tú ves si les cuentas a tus vecinos. Yo me voy ahora. Si quieres nos vemos en la playa.
Papá y mamá sopesaron según la información que manejaban. A mi padre le habían comentado en su trabajo que, una vez que los aviones argentinos traspasaran la frontera, llegarían a Punta Arenas más o menos en dieciocho minutos. Luego de otro palabreo susurrado, decidieron guardar silencio; intuyeron que si les avisaban a nuestros vecinos habría una estampida muy peligrosa que podría producir muchos heridos. Prefirieron no alertar a nadie porque, si los argentinos iban en camino, ya no había tiempo como para preparar nada.
Mi madre supuso que el mejor lugar para guarecerse, en caso de bombardeo, era el descanso que había debajo de la escalera en el primer piso, justo enfrente de la puerta de nuestro departamento. En el living de nuestro hogar mamá y papá reunieron colchones, los bolsos con comida no perecible que ya mantenían desde hacía días almacenados; juntaron agua en la tina, en el lavaplatos, en el lavamanos y en todos los envases de plástico y de vidrio que encontraron; y se mantuvieron en pie, esperando y sopesando, hasta las seis de la mañana. No pasó nada, felizmente.
Mi hermano y yo dormíamos en nuestro dormitorio, jamás nos enteramos.
Mis amigos y sus padres, habitantes del edificio contiguo, pasaron la noche completa congelándose en la playa, esperando a que nos bombardearan los argentinos.
Me contaron que en Tierra del Fuego una familia de estancieros enterró sus pertenencias más valiosas relativamente cerca de su casona patronal, porque pensaban que cuando los invadieran los argentinos les quitarían todo. Se suponía que aquel tesoro aún se mantenía enterrado un mes después de que cesaron las hostilidades, pero cuando los estancieros fueron a exhumarlo alguien se había adelantado y se lo había agenciado. Dicen que fueron peones, los mismos que les ayudaron a ocultar sus riquezas, esos mismos que nunca más aparecieron en la Isla Grande y que nadie sabe a dónde diablos fueron a parar.
También decían que todas las familias que vivían en la población Juan Williams de Punta Arenas construyeron trincheras en los patios de sus casas.
Un exmarino relataba que a las cuatro de la mañana del 22 de diciembre de 1978 un destructor misilero de la Armada de Chile se cruzó con un buque argentino cuando navegada hacia la isla Picton, dijo que activaron la alarma de combate y cerraron todas las escotillas, esperando el ataque. Me dijo que esa fue la noche que vivimos en peligro de que la guerra estallara. Me confesó que nunca supo por qué los argentinos no los atacaron.
La Nona vivía en su estancia, muy cómoda. Podría haberse quedado tranquila y nadie le habría enrostrado nada, se habría entendido. Pero no se quedó tranquila. Durante meses estuvo cocinando, junto a su gente, fondos con comida, unas ollas inmensas que repletaba con papas y carnes cocidas. Salía todas las tardes, con su gente en camionetas, y las repartía en las trincheras, donde los conscriptos se morían de hambre y de frío. Unas ollas eran para los soldados chilenos y otras ollas eran para los soldados argentinos. No se sabe cuánta gente de ambos países le debe la salud; seguro que muchos veteranos de aquella tensión fronteriza ni siquiera saben que calentaron las tripas durante meses solo por gracia y voluntad de aquella mujer excepcional.
En tiempos de paz, todos los fines de año y para Fiestas Patrias, la Nona llegaba desde su estancia a un paso fronterizo en Tierra del Fuego y compartía corderos y otros manjares con los funcionarios de Aduanas, SAG, Carabineros, etc. Esa gente la amaba.
La Nona falleció durante una fiesta en Punta Arenas, muchos años después. Probablemente durante el casamiento de alguno de sus familiares. Le dio un ataque de risa –vaya uno a saber por qué– y su corazón no aguantó. Hasta su muerte fue hermosa. Lamentablemente solo sé que le decían la Nona, nunca supe cómo se llamaba.
Le gritábamos ¡vieja bruja! a una mujer mayor que vivía en el tercer piso de mi edificio. La señora tenía muy mal genio, siempre nos retaba o nos acusaba con nuestros padres; estaba pendiente de nuestras travesuras y de usarlas en contra de nosotros. Se hizo mala fama y tuvo que aguantarse nomás. Cada vez que caminaba por el barrio la acompañaba un coro de niños devolviendo su mala vibra. Se llamaba Helena y era la abuela de Laura. Laura le decía nona Helena.
Le inventaron decenas de historias. En todos aquellos cuentos ella era la amante de alguien. Ese alguien siempre tenía mucho dinero o era una autoridad administrativa impuesta en Punta Arenas por la dictadura pinochetista o era general de ejército o de la Fuerza Aérea o un contralmirante de la Armada. Decían que así, gracias a sus talentos sexuales, ella pagaba el colegio adonde asistía su hija y el automóvil de alta gama que conducía. Se llamaba Graciela, y era la madre de Laura.
Por alguna razón me tocó aprender, siendo aún más bien chiquito, que todos tenemos los días contados. Que la vida avanza en cuenta regresiva. Que el tiempo lo devora todo. Que el paso de los años borronea los rostros de la gente. Que si te aferras a su recuerdo lo vas a pasar muy mal.
Un día, de pronto y sin aviso, se murió mi amigo. Se llamaba igual que yo. Teníamos la misma edad. Una leucemia se lo llevó en semanas. Se enfermó en Punta Arenas, pero falleció en Santiago. Si cierro los ojos, todavía lo veo corriendo por nuestra playa de arenas siempre oscuras. (Era una arena grumosa). Lo veo jugando a la pelota. Lo veo enamorado de Cristina, otra niñita de pocos años. Lo recuerdo a él; a Cristina no. Tal vez no se llamaba Cristina. Si cierro los ojos lo veo dentro del ataúd. Pero también lo veo haciendo goles, metiendo los pies al Estrecho o rompiendo a piedrazos los vidrios del frigorífico que nos cortaba la vista al mar; maldades que todos en el barrio hacíamos y encontrábamos divertidísimas. Ahora mismo cierro los ojos y sigue siendo mi amigo.
Llegó a trabajar a nuestro departamento una mujer llamada Teresa, una chilota de Castro que tenía manos de obrero de la construcción, a quien le faltaban varios dientes y unas cuantas muelas. Durante las noches se hacía unos pesos extras boxeando contra hombres borrachos en los campeonatos ilegales que se armaban medio a escondidas en el edificio de la Asociación de Boxeo de Magallanes.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















