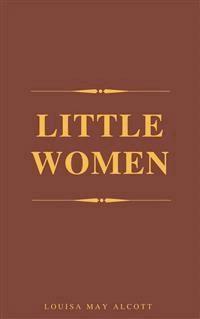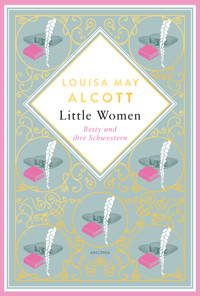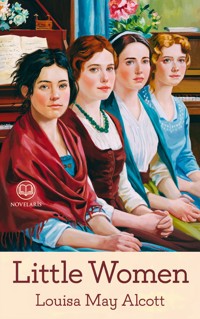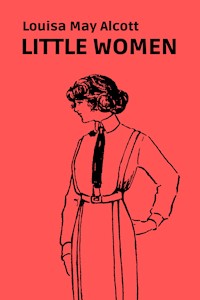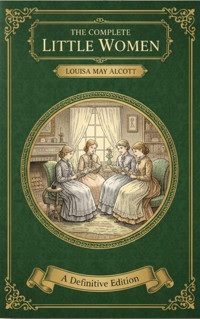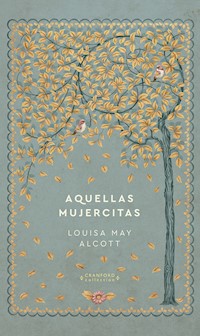
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tres años después del final de la guerra de Secesión en Estados Unidos, continúa la historia de las hermanas March: la mayor, Meg, está a punto de casarse, por lo que se espera su pronta marcha de la casa familiar; Jo sigue dedicada a la literatura y, de hecho, ha conseguido que varios de sus textos se hayan publicado en periódicos locales; la pequeña Amy, a su vez, es una apasionada de la pintura; y la tímida Beth, sin embargo, es víctima de un destino más solitario que el de las demás, siempre marcado por la enfermedad. ¿Cuál es el futuro que les aguarda a las hermanas March?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta
Sumario
Cubierta
I La familia March
II La primera boda
III Proyectos artísticos
IV La literatura
V Problemas domésticos
VI Visitas
VII Cartas de Europa
VIII Tiernas preocupaciones
IX El diario de Jo
X Penas de amor
XI El secreto de Beth
XII Nuevas impresiones
XIII Nube de verano
XIV Laurie, el perezoso
XV Un ángel que emprende el vuelo
XVI En el cual Laurie aprende a olvidar
XVII Sorpresas
XVIII Bajo el paraguas
XIX La cosecha
Créditos
I La familia March
Antes de empezar este relato, será muy conveniente presentar al lector los principales personajes que intervienen en él; tal vez no sean absolutamente desconocidos para todo el mundo, pues ya han figurado en otra novela titulada Mujercitas, pero ante la posibilidad de que no haya sido así, es conveniente, repetimos, hacer esas presentaciones.
Los principales personajes son cuatro muchachas de carácter alegre, bondadosas y recomendables en absoluto. Se llamaban, respectivamente, Meg, Jo, Amy y Beth. Y hay otro personaje que también interviene frecuentemente en la historia, que es el joven Laurie, dotado de intensa simpatía, vigoroso, alegre y algo travieso.
Además es preciso mencionar al señor March y a su esposa, padres de las cuatro muchachas. Pero todavía no haremos la descripción de estos personajes, porque se irá perfilando a lo largo de la presente narración.
Desde los sucesos mencionados en la obra ya aludida habían transcurrido tres años, durante los cuales se produjeron muy pocos cambios en la familia March. En cuanto hubo terminado la guerra, el padre se hallaba en su casa, cuidando de su pequeña clientela y también se distraía largos ratos con sus libros, que le proporcionaban gran placer y la satisfacción completa de sus aficiones apacibles y de su inclinación al estudio. Era un hombre bondadosísimo, que consideraba hermanos a todos sus semejantes, y le animaba, por otra parte, una intensa piedad, de modo que era respetado y querido por cuantos lo conocían.
Desde luego era pobre, pero también absolutamente honrado, y estas dos cualidades, si se puede llamar cualidad a la pobreza, le impidieron obtener grandes éxitos en su vida. En cambio, poseía el afecto de todos. Los muchachos encontraban en él a un amigo de cabello blanco, pero de espíritu tan juvenil como ellos mismos; las madres o las esposas que sufrían penalidades iban a contárselas, convencidas de que les daría el consuelo necesario; los pecadores no tenían ningún reparo en contar sus culpas a aquel hombre de corazón puro, porque no se limitaba a reprenderlos, sino que les daba ánimos para continuar la lucha por la existencia y les daba la energía necesaria para resistir al pecado. Las personas inteligentes veían en él a un colega e incluso los ambiciosos se daban cuenta de que aquel hombre lo era muchísimo más que ellos, porque sus aspiraciones, más verdaderas y elevadas, tenían un fin mucho más noble y para muchos inaccesible.
En la casa había, pues, como ya se ha dicho, cinco mujeres, y los observadores superficiales habrían podido creer que cada una de ellas y todas juntas llevaban la vida que más les convenía, seguían sus propias aficiones y que, en conjunto, gobernaban la casa con un poder absoluto. Pero lo cierto es que todas se dejaban guiar y conducir por los sabios y prudentes consejos del padre, que, sin ninguna violencia, imponía su autoridad.
Las muchachas confiaban a su madre los pequeños secretos de sus respectivos corazones, pero acudían con frecuencia a su padre, cuando se trataba de buscar consejo o de revelarle los secretos de sus almas. Y en la familia reinaba una unión que pocas veces se observa y un afecto intenso que convertía sus vidas respectivas en una verdadera bendición.
Aunque la señora March tenía el cabello algo más blanco desde la época en que la dejamos en el relato anterior, continuaba tan activa y alegre como siempre. Pero ahora, obligada a dedicarse a los preparativos de la boda de Meg, se había visto en la necesidad de no hacer tan numerosas visitas a los hospitales o a las viudas de los soldados que lloraban las pérdidas sufridas a consecuencia de la guerra.
John Brooke participó en la contienda y cumplió valerosamente con su deber; resultó herido y más tarde fue licenciado, porque ya no se hallaba en situación de seguir en filas. No obtuvo ninguna condecoración, a pesar de haberla merecido, porque en numerosas ocasiones puso en peligro todo lo que poseía, es decir, su propia existencia. Una vez ya en su casa, John se dedicó a cuidar de su salud, con el firme propósito de ofrecer un hogar feliz a su prometida Meg. Era un muchacho de buen sentido, que tenía un carácter independiente, y esa razón le impidió aceptar los generosos ofrecimientos del señor Laurence, pues no quería arriesgar el dinero de otros; en cambio, aceptó un empleo como contable en una casa de comercio, que, por el momento, le bastaba para iniciar su vida matrimonial.
Por su parte, Meg pasó aquella temporada trabajando y animada por la esperanza; aprendió a llevar una casa y, al mismo tiempo, era cada día más bonita, porque ya es sabido que el amor embellece lo que toca. No se puede negar que en algunos momentos sintió una leve decepción al notar que en su nuevo estado se vería obligada a vivir en condiciones muy modestas. Y eso quizá se debiera al contraste que le ofrecía su amiga Sallie Gardiner, que se había casado con Ned Moffat, quien gozaba de una excelente posición económica. La joven Meg, aun sin proponérselo, no podía menos que hacer algunas comparaciones entre ella misma y su amiga, que vivía en una casa magnífica, tenía coche y dispuso para la boda de un equipo abundante y lujoso a más no poder. Pero las buenas cualidades que poseía la muchacha le permitieron olvidar muy pronto aquel descontento y su ligera envidia. John, mientras tanto, preparaba la modesta casa que había de servir de nido a sus amores, y cuando él le manifestó los planes que había hecho para el futuro, tuvo la impresión de que le esperaba una vida radiante y feliz, y ya no se acordó más de la rica boda de su amiga.
Amy, por su parte, seguía aficionadísima al arte, y su tía March, al notarlo, se ofreció a proporcionarle un buen profesor de dibujo. Por consiguiente, empleaba las mañanas en los trabajos de la casa y por las tardes se dedicaba a su distracción favorita, en la cual hizo muchos progresos.
Jo, después de abandonar el trabajo que tenía como lectora en casa de tía March, se entregó por completo a sus trabajos literarios y también al cuidado de Beth, porque esta, después de la escarlatina, no consiguió reponerse y recobrar por completo la salud. No habría sido posible considerarla una inválida, pero tampoco fue nunca más la niña sana y de hermosos colores de otros tiempos. No obstante, ella parecía satisfecha y resignada, y dedicaba el tiempo a una multitud de pequeños trabajos domésticos, de modo que en su casa todos la querían, especialmente por su carácter angelical.
Jo, como ya se ha indicado, se dedicaba intensamente a sus trabajos literarios. Escribía muy activamente numerosas novelitas, que le pagaban muy mal, pero sus escasos ingresos le permitían, sin embargo, creerse capaz de ganar lo necesario para vivir y aún tuvo la esperanza de que en un futuro llegaría a ganar mucho más y así podría ser casi el sostén de la familia, aparte de que quizá consiguiera hacer famoso el apellido que llevaba.
En cuanto a Laurie, complació a su abuelo yendo a la escuela, pero allí pasaba el tiempo del modo más agradable que le era posible y no se negaba ninguna diversión o entretenimiento. El dinero que tenía, la simpatía natural que emanaba de su persona y su gran bondad, que muchas veces le obligó a hacerse culpable de alguna travesura ajena, le hicieron obtener la simpatía de todos. Y quizá se hubiese estropeado completamente de no ser por su abuelo, que tantas esperanzas había puesto en él, así como también gracias a la amiga de su madre, que le vigilaba como si fuese su propio hijo, aparte del afecto que le manifestaban aquellas cuatro muchachas.
A pesar de todo, se divertía siempre que se le presentaba la ocasión; le gustaba vestir con la mayor elegancia, era aficionado a los deportes y a los flirteos y, además, se hacía culpable de numerosas travesuras, que, en alguna ocasión, estuvieron a punto de costarle la expulsión de la escuela. Pero como en el fondo de su conducta no había ninguna maldad, sino simplemente la alegría de la juventud y el deseo de gozar de la vida, una disculpa oportuna o su carácter amable y respetuoso lograban que lo perdonaran. A veces contaba alguna de sus aventuras a las cuatro muchachas, que las escuchaban con la mayor simpatía.
Quizá de entre las cuatro hermanas, Amy era la que gozaba con mayor frecuencia del honor de escuchar aquellas confidencias de su amigo. En cuanto a Meg, estaba demasiado influida por John y no le interesaba nadie más; Beth era muy tímida y pocas veces se atrevía a escuchar aquellos relatos, porque en ellos observaba algunas violencias y una energía y vitalidad que apenas podía comprender, a causa de su estado de salud; en cuanto a Jo, aceptaba con el mayor placer la compañía de los muchachos, y tuvo que hacer grandes esfuerzos por contenerse y no imitarlos en su modo de hablar y en sus impulsos. Frecuentaba, pues, a los compañeros de Laurie, y aunque todos le manifestaban sus simpatías, ninguno se enamoró de ella; pero, en cambio, fueron muchos los que no dejaron de suspirar tiernamente en presencia de Amy cada vez que la veían.
Pero en este momento nos interesa mucho más hablar de John Brooke y de su prometida. Él había preparado una linda casita a la que Laurie bautizó con el nombre de Dovecote (en inglés, «palomar»), convencido de que unos novios como ellos solo podrían vivir como «un par de tórtolos». La casa era muy pequeña y tenía un jardincito en la parte posterior; ante la fachada había un espacio de césped apenas mayor que un pañuelo. Meg tenía el proyecto de instalar allí una fuente, plantar árboles y arbustos que diesen flores; pero lo cierto es que la fuente quedó sustituida por un pilón apenas mayor que una taza grande; los árboles se redujeron a unos diminutos arbustos, que parecían no tener muchas ganas de vivir, y en cuanto a las flores, fueron sustituidas por numerosos palitos que indicaban los lugares en que habrían de depositarse las semillas.
El interior de la casa, en cambio, era encantador, de modo que Meg, sintiéndose muy feliz, no le encontraba ningún deseo. Cierto es que el recibidor era diminuto, y también fue una circunstancia afortunada que el futuro matrimonio no tuviese un piano, porque, de lo contrario, quizá no habrían podido meterlo en la casa. También el comedor era muy reducido, hasta el punto de que, probablemente, no hubiesen cabido en él seis personas; la escalera de la cocina parecía haber sido construida con las peores intenciones del mundo, para que la criada se cayese a la carbonera, al bajar llevando una bandeja llena de vajilla. Pero esos defectos muy ligeros apenas tenían importancia y todos los pasaban por alto, para fijarse únicamente en que no faltaba nada en la casita, que había sido dispuesta y ordenada con el mayor acierto, sentido común y exquisito gusto, a pesar de que no había nada que pudiese calificarse de lujoso. Los muebles eran sencillos, pero abundaban los libros, y colgando de las paredes había un par de cuadros bastante buenos. Las ventanas de la fachada estaban adornadas por unas jardineras. Y repartidos por la casa podían verse los regalos que los amigos habían hecho a los dos jóvenes.
Como es natural, la madre y sus cuatro hijas trabajaban mucho para preparar y arreglar la casita, y debe añadirse que lo hicieron extraordinariamente ilusionadas y de todo corazón.
Laurie, por su parte, quiso contribuir a la instalación del nuevo matrimonio, y todos los días se presentaba en la casa con un nuevo regalo que, por regla general, hacía reír a las cinco mujeres. Por ejemplo, un día se presentaba allí con un saquito de pinzas para tender la ropa o bien al siguiente llevaba un magnífico cascanueces, que se rompía al utilizarlo por primera vez; quizá su regalo fuese, en otra ocasión, un aparato para limpiar cuchillos, que los estropeaba, o una escoba tan áspera que arrancaba la lana de las alfombras, pero sin llevarse el polvo; a veces era una pastilla de jabón que ahorraba trabajo, pero que dejaba las manos en carne viva; un pegamento que lo pegaba todo, pero que solo se adhería a los dedos del comprador y no a los objetos que había que unir; y también multitud de objetos de estaño y diversas piezas y utensilios para la cocina, como, por ejemplo, una maravillosa olla a presión, que cocía los alimentos en un santiamén, aunque su uso parecía tan peligroso como si fuese a estallar de un momento a otro.
Meg le rogó a Laurie que ya no le hiciese más regalos, pero John se reía de él y Jo le llamaba «el trajinero». Laurie, continuaba con la manía incorregible de proteger la industria americana, por lo que se presentaba con gran frecuencia en la casa llevando las cosas más nuevas y absurdas.
Quedaron, al fin, terminados los preparativos de la nueva vivienda, y Meg, sus hermanas y su madre la recorrieron muy satisfechas.
Tía March había manifestado que si Meg se casaba con Brooke, no le haría ningún regalo. Pero en cuanto se le pasó el mal humor que la obligó a hacer tal amenaza, la pobre señora se vio en un apuro, porque no quería faltar a su palabra y, por otra parte, se arrepentía mucho de haber dicho aquello. Así que no tuvo más remedio que rogar a la señora Carrol, madre de Florence, que comprase y mandara hacer y marcar una gran cantidad de ropa blanca, para enviársela luego a Meg como si fuese regalo suyo. Pero, como se comprende, el secreto dejó de serlo y ello se convirtió en motivo de alegría para toda la familia, a pesar de que tía March aseguró que solo podría regalar las perlas que, muchos años atrás, prometió para la primera de sus sobrinas que se casara. Esta afirmación hizo estallar a todos en ruidosas carcajadas.
Se presentó entonces Laurie, que era un muchacho alto, fornido y vigoroso y, como de costumbre, entró riéndose mientras llevaba en la mano un paquetito que excitó la curiosidad de todos. Y en cuanto conocieron su contenido —un pito—, estallaron carcajadas generales y el joven tuvo que oír una serie de recriminaciones que las muchachas habrían querido decirle con la mayor seriedad, aunque les fue completamente imposible.
Así eran todos felices y estaban contentos, y muy especialmente Meg, que se hallaba en su último día de soltera. Laurie se lo hizo notar, y ella ruborizada y sonriendo, le contestó con una leve inclinación de cabeza para expresar su asentimiento. Y luego, el travieso Laurie se volvió a Jo y en tono profético dijo:
—Te aseguro, mi querida Jo, que en breve te verás en la misma situación que Meg. Bien, verás cómo no tardas en casarte.
—No seas tonto —contestó ella, enojada—. Yo seré la solterona de la familia, y no me sabe mal, porque siempre conviene que se quede una joven sin casarse para cuidar de sus sobrinos.
II La primera boda
A la mañana siguiente, en cuanto las rosas de junio recibieron los primeros rayos del sol, se abrieron más frescas y aromáticas que nunca, como si se alegrasen, en su calidad de amables vecinas de la familia March, de la solemnidad de aquel día; y sus pétalos parecían más rojos que nunca, mientras la brisa los mecía suavemente y ellos se comunicaban en voz muy baja lo que habían visto: algunas de aquellas flores consiguieron entrever lo que sucedía a través de las ventanas del comedor, donde se preparó la fiesta; otras rosas treparon por los cordeles y alambres para saludar y sonreír a las tres hermanas, que se ocupaban en vestir a la novia; y después de saludar a cuantos entraban y salían por la puerta para llevar regalos y encargos, todas las flores, desde los capullos más jóvenes hasta las más desarrolladas y abiertas, ofrecían, generosas, su belleza y su perfume a la amable dueña que durante tanto tiempo las había cuidado y les había dedicado su afecto.
Meg, a su vez, parecía otra rosa, porque aquella mañana se asomó a su rostro todo lo bello y hermoso que había en su alma y en su corazón, y así había aumentado su encanto y su ternura. Y a pesar de aquella ocasión solemne, se negó a ponerse ninguna prenda de seda o de encaje, ni tampoco flores blancas.
—No quiero parecer otra cosa —dijo—. Como mi boda no es de lujo y a mi lado estarán las personas que más quiero, no me gustaría que me viesen con un aspecto que no es el mío.
Ella misma se hizo el traje de boda y se hubiera podido creer que en él puso todas sus esperanzas y los inocentes sueños de su corazón. Sus hermanas le peinaron el hermoso cabello, y como único adorno llevó unos lirios del valle, que eran las flores preferidas por su John.
—Eres nuestra Meg de siempre, pero estás tan guapa y encantadora que, si no temiese arrugarte el traje, te daría un fuerte abrazo —dijo Amy mirando a su hermana, después de haberla vestido.
—Así me gusta. Pero sin preocuparos del traje, besadme y abrazadme.
Al mismo tiempo, Meg abrió los brazos y sus hermanas correspondieron felices a aquella caricia, dándose cuenta de que el nuevo amor no había destruido el cariño entre ellas.
—Ahora voy a hacerle el nudo de la corbata a John y luego iré al despacho a pasar un rato a solas con papá —añadió Meg.
Y acompañó también a su madre, convencida de que, a pesar de su aspecto risueño, sentía una pena secreta al observar que se alejaba de su nido el primer pájaro.
Quizá ha llegado la ocasión propicia, al ver juntas a las tres muchachas restantes, que se ocupaban de su peinado, para contarle al lector los cambios que habían experimentado Jo, Amy y Beth durante los tres años transcurridos.
Se habían suavizado en gran manera los ángulos que se observaban en la figura de Jo, y la muchacha aprendió a andar y a moverse con gran soltura, pero sin gracia. Su melena rizada se había convertido ya en una gruesa trenza, que sentaba muy bien a su estatura. Sus mejillas morenas tenían mejor color, sus ojos eran algo más brillantes, y aquel día se esforzaba en pronunciar palabras amables.
Beth, en cambio, parecía más alta, flaca y pálida que antes; sus ojos daban la impresión de ser mayores y miraban con alguna tristeza. Quizá la expresión de su rostro se debía al sufrimiento, pero ella se quejaba muy pocas veces y manifestaba con frecuencia la esperanza de que al fin acabaría recobrando la salud.
Con toda justicia Amy era considerada como la joya de la familia, porque a los diecisiete años parecía ya una mujer completamente desarrollada; quizá no podía decirse que fuera hermosa, pero, en cambio, era muy graciosa, tenía buen tipo, ademanes muy agradables, elegancia natural y, en conjunto, un atractivo y una simpatía probablemente superiores a la belleza pura. Quizá se sentía algo triste al observar que su nariz no tenía un perfil griego y que su boca era excesivamente grande, pero esas mismas irregularidades daban un carácter y atractivo especial a su rostro, aunque ella no lo notara. Y se consolaba al observar la frescura de su rostro, sus hermosos ojos azules y su cabello rubio, rizado y abundante.
En aquella ocasión solemne las tres llevaban trajes de seda color gris plateado, los mejores que tenían para el verano; se habían adornado el cabello y el pecho con rosas y las tres daban la impresión de ser unas muchachas felices y risueñas, e interrumpían sus vidas para leer, emocionadas, el capítulo más dulce de la vida de una mujer.
La ceremonia fue sencilla y natural, de modo que, a su llegada, tía March se escandalizó al ver que la novia salía a recibirla para acompañarla al interior de la casa, mientras el novio se ocupaba en sujetar una guirnalda. Pero al ver cómo el padre subía la escalera, muy serio, con una botella de vino debajo de cada brazo, exclamó:
—Por ahora, todo esto no me gusta.
Ocupó el puesto de honor que le habían reservado, y después de disponer los pliegues de la falda de moaré, de color lavanda, con fuertes susurros de la tela, añadió:
—Lo correcto habría sido que no te viésemos hasta el último momento, niña.
—Conviene tener en cuenta, tía, que no soy una novia distinguida y que mi boda carecerá de toda ostentación. Nadie ha venido a verme ni a criticar mi traje y aún menos quien quisiera calcular el importe de la comida. Por otra parte, soy tan feliz, que no me importa lo que piensen y digan los demás. Y mi boda se celebrará como yo deseo. Aquí está el martillo, John —dijo Meg mientras iba a ayudar a «aquel hombre» en su trabajo, muy impropio de la ocasión.
Brooke ni siquiera le dio las gracias, pero al inclinarse para coger la herramienta besó a la novia, procurando que nadie lo viese.
Sin embargo, tía March lo notó y se dio prisa en sacar su pañuelo para disipar la niebla que había empañado sus ojos.
Se oyó entonces un ruido, un grito y la risa de Laurie, que exclamaba:
—¡Por Dios! Jo ha tirado otra vez el pastel.
Estas palabras alarmaron a todo el mundo, y cuando el susto se hubo calmado, aparecieron numerosos primos y primas, y ya fue posible «dar comienzo a la fiesta», como decía Beth cuando era niña.
—¡Por Dios!, no permitas que se acerque a mí ese gigante. Es más molesto que los mosquitos —dijo tía March en voz baja, dirigiéndose a Amy, en cuanto la habitación se llenó de gente y Laurie dominó a todos con su estatura.
—No temas —contestó Amy—. Me prometió portarse muy bien, y cuando quiere es muy correcto.
Dicho esto, fue en busca del joven para rogarle que no molestase a la anciana, lo cual fue más que suficiente para que Laurie, a partir de aquel momento, se dedicara a mortificarla de todas las maneras posibles, con gran desesperación de la víctima.
La entrada de la novia no constituyó ninguna solemnidad, pero en la habitación se produjo un intenso silencio en el momento en que el señor March y los novios fueron a ocupar el sitio que se les había destinado, bajo el arco verde. La madre y las hermanas se aproximaron cuanto les fue posible, como si les pareciese difícil resignarse a la entrega de Meg; al novio le temblaban las manos y su voz era tan débil que nadie oyó su respuesta; en cambio, Meg, al ser preguntada, miró fijamente a los ojos de su marido y su respuesta fue clara y vigorosa. Expresaba con ella tan tierna confianza que el corazón de su madre se llenó de alegría y tía March dio un respingo muy significativo que todos oyeron.
Jo pudo contener las lágrimas, haciendo un esfuerzo considerable, quizá porque Laurie no la perdía de vista, contemplándola a la vez divertido y emocionado con sus ojos negros y traviesos.
Beth, por su parte, ocultó el rostro en el hombro de su madre, y Amy permaneció en pie, serena y dueña de sí misma; parecía una hermosa estatua, mientras un rayo de sol alumbraba su tersa frente y la flor que llevaba en el cabello.
Nadie podía asegurar que el comportamiento de Meg, una vez casada, estuviese de acuerdo con las reglas de la buena sociedad. Pero exclamó: «El primer beso para mamá». Y, en efecto, la besó con el mayor cariño. Los invitados quisieron hacer uso de aquel mismo privilegio, desde el señor Laurence a la vieja Hannah. Esta, cubierta la cabeza con una cofia espantosa, por lo fea, se dejó caer sobre la novia, en el vestíbulo, y con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, exclamó:
—¡Ojalá Dios te bendiga mil veces, hermosa mía! Y para tu tranquilidad te diré que el pastel no se ha estropeado y que da gloria verlo.
En aquella reunión reinaba la mayor y más sincera alegría, y aun cuando no se exhibieron los regalos con la debida ceremonia, porque ya estaban en la casa, repartidos por las diversas habitaciones, y tampoco se sirvió una comida lujosa y solemne, en cambio todos pudieron participar de un lunch abundante, en el que no faltó el pastel ya mencionado, fruta y las abundantes flores que adornaban la mesa. Tía March y el señor Laurence, encogiéndose de hombros, cambiaron una sonrisa al darse cuenta de que las únicas bebidas que sirvieron las tres Hebes encargadas de atender a los invitados eran agua fresca, limonada y café. Pero no protestó nadie hasta el momento en que Laurie se dispuso a servir a la novia, presentándose ante ella con una bandeja muy llena.
—Oye, ¿acaso Jo ha roto todas las botellas o yo he soñado que esta misma mañana vi algunas por ahí? —preguntó en voz baja.
—No. Tu abuelo nos envió algunas botellas de un vino excelente y tía March ha hecho lo mismo. Pero papá, después de separar las que creyó necesarias para Beth, dio la orden de que las restantes fuesen entregadas a la Casa del Soldado. Ya sabes que opina que solo debe tomarse vino en caso de enfermedad, y en cuanto a mamá, asegura que ni ella ni sus hijas ofrecerán jamás vino a ningún joven.
Así le contestó Meg muy seria, esperando que Laurie se molestase o bien se lo tomara a broma. Pero él no hizo ni una cosa ni otra, y después de dirigirle una rápida mirada, exclamó con su vehemencia habitual:
—Me parece muy bien. He podido presenciar tantas veces los males que causa el vino que no me extraña vuestro modo de pensar; es más, quisiera que fuese imitado por las demás mujeres.
—Supongo que no dices eso por experiencia propia —replicó Meg algo inquieta.
—Te doy mi palabra de que no, pero no me juzgues demasiado bien por eso. El vino no es para mí ninguna tentación, quizá por haberme criado en Italia, donde era algo tan vulgar y corriente como el agua y no mucho más dañino. Pero si me lo ofrece una chica guapa, no me parece bien rechazarlo.
—No obstante, te ruego que lo hagas por nosotros, que tanto te apreciamos. Prométemelo, Laurie, y así podré considerar este día el más feliz de mi vida.
Hablaba con tal seriedad que el joven titubeó un instante. Meg, por su parte, segura de que Laurie cumplía siempre la palabra dada, quiso aprovecharse de aquel instante en favor de su amigo y le miró con expresión dichosa y risueña a la vez, segura de que aquel día nadie podría negarle nada. Y, en efecto, Laurie no se atrevió, y ofreciéndole su mano contestó sinceramente:
—Te lo prometo, señora Brooke.
—Y yo, a mi vez, Teddy —exclamó Jo—, brindo por que continúes mucho tiempo haciendo lo mismo.
Y Jo, al mismo tiempo, levantó su copa, sonriente, y salpicó al joven con unas gotas de limonada.
Laurie aceptó aquel brindis y se mantuvo fiel a su palabra a pesar de las tentaciones. Las muchachas supieron aprovechar instintivamente aquel momento favorable para hacer a su joven amigo un favor que él habría de agradecerles toda su vida.
Una vez terminado el lunch, los invitados se dedicaron a pasear por el jardín y por la casa, ya que tanto en esta como en aquel brillaba resplandeciente el sol. Hubo momentos en que los novios se vieron solos en medio del jardín y Laurie tuvo una idea que sirvió para dar el último toque a aquella boda, en la que no había reinado la elegancia.
—Ahora propongo —exclamó— imitar lo que se hace en Alemania. Todos los casados deberán cogerse de las manos y bailar en torno de los novios; en cuanto a los solteros de uno y otro sexo, también formaremos parejas en el exterior del círculo y participaremos en el baile.
Dicho esto cogió a Amy y empezó a bailar con el mayor entusiasmo. Su ejemplo fue aceptado y bien acogido por todos, y en breve la idea de Laurie se convirtió en una realidad. El señor y la señora March, la tía Carrol y su marido fueron los primeros en adoptar aquella idea y en breve se les reunieron otros, sin exceptuar a Sally Moffat, quien, después de breve vacilación, se recogió la cola de la falda y junto con Ned fue a formar parte del corro. Pero lo más divertido, sin duda alguna, fue que el señor Laurence, muy ceremonioso, invitó a bailar a tía March. Y la anciana, sin titubear un instante, se puso el bastón bajo el brazo y, como los demás, empezó a dar vueltas en torno de los recién casados, mientras los jóvenes bailaban en el exterior del círculo y en aquel jardín habría podido tomárseles por otras tantas mariposas que en un día de verano revoloteaban de flor en flor.
Cuando a la gente mayor empezó a faltarle el aliento, se interrumpió el baile y se inició el desfile.
—Te deseo todo tipo de felicidades, querida hija. Bien sabe Dios lo sinceras que son mis palabras; pero me temo que acabarás arrepintiéndote de lo que has hecho —le dijo tía March a la novia. Y luego, volviéndose hacia John, cuando este la acompañaba al coche, añadió—: Ha conquistado usted un verdadero tesoro, joven. Procure ser merecedor de él.
—Nunca asistí a una boda más agradable que esta, Ned, a pesar de que no puede calificarse de elegante —observó la señora Moffat, dirigiéndose a su marido, cuando el coche los llevaba a su casa.
—Oye, Laurie —dijo el señor Laurence mientras tomaba asiento en su butaca para descansar del ajetreo de aquella mañana—. Si en alguna ocasión piensas hacer algo por el estilo de lo que hemos visto hoy, elige a una de esas muchachas que había en la fiesta y me daré por satisfecho.
—Le prometo, abuelo, que me esforzaré en complacerle —contestó el joven con el mayor respeto.
La casita de los novios no estaba muy lejos, y el viaje de boda de Meg consistió en ir a su nueva casa cogida del brazo de John. Cuando salió para marcharse, vestida con un traje de color gris claro y con la cabeza cubierta por un sombrerito de paja adornado con cintas blancas, estaba tan hermosa que todos la rodearon para despedirse afectuosamente de ella, como si se dispusiera a emprender un largo viaje.
—No tengas la impresión de que voy a separarme de ti, querida mamá, ni tampoco que mi amor por John pueda disminuir el cariño que te tengo —dijo después de abrazar a su madre y con los ojos llenos de lágrimas—. Vendré todos los días, papá, y espero que, a pesar de haberme casado, continuaréis queriéndome como antes. Beth me hará compañía largos ratos y otras chicas irán a visitarme para ver cómo me van las cosas en mi nuevo papel de ama de casa. Quizá se rían de mí cuando me vean apurada. Y ahora debo daros las gracias a todos por el feliz día de mi boda. Adiós, adiós.
Todos la contemplaron con los rostros rebosando cariño, afecto, esperanza y tierno orgullo, mientras se alejaba del brazo de su marido. Llevaba las manos llenas de flores, y el sol del verano iluminaba su rostro lleno de felicidad.
Así empezó Meg su nueva vida de mujer casada.
III Proyectos artísticos
Es muy difícil apreciar la diferencia que existe entre el talento y el genio, y más cuando se trata de jóvenes sin experiencia que tienen grandes aspiraciones. Así le sucedió a Amy, que tuvo que pasar muchos apuros, porque, confundiendo el entusiasmo con la inspiración, se dedicó, con atrevimiento juvenil, debido a la inexperiencia, a hacer pruebas en todos los aspectos del arte. Después de olvidar durante largo tiempo sus intentos escultóricos, creyó preferible dedicarse a hacer dibujos a pluma. En ello dio muestras de tal gusto y habilidad que sus trabajos fueron realmente dignos de admiración y, a la vez, muy provechosos. Pero la joven se cansó en seguida de ello, quizá porque el trabajo le fatigaba demasiado la vista, y después de reflexionar creyó adecuado dedicarse a la pirografía1.
Llena de entusiasmo, preparó todo lo necesario, se instaló en el desván y empezó a trabajar. Pero, a partir de entonces, la familia vivía sumida constantemente en el temor de que se hubiese originado un incendio, pues a cada momento la casa quedaba invadida de olor de madera quemada, y del taller de Amy salía sin cesar mucho humo, aparte de que la joven había de trabajar con hierros candentes, que llevaba de un lado a otro. Por esta razón Hannah tomó la costumbre de llevarse un cubo y una campanilla cuando iba a acostarse, para estar prevenida en caso necesario. Amy tomó el tablero de dibujo y ejecutó en la parte inferior una cabeza de Rafael. La tapa de un barril de cerveza le sirvió para dibujar una cabeza de Baco; el azucarero quedó adornado por un dibujo que representaba un querubín, y en la caja para guardar las cerillas hizo tentativas de reproducir las figuras de Romeo y Julieta.
Quizá por haber sufrido algunas quemaduras en aquellos intentos artísticos, Amy sintió el deseo de dedicarse a otra cosa que pudiese curarle aquellas lesiones, y así empezó a pintar al óleo. Una amiga suya, que también se dedicaba al arte, le regaló la paleta, los pinceles y los colores que ya no utilizaba. Amy empezó pintando marinas y paisajes, que tenían la particularidad de que sin duda no se habrían visto jamás en el mar ni en la tierra, respectivamente. Pintaba verdaderos monstruos, como reses vacunas o lanares, y no hay duda de que en una exposición de ganado hubiesen alcanzado un premio; la inclinación de sus barcos, cuando navegaban, hubiese podido marear al lobo de mar más experto y endurecido en el oficio, aunque, posiblemente, se hubiese reído mucho al observar las contradicciones que había en aquellos extraños barcos que desafiaban todas las reglas de construcción, de gobierno y de navegación. En un ángulo del estudio de Amy se veían unos niños morenos y unas vírgenes de ojos negros, que tal vez querían emular las obras de Murillo; la escuela de Rembrandt quedaba representada por rostros de sombras aceitunadas y líneas moradas donde menos apropiados parecían; Rubens era recordado por una serie de damas muy gruesas y de niños que parecían hidrópicos; Turner se imitaba allí por medio de una serie de escenas tempestuosas, cuyos firmamentos atravesaban relámpagos de color azul o anaranjado, y el suelo se veía saturado por una lluvia de color pardo, o el cielo abierto o el cielo cubierto por nubes de color púrpura y a veces manchadas de rojo. Y aquellas manchas podían parecer el sol, una boya, una prenda de vestir u otra cosa cualquiera, enteramente a gusto del espectador.
Se dedicó después a hacer retratos al carbón. Como es natural, ejecutó los de todas las personas de su familia, y sus imágenes, colgadas una al lado de otra, daban la impresión de que habían sido sorprendidas en el acto de salir de la carbonera. Cuando dibujó, valiéndose de lápices, los retratos tuvieron mejor aspecto, porque el parecido era bastante bueno, hasta el punto de que merecieron el calificativo de muy bien hechos el cabello de Amy, la nariz de Jo, la boca de Ned y los ojos de Laurie. Pero en breve la joven dedicó otra vez sus esfuerzos y su arte al barro y a la escayola. Por todos los rincones de la casa aparecieron reproducciones de los amigos con aspecto de espectros, pero aquellas figuras acabaron muy mal, porque casi todas se destrozaron al caer al suelo. Amy apelaba a toda clase de halagos para lograr que los niños consintieran en servirle de modelo, pero no logró otra cosa sino que circulasen por la vecindad unos relatos fantásticos de lo que hacía con los pequeños, y así acabó por gozar de una fama semejante a la que pudiese merecer un ogro hembra. Y un accidente cortó de modo repentino sus aficiones en aquel sentido. Como no tenía ningún modelo, se propuso modelar su propio pie. Cierto día toda la familia se alarmó al oír los gritos y gemidos que, aparentemente, procedían del estudio. Acudieron, como es natural, y al entrar vieron a la joven con un pie desnudo y metido en una cazuela de yeso, el cual se había endurecido y secado con rapidez extraordinaria. Costó bastante librar a la joven de aquella situación, porque Jo, sin que le fuese posible contener su hilaridad, hirió ligeramente a Amy con el cuchillo que utilizaba para cortar el yeso.
Tal suceso pareció enfriar un tanto el entusiasmo de Amy. Pero al fin se resolvió a dedicarse al paisaje, copiándolo del natural. Andaba de un lado a otro, en busca de corrientes de agua, campos y bosques y también de ruinas antiguas que pudiese copiar. Su entusiasmo artístico le hacía olvidar cualquier tipo de precaución, y así pilló numerosos resfriados por haberse mojado los pies en la hierba, deseosa de recoger en el álbum un apunte que solo consistía en una piedra, el tronco desnudo de un árbol, una seta, el sol o una masa de nubes, aunque el resultado de los esfuerzos de Amy más bien se parecía a un manojo de algodón en rama. Se estropeó el cutis exponiéndolo al sol ardiente del verano, para practicar el dibujo de sombras y de luces, e incluso le salió una arruga por encima de la nariz a fuerza de medir las dimensiones aparentes de un objeto cualquiera, ya que para ello había de guiñar los ojos y arrugar la frente.
Si, como dijo Miguel Ángel, «el genio es producto de la paciencia», Amy tenía cierto derecho a gozar de aquel atributo divino, porque no se echó atrás ante las dificultades, los obstáculos, fracasos y desengaños, persuadida de que con el tiempo llegaría a ser algo grande.
Pero también aprendió otras cosas y gozaba de otros placeres y diversiones, porque quería ser una mujer muy atractiva y completa, aunque fracasara en el cultivo del arte. En este último empeño alcanzó un éxito mucho mayor, porque era una de esas muchachas privilegiadas que gustan a todo el mundo, sin ningún esfuerzo por su parte, y que aceptan la vida con tanta gracia y tan buen humor, que dan la impresión a todo el mundo de que nacieron bajo el imperio de una estrella afortunada. Todos la consideraban muy simpática, porque su cualidad principal era el tacto. Instintivamente comprendía cuáles eran las cosas buenas y correctas, pronunciaba siempre las palabras más oportunas y se comportaba en todas las ocasiones como era debido; era tal el dominio sobre sí misma y el conocimiento que tenía de lo que debía hacer, que sus hermanas acostumbraban a decir: «Si Amy se viese, de repente, en una corte real, sin haber tenido ninguna indicación de lo que debía hacer, se comportaría exactamente de acuerdo con los más exigentes dictados de la etiqueta».
Tenía la debilidad de desear el trato de la mejor sociedad, pero ignoraba cuál merecía ese calificativo. A sus ojos eran cosas muy deseables la fortuna, la buena posición, la elegancia en los modales y la educación esmerada; le gustaba tratar a los que poseían esas ventajas, pero a veces se engañaba aceptando por bueno lo que no lo era y concediendo su admiración a las cosas que no la merecían. Nunca llegó a olvidar, sin embargo, que por su nacimiento, era una muchacha distinguida, pero se esforzaba en cultivar sus gustos y sus sentimientos aristocráticos, con el fin de que si llegaba la ocasión favorable, pudiese ocupar en la sociedad el lugar del que hasta entonces la había apartado su pobreza.
Milady, como la llamaban sus amigos, deseaba llegar a ser una lady; lo era ciertamente por sus sentimientos, pero ignoraba que el dinero no da refinamiento natural, que no siempre la clase confiere la nobleza y que la verdadera distinción se nota siempre, a pesar de la humildad de la posición social.
—Deseo que me hagas un favor, mamá —dijo Amy a su madre, en el momento de entrar en la estancia.
—Bueno, ¿qué quieres, niña? —replicó la madre, que aún seguía viéndola como si fuese su pequeña.
—La semana próxima termina nuestro curso de dibujo y antes de separarme de mis compañeras, quisiera invitarlas a que vinieran a casa. Les encantaría ver el río, dibujar el puente roto y copiar algunas de las cosas que han visto en mi álbum. Todas han sido muy amables conmigo y se lo agradezco mucho, porque jamás me trataron con desapego, aunque ellas son ricas y yo no.
—No hay ninguna razón para que te trataran de otro modo —replicó la señora March con digno acento.
—A pesar de todo, mamá, bien sabes que en todas partes se acusan esas diferencias. No te enojes, pues, como pudiera hacerlo una gallina al ver que unos pájaros de muy lindas plumas atacan a sus polluelos. Recuerda también, mamá, el delicioso cuento de Andersen, titulado El patito feo. Bien sabes que el pobre bicho se convirtió en un hermoso cisne.
Amy lo dijo sonriendo alegremente, pues tenía un carácter excelente y alegre y estaba dotada de gran optimismo.
—Bueno, ¿qué te propones, hermoso cisne? —preguntó la señora March riéndose y haciendo esfuerzos por contener su orgullo materno.
—La próxima semana, mamá, quisiera dar un lunch a mis compañeras y llevarlas luego a dar un paseo en coche por las cercanías del río y a visitar las cosas que les interesan; después daríamos una fiesta artística en su honor.
—Me parece muy bien. ¿Qué necesitas para el lunch? Supongo que bastará un pastel, unos emparedados, fruta y café.
—No, mamá. ¡Por Dios! Es necesario que tengamos lengua, fiambre, pollo, chocolate a la francesa y sorbetes de crema. Mis compañeras están acostumbradas a esas cosas, y aunque yo he de trabajar para ganarme la vida, deseo que el lunch esté bien.
—¿Y cuántas señoritas vendrán? —preguntó la madre, que ya empezaba a inquietarse.
—Mis compañeras de clase son diez o doce, pero no creo que vengan todas.
—Es mucho, hija. Y para llevarlas de un lado a otro te verás obligada a alquilar un ómnibus.
—No digas esas cosas, mamá. Lo más probable es que vengan seis o siete, de modo que pediré prestado el charabán2 del señor Laurence.
—Eso va a costarte muy caro, Amy.
—No tanto como crees. Desde luego, lo he calculado y pienso pagarlo de mi bolsillo.
—Yo creo, hija, que si esas señoritas están acostumbradas a todo eso, no les ofreceremos nada nuevo. Por lo tanto, y aunque solo fuese por variar, resultaría preferible algo más sencillo y no nos veríamos obligadas a pedir prestado o a comprar lo que no necesitamos, y menos aún a aparentar lo que no está de acuerdo con nuestra posición.
—Si no es posible hacer lo que me había propuesto, prefiero no hacerlo. Si tú y las chicas me ayudáis un poco, todo irá bien. Por otra parte, no comprendo qué dificultades hay para esto, si yo pago los gastos —dijo Amy muy decidida, precisamente a causa de aquella leve oposición.
La señora March conocía el valor de la experiencia, y siempre que podía permitía que sus hijas aprendiesen las cosas prácticamente, ya que muchas veces se negaban a seguir sus consejos, de la misma manera que cuando eran niñas se resistían a tomar medicamentos. Por esta razón la buena señora contestó:
—Bien, Amy, puesto que insistes tanto y crees que esto no costará demasiado, no me opongo. Habla con tus hermanas, decidid lo mejor y os ayudaré.
—Gracias, mamá. Siempre eres muy buena —dijo Amy.
Y acto seguido fue a comunicar el plan a sus hermanas.
Meg accedió en el acto y prometió su ayuda; puso a disposición de su hermana la casa y cuanto en ella había, sin exceptuar sus mejores cucharillas. En cambio Jo, al oír lo que su hermana le proponía, puso mala cara y no se manifestó dispuesta a intervenir.
—¿Por qué se te ha ocurrido gastar ese dinero, molestar a la familia, revolver la casa y todo por unas chicas que no te importan? Nunca te creí capaz de adular a una muchacha porque lleve zapatos franceses o pasee en cupé 3 —añadió Jo.
Como su hermana la había interrumpido en uno de los pasajes más emocionantes de la novela que leía, no estaba dispuesta a ocuparse en nada más.
—Yo no adulo a nadie ni consiento tampoco que alguien me proteja —exclamó Amy, indignada, y, como siempre, en desacuerdo con su hermana, cuando se trataba de tales asuntos—. Esas chicas me quieren y yo a ellas, y a pesar de lo que tú llamas su elegancia y frivolidad, son muy buenas, inteligentes y tienen sentido común. Si no te importa gustar a los demás y tratar a la buena sociedad y ser bien educada, yo, en cambio, aprovecho todas las oportunidades que se me ofrecen para ello. Quizá preferirás ir por el mundo con la cabeza erguida y los brazos en jarras, imaginando que así eres independiente. Yo no opino igual.
A Amy le gustaba mucho decir lo que se le ocurría porque, según ella, así se desahogaba. Bien es verdad que muchas veces tenía razón y se dejaba guiar por el buen sentido. Jo, por el contrario, sentía tal pasión por la libertad y tanto odio por los convencionalismos que nunca estaba de acuerdo con ella. Sin embargo, acababa dejándose vencer casi siempre por la fuerza de los argumentos. Y fue tan graciosa la descripción que hizo Amy de lo que Jo entendía por independencia que las dos se echaron a reír alegremente. Y así Jo se vio obligada a su pesar a sacrificar un día para ayudar a su hermana en lo que calificaba de proyecto disparatado.
Amy envió las invitaciones, que en gran parte fueron aceptadas, y fijaron el lunes siguiente para dar la fiesta. Hannah se enojó mucho, porque aquel acontecimiento le desorganizaba el trabajo de toda la semana, y predijo que si no se limpiaba y planchaba como era debido, ya no saldría nada bien. En efecto, aquel entorpecimiento en el engranaje de la máquina doméstica desorganizó todo lo demás; pero Amy había adoptado el lema Nihil desperandum —no hay que perder la esperanza—, y una vez había tomado alguna decisión, persisitía en ella a pesar de todo.
En primer lugar, los guisos de Hannah salieron bastante mal: el pollo era muy duro, la lengua estaba salada y el chocolate no quedó tan sabroso como se deseaba. El pastel y los sorbetes costaron mucho más dinero de lo que Amy se había imaginado. El charabán y otros gastos menores que al principio parecían cosa de poca importancia alcanzaron un total alarmante. Beth se resfrió y tuvo que acostarse; Meg, por su parte, tuvo que atender a unas visitas inesperadas, que le impidieron salir de casa, y Jo, al parecer, estaba tan trastornada que cometió numerosos errores y torpezas, dio algunas réplicas inadecuadas y su comportamiento no fue, ciertamente, digno de alabanza.
—De no haber sido por mamá, la fiesta habría resultado un fracaso espantoso —comentó Amy, después de aquel acontecimiento.
Le estaba, pues, muy agradecida a su madre, a pesar de que todo el mundo calificó la fiesta como «la mejor broma de la temporada».
Con gran disgusto de Hannah y Jo llegó por fin el día señalado para la recepción. Por desgracia hizo muy mal tiempo, mejor dicho, fue un día inseguro, lo cual a veces resulta bastante peor que uno con tormenta. Lloviznó un poco, salió a ratos el sol, sopló algo de viento, sin decidirse por una u otra cosa, y nadie pudo tampoco tomar una decisión. Amy despertó al amanecer y levantó a todo el mundo muy temprano, para que desayunasen cuanto antes y se ocuparan luego de arreglar la casa. Tuvo la impresión de que la sala estaba más deslucida y vieja que nunca, pero como no podía remediarlo, se esforzó en sacar partido de lo que había en ella, situando las sillas sobre los puntos más rozados de la alfombra o cubriendo las manchas de las paredes con cuadros enmarcados en yedra, y también llenó los espacios vacíos con algunas de las figuritas hechas por ella misma: de este modo le dio a la habitación cierto aspecto artístico, que se completó gracias a las flores que Jo puso en los jarrones.
La comida prometía ser excelente y Amy cruzaba los dedos para que la vajilla, la cristalería y la plata que había pedido prestadas para aquella ocasión volviesen enteras a las casas de sus respectivos dueños. El coche estaba ya preparado y tanto Meg como su madre estaban dispuestas a hacer los honores a las invitadas; Beth ayudaba a Hannah entre bastidores, y Jo, por su parte, prometió que estaría tan animada y alegre como le fuese posible, aunque estaba disgustada y desaprobaba todo aquello. Amy, aunque muy fatigada por los preparativos, se vestía, animosa, esperando el momento feliz en que, después de haber terminado con éxito la reunión, saldría en coche con sus amigas para disfrutar de una tarde de artísticas impresiones; el charabán y el puente roto eran los dos atractivos principales.
Tuvieron que sufrir dos horas de espera, y Amy iba nerviosa de la sala al soportal, mientras las demás manifestaban sus opiniones favorables o adversas a lo que ocurriría luego. Sin duda, a las once un chaparrón apagó el entusiasmo de las que habían de llegar a las doce, porque no se presentó nadie, y a las dos de la tarde la hambrienta y fatigada familia se sentó a la mesa para tomar aquel lunch que no habría sido posible guardar para el día siguiente. Y por ironía de la vida, en aquellos momentos hacía un sol espléndido.
—Hoy ya no puede haber dudas sobre el tiempo. Mis amigas vendrán con toda seguridad. Démonos mucha prisa para prepararlo todo —dijo Amy al día siguiente, al observar que hacía un sol magnífico.
Pero en su fuero interno maldecía que hubiera habido un aplazamiento, porque su interés por la fiesta disminuía a medida que el pastel se iba volviendo duro.
—Como no he podido encontrar marisco, valdrá más que prescindamos de la ensalada —dijo una hora más tarde el señor March, que al parecer llegaba desalentado.
—Pondremos el pollo en una ensalada, porque así no se notará tanto que está duro —aconsejó su esposa.
—No podrá ser —dijo Beth—, porque Hannah se lo olvidó encima de la mesa y se lo comieron los gatos.
—En tal caso necesitaremos una langosta, porque la lengua sola sería insuficiente —dijo Amy decidida y deseosa de hacer aquella adquisición.