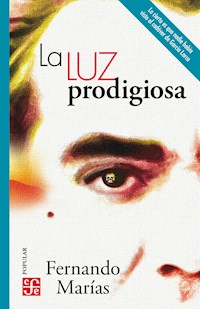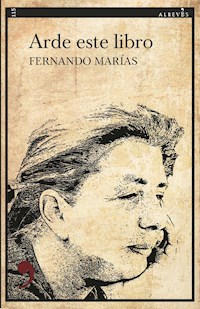
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
"Te incineraron con una novela mía entre las manos. Por eso escribo este libro. Hasta ese momento jamás pensé que contaría nuestra historia. Había logrado asumir el largo camino de tu final, que a veces, no sé si atreverme a decirlo, tanto deseaba que llegara, y describir aquel calvario que por encima de todo fue tuyo me habría parecido una herejía. Pero entonces supe que te incineraron con la novela entre las manos y ahí, sin retorno ni piedad, nació este libro. Yo rememorando y tú muerta. Jamás podríamos habernos figurado el día del primer abrazo que desembocaríamos tanto después en este diálogo." Una historia real de amor, muerte y desarraigo iniciada en el Madrid de los años ochenta y concluida hoy. Autobiográfica, especulativa, alcohólica, espectral. Nadie es quien soñó que sería.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Marías (Bilbao, 1958) es novelista, editor e inventor de conceptos culturales.
Autor de novelas como La luz prodigiosa, El Niño de los coroneles, La mujer de las alas grises o Todo el amor y casi toda la muerte. En 2015 recibió el Premio Biblioteca Breve con La isla del padre. Entre sus novelas dirigidas al público juvenil destacan Cielo abajo (Premio Anaya 2005 y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2006), Zara y el librero de Bagdad (Premio Gran Angular 2008) y El silencio se mueve.
De su obra, se ha llevado al cine La luz prodigiosa (adaptada por él mismo y dirigida por Miguel Hermoso en 2002 y ganadora de numerosos premios internacionales) e Invasor (Daniel Calparsoro, 2012).
Fernando Marías es también el creador, editor e impulsor del proyecto de literatura fantástica Hijos de Mary Shelley, plataforma de la que surgen literatura, música, performances y monólogos teatrales.
«Te incineraron con una novela mía entre las manos. Por eso escribo este libro. Hasta ese momento jamás pensé que contaría nuestra historia. Había logrado asumir el largo camino de tu final, que a veces, no sé si atreverme a decirlo, tanto deseaba que llegara, y describir aquel calvario que por encima de todo fue tuyo me habría parecido una herejía. Pero entonces supe que te incineraron con la novela entre las manos y ahí, sin retorno ni piedad, nació este libro. Yo rememorando y tú muerta. Jamás podríamos habernos figurado el día del primer abrazo que desembocaríamos tanto después en este diálogo.»
Una historia real de amor, muerte y desarraigo iniciada en el Madrid de los años ochenta y concluida hoy. Autobiográfica, especulativa, alcohólica, espectral.
Nadie es quien soñó que sería.
Arde este libro
Arde este libro
FERNANDO MARÍAS
Primera edición: septiembre del 2021
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© Fernando Marías, 2021
© de la presente edición, 2021, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-18584-05-3
Código IBIC: FA
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Te incineraron con una novela mía entre las manos. Por eso escribo este libro.
Hasta ese momento jamás pensé que contaría nuestra historia. Había logrado asumir el largo camino de tu final, que a veces, no sé si atreverme a decirlo, tanto deseaba que llegara, y describir aquel calvario que por encima de todo fue tuyo me habría parecido una herejía. Pero entonces supe que te incineraron con la novela entre las manos y ahí, sin retorno ni piedad, nació este libro. Yo rememorando y tú muerta. Jamás podríamos habernos figurado el día del primer abrazo que desembocaríamos tanto tiempo después en este diálogo.
Cada libro muta y evoluciona sin prestar atención a las esperanzas y lamentos de quien lo escribe. Este, lo temo antes de empezar, no será cómodo ni limpio ni bonito, a pesar de que por algunas de sus páginas parpadearán señales de ese prestigioso espejismo que nos empeñamos en llamar amor. Tampoco lucirá una trama generosa, pues habla solo de fugaces seres humanos, eso que sigo siendo yo y tú ya no eres. Dicen que un relato ha de contener presentación, nudo y desenlace, pero aquí se han desvelado los tres en la primera línea, lo que demuestra que poco importan el argumento o su conclusión. También me he dicho que el libro, una vez finalizado, debería permanecer oculto, ser un libro sarcófago condenado a la soledad del secreto y el encierro, lo que me daría libertad para escribirlo desnudo de pudor y valiente ante las culpas. Pero no seré capaz de esconder o destruir el rastro de mi búsqueda. Nadie escribe un libro para echarlo luego al fuego.
Libro sarcófago. ¿Para albergar a tu espectro o para que halle refugio el mío?
Con los años he aprendido que vivir y recordar pueden ser dos formas contradictorias de lo real. Un hecho acontece y yo lo vivo: esto es real, la forma aparentemente más real de lo real. Sin embargo, ese hecho vivido, nada más acontecer, cruza la frontera hacia el territorio de la memoria, que de inmediato comienza a elaborarlo y reinterpretarlo, como el texto teatral que un mismo actor declamara una y otra vez, muchas a lo largo del tiempo, hasta el final de su vida. La metamorfosis de ese monólogo interior, desde la primera función hasta la última, sería, con la muerte ya sentada en el palco preferente, nuestra verdadera biografía, un retrato de veracidad mayor o menor según el temblor de la mano que traza los recuerdos. Cae el telón y el siniestro visitante se lleva al pobre actor, cuyo espíritu vibra todavía unos instantes antes de que el decorado quede sumido en su ausencia.
Un día yo mismo arderé como una novela arrojada al fuego. Pero mientras soy memoria, ante todo memoria y casi nada más que memoria, y sabido es que los muertos no mueren del todo hasta que quienes los recordamos también hayamos muerto:
Aferra en mi instante final el recuerdo de lo que fui, amor, y llévalo contigo hasta que también te desplomes sobre el polvo del camino y ya nadie pregunte por ti, por mí, por nosotros.
Temo evocarte como una mujer distinta a la que fuiste cuando vivías y eras dueña de tus actos, esos que ahora me pertenecen porque los relato. Mi memoria podría mentir o tergiversar, apartarse del camino recto por temores de mi inconsciente, repudios de lo vivido o hilos fosilizados de lealtad mal entendida. Entonces serías solo lo que yo quiero recordar.
¿Es honesto que escriba sobre nosotros sin que tú tengas derecho a réplica?
Tal vez lo más respetuoso sería renunciar ante esta pregunta. Sin testigos ni culpa, al menos sin culpa pública, hasta que el rastro último de tu espíritu se canse de esperar y parta. Pero te incineraron con una novela mía entre las manos y esa llamada no puede ser desatendida. Por supuesto, me pregunté si la decisión de quemar el libro salió de ti. Lo probable es que no. Estabas en coma, inconsciente desde días atrás. No veo cómo ibas a pedir que el libro ardiera contigo. Tal vez, incluso, habrías rechazado la idea. Arder sola para recuperar entre las llamas la paz perdida pudo ser tu anhelo íntimo y final, que se habría visto profanado por esta escritura entrometida. Fuese como fuese, se desencadenó así esta indagación y eso es lo que cuenta. Sin aquel fuego, la memoria de lo que fuimos agonizaría dentro de mi ser y tal vez un día, el último de mi vida, una lucidez alarmada me habría reprochado la falta de valentía, a esas alturas ya irremediable, para adentrarme en este sendero de recuerdos afilados.
Debí acudir a decirte adiós, me lo he dicho muchas veces y me lo digo ahora. Sin embargo, en aquellos días solamente lejos de ti, lo más lejos posible, me sentía a salvo del demonio que te habitaba. Aprendí demasiado tarde que la cobardía no debe prevalecer sobre el abrazo último a las personas que amamos. Hoy habría tomado el avión. Entonces no lo hice. Puede que este libro sea ese avión.
Recuerdo que dejé de escuchar la voz de tu hermana, que desde el otro lado del teléfono me contaba los detalles de tu funeral, y sentí cómo el libro nacía dentro de mí. Un desconcertante éxtasis en estado puro, ya sé que suena morboso dadas las circunstancias, precedió a este sentimiento desconocido y devorador, ajeno a la moral y muy hermoso, sanador aunque proviniese de la muerte. Volar en caída libre sobre riesgos emocionales insospechados hasta entonces y desnudos de prejuicios.
Resucitaste. Me dijiste: «Escribe».
Y retornaste a tu muerte.
Y ahí, me guste o no, se hizo real el libro. En la anterior décima de segundo no existía y en la posterior era.
No pedí que te incineraran con una novela mía entre las manos, menos con esa que significaba tanto para ambos, y tampoco pedí que me lo contaran. Sin embargo, hicieron ambas cosas y no quedó vuelta atrás. Asumo los peligros de la vanidad, del egoísmo, de la culpa que querrá parecer inocente, de los miedos.
Y escribo.
Moriste el veintiuno de agosto de 2012 a los cincuenta y cuatro años de edad en la ciudad de Marsella.
Veronique Lebrun Lapierre fue tu nombre, aunque yo siempre te llamé Verónica. No volveré a escribir ni uno ni otro, pero quería dejar constancia de ellos esta única vez. Un humilde epitafio lanzado al vacío, sílabas muertas en el acto mismo de nacer. Pronto nadie las recordará y algún día podrá afirmarse que ni siquiera fueron pronunciadas.
Pero yo las habré dicho.
Nos conocimos en Madrid hace más de cuarenta años.
Poseo la capacidad casi patológica de recordar la fecha de muchos sucesos de mi vida y, por ejemplo, podría afirmar, y sería exacto, que nos conocimos el diecinueve de enero de 1979 sobre las nueve de la noche en un bar de copas que ya no existe. Pero, en la vida de las personas, la mayor parte de las veces no conduce a ningún sitio saber en qué momento ocurrieron los acontecimientos.
Nuestro pasado se mueve. Todo el tiempo se aleja sin retorno, como si anhelara abrazarse al olvido. Nuestro pasado, que comienza a irse, a ser pasado, en el instante mismo de nuestro nacimiento, nos determina pero no nos necesita y, por supuesto, ignora quiénes somos, aunque nosotros, tan narcisistas, insistamos en repetir que señala y subraya nuestras culpas y nos amonesta y castiga por ellas. Somos sus esclavos, trabajamos sin descanso para elaborarlo, muchas veces con angustia y dolor, y él, a cambio, ni nos presta atención ni nos recuerda, igual que hacemos nosotros con las aceras o los árboles o los coches azules que nos cruzamos en el camino. Decir que algo ocurrió hace quince o veinte o diez años o un mes o un minuto es a la fuerza inexacto. Desde la primera línea de este párrafo, aquel suspiro de 1979 se ha alejado un poco más. Al terminar la página la distancia será mayor y mañana más y pasado mañana todavía más, y así hasta que no quede vivo nadie que tuviera noticia o eco de él, momento en que se adentrará sin protocolos en la nada.
Sin embargo, aconteció, fugaz y mínimo en la historia del mundo, intrascendente y olvidado por todos excepto por mí, que sé bien que nada de cuanto me propongo rememorar habría tenido posibilidad de suceder sin él. Tú y yo nunca nos habríamos conocido. Nuestra vida juntos no habría existido. Yo sería ahora otro, tú tal vez seguirías viva.
Convivimos durante casi veinticuatro años, un mar de tiempo que hoy me resulta inverosímil. A medida que se alejan, las etapas de mi vida me parecen películas antiguas interpretadas por un actor que podría parecerse a mí, escenas descoloridas cuya banda sonora gimotea mordisqueada por los dientes del proyector. Hubo, en ese cuarto de siglo, espacio para que todo saliera muy bien y todo saliera muy mal. Tras la felicidad inicial acabaron por venir la destrucción y la autodestrucción, nuestra demolición involuntaria unas veces y voluntaria otras, sin miramientos en el tramo final ni misericordia mutua a pesar, y esto no es paradoja ni contradicción, del resto de amor que todavía pervivía y que de vez en cuando lograba frente a lo inevitable victorias mínimas e insuficientes. No cambiaban la maquinaria de la realidad y, sin embargo, podían llegar a conmovernos. Sobre el corazón del pozo negro, el cielo azul brillando inalcanzable durante instantes aislados que luego se revelaban ilusión óptica. La felicidad puede existir dentro de la infelicidad, supongo que resulta difícil de concebir para quien sea linealmente feliz o linealmente desdichado.
En el lugar donde debió crecer una pareja excavamos un abismo. Pero esa vida fallida fue la que supimos construir y nada importa ya lo que pudo haber sido.
Me figuro los dos extremos de nuestra historia como puntas de un cordel. Con la zurda sostengo aquel encuentro de 1979 y con la diestra tu muerte en agosto de 2012, ocho años después de nuestra separación. Casi treinta y tres años… Me digo que ha de ser un error de la calculadora cuando, comprimiendo nuestra vida común en una veloz operación matemática, multiplico trescientos sesenta y cinco días por treinta y tres y resulta un saldo de doce mil cuarenta y cinco días.
Pero la cifra es falsa porque sigues aquí.
Escribo sobre ti y eso significa que sigues aquí. Los muertos no se van hasta que hablas con ellos, hasta que te formulan todas sus preguntas y tú las contestas y ellos, condición indispensable, se sienten satisfechos con las respuestas.
Primer extremo del cordel: lo que nos hubiera gustado que nuestra vida fuera y no fue.
Segundo extremo del cordel: lo que sí fue aunque hubiéramos dado cualquier cosa para que no fuera.
En una mano, la ficción alentada por el deseo.
En la otra, la realidad que se justifica a sí misma y no pide permiso para acontecer.
A veces he pensado que debería contar 1979 desde nuestro enamoramiento de entonces, con su gozosa esperanza ante el gran futuro compartido por venir, que venía ya o había venido ya, que estaba ahí, junto a nosotros, en nuestros órganos, como percibíamos durante cada minuto de aquellos primeros tiempos vibrantes. Por el contrario, el hundimiento final y la nada, aquella quiebra moral adherida a la respiración como una coraza a medida de nuestra sombra, darían tono a 2012 y sus aledaños.
Había una vez un libro entre las llamas. ¿Debería empezar así? Quién sabe, siempre es muy difícil la primera frase. Todas las decisiones flaquean y solo la duda pervive. Ella, la duda, convierte el pasado en palabras que podrían decir la verdad o la mentira y ella, la duda, me enfrenta a la principal pregunta, la única:
¿Tengo derecho a contar la historia de una mujer muerta que nunca pidió que se contara su historia?
Nadie responde. Pero me baso en la curiosidad natural que siempre tuviste para convencerme de que habrías querido saber cómo voy a contarlo todo. Y eso me basta. En una fantasía osada o vanidosa, te imagino leyendo ensimismada este libro que todavía no existe, con las piernas recogidas bajo el cuerpo, el mechón rubio descuidado sobre la frente y aquel cigarrillo eterno quemándose entre tus dedos, más o menos la misma postura en que muchos años antes, todavía viva e ilusionada, leíste el manuscrito de la novela que acabaría por arder contigo. Ahora, transcurrido tanto tiempo desde aquel día que fue real, liberas con tu muerte este otro libro que también se dispone a existir.
Es tuyo.
Además, es también para ti.
El principio nunca es el principio; siempre hay un principio anterior al principio.
Antes de este ahora aconteció otro ahora previo que lo propició o determinó, y antes otro y antes otro y antes otro.
Si empiezo a narrar desde el instante de enero de 1979, aquel bar de copas ya desaparecido sería una viñeta sin diálogo en la que tú y yo aparecemos como bocetos a la espera del cuerpo y alma que nos otorgarán los trazos del ilustrador. Un dibujo esquemático, una propuesta difuminada, algo así tuvimos que ser el uno para el otro durante aquel impacto visual del que por supuesto no recuerdo cómo íbamos vestidos o cuáles fueron las palabras, supongo que rutinarias o de mera cortesía, que nos dedicamos cuando fuimos presentados; o qué química segregó, si segregó alguna, nuestro saludo en forma de beso en la mejilla, primer contacto físico entre dos personas que iniciaban ahí, sin sospecharlo, un largo camino que aún se ramifica por estas páginas.
Doy por cierto que la atracción brotó, de lo contrario allí mismo habríamos desistido de indagarnos más. Por tanto, puede decirse que la química segregada por las células y los órganos, química en esencia sexual, fue la responsable de todo. En primera instancia siempre lo es, qué bofetada para los afanes humanos de espiritualidad. Pero no cabe negarlo: lo primero que fluye por el interior de dos personas cuando se conocen es una evaluación inconsciente de índole sexual. Nadie es ajeno al sexo, nadie elude su poder, y quienes lo niegan menos que nadie. Incluso podría medirse de cero a diez, según el grado de atracción o rechazo hacia el otro. A partir de ese impulso suele venir todo lo demás.
Me sentí atraído por ti como tú te sentiste atraída por mí, afirmarlo no es vanidad sino evidencia ratificada por los hechos. Si nuestros respectivos olores hubiesen emitido un dictamen de rechazo mutuo, habríamos sostenido una escueta conversación retórica antes de continuar cada uno por su lado, mis ojos posados con indiferencia sobre ti mientras desaparecías entre la gente camino de otra esquina del bar, mis ojos volviéndose en el acto hacia otro lado y hacia otra vida, una sin ti, el final de la relación producido casi a la vez que su principio y el acceso exclusivo hacia nuestra felicidad y desdicha clausurado por el mismo portazo.
Me viene a la cabeza, o tal vez lo soñé, aquel viejo cineasta y antropólogo al que le fascinaba la utopía de que cada ser humano dispusiera de una filmoteca propia con los momentos importantes de su vida, algo así como un álbum familiar que sustituyera las bodas, bautizos y comuniones por los instantes de trascendencia verdadera que solo cada uno conoce. Encuestados, los poseedores de tan fantástica filmoteca revelarían que revisaban con menor frecuencia los momentos felices que los desdichados. Y es que cuando la felicidad acontece se diría que basta con vivirla, sin necesidad de analizar sus causas ni las circunstancias en que llegó hasta nosotros. Sin embargo, el periplo que desemboca en infelicidad nos invita al regodeo morboso en él, como si la contemplación exhaustiva de sus detalles entrañara la posibilidad de reconducirlo hacia una segunda oportunidad. Por ejemplo, señalaba el viejo antropólogo mirando a cámara en un plano corto, el momento exacto en que un individuo, paralizado por el miedo a romper lo establecido, se resignó a no ser feliz; o aquel otro que, empujado por el rencor y la envidia, dañó con premeditación a un inocente y cargó para siempre con una culpa perseverante; o cuando un tercero permitió, en su lejana juventud, que la sumisión al mandato paterno decidiese su profesión y todavía se maldice, frustrado y rabioso, por haber renunciado a la vocación verdadera que tanto tiempo atrás arrojó al vacío.
Si yo fuese dueño de esta filmoteca propia y tuviera, además, el valor necesario, reproduciría la grabación marcada con un aséptico Tú y yo en enero de 1979.
Ahí estaríamos los dos en la pantalla, irreconocibles de pura juventud, ufanos e ignorantes, diciéndonos «hola» sin sospechar que nuestras vidas atravesaban con esa palabra un umbral sin retorno.
Algún protocolo universal debería avisarnos cuando conocemos a las personas que, para bien o para mal, resultarán trascendentes en nuestro futuro. He pensado a veces en elaborar una lista con las personas determinantes de mi biografía, ordenadas por su importancia. Un reto inquietante, nunca llevado a cabo, del que ignoro si resultaría sanador o tóxico, instructivo o deprimente. Tal vez los ancianos que pasean en ensimismada soledad por las plazas y parques de nuestras ciudades ocupan su mente haciéndose estas preguntas:
¿Quién ha sido la persona mejor para mi vida?
¿Y la peor?
Si en el momento de besarte en las mejillas hubiese sabido que treinta y tres años después, tras atravesar juntos paraísos e infiernos, serías incinerada con una novela mía entre las manos, puede que me hubiese alejado desbordado por la revelación, mientras tus ojos se posaban sobre mí antes de girarse hacia otra vida. Y esa vida tuya sin mí… ¿Habría sido buena? Tal vez seguirías viva, esto es algo que no puedo negar. Tal vez cualquier día de mucho después nos habríamos cruzado por la Gran Vía de Madrid, cada uno inmerso en las circunstancias de su respectiva biografía distinta, dos desconocidos que rozan un instante sus hombros en la calle atestada o permanecen de pie en el andén del metro sin fijarse en el otro.
Preguntas abisales sobre las que no tiene sentido elucubrar, porque lo cierto y real es que ahí permanecimos ambos, cara a cara, dos personajes apuntados a lápiz en la página blanca, chiquillos culpables de inocencia e ignorantes de que la corriente del río suele traer demonios.
Contiene cierta ironía cósmica que el amigo común que nos presentó, en realidad un simple conocido que además tú y yo, nos lo confesamos entre risas unas semanas después, considerábamos un imbécil arrogante, desapareciese para siempre de nuestras vidas a los pocos meses de haber cumplido la función de ponernos frente a frente. Quién sabe qué habrá sido de él. Sin aquel idiota no existiría este libro ni nosotros habríamos sido quienes fuimos, qué baño de humildad.
Surgiste sin que yo supiera nada de ti, tu ser entero resumido en aquella primera impresión, tan incompleta como la que pudiste tener tú de mí. Sin embargo, y como es obvio, yo sí sabía por aquel entonces algunas cosas sobre mi persona, tenía biografía y era más o menos consciente de ella. Ese conocimiento juvenil e hilvanado constituye mi principio anterior al principio.
Casi puedo visualizar al chico de veinte años de 1979.
Inexperto y desgalichado, entusiasta de sí mismo y abducido por la infantil convicción de que alcanzará su sueño vital, un inconcreto horizonte de gloria que por fuerza, cree saber él, provendrá de su talento para dirigir películas.
Seguro que en aquel primer encuentro te dije ya que me proponía revolucionar el séptimo arte, contagiar a los espectadores mundiales de mis truculentos delirios y abrasar las pantallas del planeta con el mesías salvaje que latía dentro de mí. No sabía cómo iba a hacerlo, esto es cierto, pero sabía que lo haría.
Aquellas entrañables y peligrosas convicciones provenían de una guerra figurada que había tenido lugar en Bilbao, la ciudad donde nací en 1958 y viví hasta 1975. Una contienda feroz en la que fui campo de batalla y víctima única del choque de fuerzas, patético vencido y escuálido botín de esta guerra trascendental y a la vez inexistente, el horno donde se modelaron mi pensamiento, mi sensibilidad y mi mirada. Nací de esa confrontación y lo que soy, todavía hoy, proviene en parte esencial de ella.
El chico de 1979 no tenía modo de saberlo, pero su guerra había sido inevitable desde que, siendo muy niño, lo llevaron por primera vez a una sala de cine y sintió ante la pantalla de aquella catedral en penumbra que ahí, entre los colores brillantes y la música grandiosa y la aventura absorbente, se hallaba la vida que merecía ser vivida, mucho más que en la triste ciudad de afuera, gris y resignada, contraria a la épica y, puesto que amanecía siempre idéntica a sí misma, un poco más fea cada día. La guerra empezó así, con mi descubrimiento de la fantasía como valor supremo del mundo. Claro está que no era consciente de ello, ni lo habría entendido o aceptado si alguien me lo hubiese intentado hacer ver. Y, al ignorarlo, tampoco tuve opción de medir sus riesgos. Todo lo contrario, aquella radical conversión a una religión propia, en la que yo, también sin saberlo, era a la vez dios, demonio y voraz feligrés único, creció y se ramificó por mis años de estudiante y trazó un sendero cada vez más irrenunciable y seductor. Mientras los curas, en el colegio, pugnaban por enseñarme los ríos de España, las diversas e insospechadas formas de sentir culpa ante cualquier estímulo y los logaritmos neperianos, me refugiaba de ellos en la guarida del cine y, pronto, también entre las aventuras de los tebeos, que acabaron por llevarme, no mucho después, hasta las páginas de los libros. Sobre esa base quedaron definidos los dos bandos de mi guerra: curas oscuros contra películas y libros, equilibrio de fuerzas que denomino de esta forma no porque quiera ahora simplificar la descripción, sino porque entonces la definía así. Incluso me parece recordar que percibía en la burda sonoridad de esas dos palabras, curas oscuros, inequívocos signos de mi talento literario.
Día a día y en silencio se libraban las escaramuzas, batallas y ofensivas de aquella contienda interior de la cual yo no tenía conciencia, aunque, como el civil desarmado que ante cualquier conflicto no puede impedir el infierno desencadenado a su alrededor pero sí, al menos, tomar secreto partido por alguno de los bandos, elegí alinearme con las películas y los libros frente a los curas oscuros. La culpa la tuvieron en gran medida los propios curas, tan lóbregos y antiestéticos, con su tediosa perseverancia en aquellas enseñanzas concebidas para contradecir la lógica de la naturaleza humana y encerrarla en una cajita mohosa de olor amenazante. La misa semanal, sin duda el espectáculo más aburrido que me fue dado a contemplar en la infancia, determinó enseguida mi rechazo por la educación religiosa y el consecuente deslumbramiento por el bando contrario. Wésterns como Raíces profundas, Solo ante el peligro o El Álamo acabaron por desterrar de mí la idea de Dios, que sería ya irrecuperable aun suponiendo que hubiese intentado recuperarla. Me sentía contento con mis películas, mis tebeos y mis libros, y militaba junto a ellos con tal fanatismo, esa es la palabra justa, que no vi los demonios que también acechaban en su hipnótico brillo.
De aquella época recuerdo mi fascinación por el alcoholismo que hermanaba a los idolatrados Edgar Allan Poe, Scott Fitzgerald, Fiodor Dostoievski, Jack London o Dylan Thomas, a quien por aquella época no leí y al que por tanto idolatraba porque sí, con la misma fe ciega, justo es admitirlo, que los curas oscuros reclamaban para sus milagros y resurrecciones. Pero poco importaba no haberlo leído, de su talento jamás tuve duda porque se decía que lo mató la bebida tras un delirium tremens, paroxismo terminal del que llegué a preguntarme si no sería el máximo laurel al que podía aspirar un verdadero gran escritor, por encima del premio Nobel que con tanta frivolidad se concedía en ocasiones. Antes de leer por vez primera a un autor buscaba en la contraportada del libro noticias sobre su alcoholismo, y si no las hallaba me sentía decepcionado, incluso ofendido. Franz Kafka y Joseph Conrad eran buenos, sí, pero no bebían, y eso me provocaba una extraña desazón, un vacío, como si ellos mismos hubiesen elegido, por cobardías inexplicables contra las que convenía vivir alertado, quedarse a este lado de la genialidad absoluta, donde sí se revolcaban los escritores alcohólicos, dolientes amos absolutos de las veinticuatro horas del día, equilibristas perpetuos entre la genialidad creadora, la sed mágica y el desahucio de sus diminutas buhardillas. La sed mágica. Esa sed… El adolescente, en realidad, es un fanático que inventa su propia religión.
Con similar perversión de la lógica, sentía también que para ser un escritor enorme convenía morir joven. John Keats y Percy Shelley, fallecidos a los veinticinco y veintinueve años, eran, por ese orden, los más grandes poetas, mientras que Gustavo Adolfo Bécquer y Lord Byron, treinta y cuatro y treinta y seis en sus respectivas horas finales, me parecían ya otra cosa, casi poetas menores. Tampoco necesité leer a Arthur Rimbaud, muerto a los treinta y siete, casi en la frontera de lo inaceptable, para tener la certeza de que era muchísimo mejor poeta que su amante Paul Verlaine, fallecido en la vejez extrema, nada menos que cincuenta y uno, aunque sumaba a su favor que una vez, en un arrebato de quién sabe qué furias o terrores, disparó contra Arthur, apretando el gatillo con el mismo dedo que nueve años más tarde sostendría la pluma durante la escritura de Los poetas malditos, ensayo de 1884 que acaso fue una versión del disparo de 1873, o viceversa: el disparo, primer embrión del libro, ¿por qué no? En los cuatro mimbres básicos de la espantosa relación entre aquellos dos desdichados geniales yo veía inabarcable grandeza y amor sublime expresado a tiros, cuando en realidad solo hubo violencia y miseria, ambas voraces, alcoholismo patético y una pena sin fin, horrores circulares a pesar de los cuales fluyó también en todo su misterio la gran belleza creadora. Edgar Allan Poe reinaba sobre todos los príncipes y dioses de mi frívolo delirio, pues aunque murió a los cuarenta, muy mayor, la leyenda aseguraba que consumía las noches roto de dolor recitando, botella en mano, poemas sobre la tumba de la amada muerta, una estampa difícil de emular, no digamos ya de superar. Otorgué a todos estos hombres infelices el rango de dioses. Y tal vez es atinado suponer que decidí, desde el inconsciente, seguir a cualquier precio sus estelas. Según eso, me habría lanzado a la vida, y por tanto a mi relación contigo, sin saber que portaba el designio de imitar sin freno a mis héroes.
A mis quince años veía muy lejanos los veinticinco de Keats, el benjamín de los grandes poetas muertos, y pensaba que antes de alcanzar su edad tendría tiempo sobrado para elaborar alguna obra, novela o poemario, qué más daba, eso ya se vería, que me otorgase un lugar irrefutable en la historia del arte. No encontraba un momento para sentarme a escribir la primera línea de mi obra maestra, pero era feliz en la efervescencia de aquel delirio perpetuo. Por ejemplo, durante uno de aquellos paseos a medio camino entre lo astral y lo romántico por mi Bilbao natal caí en la cuenta de que Kafka y Conrad murieron en el año 1924 con sesenta y un días exactos de diferencia, Franz el tres de junio y Joseph el tres de agosto. Como consecuencia del hallazgo, caminé una semana entera por las calles en estado de excitación extrema, persuadido de haber descubierto una circunstancia de trascendencia histórica, una cábala abisal en lo literario, la puerta invisible a mil preguntas reveladoras. Me regodeé visualizando a Conrad, quien, tras haber leído en el periódico la noticia de la muerte de Kafka, suponiendo que la prensa inglesa o de cualquier parte hubiese considerado en 1924 destacable la muerte de Kafka, se estremecía por algún acuciante presagio negro y, resuelto a exorcizarlo, corría a iniciar alguna nueva novela que no llegó a concluir y que aguardará oculta en el cajón de su último escritorio, me repetía al borde del éxtasis y resuelto a escribir en puro estilo Borges, como la temática exigía, un cuento que titularía El último escritorio de Joseph Conrad o, todavía mejor, muchísimo mejor, mejor sin comparación posible, Conrad: el último escritorio. Todos esos autores, aun por supuesto ignorando mi existencia, me concedieron vida, euforia y ánimo para afanarme en intentar crear un universo interior propio. Ni mejor ni peor que otros, pero mío.
Mis héroes… Supongo que te empecé a hablar de ellos desde el principio, citándolos de forma recurrente y desordenada, como si fueran ventanas de un rascacielos cristalino cuya estructura solo yo viera: de Lou Reed a Sam Peckinpah pasando por Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges, quién sabe a cuántos te iría citando en nuestros primeros días.
Tú tuviste algo importante que puntualizar:
—Todo hombres —dijiste—. Ninguna mujer. Llamativo, ¿no?
Estas seis palabras forman la primera línea de diálogo tuyo que logro recordar con precisión literal.
Por supuesto, habías dicho muchas otras frases antes, pero es esta, pronunciada una noche de nuestro primer verano juntos, la que mi memoria conserva intacta.
De los miles de frases, tal vez decenas de miles, que durante una relación de pareja pronuncia el otro, me pregunto cuántas seríamos capaces de recordar en sus palabras exactas. Tres o cuatro, a lo sumo media docena. Puede que la elegida por nuestra memoria sea aquella con la que el otro nos contradice por primera vez, aunque sea respecto a un asunto trivial.
Tus seis palabras fueron planteadas desde la curiosidad verdadera, sin reproches de ningún tipo. No solías juzgar. Escuchabas y formabas tu opinión, y dabas por supuesto que el otro tendría sus razones para decir lo que había dicho.
Me pillaron desprevenido aquellas palabras tuyas. Hube de admitir que los nombres femeninos estaban ausentes de mi santoral. Ausentes por completo. Hoy sé que aquella carencia provenía de la educación sobre el universo femenino que me implantaron los curas oscuros. La educación, magnífica herramienta para el bien o para el mal.
Allá por 1973 o tal vez 1972, el chico que soñaba con héroes pecadores sufrió, a sus catorce o quince años, una revelación brutal en el colegio Santiago Apóstol de Bilbao, donde curas oscuros identificados por un babero blanco sobre la sotana negra, los llamados hermanos de La Salle, inculcaban a los alumnos la educación católica y franquista que correspondía al momento histórico. Conviene puntualizar que servían a ese amo de forma voluntaria y desde la convicción, nadie los obligaba. Elegir bando resulta antes o después ineludible, bien te lo demuestra la vida.
Se afirmaba por entonces que la calidad de enseñanza en los colegios religiosos privados era muy superior a la impartida en los despreciados institutos de enseñanza pública, pero quienes lo afirmaban eran los colegios religiosos privados. Fuese como fuese, en aquella institución estuvo entre 1968 y 1975 mi esponjosa mente, indefensa ante el bombardeo constante de fórmulas matemáticas y plúmbeas citas bíblicas con sus correspondientes lecciones morales interpretadas de forma aviesa. Triste destino el de la Biblia, deslumbrante epopeya colectiva de quién sabe cuántos escritores anónimos que ha llegado a ser el libro de cuyos textos mayor número de charlatanes, estafadores y asesinos se han apropiado a lo largo de la Historia. Por aquel colegio bilbaíno campaba a sus anchas un enlutado y hostil profesor de matemáticas con perpetua expresión de esfinge pomposa que atendía por el nombre de Estanislao. No era su verdadero nombre, más de una vez oí que los hermanos de La Salle, al entrar en la orden, elegían un alias, como las estrellas de cine y los pistoleros del Oeste. Los alumnos nunca nos deteníamos a analizarlo, pero ahora encuentro inquietante que la primera seña de identidad de un educador infantil, su nombre propio, sea una mentira a cuya elección, además, cabe presumir que dedicó el impostor un proceso de meditación; quién sabe qué pasiones secretas o frustrantes anhelos decidieron a la esfinge por Estanislao y no por Álvaro, Patricio o Bienvenido. El más mínimo acto humano puede contener una novela.
Aquel día la clase de matemáticas fue la última antes de las vacaciones que se nos concedían por Semana Santa. Cuando cerramos los libros se produjo en el aula un pequeño ambiente festivo. Algunos compañeros revelaron sus planes. Uno dijo que partía con su familia hacia la playa, otro que tenía en mente hacer senderismo cada día y un tercero, osadísimo, afirmó que había quedado con una chica. Surgió un murmullo colectivo de aprobación o envidia y el hermano Estanislao, como si se hubiera contagiado del brote de camaradería viril, dijo en voz clara y alta, pretendidamente graciosa, que si a una vaca le levantas el rabo es lo mismo que una mujer.
Se solidificó un silencio espantado. Todos captamos la violencia extrema de esas palabras, su odio y su maldad. Ignoro qué sintieron mis compañeros. A mí me fue revelado mediante aquel electroshock que mi educación estaba en manos de psicópatas perversos cuyo objetivo no era formarme en matemáticas, geografía o historia, sino sabotear mi camino natural hacia la humilde búsqueda de la felicidad. En el instante mismo de escuchar aquella frase, lo recuerdo como si fuera hoy, decidí blindarme para siempre de las enseñanzas de la Iglesia y así lo cumplí, pero me sigo preguntando cuánto daño irreparable del que no fui consciente se me había causado en los años anteriores por manipuladores más sutiles que este energúmeno. Mi educación, por tanto, estuvo largo tiempo sustentada en la hostilidad y desprecio hacia las mujeres, esa fue la sucia devoción que quisieron inocularme. Terror y odio hacia lo femenino, repulsión crispada ante la natural sexualidad. Mujeres: asco y miedo.
Y no cabe duda: ese bagaje nefasto cargaba yo, sin ser consciente de ello, junto a los afanes de gloria, las pasiones por libros y películas, el pudor y sus miedos, la devoción por mis santos bebedores y la ignorancia por el mundo y por las cosas, bienintencionada y arrogante, muchas veces también peligrosa, que caracteriza al adolescente ávido.
Todo ello, y algún que otro millón de corrientes interiores en algunos casos opuestas entre sí, me definía e impulsaba cuando entré al bar de 1979 donde te encontrabas tú. Ese era yo, de aquel chico proviene este hombre que escribe hoy.
Cada encuentro humano implica una demoledora desigualdad de fuerzas y el nuestro no fue una excepción: yo y todo lo que conocía sobre mí mismo, aunque nada o casi nada de ese conocimiento fuese racional, veraz o completo, frente a ti, que compareciste figuradamente desnuda y opaca aunque, a cambio, albergases una llanura ilimitada de preguntas esperando ser respondidas. Colisión voluntaria de planetas vírgenes con su consecuente resplandor.
Pero hacia ti fui. En línea recta y sin dudarlo un instante.
Y mientras todo esto acontecía, ¿quién eras tú?
¿Quién eres, entrando al bar de enero de 1979?
Centenares de recuerdos, miles de fotogramas protagonizados por ti permanecen con imagen y sonido en mi memoria y, sin embargo, ignoro los procesos emocionales que impulsaron tus actos.
Si quiero ser riguroso debo preguntarme cuánto sé en realidad de ti, suponiendo que sepa algo, suponiendo que sea posible conocer la esencia honda de quien camina junto a nosotros, incluso en un trayecto prolongado e íntimo. Mi análisis de hoy sobre tus actos de entonces puede haber evolucionado, transformándose con sigilo hasta generar interpretaciones nuevas, tal vez opuestas incluso a las originales. Nadie conoce a nadie. Ni siquiera a sí mismo. De forma continua descubro aspectos de mí que desconocía ayer y, si ignoraba en mi época ególatra quién era yo, cómo no iba a ignorar quién era la mujer con quien compartí miles de días de mi vida: tú, difusa tú.
Hablar de nosotros como ahora pretendo me parece a ratos una engreída frivolidad, un absurdo diálogo con la nada, agitar el aire alrededor de un espíritu que podría no haber comparecido. Y frente a tal incertidumbre solo cuento con la memoria, ficción caprichosa que muta cada día y podría mentir. Pero esta brújula desimantada es mi única herramienta.