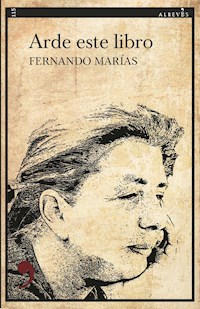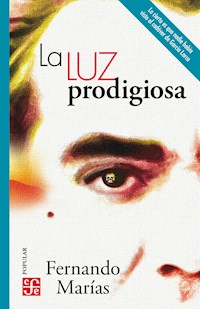
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Colección Popular
- Sprache: Spanisch
La luz prodigiosa es una novela nostálgica y vital a la vez, una indagación en la memoria que representa todo un canto a la imaginación. Como el propio autor afirma: "la luz prodigiosa, dispuesta a obsequiarnos con su maravillosa virtud de permitir que nuestra imaginación se abra en libertad". Todo un homenaje a nuestra capacidad de pensar, de soñar, de sentir. Las tres virtudes que, seguramente, nos hacen más humanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
793
LA LUZ PRODIGIOSA
FERNANDO MARÍAS
La luz prodigiosa
Primera edición en español, 1991 Primera edición (FCE), 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2021]
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
© Fernando Marías, 1991, 2020
D. R. © 2020 Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6909-4 (ePub)ISBN 978-607-16-6843-1 (rústica)
Hecho en México - Made in Mexico
Para Leonardo Marías, mi padre,y para sus hermanos, Fernando y Luis,tan desdichados tan antes de tiempo
EL VIEJO encendió otro cigarrillo de mi paquete de rubio americano, dio una profunda calada, expulsó el humo mirándome fijamente a los ojos y dijo:
—Además, Federico García Lorca no murió en agosto de 1936.
Dio otra calada al cigarrillo y aguardó con una levísima sonrisa eufórica en los labios y un ligero temblor en la mandíbula, como si la frase que acababa de pronunciar fuese un sabroso bocado que estuviera degustando. Estaba feliz de hablar y de que alguien lo escuchara. Y, desde luego, había conseguido sorprenderme con su absurda afirmación. Decidí seguir su juego y ver hasta dónde pretendía llevarlo. Comprobé de un vistazo que el magnetófono seguía funcionando y calmosamente, pero sin dejar de observarlo, tomé otro cigarrillo.
—¿No? —intenté aparentar un interés menor del que en realidad sentía.
—¡No! —resolvió sin desviar la mirada ni relajar su expresivo gesto.
Suspiré. Miré al camarero y con el dedo índice tracé un círculo en el aire sobre nuestros vasos vacíos. Vino hacia nosotros y nos sirvió en silencio. Parecía resignado al horario nocturno. El viejo y yo éramos los únicos clientes de la cantina de la estación. Esperábamos la llegada de mi tren, a las seis y veinticinco de la mañana. Probé mi copa y miré al viejo.
—Bien —lo animé—. Continúa.
Como si mis palabras hubiesen abierto una compuerta, el viejo chasqueó alegremente los labios, acercó la silla a la mesa de formica y avanzó unos centímetros la cabeza.
—¡Qué sabrás tú, periodista! Lo que has leído, lo que te han contado… Todo paparruchas, mentiras… ¿Quieres saber la verdad? Pues entonces escúchame a mí. Te ha sorprendido lo que he dicho, ¿verdad? Reconócelo… No, Lorca no murió aquel día que festejasteis ayer. Murió mucho después. ¡Qué! Te sigo sorprendiendo, ¿eh? Aunque no sé por qué digo que murió. En realidad, yo eso no lo sé. Puede ser que todavía esté vivo, al fin y al cabo vivo estaba, para su desgracia, cuando lo vi por última vez. Hace ahora veintitrés años de eso, aunque no me acuerdo de la fecha exacta. Desde ese día no he vuelto a verlo —hizo una pausa y adoptó un aire melancólico como si su pensamiento se hubiese desplazado en el tiempo, muchos años atrás. Un nuevo trago de coñac le permitió recuperar el hilo—. Bueno, periodista, ¿qué me dices? Esto es lo que en tu negocio se llama una exclusiva, ¿verdad? Una de las buenas… ¡Exclusiva mundial! Te lo cuento porque antes me echaste una mano en el jaleo del bar. Me gusta agradecer los favores que me hacen y, además, me caes bien. Me entiendes, sé que me entiendes. Y, encima, no te achicas a la hora de pagar copas, je, je… —apuró de un trago su vaso y se quedó mirando mi cubalibre, adoptando una actitud teatralmente seria—. Lo malo de eso que bebes es que nos hace ir a destiempo. Tanta burbuja, tanto hielo… Uno de los tuyos es como diez de los míos…
—Eso se arregla volando. Espérame aquí y verás. Y mientras estoy fuera no vayas a venderle la exclusiva a otro —le guiñé un ojo y me levanté, acercándome hasta la barra.
El camarero alineaba platitos de café sobre el mostrador y colocaba sobre cada uno de ellos una cucharilla y un sobrecito de azúcar. Le pedí una botella de coñac y la cuenta; pareció disgustado por interrumpir su tarea pero se puso a sumar. Consulté el reloj: aún podía dedicar un tiempo razonable a la historia del viejo. Sentado de espaldas a mí en nuestra mesa, encendía un nuevo cigarrillo. A primera vista podía parecer una mezcla de jubilado solitario y vagabundo medio alcoholizado, pero la coherencia de sus pensamientos y la seguridad en sí mismo desmentían esa impresión y le daban un aire de especial dignidad. Y, sin duda, sabía adornar sus cuentos. Habría podido ser actor, uno de los buenos. No habían transcurrido ni seis horas desde que nos conocimos y ya se había emborrachado a mi costa. Me preguntaba cómo pensaba continuar su historia sobre García Lorca.
LO HABÍA encontrado unas pocas horas antes, sobre las once de la noche. Yo llevaba dos días en la ciudad. Me habían enviado a Granada para cubrir los actos del cincuentenario del asesinato de Lorca que se estaban celebrando por toda Andalucía. El grueso de la información ya lo había recogido el jefe de mi equipo y yo recopilaba noticias de segunda fila, material con que adornar el producto final. Esa misma tarde había terminado mi trabajo, y, dicho sea de paso, bastante mal. Mi magnetófono había fallado, de manera que las grabaciones que había obtenido eran más bien flojas: Lectura de Poemas de Lorca por Jóvenes Autores Andaluces, sin sonido a partir del cuarto Joven Autor; apertura de los Actos por el Excelentísimo Señor Alcalde, registrado sólo el emocionado final por un lío que me hice con el horario. Etc., etc., etc. Otra de las chapuzas a las que tengo acostumbrado a mi jefe. En fin, un par de retoques y un poco de imaginación salvarían el trabajo; cosas peores había arreglado.
El hecho es que, terminada la faena y con toda la noche por delante, me había hallado frente al dilema de dormir hasta la hora del tren a Madrid o echar un vistazo a la vida nocturna de la ciudad y dirigirme luego directamente hacia la estación. Había elegido la segunda opción. Entre los rumores de despidos en el periódico, que podían dejarme en la calle de un momento a otro, y mi separación estaba especialmente tenso. Me apetecía ver gente, así que me había dirigido a la zona de bares de copas. En los dos o tres sitios aparentemente de moda en los que entré había encontrado lo mismo: chicas guapas acompañadas, mesas de billar ocupadas y la música del momento, machaconas canciones rítmicas y cantantes famosos unidos por alguna causa justa. No pintaba nada en ese ambiente, pero tampoco me importaba: una de las cosas que mejor sé hacer es beber solo.
Serían las once de la noche cuando entré en El Rapto. El local, situado en una callejuela, era el bar más cochambroso que había visto en mi vida, largo y estrecho como un ataúd y sólo un poco más alto, con las paredes y el suelo pintados de negro en un vano intento de disimular su lamentable estado. Algo parecido a una caja enorme puesta boca abajo y también pintada de negro hacía las veces de barra. Sobre ella apoyaban sus copas varios grupos de personas que se empeñaban en hacerse oír por encima de la estridente música. Todo el mundo parecía divertirse mucho.
Todos menos el viejo.
Salía en ese instante de los lavabos y su imagen era un hachazo a la lógica del lugar. Contaría al menos setenta y cinco años; era menudo y muy delgado, de gesto nervioso. Llevaba descuidado e inhabitualmente largo para un anciano el pelo canoso y vestía un traje de pana raído que, décadas atrás, debió de servirle para salir a pasear los domingos con su señora. Ahora, ese traje demasiado holgado parecía su único patrimonio e incluso su único hogar. Pero no venía solo. Un tipo corpulento con la melena negra recogida en una coleta, probablemente el encargado del local, lo traía agarrado por el brazo y lo zarandeaba con cara de pocos amigos. El viejo intentaba zafarse y hacía grandes aspavientos de dignidad ofendida. No tenía nada mejor que hacer, así que me acerqué y escuché con disimulo lo que el volumen de la música me permitía. Al parecer, el viejo había tomado unas copas y no podía pagarlas. Alegaba que le habían robado la cartera. No podía colar: por su aspecto era seguro que hacía al menos diez años que no tenía cartera, ni siquiera monedero. Sin embargo, el desparpajo con que defendía lo indefendible despertó mi simpatía. Además, no me gustaban los modales del otro. Fui hasta ellos y me ofrecí a pagar la cuenta del viejo. El encargado no quería ceder; le molestaba más la tomadura de pelo que el dinero en sí, decía. Pero accedió cuando añadí una buena propina. Al final, incluso quería invitarnos por cuenta de la casa. No aceptamos; el viejo insistió en ello. Durante mi charla con el encargado se había mantenido al margen, acomodándose dentro de su chaqueta como si la cosa no fuese con él, pero ahora que podía permitirse elegir rechazó la invitación. No tenía otra manera de reivindicar su dignidad humillada. Despreció con ostentación la copa gratis y salió del local. Salí tras él y, ya en la calle, lo busqué con la mirada.
Se encontraba en la acera contraria, rebuscando con obstinación infantil en un cubo de basura. Llegué a su altura cuando, con gesto triunfal, extraía de él una botella vacía, la agarraba por el cuello y tomaba impulso para arrojarla contra el farolillo que constituía el único reclamo publicitario de El Rapto. Conseguí desviar su brazo a tiempo y la botella fue a estrellarse inofensivamente contra la puerta metálica de un garaje, a dos o tres metros de su objetivo. El viejo estaba más enfadado de lo que pensé y para que olvidara el asunto le propuse que tomáramos otra copa. No me apetecía gran cosa aguantar a un viejo borracho, pero aún me apetecía menos verme mezclado en un escándalo público. Y, en el fondo, los borrachos marginales me gustan. Siempre me han gustado. La idea de otra copa, como un bálsamo, provocó un inmediato cambio en su actitud. Me agarró del brazo, me dedicó lo que debía de ser su mejor sonrisa y se ofreció a servirme de guía.
Nos metimos en el primer bar que se cruzó en nuestro camino y enseguida tuvimos delante sendas copas. El viejo no era lo que a primera vista parecía. Es cierto que estaba borracho, bastante borracho, pero a medida que se fue olvidando de la escena de El Rapto iba aflorando en él una personalidad inesperada. Sabía muy bien dónde pisaba, y aunque pronto descubrí que carecía de cultura, la suplía con una especie de inteligencia innata. Lo cierto es que tenía un extraño atractivo. De todas formas, no era ni mucho menos mi compañero ideal de juerga, así que cuando vi mediado su vaso decidí tomar las riendas para cortar la conversación cuando me resultara conveniente. Y fue entonces, mientras con ese objeto le contaba quién era y a qué me dedicaba, cuando me sorprendió por primera vez diciendo misteriosamente que él había conocido a Lorca en persona, y que me podía contar mucho sobre él. Mucho y muy especial.
Lo que me desconcertó no fue la confidencia en sí misma, sino el modo de hacerla. Me hallaba en guardia ante la posibilidad de que inventara cualquier cosa para seguir bebiendo gratis, pero había hablado con demasiada naturalidad para estar fingiendo. Y, si estaba diciendo la verdad, mi suerte acababa de cambiar. Podría enriquecer el mediocre material que había recopilado con una entrevista exclusiva: el testimonio de alguien que conoció a Lorca. Soy un periodista vocacional. Me encanta mi trabajo, aunque si no me motivo lo ejecuto maquinalmente, desganado. Cubro el expediente y paso la factura. Pero si algo me fascina siento un impulso que me vuelve imparable, ansioso. Y en ese instante acababa de despertarse… Una entrevista con alguien que, además de haber conocido personalmente a Lorca, seguro que podía aportar, dadas sus extravagantes características, un punto de vista que nadie hasta ahora había desvelado. Por supuesto, no esperaba que me contase nada del otro mundo, pero con que se hubiera cruzado una sola vez con el poeta y lo narrase con su peculiar estilo ya tendría suficiente. Lástima que no me quedase película en la cámara; aunque, pensándolo dos veces, la pinta del viejo no era la ideal para dar credibilidad a ninguna historia. Bueno, lo importante era que lo tenía sentado frente a mí, dispuesto a hablar por los codos.
Como era casi la una de la madrugada, le propuse que nos trasladáramos a la cantina de la estación. Allí estaríamos tranquilos, yo podría hacer mi trabajo sin miedo a perder el tren por prisas de última hora y él podría beber cuanto quisiera igual que en cualquier otro sitio.
La cantina estaba abierta pero no había clientes, cosa que preferí. Al vernos, el camarero solitario dejó de barrer, encendió la lámpara que pendía sobre la mesa a la que nos sentamos y trajo las bebidas. Conecté el magnetófono.
El viejo, sin decir todavía nada concreto de la historia prometida, parecía divertirse esquivando mis preguntas o contestándolas con extraños rodeos. Una creciente excitación estaba apoderándose de él. Transmitía la sensación de que sabía algo realmente bueno y quería retrasar al máximo el momento de soltarlo. Cuando estaba empezando a hartarme del jueguecito, el viejo, después de una nueva pausa para encender otro cigarrillo, había soltado que Lorca no murió en agosto de 1936.
El asunto había dejado de gustarme en ese instante. Su salida dejaba claro que no sabía lo que decía, que había conseguido liarme para tomar otra copa. Una anécdota cualquiera, mediocre pero creíble, me habría servido para el artículo; el delirio absurdo que acababa de decir no. Con todo, mi curiosidad seguía despierta ante el cuento que se disponía a contarme.
El camarero interrumpió el hilo de mis pensamientos. Traía la botella de coñac en una mano y un platito de plástico marrón con la cuenta de las consumiciones en la otra. Pagué, cogí la botella y regresé a la mesa. Al viejo se le iluminó la cara cuando me senté y puse la botella frente a él. La agarró por el cuello, deleitándose en su contemplación. Con suavidad, rasgó el precinto y desenroscó el tapón.
—¡Hombre, periodista, qué detalle! Una botella sin estrenar, enterita, toda para mí… Abrir una botella nueva siempre me ha gustado mucho, sobre todo si es de coñac… Romper el tapón me da, no sé… Seguridad… Y tal y como están las cosas no es algo que haga todos los días… En fin, ya vendrán tiempos mejores; nosotros a lo nuestro… La historia que vas a escuchar no la conoce nadie, aparte de mí, claro. En ella hay cosas que no puedo explicar, pero todo lo que vas a oír es la verdad, tal y como me ocurrió. Eso te lo puedo asegurar. Aunque lo más seguro es que ni yo mismo me hubiera enterado de ella de no ser por las cosas que pasaron en España hace diez años, cuando murió Franco, subió el rey y todo aquel lío. Acuérdate de que se empezaron a decir cosas que hasta entonces habían estado calladas. Todo el mundo se soltó a hablar de todo y de todos. Y por los codos. Parecía que vivíamos en otro mundo… Qué te voy a contar, lo sabes mejor que yo. Pero a mí todo eso me daba lo mismo, siempre he ido a mi aire. Ni con los de antes ni con los de ahora me he llevado bien, y con los que tengan que venir tampoco me llevaré, seguro. Es verdad que a veces he vivido entre la gente; incluso una vez viví varios años en una ciudad grande. Pero desde pequeño me ha tirado la soledad y que me dejaran en paz. Por eso siempre he trabajado en cosas que no me ataran, cosas que pudiera dejar de un día para otro sin problemas. Hasta que encontré al que sería mi patrón durante años fui un verdadero veleta. Algo no me gustaba o el jefe se ponía farruco, pues puerta; sin contemplaciones. Así soy yo. Y he hecho de todo… He sido pastor, he repartido pan por los pueblos con una camioneta, durante muchos años fui guarda de una finca, hasta una vez tuve que hacer de minero. Claro que lo dejé enseguida; me ahogaba. A mí me gusta mirar arriba y ver el cielo. Lo que pase aquí abajo, mientras no vaya conmigo, me trae sin cuidado. Por eso, de no haber sido por una casualidad, no me habría enterado ni yo mismo de la verdad… Si aquel día no se me llega a ocurrir ir al cine, te habrías quedado sin exclusiva. Tú sin exclusiva y yo sin botella de coñac, je, je, je… Pero me estoy adelantando… Vamos por partes… —se sirvió otra copa, apoyó los brazos cruzados sobre la mesa y empezó su historia.
HACE muchos años, más de cincuenta, me dedicaba a repartir el pan del día con una camioneta. Antes del amanecer, muchas veces siendo todavía noche cerrada, salía de mi casa, un antiguo refugio de cazadores abandonado, y bajaba al pueblo, donde ya me estaba esperando Claudio, el panadero. Entre los dos cargábamos la camioneta y me ponía a la faena. Llevaba el pan a los pueblos más pequeños y las casas aisladas. No ganaba gran cosa, pero me daba para ir tirando. Además, casi siempre terminaba como mucho sobre la una de la tarde, y me quedaba el resto del día libre. Hasta había una cosa en mi trabajo de la que podía disfrutar: la primera luz del amanecer. Cuando me pillaba en la carretera, cosa que pasaba normalmente, era una sensación muy hermosa. No se veía a nadie y, aparte del ruido del motor, todo era silencio. Duraba unos minutos, hasta que el sol brillaba con fuerza. Durante ese rato, me parecía que flotaba en el aire. Fíjate que, con lo que ha llovido desde entonces, todavía me acuerdo…
Ése era mi trabajo en julio de 1936. Mucho tiempo después oí que en otras partes el principio de la guerra se notó menos, que fue más suave. Pero aquí, en Granada, sí se notó, y mucho. Todo el mundo andaba como loco, con miedo. Me quedé a dormir los primeros días en casa de Claudio, por lo que pudiera pasar. Y durante el día, en el trabajo, iba con mil ojos. Esas carreteras pequeñas y casi siempre desiertas no resultaban el sitio más seguro. En el momento más inesperado podías encontrarte con cualquier sorpresa.