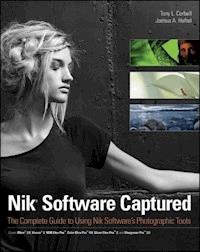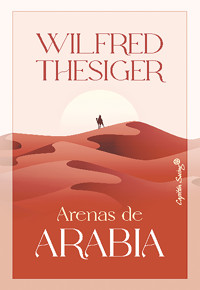
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En el espíritu de T.E. Lawrence, Wilfred Thesiger pasó cinco años vagando por los desiertos de Arabia, produciendo 'Arenas de Arabia', "un monumento a un pasado desaparecido, un tributo a un pueblo antaño magnífico". Wilfred Thesiger, repelido por lo que consideraba la blandura y la rigidez de la vida occidental - "las máquinas, las tarjetas de visita, las calles meticulosamente alineadas"- pasó años explorando el vasto desierto sin agua que es el "territorio vacío" de Arabia. Viajando entre los beduinos, experimentó los retos cotidianos del hambre y la sed, las pruebas de las largas marchas bajo el implacable sol, las noches de frío intenso y el constante peligro de muerte si se descubría que era un "infiel" cristiano. Fue el primer europeo que visitó la mayor parte de la región y justo antes de que abandonara la zona había comenzado el proceso que la cambiaría para siempre: el descubrimiento de petróleo. El libro reflexiona en gran medida sobre los cambios y el desarrollo a gran escala que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente erosión gradual de las formas de vida tradicionales de los beduinos, que habían existido inalteradas durante miles de años 'Arenas de Arabia' es el registro de Wilfred Thesiger de su extraordinario viaje a través del reseco "territorio vacío" de Arabia. Se lanzó a explorar estos viajando entre pueblos que nunca habían visto a un europeo y que consideraban su deber matar a los infieles cristianos. Su relato, ya clásico, tiene un valor incalculable para entender el Oriente Medio moderno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prefacio
Arenas de Arabia describe los viajes que realicé por el Territorio Vacío y sus alrededores de 1945 a 1950, en cuyo momento la mayor parte de la región era todavía desconocida para los europeos. Volví a Arabia en 1977 atendiendo a la invitación del Gobierno de Omán y el emir Zayid de Abu Dabi.
Ya antes de que yo abandonara Arabia en 1950, la Compañía de Petróleo de Irak había iniciado la búsqueda de crudo en los territorios de Abu Dabi y Dubái. No tardó en descubrirlo en enormes cantidades, de resultas de lo cual la vida que he descrito en este libro desapareció para siempre. En este lugar, como en todos los rincones de Arabia, los cambios ocurridos en el espacio de una década o dos fueron tan grandes como los que se produjeron en Gran Bretaña entre la Alta Edad Media y el momento actual.
Yo era consciente antes de volver a Omán de que allí se habían producido cambios considerables, tanto de orden político como económico. En 1954 había muerto Muhammad al Khalili, el xenófobo imán de Omán. Le sucedió su hijo, Ghalib, pero al año siguiente el sultán omaní Sayid Said bin Timur aprovechó la oportunidad para invadir y ocupar sus dominios y abolir el imanato. Esto creó un gran resentimiento y Talib, el hermano de Ghalib, se rebeló, con la ayuda de Sulaiman bin Hamyar, de la tribu de los bani riyan, y un considerable número de seguidores. Tras la derrota de sus fuerzas en 1957, se retiraron al casi impenetrable Al Jabal al Akhdar; no obstante, el regimiento británico SAS, en una actuación a favor del sultán, escaló la montaña y puso fin a su resistencia.
En 1965 una rebelión en Zufar, instigada y activamente apoyada por el régimen comunista de la República Democrática Popular de Yemen del Sur, condujo a años de lucha encarnizada en el Jabal Qarra; fue finalmente sofocada en 1976 con la ayuda de tropas persas y británicas. Mientras tanto, en 1970 Qaboos había depuesto a su reaccionario padre, Sayid Said bin Timur, y en calidad de nuevo sultán de Omán se aprestó a desarrollar y modernizar el país.
Yo estaba ansioso por ver el antiguo puerto árabe de Mascate, que todavía no había visitado, por escalar Al Jabal al Akhdar, la meta inalcanzable de mi último viaje por Arabia, y sobre todo por encontrarme de nuevo con los rashid y los bait kathir que me habían acompañado en mis viajes; pero la idea de volver me llenaba de aprensión.
En este libro he descrito un viaje que hice disfrazado por el interior de Omán en 1947, y escribía entonces: «Pero, hasta cuando preveía que mi identidad sería descubierta, me daba cuenta de que para mí la fascinación de este viaje residía no tanto en ver el país como en hacerlo bajo esas condiciones». Las privaciones y el peligro diarios, el hambre y la sed omnipresentes, el cansancio de las largas marchas, tales constituían los desafíos de la vida beduina a los que yo quería enfrentarme y constituían la base de la camaradería que nos unía.
Durante las tres semanas que estuve en Omán, fueron puestos a mi disposición aeroplanos, helicópteros, coches e incluso una lancha; en esos días cubrí en una hora distancias que en otro tiempo me habían llevado semanas. Poco después de mi llegada a Mascate, me trasladaron en avión hasta Salalah, punto de partida de mis viajes al interior del Territorio Vacío. Salalah había sido una pequeña aldea árabe lindante con el palacio del sultán; ahora era una ciudad con semáforos. Bin Kabina y Bin Ghabaisha me recibieron cuando aterricé. Habían sido mis compañeros inseparables durante los cinco años más memorables de mi vida. Cuando en 1950 nos despedimos en Dubái eran hombres jóvenes; ahora eran padres de barba canosa con hijos ya mayores. Me produjo una gran emoción encontrarme de nuevo con ellos. Había pensado muy a menudo en los dos. Partieron al día siguiente para preparar un banquete en mi honor en sus tiendas del desierto. Mientras tanto, viejos amigos de los bait kathir, con Musallim bin Tafl a la cabeza, me escoltaron en una procesión de coches, con cláxones estruendosos, por la autopista hasta la nueva ciudad en lo alto del Jabal Qarra, donde me hospedaron en las casas de cemento en las que viven ahora, cerca del aeródromo militar.
Al día siguiente me llevaron en helicóptero, junto a un equipo de televisión, hasta las negras tiendas de Bin Kabina cerca de Shisur. Aquí se habían reunido los rashid; había Land Rovers y otros vehículos de su propiedad estacionados detrás de las tiendas. Ninguno de ellos montaba ahora en camello, aunque alguno todavía vivía en tiendas y los poseía. Muchos me habían acompañado en mis viajes al Hadramaut, pero varios de mis antiguos compañeros habían muerto o habían sido asesinados. Bin Kabina había sacrificado un camello y ofreció una opípara comida; el zumbido de las cámaras de televisión no dejó de acompañarnos mientras comíamos. Un vuelo me condujo de vuelta a Salalah por la noche, acompañado por Bin Kabina y Bin Ghabaisha, quienes permanecieron a mi lado durante mi estancia en Omán. Escalamos juntos Al Jabal al Akhdar; también aquí había un aeródromo con aviones y helicópteros que aterrizaban y despegaban. Me di cuenta de que, después de todos aquellos años y bajo aquellas condiciones tan cambiadas, nuestra relación no podría volver a ser nunca como en el pasado. Se habían adaptado a esta nueva Arabia, algo de lo que yo era incapaz. Nos separamos antes de partir para Abu Dabi, que me pareció las mil y una pesadillas, la desilusión final.
Para mí este libro sigue siendo un monumento a un pasado desaparecido, un tributo a un pueblo en tiempos magnífico.
WILFRED THESIGER
Prefacio a la
reimpresión de 1991
Cuando regresé a Omán y Abu Dabi en 1977, por vez primera desde que abandoné estos lugares en 1950, me sentí desilusionado y lleno de resentimiento por los cambios que habían producido el descubrimiento y la extracción de crudo a lo largo y ancho de la región. La introducción del transporte motorizado, helicópteros y aviones había destruido irrevocablemente el tradicional modo de vida beduino, que yo había compartido con los rashid durante cinco años memorables. Cuando llegué a Abu Dabi y vi los altos edificios y las refinerías de petróleo desparramados por lo que antes había sido desierto baldío, entendí que la ciudad simbolizaba todo lo que yo odiaba y rechazaba: representaba entonces la desilusión final de mi regreso a Arabia.
Visité de nuevo Abu Dabi en febrero de 1990 con motivo de una exposición de fotografías mías organizada por el British Council bajo los auspicios de su alteza Sheikh Zayid. En esa ocasión me sentí reconciliado con los cambios inevitables que habían acaecido en la Arabia de hoy en día, cuyo máximo exponente son los Emiratos Árabes. Abu Dabi es ahora una impresionante ciudad moderna, embellecida en esta tierra baldía por avenidas flanqueadas de árboles y verdes céspedes. Permanecí en los Emiratos durante doce días y me conmovieron profundamente el calor de la acogida y la abrumadora hospitalidad que recibí en Abu Dabi, Al Ain, Dubái y Sharjah.
WILFRED THESIGER, 1990
Introducción
Durante los años que estuve en Arabia nunca pensé que escribiría un libro sobre mis viajes. De haber sido así, habría tomado notas más cumplidas que ahora me habrían ayudado y estorbado a la vez. Siete años después de abandonar Arabia enseñé algunas fotografías que había tomado a Graham Watson y él me instó vivamente a escribir un libro sobre el desierto. Me negué a hacerlo. Me daba perfecta cuenta de la enorme cantidad de trabajo que ello me comportaría y no deseaba establecerme en Europa durante un par de años cuando podía pasarlos viajando por países que me interesaban. Al día siguiente Graham Watson vino a verme de nuevo, en esta ocasión acompañado por Mark Longman. Después de discutir mucho, ambos me convencieron de que intentara escribir este libro. Ahora que lo he terminado les estoy muy agradecido, porque el esfuerzo de recordar cada detalle me ha hecho revivir de nuevo intensamente la presencia de los bedu con quienes viajé, y la vasta y yerma tierra que atravesé a lomos de camello a lo largo de dieciséis mil kilómetros.
Viajé al sur de Arabia justo a tiempo. Otros irán allí a estudiar geología y arqueología, los pájaros, plantas y animales, incluso para estudiar a los propios árabes, pero se trasladarán en coches y se mantendrán en contacto con el mundo exterior mediante receptores de radio. Volverán con resultados mucho más interesantes que los míos, pero nunca llegarán a conocer el espíritu de la tierra ni la grandeza de los árabes. Si alguien va allí ahora en busca de la vida que yo viví, no la encontrará, porque los técnicos se han instalado allí desde entonces en busca de petróleo. Hoy el desierto que recorrí está marcado por las cicatrices que dejan las huellas de los camiones y se encuentra lleno de chatarra abandonada, importada desde Europa y América. Pero esta profanación material no es nada comparada con la desmoralización a que ha dado lugar entre los mismos bedu. Cuando yo estaba entre ellos, no concebían un mundo distinto al suyo. No eran salvajes ignorantes, sino todo lo contrario: encarnaban a los herederos directos de una civilización muy antigua, que encontraban en el marco de su sociedad la libertad personal y la autodisciplina que ansiaban. Ahora se los hace salir del desierto y se los conduce a ciudades donde las cualidades que en tiempos les dieron superioridad ya no son suficientes. Fuerzas tan incontrolables como la sequía, que tan a menudo los mataba en el pasado, han destruido la economía de sus vidas. Ahora no es a la muerte a lo que se enfrentan, sino a la degradación.
Desde que me marché de Arabia, he viajado por las montañas Karakoram y el Hindu Kush, las montañas del Kurdistán y las marismas de Irak, atraído siempre a lugares remotos donde los coches no pueden penetrar y donde todavía sobrevive algo de los usos antiguos. He contemplado algunos de los paisajes más hermosos del mundo y he vivido entre tribus interesantes y poco conocidas. Ninguno de estos lugares me ha conmovido como lo hicieron los desiertos de Arabia.
Hace cincuenta años la palabra «árabe», en general, significaba «habitante de Arabia» y a menudo se consideraba sinónimo de «bedu». A los integrantes de las tribus que habían emigrado de Arabia a Egipto y otras partes, y que todavía vivían como nómadas, se los llamaba «árabes», mientras que a otros convertidos en campesinos o gentes de ciudad, no. Es en este sentido más antiguo que utilizo el término, y no en el que ha adquirido recientemente con la ascensión del nacionalismo árabe, cuando a cualquiera que tenga el árabe como lengua materna se le califica como tal, al margen de sus orígenes.
Los bedu son las tribus nómadas criadoras de camellos del desierto de Arabia. En inglés normalmente se les llama Beduin,[1] un doble plural que ellos raras veces utilizan. Yo prefiero «bedu» y he utilizado esta palabra en todo el libro. La denominación más usual que utilizan al hablar de sí mismos es al arab, por lo que he usado indistintamente «bedu» y «árabe» al referirme a ellos.
En árabe, bedu es plural y bedui singular, pero, en aras de la simplicidad, he utilizado bedu para el singular y el plural. Para no confundir al lector, he hecho lo propio con los nombres de las tribus: rashid, singular rashdi, y awamir, cuyo singular es amari.
He utilizado el menor número de palabras árabes posible. La mayoría de las plantas mencionadas en el libro carecen de nombre en otros idiomas y las he llamado por sus nombres locales, con preferencia a su equivalente latino; para la mayoría de la gente, ghaf es más fácil de recordar que Prosopisspicigera, e igual de inteligible. Al final del libro hay una lista de los nombres árabes y científicos de todas las plantas mencionadas.
Inevitablemente, este libro contiene muchos nombres que sonarán extraños a cualquiera que no esté familiarizado con Arabia. He incluido en el texto varios mapas esquemáticos que indican los lugares que se mencionan en los relatos de cada viaje, y también he incluido al final una lista de los personajes principales.
Los mapas fueron especialmente dibujados a este propósito por K. C. Jordan, a quien estoy muy agradecido por todo el trabajo que se ha tomado y el cuidado que ha puesto en realizarlo. Él compiló el grande tomando como base los dibujados por la Royal Geographical Society a partir de mis travesías de Arabia y utilizó información proveniente de Thomas y Philby. Me abstuve de corregir o ampliar este mapa recurriendo a trabajos realizados con posterioridad a mi salida de Arabia.
Toda transliteración de palabras arábigas conlleva disputa. He intentado simplificarlas en la medida de lo posible y en consecuencia he prescindido de la letra ‘ain, normalmente representada por «‘». En cualquier caso, muy pocos ingleses son capaces de pronunciarla correctamente; para la mayoría de los lectores la recurrencia de este ininteligible «‘» sería confusa e irritante. Para la otra letra difícil, ghain, he utilizado la «gh» convencional. Los expertos dicen que este suave sonido gutural se pronuncia como la r parisina. Esta letra aparece en el nombre de uno de los principales protagonistas del libro, Bin Ghabaisha.
Solo yo sé todo lo que el aliento e interés de mi madre han significado para mí. Tenía nueve meses cuando me llevó de Adís Abeba a la costa, el primero de muchos y largos viajes de mi infancia en camello o mula. Al haber conocido por sí misma la fascinación del viaje africano cuando todavía era difícil, ella siempre entendió mi amor por la exploración y simpatizó con él.
Al escribir este libro he contraído una enorme deuda de gratitud con Val ffrench Blake. Leyó el primer capítulo en cuanto estuvo escrito y desde entonces ha leído todo el manuscrito no una, sino muchas veces. Su comprensión y estímulo, así como sus excelentes consejos y críticas, han sido de un valor inapreciable para mí. Mi hermano Roderic también ha leído el texto con gran detenimiento y paciencia, y ha ofrecido muchas sugerencias valiosas. A John Verney y Graham Watson también les debo mucho: a John Verney, sus impagables consejos y a Graham Watson, su fe en el resultado de la tarea en que me embarcó. W. P. G. Thomson, del Comité Permanente de Nombres Geográficos, tuvo la amabilidad de comprobar la ortografía de los nombres árabes. Le doy mis más sinceras gracias por ello. Le estoy también enormemente agradecido a James Sinclair & Company, de Whitehall, por las muchas molestias que se han tomado con mis fotografías durante tantos años; parte de los resultados podrá apreciarse en este libro. Deseo también dar las gracias a la Royal Geographical Society por la ayuda y el estímulo que me proporcionaron antes de que diera comienzo a estos viajes.
Aunque carecería de sentido expresar mi agradecimiento en un libro que ninguno de ellos leerá jamás, es obvio que todo se lo debo a los bedu que me acompañaron. Sin su ayuda nunca habría podido viajar por el Territorio Vacío. Su camaradería me regaló los cinco años más felices de mi vida.
[1]En español, «beduino». (N. de la T.).
Prólogo
Se forma una nube, llueve, los hombres viven; la nube se dispersa sin lluvia y hombres y animales mueren. En los desiertos del sur de Arabia no hay rítmico suceder de estaciones ni subidas y descensos de savia, sino desnudos eriales donde solo el cambio de temperatura marca el discurrir del año. Es una tierra reseca e implacable que nada sabe de suavidad y facilidades. Sin embargo, el hombre ha vivido en esa zona desde los tiempos más remotos. El paso de las generaciones ha dejado piedras tiznadas por el fuego en los lugares de acampada y marcado unos cuantos senderos apenas visibles en las llanuras pedregosas. En todo el resto el viento barre sus pisadas. Los hombres viven allí porque es el mundo que los recibió al nacer; la vida que llevan es la vida que sus antepasados llevaron antes que ellos; aceptan estrecheces y privaciones, no conocen otra cosa. T. E. Lawrence escribió en Los siete pilares de la sabiduría: «Los usos de los beduinos eran duros hasta para los que habían crecido con ellos, y para los extraños, terribles: una muerte en vida». Ningún hombre puede sumergirse en esa vida y no experimentar un cambio. Llevará, por muy levemente que sea, la impronta del desierto, la marca que señala al nómada; y guardará en su interior el anhelo de volver, débil o insistente según su naturaleza. Porque esta tierra cruel puede tener un hechizo que ningún clima templado es capaz de igualar.
01
Abisinia y Sudán
Una infancia en Abisinia seguida de un viaje al país de los danakil y prestación en el Cuerpo de Administración Política en Sudán. La oportunidad de viajar al Territorio Vacío de Arabia surge en una reunión durante la guerra con el jefe del Centro para el Control de la Langosta en Oriente Medio.
Me di cuenta por primera vez de la atracción que el desierto ejercía sobre mí durante un viaje por las montañas de Heyaz en el verano de 1946. Pocos meses antes había estado en las inmediaciones del Territorio Vacío. Durante un tiempo había compartido con los bedu una vida dura y despiadada, en la que el hambre y la sed estuvieron sistemáticamente presentes. Mis compañeros estaban hechos a esta vida desde su nacimiento, pero yo había quedado devastado por la fatiga de las largas marchas a través de dunas barridas por el viento o a lo largo de llanuras donde la monotonía se veía subrayada por los espejismos que rielaban a través del calor. El miedo permanente a las cuadrillas de bandoleros nos mantenía en estado de alerta y en tensión incluso cuando la falta de sueño nos aturdía. Llevábamos siempre el rifle en las manos y los ojos escudriñaban el horizonte. Hambre, sed, calor y frío: los había probado cumplidamente durante aquellos seis meses y había soportado la presión de vivir entre gente extraña que no hacía la menor concesión a la debilidad. A menudo sentí, fatigado en cuerpo y alma, el intenso deseo de escapar.
Ahora, en el Asir, me hallaba en la falda de una montaña poblada de olivos y juníperos. Un arroyo se precipitaba montaña abajo; su agua, helada a más de novecientos metros de altura, contrastaba de forma agradable con la parca y amarga agua del desierto. Había flores salvajes: jazmín y madreselva, rosas silvestres, claveles y prímulas. Había terrazas de trigo y cebada, viñas y bancales de vegetales. A mis pies, a lo lejos, una neblina amarillenta escondía el desierto hacia el este. Pero era allí donde mi fantasía se dirigía, planeando nuevos viajes sin dejar de sorprenderme por esa extraña compulsión que me arrastraba de nuevo a una vida que apenas era posible. Sería comprensible, pensaba yo, que soñara con la libertad y la aventura si me encontrara trabajando en una oficina londinense; pero aquí, sin duda, tenía todo lo que pudiera desear con muchas menos dificultades. El instinto me decía, sin embargo, que era la propia dureza de la vida en el desierto lo que me empujaba a volver allí… Era la misma clase de atracción que hace volver a los hombres a los hielos polares, a las altas montañas y al mar.
Volver al Territorio Vacío sería dar respuesta a un reto, y permanecer allí durante una larga temporada permitiría probarme hasta el límite. La mayor parte del mismo estaba sin explorar. Era uno de los pocos lugares que quedaban donde podía satisfacer el impulso de ir donde otros no habían estado. Las circunstancias de mi vida me habían preparado de suerte que estaba cualificado para viajar por él. El Territorio Vacío me ofrecía la oportunidad de distinguirme como viajero; pero yo creía que podía darme más que eso, que en aquellos eriales podía encontrar la paz que acompaña a la soledad, y entre los bedu, camaradería en un mundo hostil. Muchos que se aventuran por lugares peligrosos han encontrado esta camaradería entre miembros de su propia raza; unos pocos la encuentran más fácilmente entre gentes de otras tierras, siendo la misma diferencia que los separa la que a la postre los une de forma aún más sólida. Yo la encontré entre los bedu. Sin ella estos viajes habrían sido una penitencia sin sentido.
A menudo he vuelto los ojos hacia mi infancia buscando explicación para esta perversa necesidad que me empuja a abandonar mi propia tierra y me lleva a los desiertos del Oriente. Tal vez yace en algún lugar del fondo de mi memoria: en viajes por el desierto de Abisinia, en el escalofrío de ver a mi padre disparándole a un antílope cuando yo tenía solo tres años, en vagos recuerdos de manadas de camellos en charcas de agua, en el olor a polvo y a acacias bajo un ardiente sol, en el coro de hienas y chacales en la oscuridad alrededor del fuego del campamento. Pero estos borrosos recuerdos casi han desaparecido, sumergidos por la memoria posterior de las tierras altas de Abisinia, porque fue allí donde pasé mi infancia hasta cerca de los nueve años.
Fue una infancia poco común. Mi padre era ministro británico en Adís Abeba, y yo nací allí en 1910 en uno de los edificios de barro que albergaban la delegación en aquellos días. Cuando regresé a Inglaterra había sido testigo de cosas que pocas personas habían presenciado jamás. Había contemplado a los sacerdotes danzando en el Timkat al amortiguado son de sus tambores de plata ante el Arca de la Alianza, había contemplado también a los jerarcas de la Iglesia etíope, magníficos en sus multicolores vestiduras, bendiciendo las aguas. Había visto los ejércitos avanzando para luchar en la Gran Rebelión de 1916. Pasaron durante días atravesando la llanura por delante de la legación. Había oído los lamentos cuando el ejército de Ras Lul Seged fue barrido al intentar detener el avance del negus Michail y había presenciado el frenético regocijo que proclamó la victoria final. Había visto el triunfal retorno tras la batalla de Sagale, donde los ejércitos del norte y del sur se habían enzarzado durante todo un día en una desesperada lucha cuerpo a cuerpo, solo ochenta kilómetros al norte de Adís Abeba.
Cada señor feudal estaba rodeado por levas de las provincias que gobernaba. Los hombres que luchaban iban de blanco, pero los jefes vestían toda su panoplia de guerra: tocados de melenas de león, brillantes capas de terciopelo cargadas de plata y ornamentos dorados, largas túnicas de seda de muchos colores y grandes espadas curvadas. Todos llevaban escudos, algunos repujados con plata o dorados, y muchos portaban rifles. Ni los guerreros zulúes desfilando ante Chaka ni los derviches dispuestos en orden de batalla frente a Omdurmán pudieron tener un aspecto más bárbaro que esta enloquecida marea de hombres que pasó encrespada, al tronar de los tambores y el estruendo de los cuernos de guerra, por delante del pabellón real a lo largo de todo el día. Aquello no era una revista ceremonial. Estos hombres volvían de luchar desesperadamente por sus vidas y todavía estaban enfebrecidos por la excitación de aquellas frenéticas horas. La sangre de las ropas que habían arrancado a los muertos y enrollado en sus caballos apenas había tenido tiempo de secarse. Avanzaban a oleadas, jinetes medio ocultos por el polvo y una ingente multitud de hombres a pie. Pregonando sus actos de valor y blandiendo sus armas, se acercaban hasta los mismos peldaños del trono, de donde eran apartados a golpes de largas varas por los chambelanes de la corte. Incontables banderas ondeaban y danzaban sobre sus cabezas, entre centelleantes puntas de lanza. Recuerdo a un muchacho que parecía poco mayor que yo y que era llevado triunfalmente a hombros. Había matado a dos hombres. Recuerdo ver pasar cargado de cadenas al negus Michail, el rey del norte, que iba conducido con una roca sobre los hombros como muestra de sumisión: era un viejo vestido con un sencillo albornoz negro, con la cabeza envuelta en un andrajo blanco. El momento más emocionante de aquel día de loca excitación fue cuando los tambores cesaron de repente y, en un completo silencio, avanzaron despacio por la larga avenida de tropas en formación unos pocos centenares de hombres vestidos con los jirones de sus blancas ropas de diario conducidos por un muchacho joven. Era el hijo de Ras Lul Seged, que traía los restos del ejército de su padre, quien había ido al combate con una fuerza de cinco mil hombres.
No es de extrañar que soñara con África los años que pasé en el colegio. Leí cada libro que pude encontrar sobre viajes y aventuras en África: los de Gordon-Cumming, Baldwin, Bruce, Selous y muchos otros. Estudié detenidamente Records of Big Game (Registros de caza mayor), de Rowland Ward, y podía haber aprobado sin problemas un examen sobre animales africanos, mientras que suspendía una y otra vez en latín. Durante los sermones en la capilla me representaba de nuevo las escenas de mi niñez, conjuraba las montañas que habían perfilado mi horizonte: Zuquala, Fantali, Wuchacha, Furi y Managasha. Son nombres que siempre han tenido una fascinación nostálgica para mí. Antes de ingresar en la escuela apenas había visto a otros niños europeos que no fueran mis hermanos. Me encontré en un mundo hostil e incomprensible. Desconocía las rígidas convenciones a que se someten los escolares y sufrí en consecuencia. Hablaba de cosas que había visto y hecho y no tardaron en llamarme mentiroso. Confiaba poco en mi habilidad para competir con mis contemporáneos y pasaba mucho tiempo a solas. Por suerte luego fui a Eton, por el que siento un afecto profundo y duradero.
Volví a Abisinia a los veinte años. Haile Selassie no había olvidado nunca que durante los días críticos de la Gran Rebelión mi padre había acogido en la legación a su hijo, un niño entonces y príncipe heredero a la sazón. Me envió, en calidad de primogénito de mi padre, una invitación personal para asistir a su coronación y fui a Etiopía como miembro de la misión del duque de Gloucester. Aterrizamos en Yibuti. No creo haberme sentido nunca tan embriagadoramente feliz como aquella noche en el tren que nos llevaba a Adís Abeba. Cuando volví a pisar la legación, más de la mitad de mi vida desapareció de mi mente como por arte de magia. Tenía que hacer un esfuerzo para recordar incluso el pasado más inmediato. Era imposible creer que habían pasado once años desde que había subido por última vez al cerro que había detrás de la legación, contemplado el humo azulado elevándose en el frío y transparente aire sobre las dependencias de los criados, o escuchado los estridentes gritos de los milanos por encima de los eucaliptos. Reconocía cada pájaro y planta, hasta la forma de las propias rocas.
Durante diez ajetreados días tomé parte en procesiones, ceremonias y banquetes de Estado, y finalmente presencié cómo el patriarca coronaba a Haile Selassie, rey de reyes de Etiopía. Coronado, togado y ungido, se mostró al pueblo: un nuevo rey en la larga línea que reivindicaba descender directamente de Salomón y la reina de Saba. Vi calles atestadas de hombres venidos de tribus de todas las provincias de su imperio. Contemplé de nuevo los escudos y brillantes túnicas que recordaba de mi niñez. Pero el mundo exterior había hecho su intromisión y la suerte estaba echada. Me di cuenta de que tradiciones, costumbres y ritos amados y reverenciados desde hacía mucho no tardarían en ser desechados; que el color y la variedad que distinguían esta escena estaban destinados a desaparecer para siempre. Ya había unos cuantos coches en las calles, presagio del cambio. Había periodistas, que se abrían paso para fotografiar al emperador en su trono y a los sacerdotes mientras danzaban. Fui empujado a un lado por uno de ellos que gritaba:
—Deje espacio para los ojos y los oídos del mundo.
Yo había crecido soñando con grandes cacerías y exploraciones, y estaba decidido, ahora que había vuelto a África, a escaparme a las regiones salvajes. Había traído un rifle conmigo. Un día, hallándome en las escaleras de la legación durante un respiro en las festividades de la coronación, pregunté al coronel Cheesman, el famoso explorador, si quedaba algún rincón de Abisinia por explorar. Me contó que el único problema por resolver era saber qué pasaba con el río Awash, que, naciendo en las montañas al oeste de Adís Abeba, fluía hacia el desierto de Danakil y nunca alcanzaba el mar. Esta conversación dirigió mis pensamientos hacia el país de los danakil, cuyos habitantes eran cazadores de cabezas que coleccionaban testículos en vez de cabezas. Yo debía volver a Oxford al cabo de seis semanas, pero podía al menos bajar hasta la frontera de ese territorio y echarle un vistazo. Con la ayuda del coronel Sandford, un viejo amigo de la familia, reuní mi caravana. Justo cuando estaba listo para partir, sir Sidney Barton, el ministro británico, dijo que no le hacía muy feliz que yo viajara solo por aquella área completamente desgobernada y peligrosa, y sugirió que en su lugar me uniera a una expedición de caza que estaba preparando. Le agradecí su oferta, pero sabía que aceptarla significaba volver la espalda para siempre a la realización de mis sueños de adolescencia y que entonces habría fracasado antes incluso de comenzar. Intenté torpemente explicarle lo que estaba en juego; que tenía que ir allá solo y conseguir la experiencia que necesitaba. Lo comprendió de inmediato y me deseó buena suerte, y cuando me disponía a abandonar la habitación añadió:
—Cuídese. Sería muy embarazoso que los danakil lo descuartizaran inmediatamente después de la coronación. Estropearía bastante el efecto general.
La primera noche de campamento, mientras comía sardinas en lata y veía a mis somalíes subir los camellos desde el río para disponerlos cerca de la tienda, supe que no habría estado en ningún otro lugar por todo el oro del mundo. Viajé durante un mes por una tierra árida y hostil. Estaba solo, no había nadie a quien pudiera consultar. Si surgían problemas con las tribus, no encontraría ayuda; si caía enfermo, no habría nadie para asistirme. Los hombres confiaban en mí y obedecían mis órdenes, yo era responsable de su seguridad. Me sentí a menudo cansado y con sed, a veces asustado y solo, pero probé la libertad y un estilo de vida del cual no había retirada posible.
Ese fue el mes más decisivo de mi vida. Cuando regresé a Oxford, las imágenes volvían en tropel a mi mente. Veía una vez más a un grupo de danakil apoyados en sus lanzas, esbeltas y elegantes figuras vestidas solo con breves taparrabos, y con los enmarañados cabellos untados con mantequilla; un poblado de pequeñas cabañas en forma de cúpula y los rayos del sol sesgando las nubes de polvo alzadas por los rebaños a su regreso al atardecer; el fangoso río de lento fluir y un cocodrilo solazándose en un banco de arena; un antílope manchado que sale de la jungla de tamariscos y se dirige a beber, la silueta de un cudu macho con magníficos cuernos en espiral recortada contra la luz en rápido declive, el asalto frenético de un drice que lleva una bala en el corazón; buitres planeando al descender con las alas rígidas para unirse a otros que ya saltan con torpeza alrededor del animal abatido, un friso de babuinos sentados contra el cielo al borde de un acantilado. Podía sentir una vez más el sol abrasador a través de la camisa, el helor del temprano amanecer. Sentía el gusto a orina de camello en el agua. Oía a mis somalíes cantando alrededor del fuego del campamento. El rugir de los camellos al ser cargados. Estaba decidido a volver y descubrir lo que ocurría con el río Awash, pero era la atracción de lo desconocido más que cualquier amor por los desiertos la que ejercía su fascinación. Creía todavía que mi corazón estaba en las tierras altas de Abisinia; y desde luego, si hubiera quedado algún territorio desconocido, allí lo habría escogido con preferencia al desierto.
Tres años más tarde volví a Abisinia acompañado por David Haig-Thomas para explorar el país de los danakil. Viajamos primero con mulas durante dos meses por las montañas Arusi, porque queríamos probar en condiciones fáciles a los hombres que nos acompañaban antes de llevarlos al desierto de Danakil. Acampamos a bastante altura en cumbres de montañas cuyas laderas, que nos rodeaban, estaban cubiertas de brezo gigante o, a más altura aún, entre lobelias gigantes donde las nubes se agrupaban y reagrupaban permitiendo solo atisbos del valle del Rift, dos mil metros más abajo. Viajamos durante días a través de bosques donde monos colobos blancos y negros jugaban en los árboles cubiertos de liquen y atravesamos las onduladas planicies cercanas al nacimiento del Wabe-Shebele. Pasamos por algunos de los paisajes montañosos más bellos de Abisinia. A continuación descendimos de golpe las montañas Chercher al borde del desierto. A nuestro alrededor soplaban juguetonas bocanadas de aire caliente que hacían crujir las secas hojas de los arbustos de acacia, y aquella noche mis criados somalíes me trajeron un cuenco de leche de camello de un campamento nómada cercano. Sentí que me embargaba una gran alegría. El desierto me había reclamado ya, aunque yo todavía no lo sabía.
Tierra de los danakil.
El desierto de Danakil se extiende entre la meseta etíope y el mar Rojo, al norte de la línea férrea que une Adís Abeba con Yibuti, en la costa. Era una tierra feroz con una reputación en consonancia. En alguna parte de este territorio habían sido exterminadas las tres expediciones de Munzinger, Giulietti y Bianchi a finales del siglo pasado. Nesbitt y dos compañeros lo habían cruzado de sur a norte en 1928. Ellos fueron los primeros europeos que regresaron vivos del interior del país danakil, pero tres de sus criados fueron asesinados. Nesbitt describió posteriormente este singular viaje en su libro Selva y desierto. La hostilidad de las tribus le había impedido seguir el río Awash durante una gran parte de su curso, y no había explorado el sultanato de Aussa ni resuelto el problema de la desaparición del río.
Los danakil son gentes nómadas afines a los somalíes. Poseen camellos, ovejas, cabras y ganado, y las tribus más ricas tienen algunos caballos que utilizan para hacer incursiones. Son musulmanes, nominalmente al menos. Entre ellos la categoría de un hombre dependía en gran medida de su reputación como guerrero, que se juzgaba por el número de hombres que había matado y mutilado. No era necesario matar a otro hombre en una lucha justa; todo lo que se requería para adquirir reputación era reunir el número necesario de genitales cortados. Cada muerte daba derecho al guerrero a llevar algún ornamento distintivo, una pluma de avestruz o un peine en el cabello, un pendiente, un brazalete o un taparrabos de colores. Con una simple mirada, se podía saber cuántos hombres había matado cualquiera. Este pueblo enterraba a sus muertos en túmulos, y erigía monumentos conmemorativos, en forma de pequeños apriscos de piedra, a los más famosos, colocando una hilera de piedras en sentido vertical frente a cada monumento, una piedra para conmemorar a cada víctima. El país estaba lleno de estos siniestros monumentos, algunos de ellos con nada menos que veinte piedras. Me resultaba desconcertante que un danakil se fijara en mí, pues sentía que muy probablemente estaba evaluando mi valor como trofeo, algo así como si yo observara un rebaño de órices para escoger al animal con los cuernos más largos.
Por desgracia, David Haig-Thomas contrajo una laringitis aguda durante nuestro viaje por las montañas. Como estaba demasiado enfermo para acompañarme al territorio danakil, partí sin él del puesto del Awash el día 1 de diciembre con cuarenta abisinios y somalíes, todos armados con rifles. Era obvio que no podíamos abrirnos camino a la fuerza por el territorio que teníamos delante, pero esperaba que al menos pareciéramos una fuerza lo suficientemente grande como para no resultar una presa tentadora. Llevábamos dieciocho camellos para transportar nuestras provisiones. Como tenía la intención de seguir el curso del río, no contaba con sufrir ninguna escasez de agua. Nos pusimos en marcha lo más rápidamente que pudimos, porque oí que el Gobierno etíope quería prohibir mi partida.
Quince días después estábamos en las inmediaciones del distrito Bahdu, donde el país andaba muy revuelto; el poblado en que nos detuvimos había sufrido una incursión dos días antes y varias personas habían sido asesinadas. Los danakil están divididos en dos grupos: los assaaimaras y los adaaimaras. Los assaaimaras, que son con mucho los más poderosos, habitan Bahdu y Aussa, y todas las tribus por donde pasamos estaban aterrorizadas por los guerreros bahdus. Los adaaimaras nos advirtieron que perdiéramos toda esperanza de escapar a una matanza si nos adentrábamos en Bahdu, que estaba protegido del sur por un paso entre una pequeña escarpadura y unas marismas. Lo abordamos agrupados al amanecer y lo atravesamos antes de que los assaaimaras se percataran de nuestros movimientos. Nos detuvimos entonces y, echando mano de fardos y sillas de los camellos, nos apresuramos a construir un pequeño perímetro alrededor de nuestro campamento, protegido en uno de sus flancos por el río. No tardamos en estar rodeados por grupos de excitados danakil, todos armados, la mayoría con rifles. En aquel lugar habían sido asesinados dos griegos y sus criados hacía tres años. A la espera de un ataque, nos pusimos en guardia al amanecer. Al día siguiente, tras interminables discusiones, convencimos a un anciano esquelético y casi ciego, que poseía gran influencia en Bahdu, de que nos proporcionara guías y garantías. Todo parecía satisfactoriamente arreglado, cuando, justo antes de la puesta de sol, llegó una carta del Gobierno. Había ido pasando de un jefe a otro hasta llegar a nosotros. Su llegada produjo un gran revuelo entre los danakil, que se apiñaron en gran número alrededor de su anciano jefe. La carta estaba escrita en amhárico y tuvieron que traducírmela, por lo que no había posibilidad de esconder su contenido. Me ordenaba volver de inmediato, ya que había estallado una guerra entre las tribus, y recalcaba que bajo ninguna circunstancia debía adentrarme en Bahdu, precisamente el lugar donde me encontraba en ese momento. La mitad de mis hombres insistió en que debíamos volver, los otros accedieron a dejar la decisión en mis manos. Yo sabía que, si hacía caso omiso de estas órdenes y continuaba mi viaje con un grupo reducido, seríamos atacados y barridos del mapa. Me daba cuenta de que debíamos volver, pero era amargo ver mis planes destrozados, especialmente después de haber entrado con éxito en Bahdu y superar así la primera gran dificultad de nuestro camino.
En el camino de regreso pasamos por las ruinas de una gran aldea adaaimara. Los assaaimaras habían enviado una delegación de siete ancianos a este poblado para resolver una disputa sobre pastos. Los habitantes del poblado les habían ofrecido un festín, pero los habían atacado después por la noche. Solo un hombre, cuyas heridas había curado yo en Bahdu, consiguió escapar. Los assaaimaras asaltaron entonces el poblado y mataron a sesenta y un hombres. Fue el incidente que había dado comienzo a la reciente guerra entre las tribus.
Me dirigí a Adís Abeba y desperdicié seis semanas antes de conseguir que el Gobierno me permitiera regresar, y ello solo después de haberles entregado una carta absolviéndolos de toda responsabilidad en cuanto a mi seguridad. Al volver, encontré a mis hombres presos de la fiebre, muy frecuente en las orillas del Awash. Estaban desmoralizados y unos cuantos insistieron en que les liquidara el pago. A cambio de la carta que yo le había entregado, el Gobierno había aceptado liberar de la prisión a un anciano, Miram Muhammad, y permitirle que me acompañara. Era el jefe principal de las tribus bahdus. Unos meses antes, había realizado una visita al Gobierno y lo habían detenido en calidad de rehén y como garantía del buen comportamiento de sus tribus. Su negativa a garantizar mi seguridad mientras estaba en Bahdu fue lo que había motivado mi retirada. Que estuviera a mi lado nos aseguraba ahora una recepción favorable en ese lugar y que, al menos, nos presentarían al sultán de Aussa.
Durante nuestra estancia en Bahdu pasé varios días en el poblado de un joven jefe llamado Hamdu Uga. Tenía una sonrisa encantadora y modales agradables, y disfruté de su compañía. Aunque era apenas un muchacho, había matado hacía poco a tres hombres en la frontera de la Somalia francesa y celebraba su hazaña con una fiesta cuando llegué a su aldea. Llevaba, con divertido afecto, la pluma de avestruz a la que ahora tenía derecho. Dos días después de que nos marcháramos, este poblado fue sorprendido por otra tribu y cuando pregunté por Hamdu Uga me enteré de que lo habían matado.
Seis semanas después me encontraba en Galifage, en las inmediaciones de Aussa, acampado al borde de una densa selva. Los altos árboles estaban cubiertos de enredaderas, la hierba era verde y exuberante, pocos rayos de sol penetraban hasta mi tienda. Era un mundo diferente a las meladas planicies, el sediento matorral de espinos, las rocas cuarteadas y ennegrecidas del territorio que acabábamos de pasar. Fue aquí donde Nesbitt se había encontrado con Muhammad Yayu, el sultán. Nesbitt había logrado el permiso del sultán para continuar el viaje, pero su objetivo era atravesar el desierto de lava en dirección norte, no internarse en las fértiles planicies de Aussa. Muhammad Yayu, como su padre antes que él, temía a los europeos y desconfiaba de ellos. Era perfectamente comprensible. Había visto a los franceses e italianos ocupar en su totalidad la línea costera, que no era más que campos de lava y hoyas de sal, y como era natural creía que cualquier potencia europea desearía apoderarse de las ricas planicies de Aussa si llegaba a conocer su existencia. Ningún europeo antes de Nesbitt había obtenido el salvoconducto del sultán y en consecuencia todos habían sido exterminados. Hasta que llegué a Aussa me había enfrentado a situaciones de anarquía tribal, pero ahora tenía delante a un autócrata cuya palabra era la ley. Si moríamos aquí, sería por orden del sultán, no por algún encuentro casual con miembros de una tribu en la maleza.
Me ordenaron que permaneciera en Galifage. El campamento era un hervidero de rumores. Al anochecer del tercer día oímos el sonido de trompetas lejanas. La selva estaba envuelta en sombras a la luz del crepúsculo, entre la puesta de sol y la salida de la luna llena. Poco después llegó un mensajero y me informó de que el sultán me recibiría. Nos adentramos tras él en la selva, por senderos tortuosos, hasta que llegamos a un amplio claro. Unos cuatrocientos hombres se agrupaban al otro lado del mismo. Todos llevaban rifles y sus cinturones estaban repletos de cartuchos. Todos portaban dagas y sus largos taparrabos eran de un blanco limpio y resplandeciente a la luz de la luna. Nadie hablaba. Delante de ellos, un hombrecillo de piel oscura y rostro oval barbado estaba sentado en una banqueta. Iba completamente vestido de blanco con una larga camisa y un chal dispuesto alrededor de los hombros. Tenía una daga con empuñadura de plata en la cintura. Cuando le saludé en árabe, se puso en pie y me indicó que me sentara en otra banqueta. Despidió a sus hombres con un ademán, y estos se retiraron al borde de la selva y se sentaron sobre sus talones en silencio.
Yo sabía que todo, incluso nuestras vidas, dependía del resultado de este encuentro. Era diferente a lo que yo había anticipado: el sultán hablaba en voz muy baja y mi jefe somalí interpretaba. Intercambiamos los cumplidos de costumbre y me preguntó por mi viaje. Hablaba poco y nunca sonreía. Se producían largos intervalos de silencio. Su expresión era sensible, orgullosa e imperiosa, pero no cruel. Mencionó que un europeo que colaboraba con el Gobierno había sido recientemente asesinado por gente de las tribus cerca de la línea del ferrocarril. Supe después que se trataba de un alemán que trabajaba con la comisión etíope de fronteras. Transcurrida aproximadamente una hora, me dijo que volveríamos a encontrarnos por la mañana. No me había preguntado nada sobre mis planes y volví al campamento sin una idea precisa de lo que el futuro nos tenía reservado. Nos encontramos de nuevo al día siguiente en el mismo lugar. A la luz del sol era un simple claro en la selva sin restos de la amenaza de la noche anterior.
El sultán me preguntó adónde deseaba ir y le conté que quería seguir el río hasta el final. Quiso saber qué buscaba, si trabajaba para el Gobierno y muchas otras cuestiones. Incluso sin las dificultades añadidas de la traducción, me habría sido difícil explicar a este suspicaz tirano mi amor por la exploración. Mi jefe de expedición también fue interrogado, así como el danakil que me había acompañado desde Bahdu. Finalmente el sultán me otorgó su permiso para seguir el río a través de Aussa hasta su final. No sé por qué me dio un permiso que jamás se había concedido a ningún otro europeo.
Dos días más tarde subí a un otero y contemplé la vista sobre Aussa. Resultaba extraño pensar que solo cincuenta años antes una gran parte de África permanecía inexplorada. Sin embargo, desde entonces viajeros, misioneros, comerciantes y funcionarios de la Administración habían penetrado prácticamente en todas partes. Este era uno de los últimos rincones que permanecían desconocidos. A mis pies se extendía una planicie cuadrada de unos cincuenta kilómetros de ancho. Oscuras montañas peladas cerraban el paso a cada uno de sus lados. Al este, un precipicio ininterrumpido caía a las aguas del lago Adobada, que tenía veinticuatro kilómetros de longitud. La mitad norte de la planicie estaba cubierta de una densa selva, pero había amplios claros donde alcanzaba a ver ovejas, cabras y ganado vacuno. Más al sur, había una gran ciénaga y se veían láminas de agua, y al fondo una línea de volcanes.
Seguimos el río, selva a través, y dejamos atrás lagos y ciénagas, hasta llegar a la otra punta de Aussa. Era un país fascinante y con gusto me habría quedado allí durante semanas, pero nuestra escolta nos apresuraba. Tenía permiso del sultán para atravesar este territorio, no para demorarme en él. El Awash bordeaba los volcanes de Jira y entraba de nuevo en el desierto, y allí acababa en el lago de sal de Abbe. El río realizaba un largo trayecto desde las planicies de Akaki para finalizar aquí, en este mundo muerto, que era lo que yo había venido a ver desde tan lejos: cuatrocientos kilómetros cuadrados de agua amarga, sobre la cual flotaban algas rojizas como sangre corrompida. Desmayadas olas rompían sobre el glutinoso lodo negruzco que bordeaba el lago y de las rocas basálticas se filtraba lentamente agua caliente en él. Era un lugar de sombras, pero no de oscuridad, donde el sol golpeaba inclemente y el calor devolvía el golpe desde las rocas calcinadas. Pequeñas bandadas de aves zancudas solo conseguían acentuar la desolación cuando pasaban gritando por las orillas, porque eran migrantes libres de marcharse a voluntad. Unos cuantos cocodrilos enanos, atrofiados sin duda por el agua salada en que vivían, nos contemplaban sin pestañear con ojos amarillentos, simbolizando, pensé, el espíritu del lugar. Algunos danakil que me acompañaban me contaron que sus antepasados habían destruido allí un ejército de «turcos» y habían arrojado sus cañones al lago. Sin duda este fue el lugar donde la expedición de Munzinger fue barrida en 1875.
Crucé la frontera de la Somalia francesa y me alojé con el capitán Bernard en el fuerte que comandaba en Dikil. Él y la mayor parte de sus hombres morirían unos meses después en una emboscada que les tendió una cuadrilla de bandidos de Aussa. Desde Dikil viajé a través del desierto de lava hasta Tajura, en la costa. Hasta ese momento las tribus habían constituido nuestra única amenaza, ahora era la propia tierra la que nos amenazaba. Carente de vida y vegetación, era un caos de informes rocas hendidas, detritos de sucesivos cataclismos vomitados en estado incandescente para abrasar la superficie de la tierra. Este paisaje muerto parecía presagiar la desolación final de un mundo sin vida. A lo largo de doce días nos debatimos contra las afiladas rocas, cruzamos montañas, atravesamos gargantas, pasamos cráteres. Bordeamos la depresión del Assal a mil doscientos metros por debajo del nivel del mar. Las aguas negro azulado del lago estaban rodeadas por una gran planicie de sal, blanca y uniforme como un campo de hielo, desde la cual se elevaban en apretadas capas montañas cuyas laderas estaban cubiertas de lava de un color negro y rojo herrumbroso. Fuimos afortunados: no hacía mucho había caído algo de lluvia y se habían llenado los pozos, pero catorce de mis dieciocho camellos murieron de inanición antes de que alcanzáramos Tajura.
Me sentía inquieto. Durante tres años había estado planeando este viaje, y ahora había terminado y el futuro parecía vacío. Temía la vuelta a la civilización, donde la vida prometía ser muy insulsa tras las emociones de los últimos ocho meses. En Yibuti jugué con la idea de comprar el dhow de De Monfreid. Había leído sus Aventures de mer y Secrets de la mer Rouge y había hablado con los danakil que habían navegado con él. Quedé fascinado por su relato de una vida libre y sin reglas.
Volví, no obstante, a Inglaterra, entré en el Cuerpo de Administración Política del Sudán y fui a Jartum a principios de 1935. Tenía veinticuatro años. Había pasado casi la mitad de mi vida en África, pero era un África muy diferente de la que ahora veía. Jartum parecía una zona residencial del norte de Oxford tirada en mitad del Sudán. Odiaba las visitas y las cartas, me molestaban las repulidas casas de campo, las carreteras de asfalto, las calles meticulosamente alineadas de Omdurmán, las señales de tráfico y los servicios públicos. Yo suspiraba por el caos, los olores, el desorden y la vida descuidada del mercado de Adís Abeba; yo quería color y salvajismo, dificultades y aventura. Si me hubieran destinado a una de las ciudades, no me cabe la menor duda de que, contrariado, habría abandonado Sudán en pocos meses, pero Charles Dupuis, gobernador de Darfur, había previsto mi reacción y pidió que yo fuera enviado a su provincia. Fui destinado a Kutum, en la parte norte de Darfur, donde serví a las órdenes de Guy Moore, un hombre dotado de gran humanidad y comprensión. Había venido al Sudán desde los desiertos de Irak, donde había trabajado en calidad de funcionario de Administración Política al final de la Primera Guerra Mundial. Le encantaba hablar de aquellos días entre los árabes, y sus recuerdos me causaron una gran impresión. Éramos los únicos ingleses del distrito, que era el mayor del Sudán y cubría más de ochenta mil kilómetros cuadrados. Era un país desértico con una población pequeña y variada de alrededor de 180.000 personas. Había tribus árabes nómadas, otras de origen bereber, campesinos negros que cultivaban las colinas y en el sur algunos baggaras, los árabes criadores de ganado, quienes habían cobrado fama de ser los luchadores más bravos del ejército derviche.
Pasaba la mayor parte del tiempo haciendo expediciones en camello. En el país danakil había utilizado camellos para transportar la carga; aquí, por primera vez los monté. Los comisarios de distrito solían viajar con un tren de equipaje de cuatro o cinco camellos cargados con tiendas, muebles de campaña y comida enlatada. Guy Moore me enseñó a viajar ligero y tomar la comida del lugar. Yo solía desplazarme acompañado por tres o cuatro hombres de la tribu local; no tenía criados que no fueran del distrito. Donde había aldeas, sus habitantes nos alimentaban; si no, cocinábamos unas sencillas gachas y comíamos juntos de un único plato. Dormía a su lado, al raso sobre el suelo, y aprendí a tratarlos como compañeros y no como criados. Antes de dejar Kutum, tenía algunos de los camellos de montar más finos del Sudán, porque compraba lo mejor que podía encontrar; me interesaban mucho más que los dos caballos que tenía en mi establo. Montado en uno de los camellos, recorrí 185 kilómetros en 23 horas, y pocos meses después fui en camello de Jabal Maidob a Omdurmán, una distancia de 725 kilómetros, en 9 días.
El primer invierno que pasé en Sudán viajé durante un mes por el desierto de Libia. Quería visitar los pozos de Bir Natrun, uno de los pocos lugares del desierto donde había agua. No estaba en el distrito de Kutum, ni siquiera en la misma provincia, pero, como ningún funcionario había ido jamás a aquel lugar y como me habían dicho que me denegarían el permiso si lo solicitaba a Jartum, decidí ir sin anunciarlo. Partí del Jabal Maidob con cinco compañeros. Cuando coronamos una subida en nuestro primer día de viaje y vi la cruda desnudez que se extendía ante nosotros se me cortó el aliento. Teníamos por delante tres días sin agua hasta Bir Natrun y doce más por el camino que teníamos planeado volver. Los dos primeros días vimos algún que otro órice y unos cuantos avestruces; después de eso, nada. Hora tras hora, día tras día, avanzábamos sin que nada cambiase; el desierto se juntaba con el desnudo cielo siempre a la misma distancia por delante de nosotros. Tiempo y espacio eran uno. Nos rodeaban un silencio en el que solo se oía el viento y una limpieza que era infinitamente ajena al mundo de los hombres.
A mi regreso fui a Fasher, el cuartel general de la provincia, para pasar la Navidad. En la cena se habló de que los italianos habían ocupado Bir Natrun. Recientemente se habían apoderado del pequeño oasis de Uainat en la frontera entre Sudán y Libia, que se daba por sentado que pertenecía a Sudán. Este incidente había conducido a protestas y a un intercambio de mensajes. Ahora me enteraba de que Dongola había informado a Jartum de que unos árabes habían visto recientemente a hombres blancos en Bir Natrun, y que esto se había tomado como una nueva agresión de los italianos. Se habían adoptado «medidas de excepción» y habían desplazado un avión al wadi Halfa. Interrumpí para decir que no podía creer tal cosa, ya que acababa de volver de Bir Natrun, donde solo había visto a unos cuantos árabes. Siguió un aplastante silencio y a continuación el comandante en jefe del Cuerpo de Arabia Oriental dijo con voz severa:
—Supongo que es usted los italianos.
Poco después, cuando fui a Jartum de permiso, el secretario civil me indicó firme pero comprensivo que no era costumbre viajar de un distrito a otro sin el consentimiento del comisario del distrito, y aún menos ir de excursión a otra provincia sin el permiso del gobernador.
A finales de 1937 oí que iba a ser trasladado a Wad Medani, el cuartel general de la provincia del Nilo Azul y centro del Proyecto Algodonero de Geriza. Me horrorizaba la idea de pasar dos años o más en aquel barrio residencial africano. Al pasar por Jartum de permiso, logré convencer al secretario civil de que me permitiera dimitir del Cuerpo de Administración Política permanente y entrar de nuevo en calidad de comisario de distrito contratado con la condición de que solo se me encomendaría servir en las regiones salvajes. Ello significaba que perdería el derecho a una pensión, pero dudaba que realmente quisiera pasar el resto de mi vida activa en Sudán. Había sido feliz en Darfur. Había hallado satisfacción en la estimulante aspereza de esta tierra desnuda, placer en la vida nómada que había llevado. Había disfrutado con la caza. Había sido emocionante seguir los pasos de la oveja crinita por entre los cráteres del Maidob, o del cudu, el adax o el órice en las inmediaciones del desierto de Libia. Había sido tremendamente emocionante cargar con un tropel de hombres de las tribus montados a través de espesos matorrales persiguiendo un león lanzado al galope, avanzar muy a la zaga de él cuando se cansaba, mientras los árabes blandían sus lanzas y gritaban desafiantes, rodear el trozo de jungla en el que había quedado acorralado, intentando distinguir su silueta entre las sombras, mientras el aire temblaba con sus rugidos. Había cobrado afecto a la gente entre la que vivía. Valoraba sus cualidades e intentaba celosamente preservar su modo de vida. Pero sabía que no era la persona indicada para ser un comisario de distrito, porque no tenía fe en los cambios a los que estábamos dando lugar. Yo anhelaba el pasado, me indignaba el presente y temía el futuro.
Me destinaron al distrito oriental nuer, en la provincia del Alto Nilo. Fui allí a la vuelta de mi permiso, parte del cual pasé en Marruecos.
Los nuer son gente del Nilo, parientes de los dinkas y los shilluk, y viven en los pantanos o sudd que bordean el Nilo Blanco al sur de Malakal. Pastores que poseen grandes rebaños de ganado, son una raza viril de altos salvajes completamente desnudos, bellos rostros arrogantes y largos cabellos teñidos de un color dorado con la orina de las vacas. El distrito venía siendo administrado solo desde 1925, y había habido algunas luchas feroces antes de que se sometieran, pero era un pueblo que había ejercido su fascinación sobre casi todos los ingleses que se habían encontrado con ellos.
Yo vivía en un vapor de ruedas con Wedderburn Maxwell, mi comisario de distrito. Nos dejaban tranquilos; todo lo que el gobernador pedía era recibir de vez en cuando una carta para decir que estábamos bien. Teníamos unos cuantos archivos por conveniencia propia, pero no se nos molestaba con la masa de papel que se acumulaba en los escritorios de zonas más convencionales. Estábamos felizmente desconectados del resto de Sudán, porque no había ninguna carretera en todo el distrito; la única manera de llegar allí era en vapor y desplazarse por la zona con porteadores. El país estaba lleno de caza. Una vez vi un millar de elefantes en una vasta manada que ocupaba las orillas del río. Había búfalos y rinocerontes blancos, hipopótamos, jirafas y muchas clases de antílopes, y también leopardos y un gran número de leones. Cacé setenta leones durante los cinco años que estuve en Sudán.
Esta era el África sobre la que había leído de muchacho y había perdido las esperanzas de encontrarla en Sudán cuando vi Jartum por primera vez: la larga hilera de porteadores desnudos serpenteando por la planicie salpicada de antílopes pastando; mis rastreadores deslizándose entre los moteados arbustos cuando seguíamos una manada de búfalos; la tensa excitación cuando estrechábamos el cerco sobre un león acorralado, el rugido desde las entrañas cuando cargaba; el hediondo revoltijo rojo cuando descuartizábamos un elefante caído, un joven cubierto de sangre apelmazada sonriendo entre las boquiabiertas costillas; garcetas de plumaje blanco volando sobre el Nilo contra un fondo de papiros, tal como se representa en las tumbas de los faraones; el lago No y los rojos reflejos de la puesta de sol sobre un agua que brillaba como acero bruñido; el gruñido más que próximo de hipopótamos en mitad de una oscuridad llena de otros sonidos; el humo elevándose sobre los cercados de ganado de los nuer; los saltos y contorneos de formas apresadas en la excitación de una danza de guerra; las rígidas siluetas de jóvenes varones sufriendo las agonías de la iniciación. En un momento anterior de mi vida, eso habría sido todo lo que yo deseaba, pero ahora me perturbaba el recuerdo del desierto.
En 1938 pasé mi permiso en el Sahara y visité los montes Tibesti, desconocidos salvo para los oficiales franceses que habían ido allí de servicio. Partí de Kutum a principios de agosto acompañado de un muchacho zaghawa que había estado a mi servicio desde que llegué a Sudán y un badayat ya de edad que sabía la lengua de los tibbus, pues había vivido en Tibesti. Alquilé camellos en Darfur para que nos llevaran hasta Faya; a partir de ahí necesitaríamos camellos acostumbrados a las montañas. Viajábamos con poco equipaje, pues la distancia era larga y el tiempo corto.
Entre los nuer había vivido en una tienda apartada de mis hombres, atendido por criados; había sido un inglés viajando por África, pero ahora podía volver felizmente a los usos del desierto que había aprendido en Kutum. Porque este era el desierto de verdad, donde las diferencias de raza y color, de riqueza y posición social carecen prácticamente de sentido; donde los ropajes de la pretensión desaparecen y emerge la verdad desnuda. Era un lugar donde los hombres vivían muy próximos. Aquí, estar solo era sentir de inmediato el peso del miedo, porque la desnudez de esta tierra era más aterradora que la más oscura de las selvas en mitad de la noche. En la despiadada luz del día éramos tan insignificantes como los escarabajos que veía afanándose a través de la arena. Solo en la generosa oscuridad podíamos tomar prestados unos cuantos metros cuadrados de desierto y encontrar intimidad en el radio de la hoguera, mientras por encima de nuestras cabezas el familiar dibujo de las estrellas proyectaba el temible misterio del espacio.
Hacíamos largas marchas, montando a veces dieciocho o veinte horas. Por fin vimos, tenue como una nube sobre el borde del desierto, el borroso perfil del Emi Koussi, el cráter que constituía la cima de los Tibesti. A medida que nos acercamos, dominaba nuestro mundo, de un afilado azul al amanecer y oscuro contra la pues