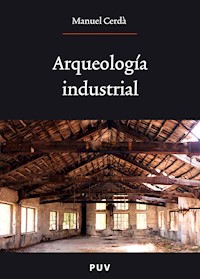
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Oberta
- Sprache: Spanisch
La arqueología industrial es una metodología que permite profundizar en el conocimiento de la sociedad industrial-capitalista a partir de los restos materiales conservados, igual que la arqueología tradicional lo hace para períodos históricos más remotos. Hasta la fecha, sin embargo, ha predominado la identificación de la disciplina con el estudio y conservación del patrimonio industrial. Esto es así, fundamentalmente, porque la arqueología industrial no ha merecido la atención de los historiadores de la época contemporánea, ni de los arqueólogos, para quienes la historia de la humanidad parece que termine como mucho en la Edad Media. Analizar cómo se ha llegado a esta situación, explicar las diferencias entre arqueología industrial y patrimonio industrial, y examinar las técnicas propias de la disciplina, son el objetivo principal de este libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
TEORÍA Y PRÁCTICA
Manuel Cerdà
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, foto químico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto: Manuel Cerdà Pérez, 2008
© De las fotografías de la cubierta: Nelo Cerdà, 2008
© De esta edición: Universitat de València, 2008
Coordinación editorial: Maite Simón
Fotocomposición y maquetación: Inmaculada Mesa
Corrección: Communico C.B.
Cubierta:
Fotografia: Nelo Cerdà, Fábrica Els Solers (El Molinar, Alcoi), 2003
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-370-7203-6
Realización de ePub: produccioneditorial.com
A Manolo i Amparo, els meus pares.
PRESENTACIÓN
La expresión arqueología industrial cada vez resulta menos extraña y su uso se ha generalizado no sólo entre los profesionales de la ciencia histórica en todas sus ramas, sino también a nivel social, y es empleada con cierta frecuencia en los medios de comunicación y recogida en casi toda la legislación española sobre patrimonio cultural. Generalmente, se entiende que es la disciplina que se ocupa del pasado de la sociedad industrial a través del estudio de sus restos materiales de cara a la preservación y conservación de aquellos más significativos o relevantes, identificándose de este modo la arqueología industrial con la salvaguarda del patrimonio industrial. Solamente en contadas ocasiones, se hace referencia al carácter arqueológico de la disciplina; carácter que, a nuestro juicio, es precisamente el que le da sentido y la inserta en el marco de la ciencia histórica, y hace que sea una metodología útil –e imprescindible en según qué casos– para la obtención de conocimientos históricos que amplíen la perspectiva que tenemos sobre la época industrial a través del análisis y la interpretación de la materialidad, es decir, de las realizaciones producidas por los seres humanos durante un período de la historia del cual formamos parte todavía.
El principal problema de la arqueología industrial sigue siendo, tras cincuenta años de actividades y publicaciones de todo tipo, la falta de una teoría y una metodología aceptada por todo el mundo o, en todo caso, seguida por todo el mundo. Diversas son las causas que explican esta situación, especialmente las condiciones en las que surgió la propia disciplina y el recelo de historiadores y arqueólogos ante unas propuestas que cuestionan la tradicional adscripción de los distintos periodos históricos a unos u otros profesionales en función de la manera de aproximarse a su estudio –con la consiguiente falta de cobertura académica que ello supone–, además de la sempiterna confusión entre arqueología industrial y patrimonio industrial.
Reivindicar el carácter arqueológico de la disciplina es reivindicar también su carácter historiográfico. La arqueología –no sólo la industrial– no puede ser otra cosa que un instrumento metodológico generador de conocimientos históricos a través de la aplicación de unas técnicas concretas y precisas. Si el método arqueológico ha mostrado ser útil para dilucidar nuestro pasado más remoto, difícilmente puede entenderse que éste deje de ser válido a partir del momento en que existe un cierto volumen de documentación escrita, conservada sobre todo en los archivos. El historiador de la época contemporánea se centra exclusivamente en las fuentes escritas para interpretar su pasado, el que comprende genéricamente los dos últimos siglos, que es el que le compete. Nada que objetar si los documentos escritos constituyeran la única fuente de conocimiento, o bien si éstos reflejaran el quehacer de todos los grupos y clases sociales. Sin embargo, sabemos que no es así. Si durante el siglo XIX más del setenta por ciento de la población española era analfabeta, es lógico deducir que los documentos escritos que se han conservado del período plasmarán ante todo la visión y los intereses de las clases letradas, es decir, las dominantes. Naturalmente, existen para dicha centuria informes de asociaciones obreras, sindicatos y partidos, prensa y otra documentación que nos dan noticias acerca de su existencia –faltaría más–, pero incluso los generados por los propios trabajadores serán igualmente representativos de lo que sentía una minoría, la «concienciada». Pero aun en el inviable caso de que esto no fuera así, cabría que nos preguntáramos si ello sería condición suficiente para hacer historia solamente sobre la base de los textos escritos o impresos. ¿Significa la existencia de fuentes escritas la marginación de las demás, su exclusión de la historiografía contemporánea? ¿Los restos materiales sólo hablan cuando no existe otro lenguaje? ¿Son únicamente válidos para períodos en los que la escritura no existe, no se entiende o ha dejado pocos testimonios? ¿Si la materialidad ha sido estudiada con éxito a través de la metodología arqueológica para períodos en que escasean todo tipo de fuentes, ésta no será, como mínimo, también válida para períodos en los que, junto a la documentación escrita, la material ofrece una cantidad mayor de restos, como ocurre en la sociedad industrial-capitalista? El razonamiento parece casi pueril, puede que incluso cándido, pero resultaría del todo imposible acogerse a él si en la práctica esta circunstancia, más allá de ser un elemento accidental, no constituyese, como hoy ocurre, una condición.
Esta estéril división ha tenido negativas consecuencias con respecto a la manera de estudiar (interpretar) nuestro pasado, convirtiendo las fuentes, herramienta de nuestro trabajo, en objeto de estudio en vez de en instrumento. De este modo, las fuentes escritas y las materiales han acabado siendo dos tipos de fuentes distintas, incluso desiguales, que requieren métodos de estudio e interpretación diferentes. Ciertamente es así, pero esto no significa que la historia de la humanidad tenga que dividirse en dos períodos: anterior y posterior a la existencia de documentación escrita. Todas las fuentes son igual de importantes, no hay unas subsidiarias de otras, aunque ojalá fuese éste el problema, pues tampoco hay diálogo entre ellas, como tampoco lo hay entre los profesionales de los distintos períodos. Nos olvidamos de que todos hacemos la misma cosa, pero desde instancias tan diversas que parece que no se reconocen entre ellas. Es la evidencia del desmigajamiento de la metodología historiográfica, como acertadamente señaló François Dosse.1
El futuro de la arqueología industrial pasa por reconocer –incluso anteponer– su consideración arqueológica, definiendo a tal efecto el procedimiento que seguir con el fin de obtener determinados conocimientos para los que las fuentes materiales se muestran como las más apropiadas, sin por ello renunciar a las informaciones que podamos obtener mediante los registros escrito y oral. Esto no significa, hoy por hoy, que tenga que convertirse en una mera prolongación de las «otras arqueologías de período». Puede que debiera ser así, pero en estos momentos de no diálogo pretender tal cosa rayaría casi el suicidio historiográfico. El futuro de la arqueología industrial debe inscribirse, pues, en un debate más amplio, el que resulte de plantear qué fuentes tiene que utilizar el historiador del período contemporáneo, de qué modo y con qué finalidad. Naturalmente, no todo es susceptible de ser estudiado con las técnicas derivadas de la aplicación de la metodología arqueológica al estudio de la sociedad industrial-capitalista. Pero, igualmente, hay que tener en cuenta que son muchos los aspectos que no pueden abordarse sin recurrir a ella. Para nada nos servirán dichas técnicas si queremos estudiar los comportamientos electorales, por ejemplo, pero resultarán más que útiles si lo que pretendemos es conocer cuestiones como el espacio de trabajo, la vivienda obrera o las transformaciones del paisaje, sea éste urbano o rural. La arqueología debe olvidar su presunción de ser una ciencia –muchas definiciones así lo afirman– y reconocerse como un método para elaborar historia que utiliza como documentos todo tipo de vestigios materiales producto de las actuaciones humanas, un método que seguir por los historiadores del período que sea, con las aplicaciones lógicas según la época, con el fin de que los seres humanos entendamos nuestro pasado y podamos construir un futuro mejor. Por su parte, la historia (ciencia) debe cuestionarse seriamente que incorporar como objeto de estudio a la «gente sin historia» comporta un cambio también en la manera de investigar, especialmente por lo que al uso de las fuentes se refiere. La historia hizo en su día una importante renovación temática –recordemos el debate generado con la eclosión de la historiografía marxista británica a finales de la década de 1950–, pero no cuestionó la tradicional forma de hacer historia, y son las fuentes escritas las únicas sobre las que se sustenta su discurso. En este necesario debate, la arqueología industrial puede aportar sólidos argumentos, siempre y cuando la disciplina deje de centrarse casi de forma exclusiva en tareas derivadas de la gestión del patrimonio industrial o en la realización de inventarios y catálogos. Debe abandonar el estado de permanente indefinición en el que se halla inmersa –no puede significar varias cosas a la vez, dependiendo de quien la practique, de cuál sea su formación o de cuáles sean sus intereses– y definir su protocolo de actuación. Ello no significa que tenga que abandonar las tareas a favor de la preservación del patrimonio industrial, como los arqueólogos convencionales no se olvidan del patrimonio arqueológico, pero éste deberá ser siempre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo. Éstas son las que deben marcar las pautas de qué se conserva y para qué, no como ocurre ahora. Solamente una adecuada aplicación de la metodología propia de la disciplina hará posible que los restos estudiados puedan valorarse en su justa medida. Sólo así, entendiendo que una cosa es la arqueología industrial y otra, el patrimonio industrial, este último será considerado parte del patrimonio cultural en las mismas condiciones que los de otras épocas históricas más remotas.
El presente libro desea ser una contribución al debate planteado, al tiempo que orientar a los que se dedican a la arqueología industrial, especialmente a los que se inician en ella, en su práctica. Naturalmente, la responsabilidad en la redacción y en la utilización de ejemplos extraídos de otros trabajos es solamente mía, pero tanto en la concepción del mismo como en su elaboración han contribuido otros profesionales y amigos a los que debo agradecer su colaboración, esperando no haber hecho un mal uso de la ayuda que me han prestado. En primer lugar, mi reconocimiento hacia las personas que me iniciaron en la arqueología industrial, Rafael Aracil y Mario García Bonafé, que me brindaron además su amistad. Josep Torró, con sus consejos y cooperación, hizo que en la década de 1990 me planteara muchos aspectos de la disciplina a los que hasta entonces no había prestado la atención debida. Él y Sergi Selma, quien codirigió conmigo las primeras actuaciones arqueológico-industriales que llevé a cabo, resultaron decisivos en los planteamientos en que se basa la presente obra. La labor de Inmaculada Aguilar ha sido clave en la consolidación de la arqueología industrial en el País Valenciano y a ella le debo, entre otras cosas, poder ser en estos momentos profesor de dicha materia. Nelo, mi hijo, ha tenido que soportar los cambios de humor y la falta de atención que suelen acompañar la fase de redacción, además de prestarme su colaboración. También, como buena amiga, Ana Sebastià, ha padecido en parte esta situación, lo que no ha sido obstáculo para contar con su apoyo en todo momento, revisando el texto y sugiriéndome nuevas y útiles ideas. Espero que sigamos trabajando juntos mucho tiempo. A todos, así como a aquéllos cuya expresa contribución cito a lo largo de la obra, mi más sincero agradecimiento.
1 F. Dosse: La historia en migajas, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1988.
I. QUÉ ES LA ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
1. DEFINICIÓN DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
Sobre arqueología industrial, qué es, cuáles han sido sus orígenes y de qué cuestiones debe ocuparse se ha escrito mucho. De hecho, la mayoría de las monografías y los artículos alrededor de la disciplina, con la excepción de parte de los generados en el ámbito anglosajón, tratan estos aspectos en mayor o menor profundidad, aunque sea a modo de introducción. En casi todos ellos, se viene a decir que es la disciplina que se ocupa del pasado de la sociedad industrial a través del estudio de sus restos materiales. Lo que ya no se concreta es de qué modo, con qué técnicas y con qué finalidad tiene que realizarse este estudio. Y es que uno de los grandes problemas –el principal– que afectan a la arqueología industrial es que, tras cincuenta años de actividades y publicaciones de todo tipo, sigue careciendo de una teoría y una metodología aceptadas por todo el mundo o, en todo caso, seguidas por todo el mundo. Diversas son las causas que explican esta situación cuanto menos anómala y que analizaremos en los siguientes apartados, pero hay tres que conviene que tengamos presentes ya desde el principio: las condiciones en las que surgió la propia disciplina, el recelo de historiadores y arqueólogos ante unas propuestas que cuestionan la tradicional adscripción de los distintos períodos históricos a unos u otros en función de la manera de aproximarse a su estudio y la consiguiente falta de cobertura académica que ello supone, y la confusión entre arqueología industrial y patrimonio industrial (consecuencia esta última de las dos anteriores). Ello coloca a la disciplina en un estado permanente de indefinición, pues en definitiva puede significar varias cosas a la vez, dependiendo de quien la practique, de cuál sea su formación o de cuáles sean sus intereses. Hay quien considera que su objetivo es el estudio de fábricas y obras públicas del período industrial –a las que uno puede aproximarse desde los más varios intereses–, quienes la relacionan directamente con el inventario y la catalogación del patrimonio industrial o quien ve en ella una metodología que permite profundizar en el conocimiento de la sociedad industrial-capitalista a partir de sus restos materiales, al igual que la arqueología lo hace con otras épocas históricas más remotas. En el presente trabajo –que no quiere ser otra cosa que un manual, o una guía, para los que trabajan o se inician en la práctica de la arqueología industrial– partimos de la premisa de que sólo esta última forma de entenderla es aceptable y que, consecuentemente, la arqueología industrial nunca puede prescindir de su carácter arqueológico. No obstante, las tareas mayoritariamente realizadas hasta ahora en arqueología industrial acercan a ésta más al estudio del patrimonio o a la realización de inventarios y catálogos de elementos que salvaguardar, prescindiéndose habitualmente del carácter arqueológico de la misma. A nuestro entender, sin embargo, es precisamente esta condición la que da sentido a la disciplina, una cuestión que, por otra parte, se encuentra ya en las primeras referencias que existen sobre ella y que la insertan en el marco de la ciencia histórica, haciendo que sea una metodología útil –e imprescindible– para la obtención de conocimientos históricos que amplíen la perspectiva que tenemos sobre la época industrial a través del análisis y la interpretación de la materialidad, es decir, de las realizaciones producidas por los seres humanos en su lucha cotidiana por vivir –o sólo por sobrevivir en muchas ocasiones– en un momento de la historia del cual formamos parte todavía. Además, y aunque pueda parecer una boutade, denominar la disciplina como «arqueología industrial» y obviar su carácter arqueológico no deja de ser una contradictio in terminis.
Esta consideración, con todas las matizaciones que se quiera, podemos en contrarla a grandes rasgos en la mayoría de monografías o artículos que se ocupan de los aspectos teóricos de la arqueología industrial (los más numerosos por otra parte, por cuestiones que después veremos). Está también en la línea de las primeras definiciones que se hicieron sobre la disciplina. Así, Michael Rix (1955), autor del primer artículo impreso donde se usaba el término, explica que ésta se encarga de «registrar, preservar en algunos casos e interpretar los lugares y las estructuras de la primera actividad industrial, particularmente los monumentos de la revolución industrial». Angus Buchanan (1974) afirma que se llama arqueología porque su estudio requiere trabajo de campo y, a veces, las técnicas excavatorias de los arqueólogos, y la define como la disciplina que trata de investigar (sistemática búsqueda y posterior evaluación del material encontrado), analizar (medir, evaluar, fotografiar, datar el monumento y reconstruir su función), grabar (notificar los hallazgos a las instituciones correspondientes) y preservar los restos industriales del pasado. Para Kenneth Hudson (1979), quien en 1963 publicó el primer libro sobre arqueología industrial, es el descubrimiento, el registro y el estudio de los restos físicos del pasado. También dice que la reconstrucción de las condiciones materiales de trabajo en la industria a partir de los restos de una fábrica es, esencialmente, lo mismo que la reconstrucción de la vida de una comunidad prehistórica partiendo de los restos que nos han quedado. Finalmente, para Neil Cossons (1975) la arqueología industrial debe considerarse del mismo modo que la arqueología neolítica, la romana o la medieval y no estaría de más denominarla arqueología contemporánea.
Las primeras definiciones, pues, se hacen eco de lo que a nuestro parecer es una premisa básica: el carácter arqueológico de la disciplina, aun cuando no explican en qué consiste éste, es decir, no profundizan en cuáles son las técnicas de trabajo que debe emplear la arqueología industrial. Lejos de desarrollar este aspecto, las definiciones posteriores se han centrado mayoritariamente en vincular sus objetivos a la localización de restos físicos para su salvaguarda y no para su análisis e interpretación. «La tarea que hacemos actualmente en aras de la arqueología industrial desgraciadamente se limita esencialmente al descubrimiento y la conservación de los monumentos industriales locales», decía Dianne Newell (1991: 23) en su intervención en el Primer Congrés d’Arqueologia Industrial del País Valencià, con una ponencia de título más que ilustrativo: «Arqueología industrial. ¿Será alguna vez una ciencia histórica?». Newell comenta que para preparar su charla examinó el catálogo de la Biblioteca del Museo Británico de Londres y encontró más de doscientos títulos que versaban sobre la disciplina entre libros y opúsculos, todos publicados en 1974 y mayoritariamente en Gran Bretaña, y que
con excepción de algunos de los ensayos que habían aparecido en volúmenes de actas de congresos de los años setenta, ninguna de estas publicaciones trataba de cuestiones teóricas o metodológicas ni de las «grandes cuestiones» de la arqueología industrial. Tampoco había muchas que se ocuparan del tema de la técnica. La mayoría centraban sus preocupaciones en inventarios o estudios de determinados lugares de regiones específicas (Newell, 1991: 24).
Por nuestra parte, en el marco de un proyecto de I+D, llevamos a cabo un vaciado de todo aquello editado sobre arqueología industrial, consultando sobre todo los fondos de la Library of Congress (Washington) o la British Library (Londres). Eso nos permitió examinar casi 1.500 publicaciones y llegar a la misma conclusión que la historiadora canadiense, evidenciando un desfase enorme entre las pretensiones teóricas de la disciplina y sus logros reales, limitados básicamente a una tarea de inventario y protección de objetos. ¿Por qué este desnivel? ¿Por qué lejos de menguar ha aumentado con el tiempo? En el origen de esta situación se encuentran, como decíamos, las circunstancias en que nació la arqueología industrial y que veremos acto seguido, pero más allá, lo que en definitiva la explica es la carencia de consideración social hacia restos que nos resultan demasiados próximos en el tiempo y, sobre todo, la ausencia de ese marco académico necesario que permita desarrollar sus aspectos teóricos y metodológicos, en consonancia con la escasa renovación que, pasado el boom de la década de 1960 y de los inicios de la de 1970, ha experimentado la historia desde el punto de vista metodológico. Como dice Newell,
una pista del problema que aquí se nos presenta es que la mayoría de nosotros hemos empleado equivocadamente el término arqueología industrial para referirnos a los artefactos y lugares que estudiamos más que a la manera como los estudiamos,
lo cual ha comportado que la elaboración de la teoría no sea un objetivo de quienes practican la arqueología industrial:
no existe una preocupación real con respecto a desarrollar unos métodos de estudio, puesto que los estudios son muy «particularistas», es decir, pertenecen a una cosa, una persona o un lugar estudiados como finalidades en sí mismos (Newell, 1991: 24).
De este modo, continúa siendo aceptada y reproducida la consideración que sobre la tarea del arqueólogo industrial hace Buchanan (1974: 27), el cual
además de poseer cámara fotográfica, buenas botas, sensibilidad para descubrir su entorno, conocimiento de este entorno y de su historia, necesitará, en un momento u otro, los conocimientos o las técnicas del arqueólogo, del geógrafo, del historiador del arte, del arquitecto y urbanista, del ingeniero o del antropólogo.
Esta mezcla de conocimientos técnicos sin más precisión, que supondría el bagaje teórico y metodológico de que debe servirse la práctica de la arqueología industrial, es perfectamente comprensible en el marco cronológico en que se hizo, cuando la disciplina estaba todavía en pañales, pero resulta hoy, como mínimo, ingenua. Aun así, en la mayoría de la bibliografía existente son bien contados los casos que la cuestionan, apelando a una supuesta interdisciplinariedad de la arqueología industrial. Esta interdisciplinariedad, a la que en tantas ocasiones se recurre, no hace más que evidenciar que la arqueología industrial ha sido incapaz de dotarse de un marco teórico y metodológico adecuado y que no ha superado la fijación en los problemas relativos a la consideración del «patrimonio monumental» y su salvaguarda, y que ha prescindido en consecuencia de su consideración de disciplina capaz de generar conocimientos históricos a partir del estudio de la cultura material contemporánea. La arqueología industrial ha ido, así, desarrollándose hacia tareas encaminadas al estudio de «monumentos industriales» de cara a su preservación, consiguiendo ciertamente un mayor respeto hacia el patrimonio industrial, pero ha ignorado un debate que hubiera podido enriquecerla teórica y metodológicamente, dotarla de unas herramientas precisas de trabajo y de unos objetivos concretos. No debe extrañarnos, pues, que las reflexiones más interesantes que en este sentido se han hecho hayan venido de la mano de los arqueólogos. Así, aun cuando hoy en día aproximadamente el 30% de toda la arqueología profesional que se practica en Gran Bretaña examina los depósitos arqueológicos que incluyen material del período industrial, no sería hasta la década de 1990 cuando la arqueología industrial británica iniciaría un mayor acercamiento hacia las cuestiones teóricas, aproximación que fue llevada a cabo sobre todo por arqueólogos clásicos o posmedievales, y hasta 1998 cuando se publicaría el primer libro en inglés con pretensiones de dotar la disciplina de dicho marco intelectual y metodológico, Industrial Archaeology: Principles and Practice, de Marilyn Palmer y Peter Neaverson.
Desde el mismo momento de su nacimiento, la arqueología industrial se ha desarrollado a partir de dos ópticas aparentemente distintas: por una parte, como el estudio de los restos más significativos de la sociedad industrial-capitalista –los «monumentos industriales»– y, por otra, como el estudio de dicha sociedad a través de los restos materiales que de ella se han conservado (sea en el subsuelo o sobre la superficie). Es decir, como un movimiento cívico a favor de la defensa del patrimonio industrial o como una disciplina específica que adapta las técnicas del método arqueológico para la obtención de conocimientos históricos. La primera acepción es la más común entre los que se dedican a la arqueología industrial, y la tendencia dominante es aquella que se ocupa de la preservación de los testimonios materiales más representativos de cara a su conservación, difusión o reutilización. La segunda –que, salvo contadas excepciones, se reduce al ámbito anglosajón– prácticamente no ha tenido seguidores, y ha sido muy escaso el trabajo de campo y han estado casi siempre ausentes de los estudios publicados conceptos tan básicos como el de estratigrafía muraria.
Aparentemente, estos dos caminos son divergentes y surgen del extremo de confundir dos nociones distintas: patrimonio industrial y arqueología industrial. Efectivamente, son cosas distintas, pero como indica Palmer (2005: 11-12) deben ir de la mano, pues es imposible interpretar los monumentos industriales –con la finalidad que sea– sin aproximarnos a ellos desde el estudio arqueológico e histórico. Por eso, propone Palmer aceptar la expresión later historical archaeology –que podríamos traducir por algo así como ‘arqueología del período más reciente’; a su juicio sería más correcto emplear el concepto arqueología de la industrialización– para los estudios arqueológicos de carácter académico de la época industrial y restringir el concepto de arqueología industrial para el estudio de los monumentos de la industrialización, como sinónimo de patrimonio industrial, aunque ello comporte perpetuar la confusión ya existente.
La propuesta de Palmer –más que sensata– evidencia el gran problema de la disciplina. Todas estas disquisiciones carecerían de sentido si la arqueología industrial no se encontrase en esa especie de limbo al que la ha conducido el trabajar en dos líneas tan distintas, aunque no contradictorias. Ciertamente, esto no significa que no haya habido discusión al respecto y que la percepción que se tiene de la disciplina no se haya modificado desde sus inicios. Hay muchos aspectos en cuanto a su definición, objetivos y límites que se han precisado ya, de entre los cuales tal vez sea el más importante el que circunscribe su campo de estudio únicamente al período de la industria capitalista, en tanto que supone el origen de una determinada organización del trabajo desconocida hasta entonces y de un nuevo sistema de vida, que en cada lugar tiene una cronología distinta de acuerdo con el desigual ritmo de implantación del proceso de industrialización. Tampoco se discute la importancia de los restos materiales como testimonios del pasado y, por tanto, como fuente de información. Otra cosa es que, luego, esto se traduzca en la práctica en algo más que en estudios de carácter arquitectónico sobre determinados bienes inmuebles de cara a su preservación o que se confunda la arqueología industrial no ya con el patrimonio sino con trabajos más propios de la historia económica o industrial, de la tecnología o de la arquitectura.
A nuestro juicio, sólo una mayor presencia en los ámbitos académicos, o una mayor implicación del mundo académico, si se prefiere, hará viable un consenso efectivo sobre qué es y para qué sirve la arqueología industrial. Ello supone que el debate tiene que ir más allá y trascender las propias fronteras de la disciplina. Lo mejor que, según nuestro parecer, podría ocurrirle sería su «no necesidad» y que, como decía Palmer, el concepto de arqueología industrial se circunscribiera al estudio de los monumentos de la industrialización, es decir, que fuera sinónimo de patrimonio industrial. Que la discusión sobre si debe primar el carácter arqueológico de la disciplina, o no, fuera algo anecdótico y que la arqueología industrial no tuviera razón de ser fuera del ámbito de la salvaguarda del patrimonio industrial constituiría nuestro mayor anhelo. Ello significaría que los arqueólogos habrían sobrepasado los rígidos límites en los que se mueven y que la arqueología industrial sería una «arqueología de período» más, la prolongación lógica de la sucesión de las arqueologías clásica, medieval y posmedieval. O, por el contrario, que los historiadores que se ocupan de la época contemporánea habrían abandonado por fin su fijación en la documentación escrita como única fuente de la historia para trabajar, de una vez por todas, con todo tipo de registros, incorporando las técnicas del método arqueológico –la arqueología no es otra cosa que una metodología de la historia por mucho que algunos se empeñen en afirmar otras cosas– al proceso de investigación. Por el momento, sin embargo, no parece que haya el más mínimo indicio –a pesar de las aportaciones de la arqueología británica (industrial o no)– de que las cosas puedan suceder de este modo. No por ello hay que pensar que nuestra propuesta sea una mera utopía o una simple quimera, pero tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que, hoy por hoy, no es probable que ocurra, ni tampoco en un futuro próximo. Así las cosas, la necesidad de la arqueología industrial en su primera acepción es más imperiosa que nunca, pues supone un revulsivo de la tradicional compartimentación del saber en la que tan a gusto parecen encontrarse las universidades, por lo menos las españolas, y sitúa la disciplina en el marco de una ciencia histórica concebida para producir conocimientos históricos globalizadores.
Hay, por lo tanto, que precisar lo más posible los términos de su definición con el fin de evitar la confusión actual tanto en el interior de la disciplina como en la manera en que ésta es percibida. Así, la comúnmente aceptada definición de que arqueología industrial es la disciplina que se encarga de estudiar los restos materiales de la sociedad industrial debería ampliarse de manera que se concretara cómo debe hacerse esto, especificándose que para ello se sirve de determinadas técnicas del método arqueológico, en especial la estratigrafía muraria, que aplica al análisis y la interpretación de los restos materiales de la industrialización –sin descuidar por ello los otros registros e independientemente de cualquier valor de dichos restos que no sea el histórico, es decir, independientemente de su estado de conservación, y también de si está en el subsuelo o sobre la superficie– con el fin de producir conocimientos históricos que permitan una mayor y mejor compresión de nuestro pasado.
2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
2.1 El nacimiento de la arqueología industrial
Como es sabido, la arqueología industrial surge en Gran Bretaña en los años 50 del siglo pasado como una reacción ante la sistemática destrucción de algunos de los elementos más representativos de su pasado industrial, especialmente los de la primera industrialización. Eran aquellos unos años de renovación urbana e industrial en un país duramente afectado por los bombardeos de la aviación del Eje. Edificios de toda clase habían resultado seriamente dañados, cuando no destruidos por completo. En el afán de que la «normalidad» retornara a la mayor brevedad posible a penas si se planteó la restauración de aquellos no considerados emblemáticos en el conjunto del patrimonio cultural británico. Obviamente, éste no era el caso de los bienes generados por el proceso de industrialización. Además, buena parte de la tecnología había quedado anticuada y se imponía la renovación de maquinaria e infraestructuras, sobre todo en unos momentos en los que parte de la industria manufacturera había entrado en crisis y otra, como la minería, lo haría pronto.
Ya a principios de la década de 1950, Donald Dudley, un profesor de Latín de la Universidad de Birmingham, empezó a organizar visitas de sus alumnos de clases para adultos a antiguas instalaciones industriales; este hecho se considera como uno los primeros que contribuyeron a desarrollar el concepto y el movimiento en defensa del patrimonio industrial. Poco después, las páginas de la revista The Amateur Historian reproducían el artículo de Michel Rix «Industrial Archaelogy» (1955), primer artículo en el que se hace mención por escrito del término. Rix era profesor de Literatura inglesa en el Department of Extramural Studies de la Universidad de Birmingham. En el mencionado artículo mostraba su preocupación hacia la destrucción de los restos de la primera industrialización británica:
Gran Bretaña, como el lugar de nacimiento de la Revolución Industrial, está llena de monumentos, restos de esta notable serie de acontecimientos. Cualquier otro país ya habría establecido el mecanismo para el inventario y la preservación de estos memoriales que simbolizan el movimiento que está cambiando la faz de la tierra, pero nosotros descuidamos tanto nuestro patrimonio nacional que, fuera de unos cuantos objetos de museo, la mayoría de estos marcadores se descuidan o se destruyen por inconsciencia.
Lógicamente, Rix pone el acento en el valor patrimonial de los restos materiales de la industrialización, pero no hay que olvidar que el artículo de Rix era el último de una serie que él había escrito sobre arqueología y que describía, como él mismo dice, «un período bastante reciente donde las técnicas de la arqueología son relevantes».
La sistemática destrucción a la que estaba sometido el patrimonio industrial británico preocupó también al Council of British Archaeology, que creó en 1958 el Industrial Archaeology Research Committee (IARC), bajo la presidencia del profesor W. F. Grimes. El IARC decidió poner en marcha el Survey of Industrial Monuments, del que surgiría en 1963 el National Register of Industrial Monuments (NRIM), que desde 1965 pasó a ser dirigido por R. A. Buchanan en el Centro para el Estudio de la Historia de la Tecnología (Universidad de Bath). En poco tiempo, se llenaron alrededor de 30.000 fichas para el NRIM, muchas de las cuales fueron después utilizadas para decidir qué inventariar y qué catalogar.
Una fecha clave para la consolidación de la disciplina fue 1962, año en que se destruyó un pórtico dórico de la Euston Station de Londres, proyectada por el arquitecto Philip Hardwick en 1837 y de inspiración clásica. El pórtico fue demolido para construir el edificio actual de la estación de Euston. El hecho generó una amplia protesta, encabezada por John Betjeman –poeta, escritor y locutor inglés–, a la que se sumaron profesionales de varios ámbitos. Los escombros fueron utilizados para consolidar un banco del río Lea, en el canal de Prescott, y del Channelsea, en el extremo del este de Londres. Las puertas ornamentales de hierro pasaron a formar parte de los fondos del National Railway Museum de York. Esto generó una corriente de opinión a favor de la salvaguarda de los restos de la primera Revolución Industrial británica, los más significativos de los cuales empezaron a ser considerados parte del patrimonio cultural.
El interés, pues, de los impulsores de la arqueología industrial no era tanto el científico o académico como el cívico y venía motivado por la situación especial que atravesaba la sociedad británica, la cual, por otra parte, no hay que olvidar que contaba con una fuerte tradición asociacionista que había propiciado la formación de numerosas sociedades dedicadas a los estudios locales. Es por ello que los primeros nombres que aparecen ligados a la disciplina no son de profesionales de la historia o de la arqueología, sino de otros diversos ámbitos. Así, Donald Dudley era profesor de Latín; Michael Rix, de Literatura; Rex Wailes, un ingeniero retirado que había sido presidente de la Newcomen Society; Brian Bracergirdle, un famoso fotógrafo; Kenneth Hudson, un periodista de la BBC; Neil Cossons trabajaba entonces en el Bristol Museum, y Angus Buchanan era profesor del Bristol College of Science and Technology. Como diría después este último (Cossons, 2000: 18-38),
esta cada vez mayor afección por las reliquias de viejas máquinas y sistemas de transporte no constituía en sí mismo el objeto de estudio de la arqueología industrial, pero era una parte esencial de su background. Un sentimiento de urgencia fue cobrando fuerza, estimulado por el miedo de que algo del pasado estaba desapareciendo, y se convirtió en el moderno movimiento de conservación industrial...
Así pues, los orígenes de la arqueología industrial están más unidos a la preservación y conservación de «monumentos industriales» que a cuestiones teóricas o metodológicas de quienes, en principio, deberían haber sido sus progenitores naturales: la arqueología y la historia contemporánea (o la historia social, si se prefiere).
Una cada vez mayor sensibilización hacia la conservación de aquellos restos que se consideraban significativos del pasado industrial británico fue generalizándose, hasta el punto de constituir un movimiento que creció rápidamente, ampliando de forma considerable su área de influencia. La arqueología industrial empezó a ser una práctica habitual a la que ciudadanos de los municipios más afectados por la nueva situación de la industria británica dedicaron parte de su tiempo, amparados por asociaciones locales de carácter histórico (en el más amplio sentido de la palabra). Con su cámara fotográfica, se dedicaron a visitar y documentar fábricas y otros vestigios de la Revolución Industrial. Esto acabó generando un fondo documental susceptible de ser registrado e inventariado. «Registra mientras quede algo» podría perfectamente haber sido su consigna. De hecho, el Council for British Archaeology se vio obligado a crear un grupo de trabajo para coordinar los esfuerzos iniciados por un cada vez mayor número de sociedades locales. Pero esta práctica conducía, lógicamente, al no contar con unas directrices genéricas –no había un modelo uniforme de ficha ni tampoco unos objetivos comunes–, a cometer numerosos errores. La culpa no era de estos aficionados: la complejidad de los lugares industriales no podía ser descrita en los términos que planteaban unas pocas cuestiones (Clark: 170).
En 1963 apareció el primer libro sobre el tema, Industrial Archaeology: An Introduction. Su autor, Kenneth Hudson, lo escribió por encargo del Industrial Archaeology Research Committee. Hudson define la arqueología industrial como la disciplina «que estudia los restos físicos de las industrias del pasado», además de ser, dice, un «agradable entretenimiento». También, el prolífico autor británico fundaba el año siguiente (1964) la primera revista sobre la materia: The Journal of Industrial Archaeology, editada por Lambarde Press ad Sidcup (Kent) y la Newcomen Society, la cual desde el número 3 pasó a denominarse Industrial Archaeology: The Journal of the History of Industry and Technology.
En 1966 la arqueología industrial accedía por primera vez a las aulas universitarias. Lógicamente, lo hacía en Gran Bretaña, en la Universidad de Bath, y fue el responsable R. Angus Buchanan. Buchanan explicaba años después (Cossons, 2000: 21-22) las reticencias de la comunidad académica hacia la nueva disciplina y atribuía a esta circunstancia el que la arqueología industrial se decantara por la vertiente del conservacionismo y no desarrollara otros aspectos, teóricos y metodológicos, que posiblemente habrían conducido a la disciplina por otros caminos. Aún así, hubo –continúa diciendo Buchanan– valerosos esfuerzos en extramural departments de varios lugares del país, siendo de destacar la tarea llevada a término por Stafford Linsley en Newcastle y Michael Lewis en Hull.
En 1967 se creaba el Ironbridge Museum a partir de la conservación de los altos hornos de Coalbrookdale y del primer puente metálico del mundo, construido entre 1776 y 1779 en Telford. Por la gran cantidad de carbón existente en el lugar, éste se denominaba Coalbrookdale, pero a partir de la construcción del primer puente de hierro fundido en el lugar, en 1779, se denominó al conjunto Ironbridge. Ya desde 1950 se habían llevado a cabo en el lugar excavaciones para sacar a la luz nuevamente el primer alto horno de esta zona tan abundante en materias primas de primordial importancia para el desarrollo de la industria, como el carbón mineral, la arcilla y el hierro. Estas excavaciones son el primer trabajo de arqueología industrial en el mundo. Más tarde, en 1967, se empezó a organizar el primer museo de la zona y poco a poco fueron incluyéndose nuevos museos y lugares de interés histórico, que constituyeron el actual Ironbridge Gorge Trust Museum.
Gracias a estas iniciativas, el valor del patrimonio industrial adquirió una nueva dimensión, lo que hizo que se crearan numerosas asociaciones de carácter local y regional dedicadas a la búsqueda y conservación de «monumentos industriales». A principios de la década de 1960, nacía la Hampshire Industrial Archaeology Society (HIAS), ahora Hampshire Industrial Archaeology Society. El 1964 lo hacía la Gloucestershire Society for Industrial Archaeology, en 1965 la Manchester Region Industrial Archaeology Society, en 1967 la Staffordshire Industrial Archaeology Society, en 1968 la Cambridge Industrial Archaeology Society, la Norfolk Industrial Archaeology Society –que desde 1971 publicó la Norfolk Industrial Archaeology Society Journal–, The Greater London Industrial Archaeology Society (GLIAS) y la Bristol Industrial Archaeological Society (BIAS) –editora desde el mismo año de su fundación del BIAS Journal–, por citar sólo las más relevantes.
La década de 1965-1975 fue igualmente fecunda en la edición de todo tipo de publicaciones sobre arqueología industrial. David and Charles, Longman y Batsford serían las editoriales británicas más destacadas. La primera publicó nada menos que veinte títulos entre 1965 y 1975, la mayoría de ellos estudios regionales sobre el patrimonio industrial: Hudson (1965) se ocupó del sur de Inglaterra; Smith (1965), de East Midlands; Butt y otros (1967), de Escocia; Ashmore (1969), de Lancashire; Buchanan y Cossons (1969), de la región de Bristol; Garrad y otros (1972), de la Isla de Man; Atkinson (1974), del nordeste de Inglaterra, y Rees (1975), de Gales. Además de estudios regionales, David and Charles fue también la editora de los libros de Pannell, The Techniques of Industrial Archaeology (1966), y de Cossons, The BP Book of Industrial Archaeology (1975). Para Pannell, el objeto de la arqueología industrial –que es una parte del estudio de la historia– es la industria de todos los períodos del pasado, si bien debe poner el énfasis en el estudio de los restos industriales, puesto que los de períodos anteriores a la industrialización han sido investigados por los arqueólogos convencionales, mientras los de este último permanecían hasta la irrupción de la arqueología industrial en el más absoluto de los olvidos. Cossons restringe sólo a la época industrial el objeto de la disciplina y propone que se denomine a ésta «arqueología contemporánea». Longman, por su parte, centró su atención en estudios temáticos, como por ejemplo los dedicados a la industria textil (W. English, The Textile Industry, 1969), ferrocarriles (B. Morgan, Civil Engineering: Railways, y W. A. Campbell, Mechanical Engineering: Railways, 1971), materiales de construcción (Hudson, 1972) o energía hidráulica (Ian Mc-Neil, Hydraulic Power, 1972). Con respecto a Batsford, comenzó a mediados de la década de los 70 una colección de guías del patrimonio industrial británico, y en estos años se publicaron las de Hume (1976-1977) sobre Escocia, Brook (1977) sobre West Midlands, Haslefoot (1978) sobre el sudeste de Inglaterra, Buchanan (1980) sobre la zona central del sur de Inglaterra y Alderton y Booker (1980) sobre East Anglia. Otras obras de estos momentos que se han de considerar son la ya citada de Hudson (1963) y las de Raistrick (1972) y Bracergirdle (1973), las tres sobre aspectos generales de la arqueología industrial. Estas publicaciones –y otras editadas en el período citado que se pueden consultar en la bibliografía del presente volumen– pusieron las bases sobre las que se desarrolló la disciplina tanto en Gran Bretaña como en el resto del mundo. Fueron sumamente importantes al dar a conocer un patrimonio en peligro y al hacer que éste cobrara valor y fuera considerado parte del patrimonio cultural, pero desgraciadamente no fueron tan exhaustivos a la hora de abordar las cuestiones teóricas y metodológicas.
Otro aspecto que contribuyó decisivamente al despegue de la arqueología industrial por todas partes lo constituyeron los congresos de Bath, que tuvieron lugar en la Universidad de Bath. Entre 1964 y 1974 se celebraron un total de ocho reuniones. La primera de ellas llevaba por título The Aims and Methods of Industrial Archaeology, y en ella intervinieron Hudson y Buchanan, entre otros. La orientación del primer congreso siguió las líneas ya desarrolladas por estos autores en sus obras ya citadas. Los congresos de Bath sirvieron también para poner las bases de la creación de una asociación a nivel nacional, opción que veían con cierta reticencia muchas asociaciones de carácter local. Finalmente, en 1973 nacía la Association for Industrial Archaeology (AIA), que en 1976 empezó a editar Industrial Archaeology Review, posiblemente la mejor publicación periódica de todas cuantas hasta la fecha han visto la luz. Su primer presidente fue Tom Rolt, ingeniero, quien falleció al poco de ser nombrado para el cargo y fue sustituido por R. A. Buchanan. La iniciativa de Bath fue continuada por el Ironbridge Museum, el cual, a partir de 1973, comenzó a organizar congresos internacionales y, consecuentemente, la arqueología industrial empezó a intercambiar experiencias e inició su expansión. El primer congreso celebrado en Ironbridge (1973) versaba sobre la conservación de los «monumentos industriales»: Congress on the Conservation of Industrial Monuments. Las diversas intervenciones centraron principalmente el objetivo de la disciplina en cuestiones relacionadas con la conservación de los restos más significativos de la primera industrialización británica.
La arqueología industrial británica de la década de 1970 se caracterizó, a grandes rasgos, por la definitiva incorporación de los monumentos industriales al patrimonio cultural, la proliferación de asociaciones de carácter local y regional y el incremento de las publicaciones generales y locales sobre el tema. La mayor atención hacia los restos industriales era la lógica continuidad de las tareas iniciadas la década anterior. Esto supuso, por otra parte, que la conservación de «monumentos industriales» dejara de ser una tarea en la que sólo estaban comprometidas varias entidades no gubernamentales. Cada día más, las instituciones estatales británicas empezaron a hacerse eco de la importancia del patrimonio industrial. El Department of the Environment interpretará a partir de ahora la legislación sobre patrimonio cultural de forma menos estricta y considerará el patrimonio industrial parte de éste. En 1980, cuando se crea el English Heritage –dependiente del Department for Culture, Media and Sport–, ya nadie cuestiona este aspecto. Lo mismo ocurriría con el National Trust –organismo no gubernamental fundado en 1895 para la preservación de monumentos históricos y edificios y lugares de interés histórico o estético–, el cual inició por esta época una activa tarea a favor del patrimonio industrial y llevó a cabo destacadas restauraciones de fábricas y otros edificios industriales. El rápido desarrollo del interés por los restos industriales en las décadas de 1960 y 1970 supuso un gran estímulo para toda clase de trabajos de conservación realizados por museos en varios lugares de las islas.
La culminación de los esfuerzos voluntarios a favor de la conservación de los vestigios de la industrialización llegó a finales de la década de 1960, cuando en pocos años se abrieron al público los cinco principales museos al aire libre de Inglaterra, ninguno de ellos auspiciado por las autoridades locales o nacionales (Trinder, en Cossons, 2000: 47), como el Ironbridge Gorge Museum Trust (1967), el Nort of England Open Air Museum, en Beamish (1970), el Weal and Downland Museum, cerca de Chichester (1971) o el Black Country Living Museum (1976). También se inició por entonces la práctica de reutilizar antiguos edificios industriales con el fin de garantizar su salvación, una iniciativa que contó con el apoyo de los gobiernos locales. Así, Bush House, un antiguo almacén de té en el corazón de Bristol, se transformó en la Arnolfini Gallery, uno de los centros más importantes de arte contemporáneo, el año 1975. Igualmente, el muelle Albert (Albert Dock), de Liverpool, que se había inaugurado en 1846 y estaba totalmente abandonado, se convirtió en un gran conjunto cívico de ocio y cultura a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Son, posiblemente, las acciones más emblemáticas del período, pero no las únicas. Docenas de proyectos parecidos se llevaron a cabo en varias ciudades británicas, lo cual hizo posible que numerosas muestras del pasado industrial no desaparecieron, tal y como afirma Buchanan (Cossons, 2000: 31).
El éxito de todas estas empresas, sin embargo, no fue acompañado del respaldo académico necesario. Así, mientras los objetivos conservacionistas de las distintas sociedades e instituciones se veían ampliamente cumplidos, los teóricos y metodológicos quedaron rezagados. El apoyo que bien pronto había tenido la disciplina por parte de la Universidad de Bath no fue seguido por otras universidades. Sí se produjo la incorporación al movimiento de profesores universitarios, pero a título individual, y los trabajos más interesantes siguieron siendo llevados a cabo con el concurso de los extramural departments. Aun así, algunas cosas se hicieron –ya en la década de 1980– en el campo de la enseñanza, si bien para graduados. La iniciativa más interesante es la llevada a cabo por el Institute of Industrial Archaeology, patrocinado por la Universidad de Birmingham y el Ironbridge Gorge Museum, que empezó sus actividades en 1980. Sus principales impulsores fueron Michael Stratton y Barrie Trinder. Entre 1982 y 1994, el profesor Stratton formó a una generación de arqueólogos industriales, pero al pasar éste a dirigir el Institute of Advanced Architectural Studies (Universidad de York) –lo que coincidió con el traslado de Trinder al Nene University College (Universidad de Northampton)–, y ante las pocas salidas académicas de las que disponían los diplomados en Arqueología Industrial, decayó el entusiasmo con el que había sido acogido el proyecto.
2.2 La arqueología industrial más allá de Gran Bretaña
La experiencia británica, a medida que fue conociéndose, hizo que los restos materiales del período industrial empezaran a ser vistos con otros ojos en gran parte del mundo (Europa y Norteamérica especialmente). A lo largo de la década de 1970, la arqueología industrial fue extendiéndose a otros países. Alemania fue uno de los primeros. En 1974 salía a la calle el libro de Fritz Spruth Die Bergbauprägungen der Territorien an Eder, Lahn und Sieg: ein Beitrag zur Industriearchäologie. En 1975 –año en que A. Paulinyi publicaba su obra Industriearchäeologie– la ciudad de Bochum tomaba el relevo comenzado en Ironbridge y organizaba el segundo congreso internacional de arqueología industrial: Second International Conference for the Conservation of Industrial Monuments. A este congreso acudieron representantes de varios lugares, entre ellos Gran Bretaña, Alemania (tanto la República Federal como la República Democrática), Francia, Bélgica, Austria, Holanda, Suecia, Estados Unidos, algunos países del Este (Polonia y Checoslovaquia) e incluso Japón, lo cual muestra la rapidez con que la disciplina –cuando menos el movimiento a favor de la defensa del patrimonio industrial– había conseguido implantarse. En el congreso de Bochum se planteó la necesidad de crear un organismo de ámbito internacional que coordinara las diversas iniciativas y evitara su dispersión. El estudio y la conservación de los restos industriales empezaba a ser entendido como una cuestión de todos. Al fin y al cabo, la industrialización había sido un fenómeno mundial. Los estatutos de la nueva organización se aprobarían en el siguiente congreso internacional, que tuvo lugar en Grangarde (Suecia) en 1978. A la reunión asistieron delegados de una veintena de países, los cuales decidieron fundar The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), una iniciativa que había empezado a discutirse en el congreso de Ironbridge de 1973 y que ahora tomaba forma como una organización de carácter permanente a favor del estudio, la conservación y la valoración del patrimonio industrial, presentándose públicamente poco después, en 1981.
Uno de los países donde la arqueología industrial consiguió un mayor eco fue Italia, donde el interés por la protección y conservación del patrimonio cultural contaba con una larga tradición. En 1976 se constituyó en Milán el Centro di Documentazione e di Ricerca Archeologia Industriale y un año después tuvo lugar en la misma ciudad el Convegno Internazionale di Archeologia Industriale, cuyas actas se publicaron al año siguiente. También este último año se editó el primer libro sobre la disciplina en italiano: L’archeologia industriale, de Antonello Negri y Massimo Negri, y se constituyó la Società Italiana per l’Archeologia Industriale (SIAI), hoy prácticamente inactiva, si bien desde 1997 existe la Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI). El libro de A. y M. Negri planteaba numerosas cuestiones ya conocidas y otras de cariz metodológico que la arqueología industrial continúa sin desarrollar:
el aspecto arqueológico, entendido como búsqueda de campo (...), el concepto de excavación aplicado al monumento industrial –el subrayado es mío–; la importancia de los physical remains (sic), es decir, de los restos físicos, de los objetos materiales testigos del hecho productivo; la definición de la disciplina en estrecha conexión con la historia de la tecnología y de la economía; la distinción de las diversas fases, de la observación a la catalogación y a la conservación (Negri, 1978: 9), etc.
Aun cuando predominan las tesis conservacionistas, la obra de los Negri pone el acento en un aspecto esencial: aquello que es objeto de la arqueología industrial no debe serlo en función de consideraciones puramente cuantitativas o por su singularidad, sino por su relación con el modo de producción capitalista, por lo que debemos entender la fábrica o la máquina como «materialidades» del capital; la vivienda obrera como la concreción de la fuerza de trabajo alienada, la que no posee otra riqueza que sus propios brazos, o las materias primas y los productos como bienes que tienen un doble valor, el de uso y el de intercambio. La arqueología industrial debe considerar, por lo tanto, la «fisicidad» de los restos como expresión concreta del modo de producción propio de la sociedad industrial (Negri, 1978: 21). Este planteamiento insertaba la arqueología industrial en el marco de la historia social, poniendo de relieve la importancia de prestar atención a qué y quién hay detrás de los restos del período industrial, pero desgraciadamente no desarrollaba la manera –la metodología– con la que esto debía llevarse a cabo.
La arqueología industrial italiana de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 se mostró especialmente activa y las publicaciones que aparecieron por entonces se centraban, sobre todo, en consideraciones teóricas sobre el alcance de la disciplina. En 1983 apareció una revista de edición muy cuidada, Archeologia industriale, que publicó cinco números hasta octubre de 1984, en los que predominaban los artículos sobre historia económica-industrial y sobre el valor arquitectónico de lugares y edificios. También por esta época hubo interesantes estudios que exploraban la vertiente social de la arqueología industrial, como los de Ornella Selvafolta sobre la vivienda obrera en Milán. Aun así, como ocurrió en la mayoría de los lugares donde la arqueología industrial iba abriéndose paso, los que a ella se acercaron carecían, en términos generales, de formación arqueológica, y la disciplina pronto tomó el camino conservacionista. En 1985 surgió el Istituto di Cultura Materiale e Archeologia Industriale (ICMAI), el cual, entre 1987 y 1996, publicó Il coltello di Delfo. Rivista di cultura materiale e archeologia industriale, de periodicidad trimestral. El ICMAI promueve sobre todo la realización del inventario de los bienes culturales de la época industrial. Algunas voces destacadas del mundo de la arqueología clásica defendieron el carácter arqueológico de la nueva disciplina. En el marco del simposio internacional que se celebró en la British School de Roma en 1978, y que llevaba por título Arqueología de la Industria y Arqueología Industrial, Andrea Carandini hacía unas más que sugerentes reflexiones sobre el carácter de la arqueología industrial, que se reprodujeron después en su libro Arqueología y cultura material (1984). A su parecer, sólo confiriendo a la palabra industrial un significado determinado –el que deriva de la aplicación de las categorías de la economía política– puede comprenderse el objetivo de la misma. Industrial, pues, sólo puede ser sinónimo de industrialización capitalista. Desgraciadamente, las consideraciones de Carandini no pasaron de ser un toque de atención y la práctica de la arqueología convencional continuó limitando la cronología de sus actuaciones no más allá de la Edad Media. Cuando en 1990 se acuñó el término arqueología de la arquitectura y el concepto de estratigrafía muraria comenzó a aplicarse, la arqueología industrial ya había abandonado buena parte de sus pretensiones teóricas y metodológicas para centrarse en cuestiones derivadas de la protección y conservación del patrimonio industrial.
Las primeras manifestaciones en defensa de los restos industriales en Francia tienen lugar en la década de 1970. A finales de 1973 se creaba en este país el Ecomusée du Creusot Montceau –con la misión de registrar, estudiar y poner en valor el patrimonio del territorio de la Communauté Le Creusot Montceau, una tradicional zona siderúrgica– y se organizaba en 1977, en Colonster, un coloquio sobre arqueología industrial, cuyas actas vieron la luz en 1978 con el título de L’Arché ologie industrielle: les livres, les disques. El mismo año nacía el Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie, l’Étude et la Mise en Valeur du Patrimoine Industriel (CILAC), que editó desde ese mismo momento la revista L’archéologie industrielle en France, de periodicidad semestral, y en 1980 Maurice Daumas publicaba una obra con el mismo título. El libro de Daumas, uno de los más extensos que se han publicado sobre la materia, resume muy bien la línea seguida por lo que entonces se entendía por arqueología industrial: una introducción sobre la nueva disciplina, unas páginas dedicadas al fenómeno de la industrialización y, acto seguido, un análisis, mezcla de historia económica e industrial, de los diversos sectores que habían hecho posible el proceso de industrialización con profusión de fotografías y de otras ilustraciones. La obra de Daumas, historiador de la técnica, empieza con una breve introducción sobre el porqué del libro –«la necesidad de salvar los elementos más representativos de nuestro patrimonio industrial», el estudio de los cuales debe tener en cuenta «el medio histórico en el que desarrollaron sus actividades»–, a la que sigue un primer capítulo sobre el paisaje industrial y, acto seguido, otros que hablan de los diversos elementos que lo conforman: manufacturas reales, forjas y altos hornos, manufacturas y fábricas, molinos, puentes, canales, etc. Las páginas 427 a 445, que constituyen el último capítulo, están dedicadas a la arqueología industrial, «una investigación pluridisciplinar» que sólo excepcionalmente recurre a la excavación y no «utiliza más que en una muy escasa medida las técnicas de los arqueólogos clásicos», puesto que «los documentos escritos e iconográficos son generalmente lo suficientemente abundantes para esclarecer la observación directa y dar una interpretación exacta de los elementos de la instalación todavía existentes».
La arqueología industrial traspasaba, pues, las fronteras británicas, pero lo hacía, como acabamos de ver, desde la consideración de que su tarea era el estudio y la puesta en valor de elementos representativos de la industrialización; el estudio, por lo tanto, del monumento, al que nos podemos aproximar desde los más variados intereses, pues es pluridisciplinar. No hace falta, en consecuencia, una metodología específica. Aun así, con todas las limitaciones, estas publicaciones serían las primeras en editarse fuera de Gran Bretaña y resultaron decisivas para la expansión de la arqueología industrial en Europa.





























