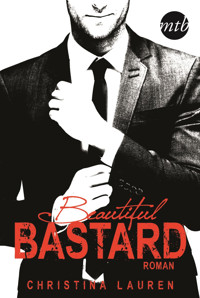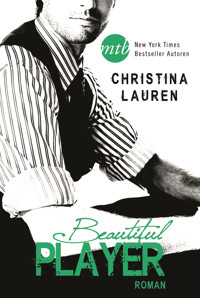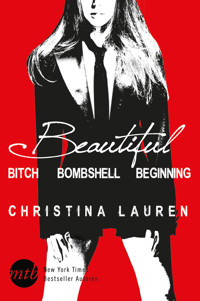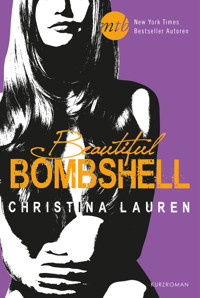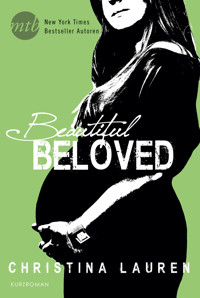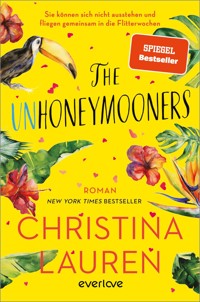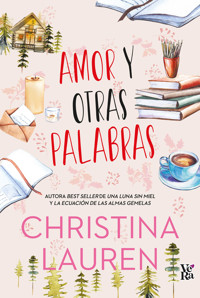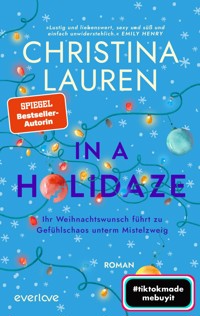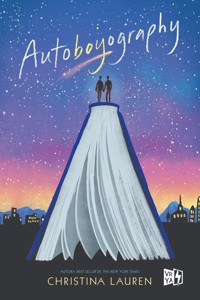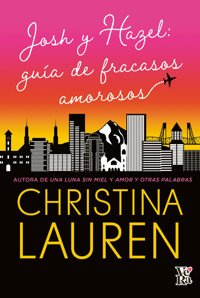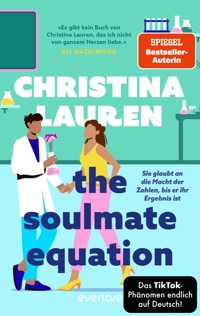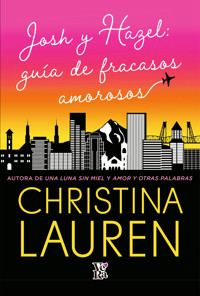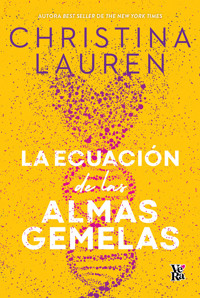Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un deseo navideño, un héroe cariñoso y toda una vida en juego que te harán creer en el poder de los deseos y la magia de las fiestas. Es la época más maravillosa del año... pero no para Maelyn Jones, que vive con sus padres y odia su trabajo. Sin embargo, quizá lo peor de todo sea que esta es la última Navidad que celebrará en su lugar favorito del mundo: la cabaña nevada de Utah, donde ella y su familia han pasado todas las fiestas desde que nació. Al borde de un colapso nervioso, Mae lanza lo que cree que es una simple súplica al universo: "Por favor, muéstrame qué me hará feliz". Lo que sigue no es la escena más dichosa del año, sino los neumáticos rechinando, el metal chocando y, después, todo se vuelve negro. Cuando despierta... está en un avión con destino a Utah, empezando las mismas vacaciones de hace unos instantes. Con un desastre temporal hilarante que la envía de vuelta al avión una y otra vez, Mae debe descubrir cómo liberarse de ese extraño bucle, para poder, finalmente, encontrar a su verdadero amor bajo el muérdago.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un deseo navideño, un héroe cariñoso y toda una vida en juego que te harán creer en el poder de los deseos y la magia de las fiestas.
Es la época más maravillosa del año... pero no para Maelyn Jones, que vive con sus padres y odia su trabajo. Sin embargo, quizá lo peor de todo sea que esta es la última Navidad que celebrará en su lugar favorito del mundo: la cabaña nevada de Utah, donde ella y su familia han pasado todas las fiestas desde que nació.
Al borde de un colapso nervioso, Mae lanza lo que cree que es una simple súplica al universo: “Por favor, muéstrame qué me hará feliz”. Lo que sigue no es la escena más dichosa del año, sino los neumáticos rechinando, el metal chocando y, después, todo se vuelve negro.
Cuando despierta... está en un avión con destino a Utah, empezando las mismas vacaciones de hace unos instantes. Con un desastre temporal hilarante que la envía de vuelta al avión una y otra vez, Mae debe descubrir cómo liberarse de ese extraño bucle, para poder, finalmente, encontrar a su verdadero amor bajo el muérdago.
CHRISTINA HOBBS Y LAUREN BILLINGS
Son un dúo de autoras y mejores amigas que hace años escriben bajo el nombre de Christina Lauren. Juntas han escrito más de 17 novelas bestseller que se han traducido a más de 30 idiomas.
Una luna sin miel se convirtió en bestseller instantáneo de The New York Times, un éxito rotundo entre la crítica y Goodreads, Publishers Weekly y Buzzfeed, entre otros, lo consideran de “lectura obligatoria”.
Visita su web christinalaurenbooks.com.
Y síguelas en christinalauren.
Capítulo uno
26 de diciembre
Díganme zorra. Díganme impulsiva. Díganme borracha.
Nunca nadie me ha dicho nada de eso, pero esta mañana alguien me lo tiene que decir. Lo de anoche fue un desastre.
Procurando hacer el menor ruido posible, salgo de la litera de abajo y atravieso el suelo helado de puntillas, en dirección a la escalera. El corazón me late tan fuerte que no sé si podrá oírse fuera de mi cuerpo. Lo último que quiero es despertar a Theo y tener que mirarlo a los ojos antes de que mi cerebro entre en calor y piense con coherencia.
El anteúltimo escalón siempre cruje como si estuviera sacado de una casa embrujada; ha sufrido los embates de casi tres décadas de nosotros, los “niños”, subiendo a las corridas y a los pisotones para ir a comer y bajando al sótano para ir a jugar y a dormir. Me estiro para apoyar el pie con cuidado en el escalón anterior a ese, y exhalo al notar que no ha hecho ruido. No todos han corrido la misma suerte: esa tabla floja ha delatado a Theo tantas veces al intentar entrar en silencio a altas horas de la noche (o al despuntar el día, según como se vea) que ya he perdido la cuenta.
Cuando llego a la cocina, me preocupo menos por ser sigilosa y apunto a la velocidad. Aún está oscuro; la casa está en silencio, pero pronto se levantará el tío Ricky. Esta cabaña está llena de madrugadores. Se me está acabando el tiempo para pensar en cómo solucionar este asunto se está cerrando.
Mientras un aluvión de recuerdos de anoche me inunda la mente como un humillante libro animado, subo corriendo la escalera ancha que lleva al primer piso, paso de largo el muérdago que cuelga sobre el descanso, rodeo el balaustre con los calcetines a rayas blancas y rojas, me escabullo por el pasillo y abro la puerta de una escalera más angosta que sube al ático. Al llegar arriba, abro de un empujoncito la puerta de Benny.
—Benny —susurro en medio de la oscuridad helada—. Benny, despierta. Es una emergencia.
Se oye un gemido áspero desde el otro lado, y le advierto:
—Voy a encender la luz.
—No…
—Sííí. —Extiendo la mano y acciono el interruptor para iluminar la habitación. Mientras que a nosotros, la prole, hace tiempo que nos han relegado a dormir en literas en el sótano, este ático es el dormitorio de Benny cada diciembre, y me parece el mejor lugar de toda la casa. Tiene el techo abovedado y una larga ventana con vitrales en el otro extremo que proyecta la luz del sol sobre las paredes, en brillantes franjas azules, rojas, verdes y anaranjadas. La angosta cama de una plaza comparte el espacio con el revoltijo organizado de recuerdos familiares, cajas de decoraciones para distintas festividades y un armario lleno de la vieja ropa de invierno de la abuela y el abuelo Hollis, de cuando comprar una cabaña en la lujosa Park City no era un panorama financiero ridículo para un director de escuela secundaria de Salt Lake. Como ninguna de las demás familias tenía hijas mujeres cuando era pequeña, jugaba a disfrazarme sola aquí arriba, aunque a veces tenía a Benny de público.
Pero ahora no necesito público, necesito un oído dispuesto y un consejo frío y directo porque estoy al borde de un ataque de histeria.
—Benny. Despierta.
Él se apoya en un codo y, con la otra mano, se frota los ojos para quitarse el sueño. Su acento australiano sale ronco:
—¿Qué hora es?
Miro el teléfono que tengo en mi mano pegajosa.
—Las cinco y media.
Benny me mira con los ojos entrecerrados, incrédulo.
—¿Murió alguien?
—No.
—¿Desapareció alguien?
—No.
—¿Alguien sangra sin parar?
—Mentalmente, sí. —Me adentro en el cuarto, me envuelvo en una vieja manta tejida y me siento en una silla de mimbre que está frente a la cama—. Ayuda.
A pesar de sus cincuenta y cinco años, Benny tiene el mismo pelo sedoso de color castaño claro que lució toda mi vida. Lo lleva largo, un poco por debajo del mentón, con ondas como si se hubiera hecho la permanente durante años y en algún momento hubiera decidido dejárselo así. Antes imaginaba que se ocupaba de los equipos de alguna banda de rock ochentosa, o que era un aventurero que llevaba a turistas adinerados a su muerte en medio del monte. La realidad no es tan emocionante (trabaja de cerrajero en Portland), pero el repiqueteo de sus brazaletes turquesa y los collares de cuentas abren paso a la imaginación.
En este momento, ese pelo es más que nada un caos.
Tengo una profunda historia con cada una de las doce personas que habitan esta casa, pero Benny es especial. Es amigo de mis padres desde que iban a la universidad (todos los adultos de esta casa estudiaron juntos en la Universidad de Utah, con excepción de Kyle, que se incorporó al grupo después de casarse con Aaron), pero siempre ha sido más un amigo que una figura paterna. Es de Melbourne, de actitud siempre serena y mente abierta. Benny es el soltero eterno, el sabio consejero y la única persona en mi vida que sé que puede ayudarme a ver las cosas con objetividad cuando mi mente es un descontrol total.
Cuando era niña, me guardaba todos los chismes hasta que veía a Benny el fin de semana del Día de la Independencia o en las vacaciones de Navidad, y entonces le contaba todo en cuanto lo tenía para mí sola. Él sabe escuchar y dar consejos de lo más sencillos, sin juzgar ni dar sermones. Tan solo espero que su serenidad me salve esta vez.
—Bueno. —Tose para aclararse un poco la garganta y se quita unos pelos caprichosos de la cara—. A ver, dime.
—Bueno. Sí. —A pesar del pavor que me invade y el tiempo que se acaba, decido que lo mejor es introducirlo poco a poco en la conversación—. Theo, Miles, Andrew y yo estábamos jugando un juego de mesa anoche en el sótano —empiezo a contarle.
Un “ajá” grave retumba en su garganta.
—Una noche común y corriente —acota.
—Jugábamos al Clue. —Hago una pausa, y tiro mi pelo oscuro sobre el hombro.
—Bueno. —Benny, como siempre, me tiene una paciencia de oro.
—Miles se quedó dormido en el suelo —continúo. Mi hermano menor tiene diecisiete y, como la mayoría de los adolescentes, puede dormirse aunque esté sobre una roca puntiaguda—. Andrew se fue al hangar.
Este “ajá” es una risita, a Benny aún le parece gracioso que Andrew Hollis, el hermano mayor de Theo, al fin se haya puesto firme con su padre y haya logrado salir de las literas infantiles: ahora duerme en el hangar durante las fiestas navideñas. El hangar es una construcción vieja y fría que está a unos veinte metros de la cabaña principal. Lo gracioso es que el hangar no está ni remotamente cerca de alguna pista de aterrizaje. Se usa más que nada como una extensión del patio en verano y de ninguna manera es apto para que los invitados pasen la noche en medio de las montañas Rocosas en pleno invierno.
Y si bien no me gustó ni un poco no poder ver a Andrew Hollis en la litera de arriba al otro lado del cuarto, la verdad es que lo entendía.
Ya ninguno de los que dormimos en el sótano somos niños. Ha quedado bien claro que Theo puede…, ejem…, dormir donde quiera; mi hermano, Miles, idolatra a Theo y lo sigue a todos lados, y yo aguanto la cuestión porque mi mamá me mataría con sus propias manos si llegara a quejarme de la generosa hospitalidad de la familia Hollis. Pero Andrew, con casi treinta años, parece que ya no quería seguir dándoles el gusto a los padres, así que tomó un catre y una bolsa de dormir, y abandonó la cabaña en la primera noche.
—Todos habíamos bebido unas copas —digo, y luego me corrijo—: Bueno, Miles no, obviamente, pero los demás sí.
Benny alza las cejas.
—Dos. —Hago una mueca—. Ponche de huevo.
Me pregunto si Benny sabrá en qué terminará esto. Se sabe que soy muy flojita con la bebida y que Theo se pone muy cachondo. Aunque, a decir verdad, se sabe que Theo está siempre cachondo.
—Theo y yo subimos a buscar agua. —Me relamo los labios y trago saliva, sintiendo la garganta seca de golpe—. Eh…, y entonces se nos ocurrió: “¡Vamos a caminar borrachos por la nieve!”, pero en lugar de eso… —contengo el aliento, ahogando mis palabras— nos besamos en el recibidor.
Benny se queda quieto, y después posa sus ojos color avellana en mí, despierto del todo.
—Hablas de Andrew, ¿no? ¿Andrew y tú?
Ahí está. Con esa pequeña pregunta, Benny le ha dado en el clavo.
—No —respondo al fin—. Andrew no. Theo.
Eso soy: una zorra.
Con el beneficio de la sobriedad y la desagradable claridad de la mañana siguiente, el ajetreo breve y frenético de anoche parece un borrón. ¿Acaso empecé yo, o fue Theo? Lo único que sé es que, para mi sorpresa, fue todo muy torpe. No fue para nada seductor: dientes que se chocaron, unos gemidos y besos febriles. Él me sujetó las tetas con un movimiento más parecido a una revisión médica que a un abrazo apasionado. Ahí fue cuando lo aparté y, con una débil disculpa, me escabullí por debajo de su brazo y bajé corriendo al sótano.
Quiero asfixiarme con la almohada de Benny. Esto es lo que me pasa por finalmente aceptar el ponche de huevo con alcohol de Ricky Hollis.
—Un momento. —Benny se inclina y levanta una mochila del suelo, cerca de la cama, y saca una pipa larga y delgada.
—¿En serio, Benedict? Ni siquiera es de día.
—Escucha, reina del caos, me estás contando que anoche te besaste con Theo Hollis. No puedes decirme nada por fumar un poco antes de oír el resto.
Bueno, muy bien. Suspiro, mientras cierro los ojos y apunto la cara al techo, enviando un deseo mudo al universo para que se borre lo que pasó anoche. Por desgracia, cuando vuelvo a abrirlos, sigo en el ático con Benny, que está fumando marihuana antes de que salga el sol, embargada por una sensación de arrepentimiento grande como una casa.
Benny exhala un humo apestoso y guarda la pipa en la mochila.
—Bueno —dice, mirándome con los ojos entrecerrados—. Theo y tú.
Me quito el flequillo de la cara con un soplido.
—No lo digas así, por favor.
Alza las cejas como diciendo: “Bueno, ¿y?”.
—Sabes que tu mamá y Lisa han estado bromeando sobre eso todos estos años, ¿no?
—Sí, lo sé.
—A ver, siempre buscas complacer a la gente —dice Benny, estudiándome—, pero esto es una exageración.
—¡No lo hice para complacer a nadie! —Hago una pausa para pensarlo mejor—. Creo que no.
Es una broma que viene de largo, desde que éramos niños: nuestros padres tenían la esperanza de que Theo y yo algún día termináramos juntos. Entonces, estaríamos emparentados oficialmente. Y supongo que, en teoría, tiene sentido. Nacimos con solo dos semanas de diferencia. Nos bautizaron el mismo día. Dormimos juntos en la litera de abajo hasta que confiaron en que Theo tenía edad suficiente para no saltar de la de arriba. Él me cortó el pelo con las tijeras de la cocina cuando teníamos cuatro años. Yo le llenaba la cara y los brazos de banditas siempre que nos dejaban solos hasta que nuestros padres se espabilaron y empezaron a esconderlas. Para poder irnos de la mesa, yo me comía sus frijoles y él se comía mis zanahorias cocidas.
Pero todo eso es cosa de niños, y ya no somos niños. Theo es un buen chico y lo adoro porque prácticamente es como si fuera de la familia y un poco tengo que adorarlo, aunque nos hemos convertido en personas tan distintas que a veces parece que lo único que tenemos en común pasó hace más de una década.
Lo más importante (entiéndase: lo más penoso) es que Theo nunca me ha gustado, más que nada porque he estado loca, silenciosa y tristemente enamorada de su hermano mayor durante casi toda mi vida. Andrew es bueno, cálido, divino y gracioso. Es juguetón, le gusta coquetear, es creativo y cariñoso. También es reservado y de principios fuertes, y casi no tengo dudas de que nada le generaría más asco por una mujer que enterarse de que se besó con el mujeriego de su hermano menor bajo los efectos de un ponche de huevo.
Benny, la única otra persona en esta casa que sabe lo que siento por Andrew, me mira con ojos expectantes.
—¿Y qué pasó?
—Terminamos en el recibidor, los tres: yo, Theo y la lengua de él. —Me meto la punta del pulgar en la boca y la muerdo—. Dime qué estás pensando.
—Intento entender cómo pasó esto… Tú no eres así, peque.
Una actitud defensiva se enciende brevemente en mi interior, pero se apaga casi de inmediato por el odio que siento por mí misma. Benny es mi Pepito Grillo y tiene razón: no soy así.
—Tal vez fue un empujón de mi subconsciente: tengo que superar esta estupidez con Andrew.
—¿Estás segura de eso? —pregunta Benny con delicadeza.
Nop.
—¿Sí…? —Tengo veintiséis. Andrew tiene veintinueve. Hasta yo tengo que reconocer que si algo fuera a pasar entre nosotros, ya tendría que haber pasado.
—Así que pensaste, ¿por qué no Theo? —sugiere Benny, leyéndome la mente.
—No fue tan calculado, eh. Digo, tampoco es que sea feo.
—Pero ¿él te gusta? —Benny se rasca el mentón sin afeitar—. Me parece que esa pregunta es importante.
—Bueno, parece que a muchas mujeres sí, ¿no?
—Eso no fue lo que pregunté —dice riendo.
—Supongo que anoche me habrá parecido que sí, ¿no?
—¿Y? —me insiste, haciendo una mueca como si no estuviera seguro de querer saberlo.
—Y… —Arrugo la nariz.
—Esa cara me dice que fue terrible.
Exhalo, abatida.
—Malísimo. —Hago una pausa—. Me lamió la cara. O sea, toda la cara. —La mueca de Benny se intensifica. Lo señalo con un dedo y le digo—: Tienes la obligación de guardar el secreto.
Benny levanta una mano.
—¿A quién le voy a contar? ¿A sus padres? ¿A los tuyos?
—¿Acaso lo arruiné todo?
—No son las primeras dos personas de la historia que se besan borrachos —me dice con una sonrisa—. Pero tal vez esto fue una especie de catalizador. El universo te dice que superes, de alguna forma, lo de Andrew.
Me río porque esto parece de verdad imposible. ¿Cómo se hace para dejar de pensar en un hombre con un corazón tan noble y un trasero tan firme? No es que no haya intentado superar lo de Andrew durante, a ver, los últimos trece años.
—¿Se te ocurre cómo? —pregunto.
—No sé, peque.
—¿Hago de cuenta que no pasó nada? ¿Lo hablo con Theo?
—No lo pases por alto, eso seguro —dice Benny y, por más ganas que tuviera de que él me diera permiso para hacer como el avestruz, sé que tiene razón. Evitar las confrontaciones es el peor vicio de la familia Jones. Mis padres podrán contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que han hablado de sus sentimientos entre ellos con madurez, que es lo que probablemente diría el abogado que les tramitó el divorcio—. Ve a despertarlo antes de que empiece el día. Aclara las cosas.
Benny mira por la ventana el cielo que se va aclarando poco a poco y después vuelve la vista a mí. El pánico debe de estar invadiéndome el rostro, porque él apoya una mano tranquilizadora sobre la mía.
—Sé que sueles arreglar las cosas esquivando la confrontación, pero es nuestro último día aquí. No querrás irte y dejar las cosas así entre ustedes. Imagina volver la Navidad que viene con eso sin resolver.
—Eres el cerrajero más intuitivo que existe, lo sabes.
—Estás desviando la conversación —dice él con una carcajada.
Asiento con la cabeza, metiendo las manos entre las rodillas y fijando la vista en el suelo de madera gastada.
—Una pregunta más.
—¿Ajá? —Ese “ajá” me dice que sabe precisamente lo que se viene.
—¿Le cuento a Andrew?
Benny responde con una pregunta:
—¿Por qué necesitaría saberlo?
Lo miro, sorprendida, y percibo su solidaridad. Uf. Tiene razón. No hace falta que Andrew lo sepa, porque igual no le importaría.
Capítulo dos
Ruego que todos sigan dormidos cuando salgo a escondidas de la habitación de Benny y, en su mayor parte, la casa está quieta y en silencio. Mi plan: despertar a Theo, pedirle que vaya conmigo a la cocina para hablar… no, la cocina no, muy cerca del recibidor… antes de que se levante alguien más. Aclarar las cosas. Dejar establecido que fue algo azaroso, nada por lo que debamos sentirnos incómodos. ¡La culpa fue del ponche de huevo! Desde ya que nadie necesita enterarse de eso.
¿Acaso estoy siendo demasiado paranoica por un beso feo y una tocada de teta? Sin duda. Pero Theo es como si fuera de la familia, y estas cosas suelen complicarse. No quiero ser la dinamita que haga volar por los aires esta agradable dinámica de familia por elección.
En las otras cien mañanas que pasé aquí, por lo general estoy despierta en la cocina, haciendo trampa en el solitario mientras Ricky, el padre de Andrew y Theo, mastica galletas y bebe café a lo zombi, cobrando vida poco a poco. “Maelyn Jones, tú y yo somos como dos gotas de agua”, dice una vez que puede hablar. “Los dos nos despertamos con el sol”. Pero en esta mañana en particular, Ricky aún no se ha levantado. En lugar de él, está Theo, inclinado sobre un tazón gigante de cereales de colores.
Aún me desorienta verlo con el pelo corto. Desde que tengo memoria, Theo tuvo pelo oscuro, ondulado, de surfista, que a veces se sujetaba en una coleta… pero ahora ya no está: se lo cortó tan solo unos días antes de que todos llegáramos a la cabaña. Ahora estoy de pie en el vano de la puerta, rodeada de guirnaldas metalizadas con hojas de acebo hechas de papel tisú que los mellizos y Andrew colgaron ayer a la mañana. Clavo la vista en el pelo corto de Theo, pensando en que parece un desconocido.
Sé que él sabe que estoy aquí, pero no me presta atención; finge estar absolutamente fascinado con la información nutricional de la caja de cereales que tiene delante. Le gotea leche del mentón y se la quita con el dorso de la mano.
Mi estómago se pone duro como piedra.
—Hola —digo, doblando un paño de cocina que estaba por ahí.
Él sigue sin alzar la vista.
—Hola —responde.
—¿Dormiste bien?
—Sí.
Me cruzo de brazos y me doy cuenta de que no tengo sostén, que estoy en pijama. Siento que se me congelan los pies descalzos contra el suelo de linóleo.
—Te levantaste temprano —digo.
Un hombro corpulento se levanta y cae, seguido por un:
—Sí.
Pestañeo y, de pronto, veo con claridad lo que está sucediendo. En este momento no estoy hablando con Theo, mi amigo de toda la vida. Este es el Theo de la mañana siguiente. Es el Theo que ven la mayoría de las mujeres. Mi error fue suponer que no soy como la mayoría de las mujeres.
Me dirijo a la cafetera, meto un filtro, lo lleno con café tostado oscuro y lo dejo haciéndose. El profundo efecto embriagador del café me invade la cabeza y, aunque sea por unos segundos, me distrae de mi angustia.
Echo un vistazo al calendario de Adviento que está sobre la encimera, vacío, no porque ayer fuera Navidad, sino porque a Andrew le encanta el chocolate y se los comió todos hace cinco días. Lisa, la madre de él y Theo, hizo unas galletas el primer día de las vacaciones, pero quedaron casi sin comerse porque nadie quiso arriesgarse a perder un diente después de que mi padre se rompiera uno.
Conozco todos los platos de esta cocina, todos los manteles individuales, las agarraderas y los paños de cocina. Este lugar es más preciado para mí que la casa en la que me crie, y no quiero mancharla con decisiones estúpidas empapadas de ponche de huevo.
Respiro hondo y pienso por qué venimos aquí: para pasar tiempo de calidad con nuestra familia por elección, para celebrar la unidad. A veces nos volvemos locos los unos a los otros, pero me encanta este lugar; estoy todo el año esperando el momento de venir.
Theo deja caer la cuchara sobre la mesa, y el ruido me trae de vuelta al ambiente tenso y cargado de esta cocina. Sacude la caja de cereales sobre el tazón para servirse más. Intento volver a interactuar:
—¿Con hambre?
—Sí —responde él con un gruñido.
Le doy el beneficio de la duda. Tal vez esté avergonzado. Dios sabe que yo sí. Quizá debería disculparme, asegurarme de que nos pasa lo mismo.
—Oye, Theo. Sobre lo que pasó anoche…
Él se ríe en medio de un bocado de cereales y dice:
—Anoche no fue nada, Mae. Debería haber imaginado que le darías demasiada importancia.
Me sorprendo. ¿Demasiada importancia?
Brevemente, me imagino lanzándole el objeto más cercano a la cabeza.
—¿De qué diablos…? —empiezo a decir, pero unas pisadas interrumpen mi diatriba y salvan a Theo de terminar con los sesos estallados por un posafuentes de hierro.
Ricky entra a la cocina soltando un áspero:
—Buen día.
Toma una taza, yo tomo la cafetera, le sirvo café cuando él extiende el brazo en actitud expectante, y nos acercamos a la mesa arrastrando los pies: nuestro bailecito de siempre. Pero Ricky titubea, dudando de dónde sentarse al descubrir que Theo está sentado en su silla, así que corre otra, se sienta con un gruñido de alivio y huele el aroma del café.
Espero a que Ricky lo diga. Ya viene. “Maelyn Jones, tú y yo somos como dos gotas de agua”. Pero las palabras no salen. Theo ha creado una burbuja de frío silencio en medio de un espacio que suele ser cálido, y una chispa de horror se enciende debajo de mis costillas. Ricky es el rey de las tradiciones, y es evidente que soy la heredera a su trono. Este es el único lugar del mundo en el que nunca me he cuestionado lo que hago ni lo que soy, pero anoche con Theo nos salimos del guion y ahora todo se ha puesto raro.
Lo fulmino con la mirada desde el otro lado de la mesa, pero él no levanta la vista. Ataca los cereales como un universitario con resaca.
Theo es un idiota.
De pronto me embarga una furia brutal. ¿Cómo puede ser que no tenga los huevos para mirarme a la cara? Unos besitos borrachos no deberían ser nada para Theo Hollis. No serían más que un rayón fácil de quitar, pero parece que él lo estuviera marcando más a propósito.
Ricky se da vuelta poco a poco para mirarme, y sus ojos inquisidores penetran mi visión periférica. Quizá Theo tenga razón. Quizá le estoy dando demasiada importancia a esto. Con esfuerzo, pestañeo y me aparto de la mesa para ponerme de pie.
—Creo que iré afuera a tomar mi café y disfrutar de la última mañana aquí.
Bien. Si Theo tiene media neurona, lo que en este momento es debatible, captará la indirecta y saldrá conmigo para hablar afuera.
Pero cuando me siento en la hamaca del porche, tapada hasta las orejas con un abrigo de plumas, calcetines gruesos, botas y una manta, me siento congelada por dentro. No quiero sacudir los cimientos de este lugar especial, por eso no he sucumbido a los coqueteos de Theo ni nunca le he confesado a nadie más que a Benny que siento algo verdadero y delicado por Andrew. La amistad férrea de nuestros padres tiene muchos más años que nosotros, los hijos.
Lisa y mi madre eran compañeras de cuarto en la universidad. Mi padre, Aaron, Ricky y Benny vivían juntos en una casa destartalada que alquilaban fuera del campus. Bautizaron a la vieja casa victoriana con el nombre sumamente creativo de Casa Internacional de la Cerveza, y por las fotos que vi, parecía algo salido de una de esas películas viejas de fraternidades. Después de la graduación, Aaron se mudó a Manhattan, donde conoció a Kyle Liang, se casaron y luego adoptaron a los mellizos. Ricky y Lisa se quedaron en Utah, Benny se quedó deambulando por la Costa Oeste antes de instalarse en Portland. Mis padres echaron raíces en California, donde nací, y, tiempo después, nació Miles, el bebé sorpresa, cuando yo tenía nueve. Se divorciaron hace tres años y mi madre está felizmente casada otra vez. Mi padre… no tanto.
En muchas ocasiones, Aaron ha dicho que estas amistades le salvaron la vida cuando sus padres murieron de pronto en un accidente de tránsito mientras cursaba el tercer año de la universidad y, para ayudarlo, el grupo comenzó a celebrar las fiestas juntos. A pesar de todos los altibajos de la vida, la tradición se mantuvo: cada 20 de diciembre nos entregamos al itinerario navideño muy específico y pormenorizado de Ricky. No hemos faltado ni una sola vez desde que nací, ni siquiera el año en que se divorciaron mis padres. Ese año no fue agradable y decir que fue tenso se queda corto, pero de algún modo, pasar tiempo con nuestra familia de “no sangre” ayudó a aliviar el trastorno que se había generado en nuestra familia de sangre.
Las fiestas siempre han sido el círculo rojo celebratorio marcado en mi calendario. La cabaña es mi oasis no solo porque allí está Andrew Hollis, sino también porque es la cabaña de invierno perfecta, la cantidad perfecta de nieve, las personas perfectas y el nivel perfecto de comodidad. Las Navidades perfectas, y no quiero cambiar absolutamente nada.
¿Acaso acabo de estropear todo por completo?
—Qué desastre soy. —Me inclino hacia delante y me abrazo las rodillas.
—No eres un desastre.
Me sobresalto, alzo la vista y me encuentro con Andrew de pie junto a mí, sonriendo con una taza de café humeante en la mano. Al ver su rostro iluminado por la clara luz de la mañana, sus pícaros ojos verdes, la sombra de una barba que se asoma y la marca de la almohada en la mejilla izquierda, mi cuerpo reacciona de manera predecible: el corazón salta de un barranco y siento unas cosquillas cálidas en el estómago. Es justo la persona a la que quiero ver en este momento y la que menos quiero que se entere de lo que me tiene mal.
Intentando recordar el aspecto de mi pelo, me subo la manta hasta el mentón, deseando haberme tomado la molestia de ponerme un sostén.
—¿Estaba hablando sola?
—Claro que sí. —Andrew sonríe y, Dios santo, es como si saliera el sol detrás de las nubes. Unos hoyuelos tan profundos que podría perder todas mis esperanzas y sueños dentro de ellos. Juro que le destellan los dientes. Como si hubiera esperado el momento justo, un rizo perfecto de color café cae sobre su frente. No puede ser.
Y, ay, Dios mío, besé a su hermano. La culpa y el arrepentimiento forman una mezcla amarga en el fondo de mi garganta.
—¿Revelé mis planes de derrocar al Gobierno e instalar a Beyoncé en el lugar que le corresponde como nuestra intrépida líder? —pregunto, desviando la conversación.
—Creo que llegué después de esa parte. —Andrew me contempla con gesto divertido—. Acabo de oírte decir que eres un desastre.
Tiene algo en la cara, un brillito travieso que no consigo interpretar. El pavor enseguida me da una patada en el plexo solar.
—¿Qué está pasando? —pregunto, señalándole la cara.
—Ah, nada. —Se sienta junto a mí, me rodea los hombros con el brazo y me da un beso en la cabeza. El beso logra distraerme lo suficiente para que el pavor se desvanezca, y hago un esfuerzo para no intentar retenerlo cuando él se aparta. Si alguna vez pudiera recibir un abrazo largo y apretado de Andrew Hollis, sería el equivalente afectivo a tragar un vaso gigante de agua en un día abrasador. Sé que nunca lo he merecido, sé que él es demasiado bueno para cualquier mortal, pero eso nunca fue razón para dejar de desearlo.
Un velo de inquietud vuelve a posarse sobre mí cuando Andrew dice mi nombre entre risas contra mi pelo.
—Qué alegre estás hoy —digo.
—Y tú no —señala él, inclinándose hacia delante para estudiar mi cara con ojos juguetones. Los auriculares que lleva colgados del cuello caen un poco hacia delante, y me doy cuenta de que no se molestó en apagar la música; por ellos se cuela el sonido metálico de “She Sells Sanctuary” de The Cult—. ¿Qué pasa, Maisie?
Esto es lo que hacemos cuando estamos juntos: nos convertimos en una versión anciana de nosotros mismos, Mandrew y Maisie. Hablamos con voz temblorosa y aguda, para jugar, para confiarnos nuestros problemas, para hacernos bromas, pero estoy demasiado espantada para seguirle el juego.
—Nada. —Me encojo de hombros—. No dormí bien. —Siento como si la mentira me engrasara la lengua.
—¿Mala noche?
—Eh… —Mis órganos internos se desintegran—. ¿Algo así?
—Así que con mi hermano, ¿eh?
Dentro de mi cabeza se ha incinerado todo. Las cenizas de mi cerebro salen volando a la nieve.
—Ay, Dios mío.
Andrew se ríe, levantando los hombros.
—¡Qué chicos! ¡A escondidas por ahí!
—Andrew… no es nada… yo no…
—No, no. Está bien. A ver, a nadie le sorprende, ¿no? —Se aparta para verme la cara—. Oye, tranquila, son dos adultos.
Suelto un quejido, metiendo la cara entre los brazos. Andrew no entiende y, lo que es peor, en verdad no le importa.
Enseguida suaviza el tono, disculpándose.
—No me di cuenta de que estabas tan espantada. Solo estaba bromeando. A ver, para ser sincero, ya pensaba que en cualquier momento Theo y tú…
—Andrew, no. —Miro a mi alrededor, desesperada. Una trampilla sorpresa para escapar sería un gran descubrimiento. Pero lo que veo es un destello plateado: la manga del horribilísimo suéter navideño de Andrew que cuelga del borde del cesto de basura. Miso, el corgi de los Hollis, lo destrozó en Nochebuena y Lisa habrá decidido que no había chance de salvarlo. No me molestaría meterme a la basura con él en este momento—. No nos pasa nada de eso.
—Oye, está bien, Maisie. —Me doy cuenta de que le sorprende lo alarmada que estoy, y apoya una mano tranquilizadora en mi brazo, malinterpretando mi crisis—: No le contaré a nadie.
La vergüenza y la culpa se agolpan en mi garganta.
—No… no puedo creer que él te lo haya contado.
—No me lo contó —dice Andrew—. Volví a la casa anoche porque había dejado el teléfono en la cocina y los vi.
¿Andrew nos vio? Quiero morir aquí, por favor.
—Vamos, no hagas tanto escándalo por unos besitos. Estás hablando con un chico cuya madre se pasa el día moviendo el muérdago de un lado a otro de la casa. La mitad de las personas de este grupo se ha besado en algún momento. —Me frota los nudillos sobre la cabeza y, a pesar de parecer imposible, siento aún más vergüenza—. Papá me mandó a buscarte para desayunar. —Me da un golpecito en el hombro con el puño, como si fuéramos amigotes—. Quería molestarte un poco nomás.
Tras guiñarme un ojo, Andrew vuelve a entrar a la casa y yo me quedo sola tratando de encontrar mi cordura.
En el interior, aún se oye el tintineo de la música navideña en el aire. La sala de estar ahora alberga los restos de la Navidad: una pila de cajas rotas, bolsas de basura llenas de papel de regalo y recipientes repletos de lazos plegados para volver a usarlos el próximo año. Las maletas están acomodadas en fila junto a la puerta principal. Mientras a mí me estaba dando un ataque en el porche, la cocina se llenó de gente, y parece que me perdí las risas cuando mi padre y Aaron quedaron juntos en el descanso de la escalera, debajo del muérdago saltarín de Lisa.
El desayuno ya empezó: mi madre hizo un revuelto con lo que quedaba de la pata de cerdo, unos huevos, papas y lo demás que había en el refrigerador. Lisa saca un pan de centeno de la despensa, y Ricky apila platos con tortitas y tocino. Todos nos movemos lento, llenos de las calorías para todo un mes que ingerimos en tan solo dos días, pero también sé que nos estamos tomando nuestro tiempo porque es la última mañana juntos. No soy la única en esta cocina que no quiere saber nada con volver a la rutinaria vida de oficina.
Dentro de unas horas, mi madre, mi padre, Miles y yo cargaremos todo al auto e iremos al aeropuerto. Tomaremos juntos un vuelo de vuelta a Oakland y nos separaremos en la terminal de llegadas. El nuevo esposo de mi madre, Víctor, habrá vuelto de su viaje anual con sus dos hijas adultas y recibirá a mi madre con flores y besos. Mi padre volverá solo a su apartamento cerca de la Universidad de California, San Francisco. Es probable que no volvamos a verlo durante semanas.
Y el lunes regresaré a un trabajo al que no me animo a renunciar. La vida que quiero disfrutar. Pero no la disfruto. En el momento más que justo, suena mi teléfono y se enciende la pantalla con un recordatorio: tengo que enviarle a mi jefa una hoja de cálculo de ganancias y pérdidas mañana por la mañana. Ni siquiera he abierto mi computadora desde que llegamos. Imagino que ya sé lo que estaré haciendo de camino al aeropuerto. Cada célula de mi cuerpo se entristece de solo pensarlo.
Todos nos sentamos alrededor de las bandejas humeantes de comida.
Se supone que los teléfonos no están permitidos durante las comidas, pero Miles y sus enormes ojos color café siempre se las arreglan para salirse con la suya, y nadie quiere ponerse a discutir con Theo, que ahora tiene la nariz enterrada en Instagram, dándole me gusta a una foto tras otra de modelos, autos deportivos y golden retrievers. Sigue sin mirarme. No me habla. Para él, ni siquiera estoy aquí.
Siento que Benny me mira con cara tierna y perceptiva, y le cruzo la mirada unos segundos. Espero que alcance a leer el cartel luminoso en mis ojos: ANDREW NOS VIO A THEO Y A MÍ BESÁNDONOS Y TENGO MUCHAS GANAS DE ESCURRIRME Y DESAPARECER ENTRE LOS TABLONES DEL SUELO.
Kyle canturrea por lo bajo mientras sirve café en una taza. Debe de tener un Jesús de la resaca en algún lado, sufriendo por sus pecados, porque después del festival de tragos de anoche, Kyle parece que igualmente podría subirse a un escenario de Broadway y empezar la semana bailando como si nada. Sin embargo, su esposo, Aaron, no bebió ni una gota pero está demacrado igual: ha entrado en la crisis de la mediana edad.
Al parecer, empezó cuando uno de sus amigos comentó que Aaron ya estaba casi todo canoso, pero que le “queda bien para un tipo de su edad”. Kyle jura que se lo dijeron con la mejor intención del mundo, pero a Aaron no le importó eso; ahora tiene el pelo teñido de un negro tan oscuro que parece un agujero en cualquier lugar donde esté. Ha pasado la mayor parte de este viaje haciendo ejercicio como loco y mirándose al espejo con el ceño fruncido. Aaron no está mal por una resaca; apenas puede llevarse la taza a la boca por todas las flexiones de brazos que hizo ayer.
Ahora Kyle gira y contempla la cocina.
—¿Por qué esta onda rara? —pregunta, sentándose en su lugar de siempre.
—Bueno, yo tengo una idea —dice Andrew con una gran sonrisa mirando a su hermano, y casi me atraganto con el café. Benny le golpea una oreja.
Finalmente, los ojos de Theo se encuentran con los míos y se apartan con culpa.
Así es, desgraciado, me tienes aquí delante.
Ricky se aclara la garganta y toma la mano de Lisa. Ay, Dios mío. ¿Ellos también lo saben? Si Lisa les cuenta a mis padres, mi madre va a empezar a pensar nombres para los nietos antes de que siquiera salgamos de la casa.
—Quizá sea por nosotros —dice Ricky lentamente—. Lisa y yo tenemos una noticia para darles.
El leve temblor nervioso de su voz se apodera de mi pulso frenético y lo dispara en otra dirección. ¿Habrá vuelto el melanoma de Lisa? De pronto, un encuentro poco afortunado en el recibidor parece poca cosa.
Ricky levanta la bandeja de tocino y la pone a circular por la mesa. Lisa hace lo mismo con el revuelto. Pero nadie se sirve nada. Todos pasamos los platos con expresión ausente, incapaces de comer hasta saber qué nivel de devastación nos espera.
—El negocio va bien —nos asegura Ricky, mirándonos a todos a la cara—. Y no hay nadie enfermo. Así que no es eso, no se preocupen.
Todos soltamos un suspiro colectivo, pero después veo que mi padre apoya una mano por instinto sobre la de mi madre, y entonces me doy cuenta. Hay una sola cosa que valoramos tanto como la salud de cada uno.
—Pero bueno, esta cabaña está vieja —dice Ricky—. Está vieja y todos los meses hay que arreglar algo distinto.
Se me forma una maraña de calor en el pecho.
—Queríamos decirles que desde ya esperamos que podamos seguir pasando las fiestas juntos, como lo hemos hecho durante los últimos treinta años. —Ricky recibe la bandeja llena de tocino cuando vuelve a él y la apoya sobre la mesa, intacta. Todos nos quedamos en silencio, incluso los mellizos de cinco años de Aaron y Kyle: Kennedy está con las piernas apretadas contra el pecho y una bandita de los Ositos Cariñositos que aún se aferra valientemente a la rodilla lastimada, y Zachary toma a su hermana del brazo, esperando la noticia tan temida que todos sabemos que se viene—. Pero tendremos que planear algo distinto. Con Lisa hemos decidido vender la cabaña.
Capítulo tres
Que comience la música más deprimente del mundo. La verdad es que preferiría eso en lugar del silencio mórbido que reina en el auto de alquiler mientras mi madre, mi padre, Miles y yo avanzamos por la grava nevada del camino que lleva a la carretera principal.
Mi madre llora en silencio en el asiento del acompañante. Las manos de mi padre se posan inquietas sobre el volante como si él no supiera dónde ponerlas. Creo que la quiere consolar, pero parece que le vendría bien un poco de consuelo a él. Vinieron recién casados, nos trajeron a Miles y a mí de bebés. La cabaña es todo para mí, pero más para ellos.
—Mamá. —Me inclino hacia delante, apoyándole una mano en el hombro—. Va a estar todo bien. Igual vamos a ver a todos el año que viene.
Sus sollozos contenidos se convierten en un llanto desconsolado, y mi padre estruja el volante. Se divorciaron después de casi un cuarto de siglo de matrimonio; la cabaña es el único lugar en el que se llevan bien. Es el único lugar en el que se han llevado bien, en realidad. Lisa es la amiga más íntima de mi madre; Ricky, Aaron y Benny son los únicos amigos que mi padre tiene fuera del hospital. Mi padre aceptó perder la casa, la custodia de Miles y buena parte de sus ingresos todos los meses, pero no quiso renunciar a la Navidad en la cabaña. Mi madre tampoco cedió terreno. Las hijas de Víctor estaban encantadas de poder seguir compartiendo viajes con su padre, y nosotros nos las hemos arreglado para mantener una paz bastante frágil. ¿Durará eso si tenemos que ir a otro lugar sin recuerdos felices ni áncoras de nostalgia?
Echo un vistazo a mi hermano y me pregunto cómo será ir flotando lo más campante por la vida, ajeno a todo. Tiene los auriculares puestos y sacude levemente la cabeza al ritmo de algo alegre y optimista.
—No quería quebrarme delante de Lisa —dice mi madre, entre sollozos, buscando un pañuelo descartable en el bolso—. Estaba destrozada, ¿no viste, Dan?
—Eh… bueno, sí —responde él con cautela—, pero imagino que también fue un alivio para ella haber tomado esa difícil decisión.
—No, no. Esto es terrible. —Mi madre se sopla la nariz—. Ay, mi pobre amiga.
Extiendo la mano y le doy un golpe a Miles en la oreja.
Él se aparta de mí, sobresaltado.
—¿Qué carajos?
Inclino la cabeza hacia nuestra madre, como diciendo: Consuélala un poco, tarado.
—Oye, mamá. No pasa nada. —Le da una sola palmadita insulsa en el hombro sin siquiera bajar la música. Apenas levanta la vista de la pantalla del teléfono para mirarme con ojos de “¿Contenta?”.
Vuelvo a mirar por la ventanilla y suelto un suspiro controlado, tratando de que nadie lo oiga.
Antes de irnos, Lisa tomó la que probablemente sea nuestra última foto juntos en el porche, aunque terminó cortándoles la cabeza a los que estaban en el fondo, y después vinieron las lágrimas y los abrazos, con promesas de que nada cambiaría. Pero ya sabemos que eso es mentira. Aunque hayamos jurado seguir pasando Navidad juntos, ¿a dónde iríamos? ¿Al apartamento de tres ambientes de Aaron y Kyle en Manhattan? ¿Al apartamento de Andrew en Denver? ¿A la casa de mi madre y Víctor, que antes era la casa de mis padres? ¡Qué incómodo! ¿O quizá nos metamos todos en el cámper de Benny en Portland?
Mi mente entra en estado de histeria.
Bueno, alquilaremos una casa en algún lugar, y llegaremos con las maletas, sonrientes, pero todo va a ser distinto. No habrá suficiente nieve, el patio nos quedará chico o ni siquiera habrá un patio. ¿Decoraremos un árbol? ¿Andaremos en trineo? ¿Conseguiremos dormir todos en una misma casa? Imaginaba que mi infancia terminaría gradualmente, no con esta corrida a toda velocidad para estrellarme contra una pared con la cruda leyenda “Fin de una era”.
Mi madre inspira hondo y gira rápido hacia nosotros, lo que interrumpe mi ataque de ansiedad. Apoya una mano en la pierna de Miles y le da una palmadita cariñosa.
—Gracias, mi vida. —Después le da una palmadita a mi pierna. Tiene las uñas pintadas de fucsia; el anillo de bodas destella a la luz de la media mañana—. Perdón, Mae. Estoy bien. No hace falta que me cuides.
Sé que intenta ser más consciente de la parte que suelo absorber de su propia carga emocional, pero su vulnerabilidad se siente como una daga en el pecho.
—Lo sé, mamá, pero está bien estar triste.
—Sé que tú también estás triste.
—Yo también estoy triste —farfulla mi padre—, por si a alguien le interesa.
El silencio que sigue a esta afirmación es tan grande como un cráter de la Luna.
De los ojos de mi madre vuelven a brotar las lágrimas.
—Pasamos muchos años allí.
—Muchos —repite mi padre, desganado.
—Pensar que nunca volveremos. —Mi madre se lleva una mano al corazón y me mira por encima del hombro—. Que pase lo que tenga que pasar. —Me ofrece su mano, y siento que traiciono a mi padre si la tomo y que traiciono a mi madre si no lo hago. Así que la tomo, pero por un segundo me cruzo con los ojos de mi padre en el espejo retrovisor—. Mae, veo que allí arriba giran los engranajes, y quiero que sepas que no debes ocuparte de que todos estemos contentos el año que viene y que la transición sea tranquila.
Sé que ella cree eso, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. He pasado toda la vida tratando de conservar la poca paz que podemos tener.
Le aprieto la mano y la suelto para que pueda girarse de nuevo.
—La vida nos trata bien —dice mi madre para tranquilizarse—. Víctor está bien, sus hijas ya crecieron y tienen sus propios hijos. Miren a nuestros amigos. —Extiende las manos—. Prósperos. Mis dos hijos… prósperos. —¿Eso me describe a mí? ¿Próspera? Vaya, el amor de mi madre sí que es ciego—. Y a ti te está yendo bien, ¿no, Dan?
Mi padre se encoge de hombros, pero ella no lo mira.
A mi lado, Miles asiente al ritmo de la música.
—Quizá sea hora de probar algo nuevo —dice mi padre con cautela. Vuelvo a mirarlo a los ojos por el espejo retrovisor—. El cambio puede ser para bien.