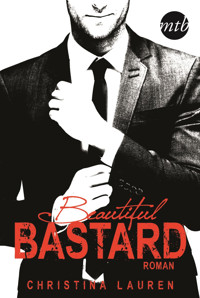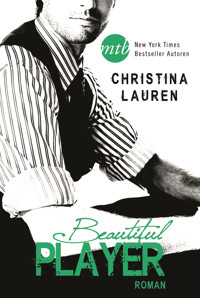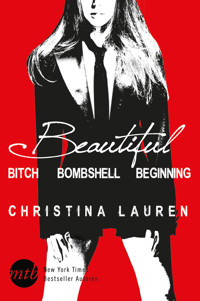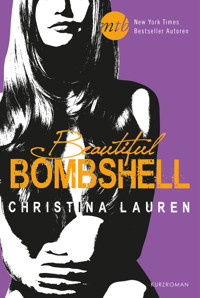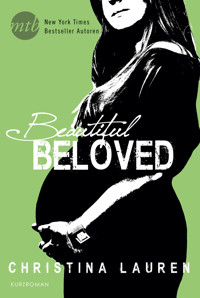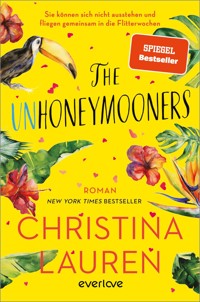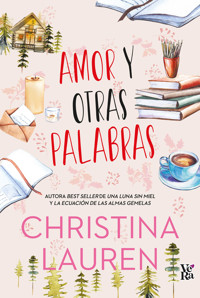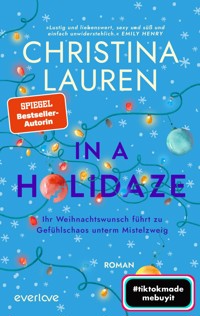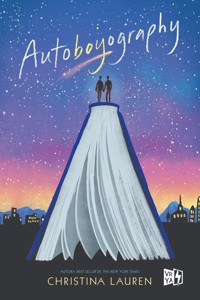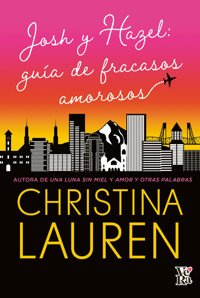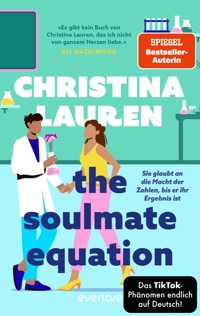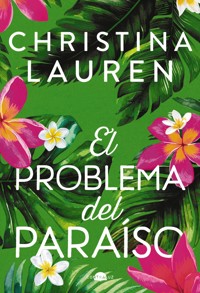
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
Christina Lauren, autoras superventas del New York Times y «reinas absolutas del romance» (PopSugar), regresan con un nuevo y delicioso romance entre el estirado heredero de una cadena de supermercados y su ex, una artista de espíritu libre, mientras fingen una relación con el objetivo de recibir una cuantiosa herencia. Anna Green creía que se iba a casar con Liam «West» Weston tan solo para poder acceder a un apartamento familiar subvencionado mientras estudiaba en UCLA. También creía que había firmado los papeles del divorcio tras lanzar los birretes al aire y separar sus caminos. Tres años después, Anna es una artista muerta de hambre que vive al día mientras West es profesor en Stanford. Puede que sea uno de los cuatro herederos del conglomerado Weston Foods, pero tiene poco interés en trabajar para la despiadada empresa que su familia ha creado desde cero, aunque sí le interesa su herencia de cien millones de dólares. Solo hay un inconveniente. Debido a una cláusula anticuada del testamento de su abuelo, Liam no verá ni un céntimo hasta que lleve cinco años felizmente casado. Justo cuando cree tocar el premio con la punta de los dedos, su familia aumenta la presión para que le presente a su misteriosa esposa, así que no le queda otra opción que recurrir a la única persona que teme presentar a sus padres: su extravagante y no tan exesposa. Sin embargo, una vez que se han reunido con su familia, Liam tarda poco en pasar de preocuparse por si la enérgica, malhablada y manchada de pintura Anna será capaz de interpretar el papel a si el mundo tóxico de la riqueza acabará corrompiendo a alguien tan puro de corazón como su esposa, profundamente leal y con los pies en la tierra. Liam tendrá que preguntarse si merece la pena perder el amor verdadero que ha surgido de su mentira para mantener la endeble tapadera que han creado o no.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dedicado a las cosas que nos mantienen cuerdas:los chats de grupo, Bangtan, Harry y Taylor
Prólogo
ANNA
El día en que mi marido se muda de nuestro apartamento es también el día en que Resident Evil Village sale a la venta para PlayStation y te sorprendería saber cuál de estas cosas tiene un mayor impacto emocional en mí.
Pero dado que no soy un monstruo y que, de hecho, ambos hemos disfrutado de la vivienda durante dos años, hago lo que haría cualquier mujer a la que le han concedido el sofá y la tele en su divorcio: observo con una sonrisa solidaria cómo West y sus dos hermanos, musculosos y recién doctorados, se llevan caja tras caja, silla tras silla, maleta tras maleta y el noventa por ciento restante de los muebles y la decoración al camión de mudanzas aparcado en la acera. Ahora apenas tengo bienes terrenales a mi nombre y supongo que eso es un poco triste (he hecho un gran uso de las cosas de West en los últimos dos años), pero este momento era inevitable.
Lo único que me consuela es que, al menos, no me llevará demasiado tiempo empaquetar mis pertenencias dentro de dos semanas.
En la acera, West sale de la parte trasera del camión y salta con elegancia a la calle, contemplando lo que estoy segura es un trabajo de embalaje muy organizado. Tendrías que haber visto nuestra despensa: una auténtica obra maestra de la catalogación. Mi meticuloso ex tiene veintiocho años, habla poco y es uno de esos hombres increíblemente capaces que hacen que cosas complicadas como la declaración de la renta y tapar agujeros en los paneles de yeso parezcan fáciles. Lo admito: además de esa aura tan sexi del hombre mañoso, West está bien bueno. Es la combinación perfecta de altura y músculo, a pesar de no tener ni idea de cuánto mide. ¿Resulta raro que jamás se lo haya preguntado? Es cierto que la mayoría de las mujeres altas están obsesionadas con la altura de los demás, pero a mí nunca me ha interesado demasiado. Conozco muchos hombres de todo tipo, tanto más altos como más bajos que yo o, incluso, de mi misma altura. Lo único que sé es que la barbilla de West me llega a la altura de los ojos. En nuestra boda, tuvo que agacharse un poco para besarme.
Llevaba siglos sin pensar en ese día, pero supongo que es lógico que lo haga ahora. Es como si hubiera sucedido en otra vida. Dos años después, creo que conozco mejor el sofá que deja atrás que a él.
Ahora, de pie en la acera, se vuelve y, cuando intercambiamos miradas, siento algo extraño en el estómago, un ligero mareo. No es una bajada de azúcar; acabo de comerme media bolsa de patatas fritas con jalapeños mientras lo veía hacer la maleta. Y tampoco es el calor; mayo en Los Ángeles es la pura definición de moderación. Lo extraño es que creo que es él.
Los ojos de West tienen el color de la luz del sol al atravesar un vaso de whisky. Su pelo es exactamente del mismo color, pero con más reflejos de luz, y tan espeso que sospecho que, por sí solo, me ha convertido en un caso perdido para los demás hombres. Intenté pintarlo una vez, mezclando rojo óxido transparente con amarillo marrón Old Holland, pero no quedó del todo bien y, en cuanto me di cuenta de lo mucho que me molestaba no poder plasmar en el lienzo el color exacto de su pelo, no pude evitar preguntarme por qué me estaba interesando tanto en él.
Sin romper ese intenso contacto visual, West se acerca y se detiene a apenas un palmo de distancia. Durante un extraño y febril instante, me pregunto si va a darme un beso de despedida.
—Creo que ya está todo —dice y, por supuesto, no va a besarme—. Pero si se me olvida algo, puedes pedirle a Jake que venga a recogerlo.
Jake es el hermano menor de West (y solo un poco más feo) y ese tipo de amigo de la universidad que sabe todo de mi vida en UCLA, pero que nunca ha conocido a mi padre, que vive a tan solo una hora de distancia. Fue él quien me presentó a West y ahora va a ser mi única conexión con su hermano. Ese simple pensamiento me pone un poco triste, pero entonces recuerdo que tengo un sofá y zombis infectados por el virus-T esperándome dentro.
—Me parece bien —respondo.
—¿Tienes copia de los papeles? Mi abogado lo ha revisado y todo debería estar en orden, pero si tienes algún problema, ahí está su número de teléfono. —Hace una pausa, sus ojos buscan los míos de una forma que, sinceramente, no creo que lo hayan hecho nunca antes, como si intentara verme por primera vez—. Mi número, por supuesto, seguirá siendo el mismo. Revisa todo y llámame si tienes alguna duda.
—Por supuesto. Gracias por encargarte de todo.
Sonríe y, al hacerlo, su rostro se ilumina. Me pregunto por qué no lo hace más. Bueno, puede que sí lo haga. Tampoco es que lo vea demasiado. Se levanta al alba para salir a correr y luego se pasa el resto del día en clase o en la biblioteca antes de irse al gimnasio en torno a la medianoche. Yo, por el contrario, vivo en el estudio de arte o en su (bueno, ahora mi) sofá.
No sé qué más queda por decir, así que intento zanjar el asunto.
—Enhorabuena por terminar, West. Debes de estar contento.
—Mucho —dice, hundiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros. La mayoría de las veces lo he visto en pantalones cortos de baloncesto y camiseta de maratón con publicidad, así que la combinación de Levi’s desgastados y camiseta gris informal es toda una sorpresa a estas alturas del partido. Me siento un poco engañada por no haber tenido el honor de verlo así hasta ahora. Se le ve una pequeña franja de la cintura de los calzoncillos y me tengo que esforzar para no apartar la mirada de su cara—. Enhorabuena a ti también. ¿Lista para pasar a la siguiente etapa, a cosas más importantes?
—Por supuesto —digo, riendo—. El mundo está conteniendo la respiración en espera de mi siguiente movimiento.
Él también se ríe y el sonido hace que una descarga eléctrica me recorra la espina dorsal. Un silencio incómodo nos envuelve, pero me mira fijamente y siento que no puedo apartar los ojos de él. Esto sí que es contacto visual, un contacto visual de concurso de miradas, de película de espías en la que hay que memorizar una serie de números, y me obligo a no ser la primera en rajarme.
—Bueno —dice al fin—, supongo que hasta aquí hemos llegado.
—Espero que todo te vaya bien. Suena muy trillado, pero lo digo en serio.
—A ti también. —Ahí vuelve a aparecer esa sonrisa que le arruga los ojos y, maldita sea, me hubiera gustado verla más—. Adiós, Anna.
—Adiós, West.
Nos damos la mano. Se da la vuelta y camina hacia la acera para reunirse con sus amigos, que se apretujan a su lado en la cabina del camión. Uno de ellos baja la ventanilla y me saluda con la mano. Le devuelvo el saludo, aunque no tengo ni idea de cómo se llama.
Siento un cuerpo acercarse al mío, giro la cabeza y me encuentro con nuestra vecina Candi en albornoz. Siempre lleva lo mismo puesto, así que hace tiempo que me pregunto qué hace todo el día. Pero hace una tarta de lima buenísima y practica sexo a gritos con su marido, Rob, todos los días a medianoche, como un reloj, así que está claro que se lo pasa en grande.
—¿Os mudáis? —me pregunta con la mirada fija en el apartamento casi vacío.
—Oh, yo me mudo en dos semanas. West se acaba de ir.
Siento que su atención se desplaza del apartamento vacío a mi cara y, cuando le sonrío, sus ojos azules se redondean de preocupación.
—Oh, mierda, Anna, no tenía ni idea. ¿Estás bien?
—Estoy bien —le respondo mientras veo cómo el camión de la mudanza dobla la esquina y desaparece de mi vista.
—Vale —dice con el ceño fruncido—. Me alegro. —Posa su mano en mi brazo—. Pero si necesitas hablar, aquí estoy, ¿vale?
Me doy cuenta en un instante de felicidad de que ya no es necesario seguir mintiendo. Yo he terminado mi licenciatura y tengo por delante una vida de aventuras llena de posibilidades; West ha acabado su doctorado y va camino de un brillante futuro, algo impresionante y serio. Ambos tenemos lo que queríamos.
—¡Oh, no, estoy bien! —la tranquilizo—. Apenas lo conocía.
Candi me mira.
—¿Qué?
Señalo el apartamento a mis espaldas.
—Vivienda familiar. No era más que un tío cualquiera con el que me casé para poder vivir aquí, pero gracias.
Con una última sonrisa dibujada en la cara, estrecho la mano que mantiene apoyada en mi brazo y me giro para entrar. Tengo zombis que matar.
Capítulo 1
ANNA
Tres años después
Si cuando estaba en la universidad me hubieran dicho que mi principal fuente de ingresos a los veinticinco años sería trabajar como cajera en el turno de noche de la tienda de la esquina, yo… bueno, quizá me lo habría creído. Después de hacer un giro de 180 grados en mi primer año de carrera, cuando reconocí que mi cerebro no era nada «científico» y cambié la medicina por el arte, seguí siendo realista sobre lo que podría suponer la vida como artista. Todos los estudiantes de Bellas Artes de UCLA sueñan con convertirse en el próximo gran escenógrafo, genio del vestuario o it kid de la escena artística, pero aquellos de nosotros cuyas ambiciones son simplemente «pagar el alquiler y el seguro médico» somos conscientes de que lo más probable es que seamos camareros de día y pintores aficionados de noche. Así que el hecho de que sea la una menos cuarto de la madrugada y yo esté atendiendo la caja registradora del Pico Pick-It-Up y no en una fiesta elegante codeándome con la élite creativa no debería sorprender a nadie y menos a mí.
Pero ahora que las facturas médicas de mi padre no dejan de acumularse, quizá también debería replantearme mis ambiciones.
Paso con cuidado la página del US Weekly que he cogido prestado de la estantería de revistas. Hay publicados un montón de trabajos lucrativos. ¿Tengo lo que se necesita para ser la siguiente gran influencer de arte, que algún día llegue a codearse con las celebridades? Soy joven y sé cómo llevar una camiseta sin sujetador. Al menos tengo la mitad de lo que se necesita, ¿no?
Ya me lo puedo imaginar:
¡La sensación de Instagram Anna Green pillada con un moño perfectamente despeinado en la puerta de Sprouts!
¡La estrella de TikTok Anna Green y su sexi novio actor pillados besuqueándose frente a la Soho House!
Me pregunto cuánto gana una influencer en estos momentos y si vale la pena la humillación de tener que pegarte un monólogo con un palo de selfi frente a la Mujer con un libro de Picasso en el Norton Simon, o la paciencia que se necesitaría para colocar el anillo de luz en la posición correcta para dibujar pequeños tigres en mis párpados utilizando solo productos veganos para el cuidado de la piel.
Este ejercicio mental me ha aclarado algo: soy demasiado vaga como para llevar una vida de influencer.
Pero no pasa nada. Con las cinco noches que paso aquí a la semana, los tres turnos de comidas en el Amir’s Café, los paseos ocasionales de perros y las donaciones de plasma cuando las cosas se ponen difíciles, me da para el alquiler. Estoy pagando el seguro y los gastos médicos de mi padre. Eso es lo importante. Respiración profunda. Paso la página y llego al apartado de relaciones pasadas con las que no se debería volver.
—Anna.
Me apoyo en el mostrador y miro a ambos lados. Mi jefe, Ricky, está de pie en la puerta de su pequeña y estrecha oficina, con su rubio pelo tapando sus ojos aniñados y los puños apoyados en sus estrechas caderas. Lleva una camiseta de Naruto y un pantalón de chándal con el logotipo de su reciente alma mater, el instituto Hamilton.
—¿Sí?
—¿Podemos hablar un minuto?
—Sí, claro. —Levanto el pulgar por encima de mi hombro hacia la entrada de la tienda—. ¿Quieres que cierre la puerta?
Niega con la cabeza.
—Es la una de la mañana. Entre la una y las dos, tenemos una media de medio cliente.
—Cierto.
Me bajo del taburete y vuelvo a colocar la revista en el estante antes de avanzar bailando por el pasillo. Ricky acabó el instituto el pasado junio, pero no tenía ningún interés en la universidad, lo que llevó a sus padres a ofrecerle el reto de gestionar su local de Pick-It-Up en Pico con Manning, literalmente, entre un Subway y un Jimmy John’s. Barb y Paul son dos de mis personas favoritas del mundo, pero Ricky ha estado usando esa voz de jefe severo conmigo desde que me invitó a cenar en su decimoctavo cumpleaños y le dije que no. Esto es serio.
Me apoyo en la puerta y me aparto de la cara el flequillo, ya demasiado largo y apenas rosa. Necesito desesperadamente un corte de pelo y un tinte, pero ambas cosas quedan muy abajo en mi lista de prioridades en estos momentos.
—¿Qué pasa?
Estira su larguirucho brazo e intenta parecer autoritario mientras señala la silla que tiene enfrente. Parece una de esas viejas sillas de escuela de primaria, con el asiento de plástico contorneado y el armazón de tubo de acero, pero la escuela más cercana está a más de un kilómetro de distancia. Un día apareció en el callejón y lleva en la oficina desde entonces.
—¿Podrías sentarte, por favor?
Me siento, pero sin apartar la mirada del mostrador de la tienda. Aunque Ricky me haya llamado, la caja registradora sigue siendo mi responsabilidad. Lo último que necesito es que alguien entre y se lleve todo el dinero. La semana pasada robaron en la tienda Verizon que hay tres puertas más abajo.
—¿Estás seguro de que no podemos hablar fuera? No me gusta dejar la tienda sola.
—Bueno, no deja de ser irónico.
Me giro para mirarlo. Desde mi sillita veo que tiene una clara ventaja de altura y no puedo evitar pensar que, quizá, sea algo intencionado.
—¿Perdón?
Juguetea pasándose un lápiz entre los dedos. Tiene las uñas mordisqueadas, en el dorso de la mano derecha se puede ver un sello azul descolorido del Randy’s Arcade y lleva puesto el anillo de graduación del instituto. Estira la espalda e intenta parecer más alto. Con un poco de suerte y si se sube a una caja, consigue llegar al metro setenta centímetros. Ya sé que no es mi estrategia más madura, pero, a veces, cuando Ricky es especialmente condescendiente conmigo, dibujo pequeñas caricaturas de él engullido por el traje de hombros anchos y los zapatos gigantes de su padre.
—Digo que no deja de ser irónico que ahora finjas que te preocupa que roben la tienda.
—¿Irónico? —pregunto—. ¿Por qué lo dices?
—He visto una grabación en la que se te ve robando un paquete de chicles que no has pagado.
Entrecierro los ojos, intentando recordar. Sí que cogí un paquete de chicles. Debió de ser como a los treinta minutos de empezar mi turno de ocho horas.
—¿Cómo sabes que no lo pagué?
Señala la cámara de seguridad que hay en la esquina de la oficina para recordarme, supongo, que hay cámaras por todas partes. Pero si sabe que no lo he pagado, entonces…
—¿Te has visto las ocho horas de grabación? —le pregunto.
Ricky se remueve en su silla y el cuero de imitación, al crujir, produce un sonido parecido a un pedo. Intenta hacerlo otra vez, pero no lo consigue.
—En avance rápido —aclara con la cara roja.
Sé lo viejas que son esas cámaras de seguridad. El avance rápido es, en el mejor de los casos, a doble velocidad.
—Entonces, ¿me estás diciendo que solo te has visto cuatro horas de grabación?
Sonrojado, hace un gesto de desdén con la mano.
—El tiempo que le haya dedicado no es el problema.
Me trago una respuesta que sé que no me llevaría a ninguna parte: «Cuatro horas de tu tiempo perdido me parece un robo de recursos mucho mayor que un paquete de chicles de dos dólares tras tres años de trabajo, al igual que el hecho de que estés aquí trabajando conmigo en el turno de noche cuando tenemos una media de cero coma cinco clientes a la hora».
Sin embargo, opté por decir:
—Se me olvidó pagarlo. No tenía efectivo y no quería pagar una comisión de cinco dólares por una transacción inferior a diez dólares.
—Tendrías que haber metido un pagaré en la caja registradora.
—¿Un pagaré? ¿En… papel?
Asiente.
—Coge un poco de papel de tique y úsalo.
—¿Y cómo lo habría contabilizado Kelly cuando entrara a las siete?
—Podría haberme dicho que habías cogido un paquete de chicles y que lo pagarías después.
—Pero tú ya sabías que había cogido un paquete de chicles. Te habías visto todo el vídeo.
Sus fosas nasales se ensanchan.
—El tema es que no se puede confiar en ti.
—Ricky, no te preocupes, pago los chicles ahora mismo. Madre mía, llevo tres años trabajando aquí y esta es la primera vez que has tenido un problema conmigo.
La cara que pone me dice que no lo he entendido bien.
Me recoloco en la silla.
—Oh. Entiendo. Esto tiene que ver con la cita.
Ricky se apoya en los antebrazos, juntando las manos como hace su padre cuando está en modo mentor Paul. Pero Paul podría darme un sermón de dos horas sobre cómo tener éxito en los negocios y me lo tragaría sin pestañear porque es carismático y cariñoso, y se dejó la piel para conseguir una cadena de cuatro tiendas en el centro de Los Ángeles. A Ricky le regalaron un Audi por su decimosexto cumpleaños, una tienda por el decimoctavo y, al parecer, se pasa el tiempo viendo mis grabaciones de seguridad los días que voy con falda al trabajo, así que no le creo ni por un segundo cuando me dice:
—No tiene nada que ver con la cita.
—¿En serio?
—No tiene nada que ver —insiste.
—¡Esto es absurdo, Ricky!
—Es Derrick.
—¡Esto es absurdo, Derrick!
Se sonroja.
—Solo soy el propietario de un negocio intentando gestionar un problema con una empleada. Lo siento, Anna. Vamos a tener que prescindir de tus servicios.
Me pitan los oídos. Un sofoco de pánico me recorre el cuerpo.
—¿Me estás despidiendo por un paquete de chicles?
—Sí.
—¿Lo saben Barb y Paul?
—Mis padres lo saben, sí.
Su respuesta es como un puñetazo directo al estómago. ¿Barb y Paul saben que Ricky me va a despedir por un paquete de Trident de sandía? ¿Y les parece bien? ¡Ay!
Ricky se inclina para captar mi atención.
—¿Anna? ¿Has oído lo que te he dicho? Puedes entregar tu juego de llaves y te enviaré por correo tu última paga.
Parpadeo y vuelvo a concentrarme, intentado ponerme en pie.
—No te olvides de descontarme el precio del paquete de chicles.
—Ya lo he hecho.
En cuanto salgo a Manning y no veo mi destartalado Jetta donde suelo aparcarlo, me doy cuenta de que estoy al principio de una sucesión interminable de cagadas. Mi memoria se remonta a seis horas antes, cuando cerraron Manning temporalmente para limpiar después de un accidente leve. Había tenido que aparcar en Pico, donde tomé nota mental de que tenía que cambiarlo a Manning en cuanto abrieran o ir a echar más dinero al parquímetro a las ocho… y no había hecho ninguna de las dos cosas.
El estúpido paquete de chicles de dos dólares se había convertido en una multa de aparcamiento de cuarenta y cinco dólares.
Pero no solo está el esperado papel blanco bajo mi limpiaparabrisas, sino que también hay un gigantesco rasguño negro en la puerta del lado del conductor, donde aparentemente alguien me ha dado un golpe y ha seguido su camino sin mirar atrás. La abolladura ha doblado el marco y, cuando me subo, la puerta no se cierra bien.
«Mierda».
En Los Ángeles, no suele llover en abril, pero en cuanto entro en la autopista, grandes gotas de lluvia caen en un irritante aguacero torrencial que deja las calles resbaladizas de aceite y el lado izquierdo de mi cuerpo empapado. Cuando llego a mi complejo de apartamentos, el novio de mi compañera de piso ha aparcado en mi plaza y tampoco es que pueda enfadarme, porque no me esperaban de vuelta hasta dentro de tres horas. Le bloqueo la salida, apago el contacto y apoyo la cabeza en el volante para respirar hondo unas cuantas veces.
«Las cosas, de una en una», oigo la voz profunda y grave de mi padre en la cabeza. «Arregla el coche primero y luego pregúntale a Vivi mañana si puedes coger más turnos en la cafetería».
—Todo va a ir bien —grito a un cielo en el que, milagrosamente, ya no queda ni rastro de lluvia.
No paro de repetirme estas palabras mientras salgo del coche, observo la puerta que no cierra y vuelvo a entrar para sacar cualquier cosa de valor que pudiera haber dentro. Es entonces cuando me doy cuenta de que ya se han llevado los AirPods que papá me había regalado en Navidad y que había dejado en el compartimento entre los asientos, al igual que los diez dólares de emergencia que suelo dejar ahí para los antojos nocturnos de comida rápida.
¡Joder! ¿Por qué no utilizaría esos diez dólares para pagar los chicles?
¡No! ¿Por qué coño «Derrick» me ha despedido por algo tan insignificante? ¡Es tan mezquino!
«Las cosas, de una en una», me recuerda mi padre mental.
Subo corriendo las escaleras hasta el apartamento, meto la llave en la cerradura y el «¡oh, mierda!» que se oye al otro lado cuando abro la puerta se traduce en mi compañera de piso, Lindy, y su novio Jack en una posición bastante comprometida en mi querido sofá del divorcio. Está desnudo, sudoroso y, oh Dios, todavía empalmado. Me doy la vuelta en cuanto se materializa la imagen de lo que estoy viendo. Ella tiene las manos atadas a los tobillos, por lo que ni siquiera puede huir, y él intenta frenéticamente liberarla mientras los dos gritan disculpas, muertos de la vergüenza. Mi propia disculpa por llegar pronto a casa desaparece en el caos, y aprieto la frente contra la pared, deseando poder fundirme en ella y vivir en los cimientos del edificio el resto de mi existencia. Sería un fantasma estupendo.
Al oír cómo se cierra de golpe la puerta de su habitación, me doy la vuelta y me apoyo en la pared, intentando decidir si el ardor que siento en los ojos es producto de un sollozo histérico o de una carcajada.
Cuando abro la nevera, veo que bondage Lindy y sudoroso Jack se han comido las sobras del tayín de cordero que había estado guardando para cuando llegara a casa después de mi turno en la tienda. Lo único que encuentro dentro es medio bloque de queso cheddar, medio litro de mezcla de crema y leche ya agria, y un par de zanahorias pasadas y mustias.
Ya en mi habitación, me tumbo en la cama y miro al techo, demasiado deprimida incluso para dibujar una caricatura de Ricky a modo de venganza. Las paredes que me rodean están llenas de mis cuadros, casi todos lienzos gigantes de flores: la verdadera obra maestra de la naturaleza. Ningún pincel podría reproducir a la perfección los entresijos de las sombras en lo más profundo del núcleo de un pétalo, las suaves variaciones de color a lo largo de los delicados filamentos o los complejos patrones de la luz que suben por un tallo desnudo, pero tengo que intentarlo, de hecho, no puedo dejar de intentarlo. Ayer por la mañana terminé mi nueva obra favorita: una enorme amapola roja con una galaxia oculta de polen en su profundo centro negro. Ahora está apoyada en la pared, ocultando parcialmente la que tiene detrás: un puño apretado formado por los finos pétalos de un ranúnculo, cargados de gotas de lluvia.
Por desgracia, estas pinturas no pagan las facturas. No tengo ni idea de qué hacer ahora, pero sé que no quiero encontrar otro trabajo como el del Pick-It-Up. No quiero trabajar en un 7-Eleven ni en un Starbucks. No quiero ser la asistente sobrecargada de trabajo de alguien, ni una influencer, ni una conductora de Uber, ni una camarera de carrera. Quiero pintar, pero me ahogo en lienzos terminados que no consigo vender. El sueño enlatado al que sigo dando patadas en el callejón (ganarme la vida con mi arte) no es más que un eco lejano. Vendí algunas obras después de graduarme en la universidad, incluso firmé un contrato con un representante después de una exposición de arte en Venice Beach, pero hace dieciocho meses que no tengo ni un solo cuadro en una exposición y mi representante no me llama desde hace casi un año. Quiera o no, mañana tendré que ir a todas las cafeterías y tiendas que encuentre.
El teléfono suena a mi lado y lo cojo de inmediato con la esperanza de que sea un correo electrónico de Barb y Paul a las dos y cuarto de la madrugada para disculparse por el idiota de su hijo, pero no lo es. Es una factura del hospital por los últimos copagos de la quimio de papá.
Me aferro a mi edredón y lo arrastro conmigo mientras me doy la vuelta para enterrar la cara en la almohada.
Capítulo 2
LIAM
Hay un Safeway a dos manzanas de mi casa en Palo Alto, lo cual es estupendo por el factor comodidad, por supuesto, pero también es terrible porque cada vez que compro allí, temo que me graben con una cámara en la sala de seguridad de Weston Foods, a más de seiscientos kilómetros al sur, en Irvine.
A pesar de la distancia, geográfica o emocional, que haya podido poner entre mi persona y la empresa de mi familia, todavía perdura uno de mis grandes miedos de la infancia: que cuando las puertas automáticas se abran en alguno de sus supermercados y ponga un pie dentro, mi madre, enfundada en un impecable traje a medida y ni un solo pelo fuera de lugar, reciba una alerta. De pie frente a un muro de pantallas, en una sala de seguridad, se inclinaría y tocaría con la punta del dedo índice de manicura perfecta una diminuta figura en la esquina.
—Ahí. Justo ahí —diría a un walkie-talkie conectado al auricular de mi padre—. Veo a Liam en el Safeway de Middlefield con San Carlos.
Es un miedo absurdo, lo sé. Poco importa que mi madre no se preocupe en absoluto por las grabaciones de seguridad o que haya un millón de razones por las que podría aventurarme en un supermercado que no sea Weston’s como, por ejemplo, algo tan leal como echar un vistazo a la competencia. Pero este es el tipo de paranoia con la que vive un hombre cuando el negocio de su familia es la sexta cadena de supermercados más grande de los Estados Unidos, que lleva décadas enfrentada a la quinta. También es el tipo de paranoia con la que vive un hombre que lleva años manteniendo a su poderoso padre al margen de su vida personal. Lo cierto es que, a mi padre, si quisiera, no le costaría nada saber lo que hago todos los días. Raymond Weston es demasiado narcisista como para tan siquiera suponer que la distancia que nos separa pudiera no ser idea suya.
Pero a mi instinto le da igual la lógica, así que cuando mamá me llama mientras estoy en la caja registradora pagando un agua de coco para después de correr, le doy un golpe brusco a mi reloj para rechazar la llamada y miro a mi alrededor en busca de cámaras.
«Cálmate, Weston, cálmate». Respiro hondo, sonrío a la cajera y saco el móvil del brazalete para pagar. Se ilumina con otra llamada.
Vuelvo a pulsar en «Rechazar» y lo acerco al datáfono que tengo delante. No funciona, así que lo intento de nuevo. La cajera se acerca para ver si puede hacer que funcione desde otro ángulo cuando un texto ilumina mi pantalla:
William Albert Weston, responde al teléfono o me planto en tu casa ahora mismo.
Oh, mierda, cualquier cosa menos eso.
—Uf —dice la cajera al leer el mensaje, esbozando una mueca de compasión—. Será mejor que respondas, William.
Y, entonces, el móvil vuelve a sonar. Con sonrisa de resignación, respondo a la llamada en mi reloj mientras intento desesperadamente pagar el agua con el teléfono. Puede que estemos en Silicon Valley, donde todo el mundo lleva como quince dispositivos electrónicos encima, pero puedo sentir la mirada asesina de todos los que están detrás de mí en la cola de la caja exprés. Ahora mismo soy el tonto de la tecnología.
—¿Hola? —se oye una voz al otro lado de mi único auricular—. ¿Liam? Por fin.
—Lo siento, mamá —susurro—. ¿Dónde estás?
Se oye un silencio, en aparente confusión.
—Pues estoy… ¿en casa? ¿Dónde estás tú?
—Comprando agua en el Weston’s de Alma con University.
La cajera me mira, confusa, y sonrío mientras hago un gesto con la mano para quitarle importancia. La mentira era innecesariamente concreta y, de todos modos, es bastante probable que no funcione, porque los AirPods tienen tendencia a captar todos los ruidos de una habitación. Miro al alto techo, preguntándome cuánto ruido ambiental se colará por la línea. Mis padres empezaron a salir el primer año de instituto, esperaron a acabar la universidad para casarse y cinco años más para tener a mi hermano mayor, Alex, es decir, que Janet Weston lleva en el negocio familiar desde los catorce años. Ha pasado tanto tiempo en supermercados que podría diferenciar el sonido de un Safeway de un Weston’s incluso estando de pie en el cruce de las autopistas 101 y 80 en hora punta. Tengo que salir de aquí.
Por fin consigo pagar. Cojo el agua, me despido con el tique en la mano, lanzo una sonrisa de disculpa a la molesta cola que tengo detrás, salgo corriendo de la tienda y me meto en un callejón entre edificios.
—¿Qué pasa? —le pregunto, como si ambos desconociéramos el motivo exacto de su llamada.
Agradezco el tiempo que me da para prepararme; oigo el repiqueteo ordenado de sus zapatos y me la imagino paseando por el salón hasta las baldosas de terracota de la terraza acristalada con vistas a la costa de Newport.
—Te llamo por la boda de Charlie, cariño.
Hago una mueca de dolor y me pellizco la nariz.
—Por supuesto. Estoy deseando ir.
—Nos vamos todos a la isla la semana que viene y tu confirmación de asistencia llegó ayer. Esperaba que confirmaras para dos. Hemos reservado uno de los cinco bungalós privados para ti.
—Ya sabes lo ocupada que está, mamá.
—Y justo por eso necesita estas vacaciones, querido. —Suspira—. Liam, cariño, no estaría bien que no fuéramos todos. Vogue viene a hacer un perfil de Charlie y Kellan. Forbes va a enviar a alguien para que entreviste a tu padre. La gente hablaría. —Hace una pausa—. Odio decirlo, cariño, pero a tu padre todo esto también le empieza a parecer raro.
Se me cae el estómago a los pies.
—¿Raro? ¿En qué sentido?
—Ya sabes.
Sí que lo sé, pero por una vez me habría gustado que pudiéramos hablar alto y claro entre nosotros. Esto es lo más cerca que mi madre va a estar de decir: «Tu padre está empezando a pensar que, dado que tu mujer nunca tiene tiempo para la familia, quizá no debería formar parte de ella».
—Venga ya, mamá.
Suspira.
—Apenas la conocemos. Tráela y todo irá bien.
Todo irá bien.
Necesito que todo salga bien. Estoy tan cerca de la meta que ya casi puedo tocarla con la yema de los dedos. Lo último que quiero es que mi padre centre su atención en mi vida personal. Pero podría hacerlo. Y la ficción de esta vida que he construido para mi familia, esa vida en la que se basan todos mis planes, es un castillo de naipes en un equilibrio bastante precario.
Inspiro profundamente y aprieto los ojos. No tengo ni idea de cómo voy a hacer que esto funcione, pero estoy acorralado y lo sé, así que dejo que las palabras fluyan.
—Vale, mamá. Ambos estaremos allí. —El temblor de su exhalación aliviada se amplifica a través de mi AirPod y la confirmación de lo estresada que ha estado me transmite una oleada de renovada determinación—. Ya encontraremos la forma.
—¡Es una noticia maravillosa, cariño! ¡Oh, estoy tan emocionada! ¿Por qué no vuelas al John Wayne la noche antes, te quedas en casa y cogemos el avión todos juntos? El vuelo a Singapur es una pesadilla.
—Nos las arreglaremos para llegar a tiempo. —Lo digo con mayor brusquedad de lo que pretendía y mis palabras son recibidas con una pausa nerviosa. Hago una mueca de dolor y mis ojos se posan en una caja tirada con una palabra estampada en rojo en la base. Desesperado por aliviar su preocupación por que pudiera deberse a los continuos roces entre mi padre y yo, añado una desconcertante mentira—: Está en Camboya ahora mismo.
¡Ay, Dios! ¡Dios! ¿Por qué he dicho eso? Nadie me ha dado esta pala y, sin embargo, aquí estoy, cavando mi propia tumba.
—¡Camboya! ¡Qué exótico!
—Pues sí. —Me llevo la mano a la frente. Se desata el pánico—. Nos vemos allí.
Hace una pausa y entonces me doy cuenta de que no tengo escapatoria.
—Liam, cariño —dice mi madre con voz suave—. Aunque viajéis por separado, ¿podrías llamar a tu padre antes? Me gustaría que limarais asperezas antes de que lleguemos a la isla. No quiero que la tensión sea visible a ojos de los demás.
Respiro hondo, intentando no reaccionar a su uso de la palabra «asperezas» para referirse a la enorme traición de mi padre.
—Mamá —digo, haciendo una mueca de dolor cuando un repartidor en bicicleta pasa a toda velocidad por el callejón y casi me roza con el manillar—. Creo que son algo más que asperezas. Me merezco una disculpa.
—Bueno… —Vuelve a suspirar—. Estoy segura de que se arrepiente de lo que hizo.
—¿Te lo ha dicho él?
—No hemos hablado del tema, pero me disculpo en su nombre. ¿Te vale?
Miro fijamente a la pared de enfrente. ¿Mis padres ni siquiera han hablado del espectáculo dantesco que ha hecho que mi padre y yo llevemos casi cinco años sin dirigirnos la palabra? ¡Un ejemplo perfecto de lo disfuncional que es la familia Weston!
—En realidad, no.
Ni caso.
—Los dos nos vamos a comportar —me tranquiliza—. No diré nada sobre su ropa. Ni sobre su pelo.
Me aprieto la frente con más fuerza.
—Tenéis que salir el miércoles por la tarde —continúa—. El uno de mayo. El transporte privado te recogerá en el aeropuerto, así que envíame los datos de tu vuelo comercial y yo me encargaré de organizarlo. —Dice «vuelo comercial» como si esperara un plátano podrido en la bandeja de entrada—. Nosotros llegaremos a Pulau Jingga un día antes que vosotros, y tenemos actividades y diez días maravillosos planeados para todos.
Diez días. Diez días en una isla privada con mi familia. Diez días en una isla privada con una virtual desconocida.
Y eso con un poco de suerte.
Durante un febril segundo, me planteo contárselo todo a mi madre, escapar de esta red de mentiras, pero sé que se lo contaría a mi padre, que a su vez usaría la información en beneficio propio. Una furia renovada sube por mi garganta como una enredadera devoradora. Me trago el impulso de confesar.
—¿Liam? ¿Me has oído, cariño? Tienes que estar en Singapur en torno al tres.
Cierro los ojos y me froto la sien, ya con un incipiente dolor de cabeza infernal.
—Entendido. Allí estaremos.
—Dime si hay algo en lo que pueda ayudarte. Te mandaré por correo electrónico el programa de la boda. Te quiero, cariño.
—Yo también te quiero.
Mamá cuelga y yo me quedo mirando la pantalla del móvil. No quiero ponerme melodramático, pero es como si mi vida se hubiera dividido en dos mitades: antes y después. Vale, antes era un montón de mentiras, una complicada tapadera que empezó con una inocente estafa y que poco a poco se ha convertido en un engaño en toda regla. Antes era una roca en precario equilibrio al borde de un acantilado. Pero antes también había alcanzado una especie de éxtasis intranquilo, cierta calma inestable.
Después queda esa estela de caos y destrucción que deja la roca cuando recibe un fuerte y repentino empujón.
Tal como yo lo veo, tengo tres opciones:
1. Fingir mi propia muerte.
2. Admitir ante mis padres que llevo cinco años mintiéndoles.
3. Volar a Los Ángeles y negociar con mi mujer.
Capítulo 3
ANNA
Llevo como unas dos horas comiéndome los Froot Loops del cuenco que tengo apoyado en el regazo mientras veo Conan el Bárbaro cuando suena el timbre.
—¿Qué hora es? —le pregunto a la televisión—. ¿Quién llama a la puerta?
Conan no responde a ninguna de las dos preguntas, pero justo en ese momento se oye lo que tal vez sea una de las mejores frases de la historia del cine.
—¡Huye de mí y demoleré las montañas para encontrarte!
Alzo el puño y grito con él.
—¡Te seguiré hasta el infierno!
Vuelve a sonar el timbre y me levanto del sofá mientras intento meter un pie en una zapatilla de Paco Pico. El timbre suena por tercera vez y cuando, tras desistir de encontrar la segunda zapatilla, abro la puerta, me encuentro cara a cara con un guapo desconocido al otro lado del umbral. Grueso cabello castaño dorado y cálidos ojos color miel delineados con pestañas absurdamente espesas. Alto, serio, sobrio. Un claro contraste con el vistazo pasajero de esta mañana de mi reflejo en el espejo: pelo rosa descolorido, ojos inyectados en sangre y el delineador de ojos de ayer emborronado. Desaliñada, desempleada, con cara de loca.
Me dedica una sonrisa cautelosa antes de que su mirada de sorpresa se clave en mis piernas. Es entonces cuando recuerdo que no llevo pantalones.
El pensamiento desaparece deprisa, evitando cualquier posible vergüenza sincera, porque necesito cada molécula de energía mental para intentar averiguar quién es este hombre. Sé que lo conozco. Está bueno, pero no de la forma desgreñada de los chicos con los que me he acostado en estos últimos tiempos. (Aunque el último interpretaba a Legolas en una banda inspirada en El Señor de los Anillos y debo admitir que se tomaba muy en serio el cuidado del cabello élfico). Tampoco creo que sea el casero, aunque es entonces cuando me doy cuenta de que, en realidad, no tengo ni idea de qué aspecto tiene.
Decido darme por vencida.
—Hola. —Le dedico un torpe saludo con la mano—. ¿Le puedo ayudar en algo?
—¿Anna? —dice, como si no estuviera del todo seguro, y luego hace un barrido completo de mi cuerpo, lo que me recuerda que no llevo pantalones. Cuando hunde la mano en su frondosa melena, me vuelvo a olvidar de avergonzarme, porque entonces caigo.
—¡Eh! —digo mientras lo señalo—. Tú y yo hemos estado casados, ¿verdad? West, ¿no es así?
La expresión que pone es como el meme de ese niño que sonríe y luego se echa a llorar. Me mira como si lo hubieran condenado a cárcel, pero estuviera obligado a fingir que se alegra.
—Anna. Estás… ¿genial?
El tono de pregunta de su voz está totalmente justificado. Me llevo la mano al pelo. Todavía quedan algunos mechones en la coleta que me había hecho la noche anterior.
—Gracias. —Sonrío—. Acabo de levantarme.
West suelta una carcajada y levanta la barbilla para señalar el apartamento que se extiende a mis espaldas.
—¿Te importa si entro?
Me aparto para dejarlo pasar y se para en seco al ver lo que sucede en la pantalla de la televisión. Conan se está follando con entusiasmo a una bruja en una cueva. Ambos carraspeamos y miramos al techo.
Se rasca la nuca.
—Ya veo que tienes el día libre.
—La verdad es que tengo todos los días libres. —Lo veo fruncir el ceño y decido continuar—. Me despidieron ayer por olvidar pagar un paquete de chicles.
Echa un vistazo a su alrededor. No negaré que no estaría de más limpiar un poco.
—¿De verdad te habías olvidado?
—Algo así, pero no me negarás que el despido es un poco excesivo.
West frunce todavía más el ceño, y yo me arrastro al sofá y me acomodo en mi asiento.
—¿Mi antiguo jefe y acosador sexual de dieciocho años, Derrick, te ha enviado para que hables conmigo sobre ese tema? Porque si es así, no tengo mucho más que añadir.
—No, no, por supuesto que no. —Me estudia durante un instante y luego vuelve a examinar el apartamento—. Admito que estoy un poco confuso. ¿Has dejado la universidad?
—Me gradué justo cuando te mudaste, ¿recuerdas?
—Sí, lo sé, pero me refería a que —empieza, ladeando la cabeza— ¿no fuiste a la facultad de medicina?
Lo miro fijamente durante un buen rato hasta que por fin lo comprendo.
—Ah, vale. —Me llevo los dedos a los labios—. No terminaste el libro, ¿verdad?
Su expresión se vuelve neutra.
—¿Qué?
—Cambié de carrera.
—¿Cuándo?
—Pues como unos cuatro meses después de que nos mudáramos juntos.
West palidece.
—¿A qué?
—Bellas Artes. —Sonrío y señalo una vibrante dalia en la pared, cuyos miles de intrincados pétalos en realidad son una serie de violentos pinchos naranjas—. Ahora pinto. Y acumulo trabajos esporádicos para pagar este dulce nenúfar en el que estás.
—Creía que la pintura era solo un pasatiempo —dice con voz tensa.
—Y así era hasta que me di cuenta de que odiaba la biología y me encantaba pintar. ¿Cuál es el problema?
Lo miro expectante, incapaz de concentrarme por culpa de su atractivo. Se le ve estupendo. Han pasado tres años, ¿tres? Creo que son tres. Y parece un hombre de verdad. Bueno, por aquel entonces ya sabía que era un hombre, pero ahora es como más varonil. Un hombre profesional. Un hombre que no se coloca a las diez de la mañana y desayuna un cuenco de cereales.
Quizá sea un poco el estado actual de mi cerebro, pero diría que no para de moverse.
—Eh. ¿Estás bien? —le pregunto.
Se pasa la mano por la cara.
—Sí, es solo que…
Exhala y juraría que termina la frase con algo así como «estoy jodido».
—¿Me vas a contar ya para qué has venido? —le pregunto—. Estoy bastante colocada y no sé si eres producto de mi imaginación.
West frunce el ceño y mira su reloj.
—¿Colocada? —me pregunta—. ¿Con…?
—María.
Su expresión se relaja.
—Oh. —Mira a su alrededor y luego a mí—. ¿Ese es el mismo sofá?
—Tiene el mismo armazón. No creo que ni él ni yo volvamos a ser los mismos después de lo que mi compañera de piso y su novio estuvieron haciendo ahí anoche.
—Mi más sincero pésame.
—Gracias.
—Bueno, el caso es que ahora mismo me encuentro en una posición algo extraña y me preguntaba si podrías ayudarme. —Hace una pausa y la tensión parece volver a apoderarse de su expresión—. Aunque parece que la he liado aún más.
Necesito un segundo para asimilarlo.
—¿Me estás pidiendo ayuda?
—Sí.
Me presiono el esternón con el dedo índice.
—¿A mí específicamente?
West suspira afligido.
—Sí.
—¿Te importa si me pongo los pantalones? Tengo la sensación de que esta conversación requiere pantalones.
—Como prefieras.
Me voy cojeando con una sola zapatilla hasta el dormitorio. Cuando salgo, ya con unos pantalones cortos puestos, West sigue de pie exactamente donde lo había dejado.
—Te puedes sentar, ¿sabes? —Hago un recorrido por el esplendor de mi salón: el vaso de Big Gulp medio vacío sobre la mesita que Jack dejó hace unos días; el juguete para perros en el suelo que Lindy compró a pesar de no tener perro; el cesto de la ropa sucia rebosante de ropa limpia que ninguna de las dos tenemos ganas de doblar—. Ya sé que el lugar parece una sala de exposiciones, pero no somos quisquillosas.
Con vaga inquietud, West se sienta en el sofá. Me vuelvo a acomodar en él, dejando un poco de distancia entre los dos, pero alargo la mano para tocarle la rodilla.
—Vale. Eres real.
Me mira con los ojos entrecerrados.
—¿Cómo de colgada estás?
—Ahora mismo estoy como en un cinco. Jamás he podido llegar a un diez. Por lo general, me limito a los comestibles de cannabis, pero es que hoy no sabía qué más hacer.
—¿No va bien la búsqueda de trabajo?
—Creo que me he ganado un día para regodearme en mi miseria.
Vuelve a mirar a su alrededor como si no estuviera seguro de que pudiera permitirme semejante lujo. Tiene razón.
—¿Y qué ha sido de tu vida todo este tiempo? —le pregunto.
—Soy profesor adjunto de economía y antropología cultural en Stanford.
Mi cerebro frena de golpe.
—Espera, joder, ¿lo dices en serio? ¿Como Indiana Jones?
Exhala, intentando cargarse de paciencia, e incluso en mi estado, me doy cuenta de que le debe pasar con bastante frecuencia. Se pasa el dedo por una ceja atractivamente oscura.
—Es antropología. No arqueolo…
—¿Te metes en cuevas? ¿Te columpias en lianas? —Me inclino hacia delante—. Sí o no. ¿Alguna vez te han perseguido por la jungla?
—A diario —responde al fin sin emoción mientras parpadea.
Me acerco y le doy una palmada en el brazo.
—¡No me jodas!
Me mira fijamente, tratando de ocultar lo angustiado que se siente por todo lo que está sucediendo. Vuelve esa mirada de «estoy jodido». Me incorporo, intentando recomponerme. A decir verdad, el hombre que tengo delante no se ajusta a mi imagen mental de un Indiana Jones moderno. Me esperaba más un look Patagonia con media cremallera, pantalones cargo y botas de montaña que la camisa blanca de vestir y los pantalones azul marino que lleva. Sus zapatos están tan pulidos que, si me inclinara hacia delante, es bastante probable que viera mi reflejo y me diera cuenta de lo andrajosa que parezco en comparación con mi vieja camiseta raída del concierto de Tom Petty al que fue mi padre y que se me cae de un hombro, los pantalones cortos de Terry apenas tapándome el culo y todavía una sola zapatilla en los pies.
—¿No vivía tu familia en esta zona? —le pregunto—. Llevo como dos años sin ver a Jake.
—Están en el condado de Orange, sí. Jake está en Newport Beach, trabajando en el negocio familiar.
—Guay.
Aparte del sonido de los gemidos de Conan en el televisor, se hace el silencio y ya ni recuerdo por qué West está aquí.
Ajusta la postura en el sofá y se gira un poco para poder mirarme. Ah, vale, ya. Había venido para pedirme ayuda. Me incorporo también en el asiento y me paso un mechón de pelo por detrás de la oreja. «Céntrate, Anna».
—Vale, esto es lo que pasa —dice al fin—. Supongo que recuerdas en qué circunstancias ambos nos convertimos en compañeros de piso, ¿no?
La verdad es que sí. Al final de mi segundo año, mis dos compañeras de piso se graduaron y yo sola no podía pagar el alquiler de nuestro apartamento de un dormitorio cerca del campus. De hecho, no podía permitirme pagar el alquiler de ningún apartamento desde el que pudiera ir a clase en bicicleta o a pie. Jake ya tenía compañero de piso; Vivi estaba en casa de sus padres y necesitaba media hora todos los días para ir a la universidad desde Playa del Rey. Aunque los Amir me habían ofrecido una habitación, yo no tenía coche y el transporte público de Los Ángeles es tal mierda que, a no ser que Vivi y yo compartiéramos coche, tardaría casi dos horas en llegar. Y teniendo en cuenta mi tendencia a quedarme dormida, sabía que no iba a funcionar.
El hermano mayor de Jake estaba haciendo el doctorado y quería un alojamiento para estudiantes de posgrado, pero, por desgracia, ya solo quedaban viviendas familiares, que exigían que estuviera casado. Así que Jake tuvo la idea de juntarnos a los dos y romper un poco las reglas. Un confinamiento legal de mi vagina bien valía los céntimos de alquiler que tendría que pagar. Conocí a West en el juzgado, donde celebramos una breve ceremonia. Firmé unos papeles cuando se mudó y otros cuando se fue, y eso fue todo. Nada complicado.
Durante dos felices años, tuve una vivienda barata y un apartamento para mí sola la mayor parte del día. West había sido uno de los mejores compañeros de piso que había tenido; por supuesto, jamás le había pillado con los tobillos atados a las muñecas en el sofá.
—Sí que lo recuerdo, sí. —Pero entonces se me pasa una idea por la mente y el pánico se apodera de mí durante un segundo—. Espera. ¿No estaremos en problemas por fraude o algo así?
—No, no, nada de eso.
Me relajo en el sofá. La combinación de adrenalina y marihuana es embriagadora.
—Joder, gracias a Dios. Créeme, es lo último que necesito ahora mismo.
—No, esta situación es de cosecha propia, por desgracia.
—¿Y crees que yo puedo ayudarte? ¡Apenas soy capaz de llevar una dieta equilibrada!
West mira mi cuenco de Froot Loops pastosos.
—De hecho, creo que eres la única que puede ayudarme.
—¿Soy «la elegida»? —Me llevo la mano al pecho—. Siempre creí que este momento llegaría antes de que cumpliera los veinticinco. —Hago una pausa y añado—: Pero también creí que habría una espada. Y quizá unos dragones.
—Quizá deberíamos esperar un poco para mantener esta conversación.
—No, no. —Cojo el cuenco—. Es el momento perfecto.
No parece demasiado convencido, pero continúa de todas formas.
—Como posiblemente recuerdes, mi familia es dueña de una gran empresa.
—La verdad, no tengo ni idea de a qué se dedica tu familia —admito con una cucharada de Froot Loops en la boca mientras sorbo un hilo de leche de mi barbilla.
Me mira, sorprendido.
—¿A pesar de ser amiga de Jake?
De Jake sabía lo que pedía para comer y qué tipo de películas estúpidas le hacían reír e, incluso, podía predecir todas sus frases para ligar en las fiestas, pero jamás nos sentamos a contarnos nuestra vida. Ni siquiera sabía que tenía un hermano hasta que me sugirió que nos casáramos.
West suelta una carcajada seca.
—Vale, en tal caso, mi abuelo Albert Weston fundó un puesto de comestibles en Harrisburg, Pennsylvania, en 1952, y…
—¡Vamos a remontarnos a 1952! Oh, Dios mío, estoy tan colocada.
Me como otra cucharada.
—Y ese puesto de comestibles, con el tiempo, se transformó en una tienda y esa tienda, a su vez, se convirtió en una cadena de supermercados, que…
—Espera. —Vuelvo a dejar el cuenco en la mesa. La información empieza a abrirse paso en mi mente—. ¿Una cadena de supermercados? ¿Estás hablando de Weston’s? ¿Como el enorme supermercado a dos manzanas de aquí que tienen ese queso tan bueno que no puedo permitirme?
—Esa misma.
—¿Estás intentando quedarte conmigo?
West me mira con los ojos entrecerrados.
—¿Yo? No. Mi padre es Raymond Weston, hijo de Albert, y actual propietario y consejero delegado de Weston Foods.
¿West es nieto del imperio Weston Foods?
—Guau, sois una de las cadenas de supermercados más grandes del país.
—La sexta, en realidad.
—Mierda. ¡Mierda! Espera. ¿Y te llamas West? —Me llevo la mano a la boca y sigo hablando con ella tapada—. ¿Eres West Weston?
—Anna. ¿Qué? —Me mira—. ¿Estás hablando en serio?
—¿Eso es un sí?
—Me llamo William, aunque prefiero que me llamen Liam. —Balbucea un poco—. Lo sien… ¿De verdad que no lo sabías?
—Liam —digo y entrecierro los ojos para mirarlo. Pelo grueso rubio rojizo y ojos color whisky a juego. Suena a nombre escocés. Ya puedo imaginármelo con falda, los puños en las caderas y la mirada fija en las Highlands—. Vale. Entendido.
—Anna, ¿me estás diciendo que ni siquiera sabías cuál era mi nombre después de todo el tiempo que estuvimos viviendo juntos?
—Todo el mundo te llamaba West.
Abre la boca y vuelve a cerrarla.
—¿No has leído los documentos que te di? ¿Los que te dije que llevaras a un abogado y firmaras?
—Me casé de mentira contigo porque no podía permitirme alquilar algo fuera del campus. ¿Qué te hace pensar que podía permitirme un abogado? Era un divorcio simple, ¿no?
—Si hubiera sabido que no podías permitirte un abogado, habría…
Lo interrumpo con una carcajada.
—¿Pero qué clase de estudiante de posgrado tan desesperado por un alojamiento como para casarse con una desconocida puede permitirse un abogado?
Me mira boquiabierto un rato más y luego se inclina, apoyando la cabeza en las manos.
—Oh, mierda.
—Oh, mierda, ¿qué?
—Oh, mierda, pues que, si no te has leído los contratos, esto es un lío. Voy a tener que remontarme al principio.
—Definitivamente necesito que te remontes al principio —digo, frotándome los ojos. Hago un gesto como si mis sienes estuvieran estallando—. Ahora mismo me está explotando la cabeza. Por casa, te vestías como un niño de Primaria. Estabas en pantalones cortos de baloncesto todo el día. ¡Pero si conduces un Honda! ¡West, eres un rico de incógnito! ¡Ahora entiendo por qué Jake nunca habla de su familia! ¡Le habría pasado la cuenta de Jersey Mike’s todas las putas veces! Espera. ¿Por qué necesitabas vivir en el campus? Si eres el nieto del fundador de Weston’s, seguro que podías comprarte un edificio entero de apartamentos en Sunset.
—En teoría, sí —confiesa, incómodo—, pero justo antes de que nos casáramos, me vi teniendo que pagar la vivienda, la matrícula y los gastos corrientes, y sin trabajo.
—¿Qué? ¿Por qué?
—Mi padre mantiene económicamente a sus hijos, siempre y cuando hagamos lo que él quiere. Su plan siempre había sido que hiciera un máster en administración de empresas, me incorporara a la oficina corporativa de Weston y, con el tiempo, lo sustituyera. Pero cuando terminé la escuela de comercio, ya tenía claro que no quería dedicarme a eso. Después de la universidad, hice las prácticas allí durante un año y fue horrible, por razones que no merece la pena detallar ahora. Les dije que quería seguir estudiando y hacer el doctorado. Mi padre y yo tuvimos una gran pelea en la que surgieron muchos de estos viejos temas. Me cortó el grifo por completo hasta que aceptara volver a trabajar para él.
—Bueno, parece un hombre encantador.
—Al principio, nuestro matrimonio era solo para que pudiera vivir por poco en el campus y terminar mi carrera, pero solo fui consciente de lo que había hecho inadvertidamente una vez que nos casamos.
—Vale, estoy supercolocada…
—Sí, eso ya me lo has dicho.
—¿Es raro que no esté segura de haber oído nunca a alguien usar la palabra «inadvertidamente»? —West vuelve a respirar hondo, paciente—. Perdón —balbuceo—. ¿Qué has hecho inadvertidamente?
—Mi abuelo había dejado dinero para sus cuatro nietos, mis tres hermanos y yo. Una condición del fideicomiso era que solo podríamos acceder a nuestra herencia cuando nos casáramos.
Ahora me toca a mí mirarlo boquiabierta.
—¿Pero qué clase de mierda victoriana con olor a sales aromáticas es esa?
—No podría estar más de acuerdo.
—¡El señor debe encontrar una esposa! —digo con fingido acento británico.
—Bueno, para los abogados de la familia, lo había hecho.
Sus palabras caen en un océano de silencio y, tras unos segundos solo interrumpidos por el sonido de Conan pateándole el culo a alguien en la televisión, me doy cuenta de que West espera que yo capte el mensaje.
Y entonces caigo.
—¿Me estás diciendo que, al casarte conmigo, se activó tu herencia?
—Correcto. —Clava la mirada en su regazo—. Solo Jake sabía la verdad. Al resto de mi familia le decepcionó que no les permitiera organizarme una gran boda, pero supongo que no les sorprendió demasiado. Siempre he sido muy reservado.
—¿Así que te casaste conmigo por una casa, pero acabaste recibiendo una tonelada de pasta?
Asiente.
—Gracias a la herencia, ya podía pagarme la matrícula y la manutención, y evitar tener que trabajar con mi padre.
—Vale —digo, arrastrando la palabra—. Me alegro mucho por ti, pero antes estabas estresado por los documentos y ahora soy yo la que empieza a estarlo. ¿Qué firmé exactamente? Creía que el primero era un acuerdo prenupcial estándar.
Asiente para confirmar mi observación.
—Era un documento que decía que no tienes derecho a ninguno de mis ingresos o propiedades.
Frunzo el ceño. Menudo fastidio.
—Entonces, ¿no pillo nada? —Hago una mueca al darme cuenta de lo codiciosa que me hacía parecer—. Supongo que ya tengo este sofá y la vieja televisión.
—Y también diez mil dólares cuando el divorcio sea definitivo.
Me pongo en pie y siento que mis labios dibujan una sonrisa.
—¿En serio?
West esboza una pequeña sonrisa.
—En serio.
—Diez mil dólares. —Me paso la mano por la cara en un intento por mantener la compostura, pero esa cantidad de dinero me cambia la vida. Me permitiría pagar más de la mitad de las facturas hospitalarias de papá. Y entonces sus palabras se abren paso en mi neblina mental—. Espera. ¿Has dicho «cuando el divorcio sea definitivo»? ¿Todavía no estamos divorciados?
Asiente despacio.
—No, todavía no estamos divorciados.
Tengo que volver a tocarle la pierna para asegurarme de que mi cerebro no se está inventando toda esta conversación. La firmeza de su muslo bajo mis dedos, la simple fuerza muscular allí perceptible, me dice que no.
—Creí que los segundos papeles que firmé cuando te mudaste eran los del divorcio.
Frunce los labios y traga saliva.
—No, no lo eran.
Me recuesto en el sofá.
—Guau. ¡Qué fuerte!
West asiente.
—El fideicomiso estipula un matrimonio de cinco años. El abuelo lo hizo así para evitar que uno de los nietos se casara con alguien y se divorciara al instante simplemente para tener acceso a su dinero. También establece un estipendio anual durante cinco años y, una vez superado ese plazo, el resto del dinero pasa a ser mío. Si nos divorciamos antes de que pasen los cinco años, pierdo el saldo restante.
—¿Pero qué clase de obsesión tiene tu abuelo con el matrimonio? ¿Acaso un tío no puede simplemente… salir con alguien? ¿Vivir la vida un poco?
—Tanto él como mi abuela Lottie ya han fallecido, pero estuvieron felizmente casados durante casi sesenta años. Creó la empresa para que fuera un negocio familiar y esto del matrimonio era una forma, en su opinión, de garantizar que lo siguiera siendo. —Hay algo en sus ojos, una tensión que con el colocón soy incapaz de interpretar—. Quería esa misma felicidad para sus nietos.
—Bueno… pareces feliz, West. Eres el vivo retrato de una felicidad despreocupada.
Me recompensa con una sonrisita.
—El contrato que firmaste antes de que me mudara establece que seguiríamos casados hasta el uno de septiembre de este año.
Cuento con los dedos los meses que quedan. Mayo, junio, julio y agosto. Cuatro meses.
—Ah, vale, tampoco es tanto.
—Después del uno de septiembre, ya puedo decirle a mi familia que las cosas no funcionan entre nosotros.
—¿Y qué habría pasado si alguien hubiera querido casarse conmigo mientras tanto? —Tarda demasiado en responder—. ¡Podría haber pasado!
—¿Eres consciente de que hablamos de todo esto antes de que hiciera redactar el segundo contrato?
Hago una mueca de dolor y subo los hombros hasta las orejas.
—Es posible que me parecieran un montón de datos irrelevantes. —Su expresión me desinfla—. ¡Me estaban pasando muchas cosas! Me estaba graduando y buscando un nuevo lugar para vivir a la vez que lidiaba con ciertos asuntos con mi padre.
Nos miramos un instante.
—¿West? Sigo sin saber qué mierda está pasando aquí. ¿Cómo se supone que puedo ayudarte?
—Mi familia sigue pensando que estamos casados, pero la tensión con mi padre todavía no ha desaparecido. Quiere que vuelva a trabajar en el negocio familiar.
—Pues no tienes más que decirle que lo sientes mucho, pero que estás demasiado ocupado en estos momentos siendo Indiana Jones.