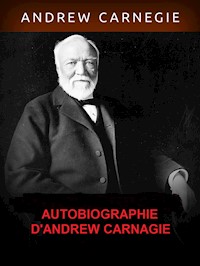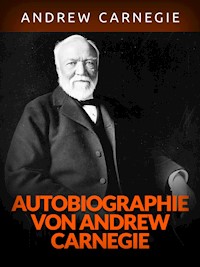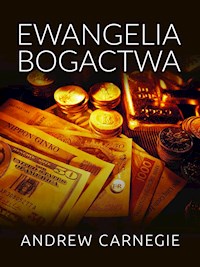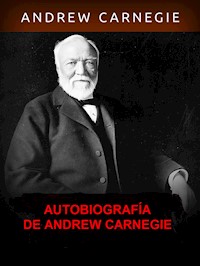
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Andrew Carnegie era un inmigrante, un chico pobre que trabajaba en una fábrica de algodón, un hombre que amasó una gran fortuna como barón del acero y luego se convirtió en uno de los filántropos más generosos e influyentes que el mundo ha conocido. Su célebre sentencia, según la cual quien muere rico muere en desgracia, ha inspirado a filántropos y empresas filantrópicas durante generaciones. Durante su vida, puso en práctica sus ideas creando una familia de organizaciones que siguen trabajando para mejorar la condición humana, promover la paz internacional, fortalecer la democracia y crear un progreso social que beneficie a hombres, mujeres y niños en los Estados Unidos y en todo el mundo.Aquí, en sus propias palabras, el Sr. Carnegie cuenta la dramática historia de su vida y su carrera, esbozando los principios por los que vivió y que hoy sirven como pilares de la filantropía moderna.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Índice de contenidos
CAPÍTULO I - LOS PADRES Y LA INFANCIA
CAPÍTULO II - DUNFERMLINE Y AMÉRICA
CAPÍTULO III - PITTSBURGH Y EL TRABAJO
CAPÍTULO IV - EL CORONEL ANDERSON Y LOS LIBROS
CAPÍTULO V - LA OFICINA DE TELÉGRAFOS
CAPÍTULO VI - SERVICIO FERROVIARIO
CAPÍTULO VII - SUPERINTENDENTE DE LA PENNSYLVANIA
CAPÍTULO VIII - PERÍODO DE LA GUERRA CIVIL
CAPÍTULO IX - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
CAPÍTULO X - LOS TRABAJOS DE HIERRO
CAPÍTULO XI - NUEVA YORK COMO SEDE
CAPÍTULO XII - NEGOCIACIONES COMERCIALES
CAPÍTULO XIII - LA ERA DEL ACERO
CAPÍTULO XIV - SOCIOS, LIBROS Y VIAJES
CAPÍTULO XV - VIAJE DE ENTRENAMIENTO Y MATRIMONIO
CAPÍTULO XVI - MOLINOS Y LOS HOMBRES
CAPÍTULO XVII - LA HUELGA DE HOMESTEAD
CAPÍTULO XVIII - PROBLEMAS DE TRABAJO
CAPÍTULO XX - FONDOS EDUCATIVOS Y DE PENSIONES
CAPÍTULO XXI - EL PALACIO DE LA PAZ Y PITTENCRIEFF
CAPÍTULO XXII - MATHEW ARNOLD Y OTROS
CAPÍTULO XXIII - LÍDERES POLÍTICOS BRITÁNICOS
CAPÍTULO XXIV - GLADSTONE Y MORLEY
CAPÍTULO XXV - HERBERT SPENCER Y SU DISCÍPULO
CAPÍTULO XXVI - BLAINE Y HARRISON
CAPÍTULO XXVII - DIPLOMACIA DE WASHINGTON
CAPÍTULO XXVIII - HAY Y McKINLEY
CAPÍTULO XXIX - ENCUENTRO CON EL EMPERADOR ALEMÁN
Autobiografía de Andrew Carnegie
Andrew Carnegie
Traducción y edición 2021 de David De Angelis
Todos los derechos reservados
CAPÍTULO I - LOS PADRES Y LA INFANCIA
Si la historia de la vida de un hombre, contada de verdad, debe ser interesante, como dice algún sabio, aquellos de mis parientes y amigos inmediatos que han insistido en tener un relato de la mía no deben sentirse excesivamente decepcionados con este resultado. Puedo consolarme con la seguridad de que esa historia debe interesar al menos a un cierto número de personas que me han conocido, y ese conocimiento me animará a seguir adelante.
Un libro de este tipo, escrito hace años por mi amigo, el juez Mellon, de Pittsburgh, me dio tanto placer que me inclino a estar de acuerdo con el sabio cuya opinión he dado más arriba; porque, ciertamente, la historia que el juez contó ha demostrado ser una fuente de infinita satisfacción para sus amigos, y debe seguir influyendo en las generaciones sucesivas de su familia para vivir bien la vida. Y no sólo esto; para algunos, más allá de su círculo inmediato, tiene el rango de sus autores favoritos. El libro contiene una característica esencial de valor: revela al hombre. Fue escrito sin ninguna intención de atraer la atención del público, ya que estaba destinado únicamente a su familia. De la misma manera, yo pretendo contar mi historia, no como alguien que se presenta ante el público, sino como alguien que se encuentra en medio de mi propia gente y de mis amigos, probados y verdaderos, a quienes puedo hablar con la mayor libertad, sintiendo que incluso los incidentes insignificantes pueden no estar totalmente desprovistos de interés para ellos.
Para empezar, pues, nací en Dunfermline, en el ático de una pequeña casa de una sola planta, en la esquina de Moodie Street y Priory Lane, el 25 de noviembre de 1835, y, como dice el refrán, "de padres pobres pero honrados, de buena familia". Dunfermline era desde hacía tiempo el centro del comercio del damasco en Escocia. Mi padre, William Carnegie, era un tejedor de damasco, hijo de Andrew Carnegie, de quien recibí el nombre.
Mi abuelo Carnegie era muy conocido en toda la comarca por su ingenio y humor, su carácter genial y su espíritu irreprimible. Era el jefe de los animados de su época, y conocido en todas partes como el jefe de su alegre club
- "Patiemuir College". A mi regreso a Dunfermline, después de una ausencia de catorce años, recuerdo que se me acercó un anciano al que le habían dicho que yo era el nieto del "Profesor", el título de mi abuelo entre sus compinches. Era la viva imagen de la ancianidad paralizada;
"Su nariz y su barbilla también amenazaron".
Al cruzar la habitación hacia mí y poner su mano temblorosa sobre mi cabeza, dijo: "¡Y tú eres el nieto de Andra Carnegie! Eh, mon, he visto el día en que tu abuelo y yo hubiéramos podido sacar a cualquier hombre razonable de su juicio".
Otros ancianos de Dunfermline me contaron historias de mi abuelo. Aquí está una de ellas:
Una noche de Hogmanay, una vieja esposa, todo un personaje en el pueblo, al verse sorprendida por un rostro disfrazado que se asomó de repente a la ventana, levantó la vista y, tras una breve pausa, exclamó: "Oh, es ese tonto de Andra Carnegie". Tenía razón; mi abuelo, a sus setenta y cinco años, andaba por ahí asustando a sus amigas ancianas, disfrazado como otros jóvenes retozones.
Creo que mi naturaleza optimista, mi capacidad de desprenderse de los problemas y de reírse por la vida, haciendo "cisear a todos mis patos", como dicen mis amigos, debe haber sido heredada de este encantador y viejo abuelo enmascarado cuyo nombre me enorgullece llevar. Una disposición alegre vale más que la fortuna. Los jóvenes deberían saber que se puede cultivar; que la mente, como el cuerpo, puede pasar de la sombra al sol. Movámosla entonces. Ríete de los problemas si es posible, y uno suele poder hacerlo si tiene algo de filósofo, siempre que el autorreproche no provenga de su propia maldad. Eso siempre queda. No hay forma de lavar estas "manchas malditas". El juez interior se sienta en el tribunal supremo y nunca puede ser engañado. De ahí la gran regla de vida que da Burns:
"Sólo temes tu propio reproche".
Este lema adoptado en los primeros años de mi vida ha sido para mí más que todos los sermones que he escuchado, y he oído no pocos, aunque puedo admitir el parecido con mi viejo amigo Baillie Walker en mis años de madurez. Su médico le preguntó por su sueño y respondió que estaba lejos de ser satisfactorio, que estaba muy despierto, añadiendo con un brillo en los ojos: "Pero me duermo un poco en la iglesia de vez en cuando".
Por parte de mi madre, el abuelo era aún más marcado, ya que mi abuelo Thomas Morrison era amigo de William Cobbett, colaborador de su "Register" y mantenía una correspondencia constante con él. Incluso mientras escribo, en Dunfermline los ancianos que conocieron al abuelo Morrison hablan de él como uno de los mejores oradores y hombres más hábiles que han conocido. Fue editor de "The Precursor", una pequeña edición, podría decirse, del "Register" de Cobbett, y se cree que fue el primer periódico radical de Escocia. He leído algunos de sus escritos, y en vista de la importancia que ahora se le da a la educación técnica, creo que el más notable de ellos es un panfleto que publicó hace setenta y tantos años, titulado "Head-ication versus Hand-ication". Insiste en la importancia de esta última de una manera que daría crédito al más firme defensor de la educación técnica de hoy en día. Termina con estas palabras: "Doy gracias a Dios porque en mi juventud aprendí a hacer y remendar zapatos". Cobbett lo publicó en el "Register" en 1833, comentando editorialmente: "Una de las comunicaciones más valiosas jamás publicadas en el "Register" sobre el tema, es la de nuestro estimado amigo y corresponsal en Escocia, Thomas Morrison, que aparece en este número". Así que parece que mi propensión a los garabatos me viene por herencia, por ambas partes, ya que los Carnegie también eran lectores y pensadores.
Mi abuelo Morrison era un orador nato, un político entusiasta y el jefe del ala avanzada del partido radical en el distrito, posición que su hijo, mi tío Bailie Morrison, ocupó como su sucesor. Más de un escocés conocido en América me ha llamado para estrechar la mano del "nieto de Thomas Morrison". El Sr. Farmer, presidente de la Compañía de Ferrocarriles de Cleveland y Pittsburgh, me dijo en una ocasión: "Todo lo que tengo de erudición y cultura se lo debo a la influencia de tu abuelo"; y Ebenezer Henderson, autor de la notable historia de Dunfermline, declaró que debía en gran medida su progreso en la vida al hecho afortunado de que, siendo un muchacho, entró al servicio de mi abuelo.
No he pasado por la vida sin recibir algunos elogios, pero creo que nada de carácter elogioso me ha complacido tanto como este de un escritor de un periódico de Glasgow, que había sido oyente de un discurso sobre el Gobierno Autónomo en América que pronuncié en Saint Andrew's Hall. El corresponsal escribió que entonces se hablaba mucho en Escocia de mí y de mi familia, y especialmente de mi abuelo Thomas Morrison, y continuó diciendo: "Juzguen mi sorpresa cuando encontré en el nieto del estrado, en sus maneras, gestos y apariencia, un perfecto facsímil del Thomas Morrison de antaño".
No se puede dudar de mi sorprendente parecido con mi abuelo, al que no recuerdo haber visto nunca, porque recuerdo bien que cuando regresé por primera vez a Dunfermline, a mis veintisiete años, mientras estaba sentado en un sofá con mi tío Bailie Morrison, sus grandes ojos negros se llenaron de lágrimas. No podía hablar y salió corriendo de la habitación, abrumado. Al volver, me explicó que de vez en cuando algo en mí le hacía ver a su padre, que se desvanecía al instante pero volvía a intervalos. Se trataba de algún gesto, pero no podía entender qué era exactamente. Mi madre notaba continuamente en mí algunas de las peculiaridades de mi abuelo. La doctrina de las tendencias heredadas se demuestra cada día y cada hora, pero qué sutil es la ley que transmite el gesto, algo como más allá del cuerpo material. Me impresionó profundamente.
Mi abuelo Morrison se casó con la señorita Hodge, de Edimburgo, una dama en cuanto a educación, modales y posición, que murió cuando la familia aún era joven. En esa época se encontraba en una buena situación, siendo un comerciante de pieles que dirigía el negocio del curtido en Dunfermline; pero la paz después de la batalla de Waterloo lo llevó a la ruina, como a miles de personas; de modo que mientras mi tío Bailie, el hijo mayor, se había criado en lo que podría llamarse lujo, pues tenía un poni para montar, los miembros más jóvenes de la familia se encontraron con otros días más duros.
La segunda hija, Margaret, era mi madre, de la que no puedo hablar extensamente. Heredó de su madre la dignidad, el refinamiento y el aire de la dama cultivada. Quizá algún día pueda contar al mundo algo de esta heroína, pero lo dudo. La considero sagrada para mí y no para que otros la conozcan. Nadie podría conocerla realmente, sólo yo lo hice. Después de la temprana muerte de mi padre, ella fue toda mía. La dedicatoria de mi primer libro cuenta la historia. Era: "A mi heroína favorita, mi madre".
Afortunado en mis ancestros fui supremamente en mi lugar de nacimiento. El lugar donde uno nace es muy importante, ya que los diferentes entornos y tradiciones atraen y estimulan diferentes tendencias latentes en el niño. Ruskin observa realmente que todos los niños brillantes de Edimburgo están influenciados por la vista del Castillo. Lo mismo ocurre con el niño de Dunfermline, por su noble abadía, el Westminster de Escocia, fundada a principios del siglo XI (1070) por Malcolm Canmore y su reina Margarita, la patrona de Escocia. Las ruinas del gran monasterio y del palacio donde nacieron los reyes siguen en pie, y allí también se encuentra Pittencrieff Glen, que abarca el santuario de la reina Margarita y las ruinas de la torre del rey Malcolm, con las que comienza la vieja balada de "Sir Patrick Spens":
"El Rey se sienta en la torre de Dunfermline, Bebiendo el vino rojo azulado".
La tumba de Bruce se encuentra en el centro de la abadía, la de Santa Margarita está cerca, y muchos de los miembros de la realeza duermen cerca. Afortunado es el niño que ve por primera vez la luz en esta romántica ciudad, que ocupa un terreno elevado a tres millas al norte del estuario del Forth, con vistas al mar, con Edimburgo a la vista al sur, y al norte los picos de los Ochils claramente a la vista. Todo sigue evocando el poderoso pasado, cuando Dunfermline era la capital nacional y religiosa de Escocia.
El niño que tiene el privilegio de desarrollarse en ese entorno absorbe la poesía y el romance con el aire que respira, asimila la historia y la tradición mientras mira a su alrededor. Para él, este mundo se convierte en su mundo real en la infancia: el ideal es lo real siempre presente. Lo real aún está por llegar cuando, más adelante, se lanza al mundo cotidiano de la severa realidad. Incluso entonces, y hasta su último día, las primeras impresiones permanecen, a veces durante breves temporadas, desapareciendo quizás, pero sólo aparentemente alejadas o suprimidas. Siempre se levantan y vuelven al frente para ejercer su influencia, para elevar su pensamiento y colorear su vida. Ningún niño brillante de Dunfermline puede escapar a la influencia de la Abadía, el Palacio y la Cañada. Éstos lo tocan y encienden la chispa latente en su interior, convirtiéndolo en algo diferente y más allá de lo que, de haber nacido menos felizmente, habría llegado a ser. Bajo estas condiciones inspiradoras también habían nacido mis padres, y de ahí vino, no lo dudo, la potencia de la tensión romántica y poética que impregnaba a ambos.
Cuando mi padre tuvo éxito en el negocio de la tejeduría, nos trasladamos de Moodie Street a una casa mucho más cómoda en Reid's Park. Los cuatro o cinco telares de mi padre ocupaban el piso inferior; nosotros residíamos en el superior, al que se accedía, según una moda común en las casas escocesas más antiguas, por escaleras exteriores desde la acera. Es aquí donde comienzan mis primeros recuerdos y, curiosamente, el primer rastro de memoria me lleva a un día en que vi un pequeño mapa de América. Estaba sobre unos rodillos y tenía unos 60 centímetros cuadrados. En él, mi padre, mi madre, mi tío William y mi tía Aitken buscaban Pittsburgh y señalaban el lago Erie y el Niágara. Poco después mi tío y mi tía Aitken se embarcaron hacia la tierra de promisión.
Recuerdo que en esa época mi primo-hermano, George Lauder ("Dod"), y yo mismo estábamos profundamente impresionados por el gran peligro que nos acechaba, porque había una bandera antirreglamentaria escondida en la buhardilla. Había sido pintada para ser llevada, y creo que fue llevada por mi padre, o mi tío, o algún otro buen radical de nuestra familia, en una procesión durante la agitación de la Ley del Maíz. Había habido disturbios en la ciudad y una tropa de caballería estaba acuartelada en el Guildhall. Mis abuelos y tíos, por ambas partes, y mi padre, habían sido los primeros en dirigirse a las reuniones, y todo el círculo familiar estaba en ebullición.
Recuerdo como si fuera ayer que me despertaron durante la noche unos hombres que venían a informar a mis padres de que mi tío, Bailie Morrison, había sido encarcelado porque se había atrevido a celebrar una reunión que estaba prohibida. El sheriff, con la ayuda de los soldados, lo había detenido a pocas millas del pueblo donde se había celebrado la reunión, y lo había llevado a la ciudad durante la noche, seguido por una inmensa multitud de personas.
Se temían graves problemas, pues el populacho amenazaba con rescatarlo, y, como supimos después, el preboste de la ciudad lo había inducido a acercarse a una ventana que daba a la calle Mayor y a rogar a la gente que se retirara. Así lo hizo, diciendo: "Si hay un amigo de la buena causa aquí esta noche, que cruce los brazos". Así lo hicieron. Y entonces, después de una pausa, dijo: "¡Ahora, partan en paz!" Mi tío, como toda nuestra familia, era un hombre de fuerza moral y fuerte para la obediencia a la ley, pero radical hasta la médula y un intenso admirador de la República Americana.
Uno puede imaginarse, cuando todo esto ocurría en público, cuán amargas eran las palabras que pasaban de uno a otro en privado. Las denuncias del gobierno monárquico y aristocrático, de los privilegios en todas sus formas, la grandeza del sistema republicano, la superioridad de América, una tierra poblada por nuestra propia raza, un hogar para los hombres libres en el que el privilegio de cada ciudadano era el derecho de cada hombre, estos fueron los emocionantes temas en los que me nutrí. De niño podía haber matado a un rey, a un duque o a un señor, y consideraba su muerte un servicio al Estado y, por tanto, un acto heroico.
Tal es la influencia de las primeras asociaciones de la infancia que pasó mucho tiempo antes de que pudiera confiar en mí mismo para hablar con respeto de cualquier clase o persona privilegiada que no se hubiera distinguido de alguna manera y, por lo tanto, se hubiera ganado el derecho al respeto público. Todavía quedaba la burla por el mero pedigrí: "no es nada, no ha hecho nada, sólo un accidente, un fraude que se pavonea con plumas prestadas; todo lo que tiene a su favor es el accidente del nacimiento; la parte más fructífera de su familia, como ocurre con la patata, está bajo tierra". Me preguntaba si los hombres inteligentes podían vivir donde otro ser humano había nacido con un privilegio que no era también su derecho de nacimiento. No me cansaba de citar las únicas palabras que daban rienda suelta a mi indignación:
"Hubo una vez un Brutus que habría soportado al diablo eterno para mantener su estado en Roma
Tan fácilmente como un rey".
Pero entonces los reyes eran reyes, no meras sombras. Todo esto fue heredado, por supuesto. Sólo me hice eco de lo que escuché en casa.
Dunfermline ha tenido durante mucho tiempo fama de ser quizá la ciudad más radical del Reino, aunque sé que Paisley tiene pretensiones. Esto es aún más meritorio para la causa del radicalismo porque en los días de los que hablo la población de Dunfermline estaba compuesta en gran parte por hombres que eran pequeños fabricantes, cada uno de los cuales poseía su propio telar o telares. No estaban atados a horarios regulares, su trabajo era a destajo. Recibían telas de los grandes fabricantes y el tejido se hacía en casa.
Eran tiempos de intensa excitación política, y con frecuencia se veían por toda la ciudad, durante un rato después de la comida del mediodía, pequeños grupos de hombres con sus delantales ceñidos a la cintura discutiendo asuntos de Estado. Los nombres de Hume, Cobden y Bright estaban en boca de todos. A menudo me sentía atraído, por pequeño que fuera, a estos círculos y escuchaba con atención la conversación, que era totalmente unilateral. La conclusión generalmente aceptada era que debía haber un cambio. Se formaron clubes entre la gente del pueblo y se suscribieron los periódicos de Londres. Los principales editoriales se leían cada noche al pueblo, curiosamente, desde uno de los púlpitos de la ciudad. Mi tío, Bailie Morrison, era a menudo el lector, y, como los artículos eran comentados por él y otros después de ser leídos, las reuniones eran bastante emocionantes.
Estas reuniones políticas eran frecuentes y, como era de esperar, yo estaba tan interesado como cualquier otro miembro de la familia y asistía a muchas de ellas. Generalmente se escuchaba a uno de mis tíos o a mi padre. Recuerdo que una noche mi padre se dirigió a una gran reunión al aire libre en el Pends. Yo me había metido debajo de las piernas de los oyentes, y al oír un grito más fuerte que todos los demás no pude contener mi entusiasmo. Mirando al hombre bajo cuyas piernas me había protegido, le informé de que era mi padre quien hablaba. Me levantó sobre su hombro y me mantuvo allí.
A otra reunión me llevó mi padre para escuchar a John Bright, que habló a favor de J.B. Smith como candidato liberal para los burgos de Stirling. En casa critiqué que el Sr. Bright no hablaba correctamente, ya que decía "men" cuando quería decir "maan". No dio la amplia a a la que estábamos acostumbrados en Escocia. No es de extrañar que, criado en ese entorno, me convirtiera en un joven republicano violento cuyo lema era "muerte a los privilegios". En aquella época yo no sabía lo que significaba el privilegio, pero mi padre sí.
Una de las mejores historias de mi tío Lauder era sobre este mismo J.B. Smith, el amigo de John Bright, que se presentaba al Parlamento en Dunfermline. El tío era miembro de su Comité y todo iba bien hasta que se proclamó que Smith era un "Unitawrian". El distrito fue rotulado con la pregunta: ¿Votarías a un "Unitawrian"? La cosa iba en serio. El presidente del comité de Smith en el pueblo de Cairney Hill, un herrero, declaró que nunca lo haría. El tío fue a protestar con él. Se reunieron en la taberna del pueblo para tomar una cerveza:
"Hombre, yo no puedo votar por un Unitawrian", dijo el Presidente.
"Pero", dijo mi tío, "Maitland [el candidato opositor] es trinitario". "Maldición; eso es waur", fue la respuesta.
Y el herrero votó bien. Smith ganó por una pequeña mayoría.
El cambio del telar manual al telar de vapor fue desastroso para nuestra familia. Mi padre no se dio cuenta de la inminente revolución y se esforzaba por mantener el viejo sistema. Sus telares perdieron mucho valor y fue necesario que esa fuerza que nunca fallaba en ninguna emergencia -mi madre- diera un paso adelante y se esforzara por reparar la fortuna familiar. Abrió una pequeña tienda en Moodie Street y contribuyó a los ingresos que, aunque escasos, en aquella época eran suficientes para mantenernos cómodos y "respetables".
Recuerdo que poco después de esto empecé a aprender lo que significaba la pobreza. Llegaron días terribles en los que mi padre llevó la última de sus telas al gran fabricante, y vi a mi madre esperar ansiosamente su regreso para saber si iba a obtener una nueva tela o si nos esperaba un período de ociosidad. Se me grabó entonces en el corazón que mi padre, aunque no era "abyecto, mezquino ni vil", como dice Burns, tenía sin embargo que
"Ruega a un hermano de la tierra que le deje trabajar".
Y entonces y allí surgió la resolución de que curaría eso cuando llegara a ser un hombre. Sin embargo, no estábamos reducidos a nada parecido a la pobreza en comparación con muchos de nuestros vecinos. No sé hasta qué punto de privación no habría llegado mi madre para poder ver a sus dos hijos con grandes cuellos blancos y bien vestidos.
En un momento incauto, mis padres prometieron que nunca me enviarían a la escuela hasta que pidiera permiso para ir. Esta promesa, según supe después, empezó a preocuparles mucho porque, a medida que crecía, no mostraba ninguna disposición a pedirlo. Se solicitó al director de la escuela, el señor Robert Martin, y se le indujo a que se fijara en mí. Un día me llevó de excursión con algunos de mis compañeros que asistían a la escuela, y mis padres experimentaron un gran alivio cuando un día, poco después, vine a pedir permiso para ir a la escuela del señor Martin. No necesito decir que el permiso fue debidamente concedido. Había entrado entonces en mi octavo año, lo que la experiencia posterior me lleva a decir que es bastante temprano para que cualquier niño comience a asistir a la escuela.
La escuela era un perfecto deleite para mí, y si ocurría algo que impidiera mi asistencia me sentía infeliz. Esto ocurría de vez en cuando porque mi deber matutino era traer agua del pozo situado en la cabecera de la calle Moodie. El suministro era escaso e irregular. A veces no se dejaba correr hasta bien entrada la mañana y una veintena de viejas esposas estaban sentadas alrededor, habiéndose asegurado previamente el turno de cada una durante la noche colocando una lata sin valor en la línea. Esto, como era de esperar, dio lugar a numerosas disputas en las que no me dejarían caer ni siquiera estas venerables ancianas. Me gané la reputación de ser "un chaval horrible". De este modo, probablemente desarrollé la tendencia a la discusión, o quizás a la combatividad, que siempre me ha acompañado.
En el cumplimiento de estos deberes, a menudo llegaba tarde a la escuela, pero el maestro, conociendo la causa, perdonaba las faltas. A este respecto, debo mencionar que a menudo tenía que hacer los recados de la tienda después de la escuela, de modo que al mirar atrás tengo la satisfacción de sentir que llegué a ser útil a mis padres incluso a la temprana edad de diez años. Poco después se me confiaron las cuentas de las distintas personas que se ocupaban de la tienda, de modo que me familiaricé, en cierta medida, con los asuntos comerciales incluso en la infancia.
Sin embargo, hubo una causa de miseria en mi experiencia escolar. Los chicos me apodaban "la mascota de Martin", y a veces me llamaban con ese terrible epíteto cuando pasaba por la calle. Yo no sabía todo lo que significaba, pero me parecía un término de lo más oprobioso, y sé que me impedía responder tan libremente como lo hubiera hecho en otras circunstancias a ese excelente profesor, mi único maestro de escuela, con quien tengo una deuda de gratitud que lamento no haber tenido oportunidad de reconocer antes de su muerte.
Debo mencionar aquí a un hombre cuya influencia sobre mí no puede ser sobrestimada, mi tío Lauder, el padre de George Lauder. Mi padre tenía que trabajar constantemente en la tienda de telares y tenía poco tiempo libre para dedicarme durante el día. Mi tío, al ser comerciante en la calle principal, no estaba tan atado. Obsérvese la ubicación, pues se encontraba entre la aristocracia de los comerciantes, y había altos y variados grados de aristocracia incluso entre los comerciantes de Dunfermline. Profundamente afectado por la muerte de mi tía Seaton, ocurrida hacia el comienzo de mi vida escolar, encontró su principal consuelo en la compañía de su único hijo, George, y de mí. Poseía un extraordinario don para tratar con los niños y nos enseñó muchas cosas. Entre otras, recuerdo cómo nos enseñaba la historia británica imaginando a cada uno de los monarcas en un lugar determinado de las paredes de la habitación realizando el acto por el que era conocido. Así, para mí, el rey Juan está sentado hasta el día de hoy encima de la repisa de la chimenea firmando la Carta Magna, y la reina Victoria está en la parte trasera de la puerta con sus hijos en las rodillas.
Se puede dar por sentado que la omisión que, años después, encontré en la Sala Capitular de la Abadía de Westminster se suplió completamente en nuestra lista de monarcas. Una losa en una pequeña capilla de Westminster dice que el cuerpo de Oliver Cromwell fue retirado de allí. En la lista de los monarcas que aprendí en las rodillas de mi tío, el gran monarca republicano aparecía escribiendo su mensaje al Papa de Roma, informando a Su Santidad de que "si no cesaba de perseguir a los protestantes, el trueno del cañón de Gran Bretaña se oiría en el Vaticano". No hace falta decir que la estimación que nos formamos de Cromwell fue que les valía "a' thegither".
De mi tío aprendí todo lo que sé de la historia temprana de Escocia
-de Wallace y Bruce y Burns, de la historia de Blind Harry, de Scott, Ramsey, Tannahill, Hogg y Fergusson. Puedo decir, en palabras de Burns, que entonces y allí se creó en mí una vena de prejuicio (o patriotismo) escocés que sólo dejará de existir con la vida. Wallace, por supuesto, era nuestro héroe. Todo lo heroico se centraba en él. Triste fue el día en que un malvado niño grande del colegio me dijo que Inglaterra era mucho más grande que Escocia. Fui a ver al tío, que tenía el remedio.
"En absoluto, Naig; si Escocia se extendiera en plano como Inglaterra, Escocia sería la más grande, pero ¿tendrías las Tierras Altas enrolladas?"
¡Oh, nunca! Había bálsamo en Gilead para el joven patriota herido. Más tarde, la mayor población de Inglaterra me obligó a acudir al tío.
"Sí, Naig, siete a uno, pero había más que esas probabilidades contra nosotros en Bannockburn". Y de nuevo hubo alegría en mi corazón: alegría porque había más hombres ingleses allí, ya que la gloria era mayor.
Esto es una especie de comentario sobre la verdad de que la guerra engendra guerra, que cada batalla siembra las semillas de futuras batallas, y que así las naciones se convierten en enemigos tradicionales. La experiencia de los niños estadounidenses es la de los escoceses. Crecen leyendo sobre Washington y Valley Forge, sobre los hessianos contratados para matar a los americanos, y llegan a odiar el mismo nombre de inglés. Tal fue mi experiencia con mis sobrinos americanos. Escocia estaba bien, pero Inglaterra, que había luchado contra Escocia, era el socio malvado. Hasta que no se convirtieron en hombres no se erradicaron los prejuicios, e incluso algunos de ellos pueden persistir.
El tío Lauder me ha contado desde entonces que a menudo hacía entrar a la gente en la habitación asegurando que podía hacer que "Dod" (George Lauder) y yo lloráramos, riéramos o cerráramos los puñitos dispuestos a pelear; en resumen, que jugaba con todos nuestros estados de ánimo mediante la influencia de la poesía y la canción. La traición de Wallace era su carta de triunfo, que nunca dejaba de hacer sollozar nuestros pequeños corazones, siendo el resultado invariable un completo colapso. Por mucho que contara la historia, nunca perdía su fuerza. Sin duda, recibía de vez en cuando nuevos adornos. Las historias de mi tío nunca quisieron "el sombrero y el bastón" que Scott le dio al suyo. Qué maravillosa es la influencia de un héroe sobre los niños!
Pasé muchas horas y tardes en High Street con mi tío y "Dod", y así comenzó una alianza fraternal de por vida entre este último y yo. "Dod" y "Naig" siempre estuvimos en la familia. Yo no podía decir "George" en la infancia y él no podía sacar más que "Naig" de Carnegie, y siempre han sido "Dod" y "Naig" con nosotros. Ningún otro nombre significaría nada.
Había dos caminos por los que se podía volver desde la casa de mi tío en High Street hasta mi casa en Moodie Street, al pie de la ciudad, uno a lo largo del espeluznante patio de la iglesia de la Abadía entre los muertos, donde no había luz; y el otro a lo largo de las calles iluminadas por el camino de la Puerta de Mayo. Cuando era necesario que volviera a casa, mi tío, con un placer perverso, me preguntaba por dónde iba. Pensando en lo que haría Wallace, siempre le respondía que iba por la Abadía. Tengo la satisfacción de creer que nunca, ni siquiera en una ocasión, cedí a la tentación de tomar el otro camino y seguir las luces en el cruce de la Puerta de Mayo. A menudo pasé por ese patio de la iglesia y por el oscuro arco de la Abadía con el corazón en la boca. Intentando silbar y mantener el valor, avanzaba a través de la oscuridad, pensando en todas las emergencias en lo que Wallace habría hecho si se hubiera encontrado con cualquier enemigo, natural o sobrenatural.
El rey Robert the Bruce nunca obtuvo justicia de mi primo ni de mí en la infancia. Nos bastaba con que fuera un rey mientras que Wallace era el hombre del pueblo. Sir John Graham era nuestro segundo. La intensidad del patriotismo de un niño escocés, criado como yo, constituye una fuerza real en su vida hasta el final. Si se estudiara el origen de mi reserva de ese artículo primordial -el valor-, estoy seguro de que el análisis final lo encontraría fundado en Wallace, el héroe de Escocia. Tener un héroe es una torre de fuerza para un niño.
Me dio una punzada descubrir, cuando llegué a América, que había algún otro país que pretendía tener algo de lo que estar orgulloso. ¿Qué era un país sin Wallace, Bruce y Burns? Encuentro en el escocés no viajado de hoy en día algo de este sentimiento. Queda pendiente que los años de madurez y un conocimiento más amplio nos digan que cada nación tiene sus héroes, sus romances, sus tradiciones y sus logros; y mientras que el verdadero escocés no encontrará razones en los años venideros para rebajar la estimación que se ha formado de su propio país y de su posición incluso entre las naciones más grandes de la tierra, encontrará amplias razones para elevar su opinión sobre otras naciones porque todas tienen mucho de lo que enorgullecerse, lo suficiente como para estimular a sus hijos para que actúen de manera que no deshonren la tierra que les dio origen.
Pasaron años antes de que pudiera sentir que la nueva tierra podía ser algo más que una morada temporal. Mi corazón estaba en Escocia. Me parecía al niño del director Peterson que, cuando estaba en Canadá, en respuesta a una pregunta, dijo que le gustaba Canadá "muy bien para una visita, pero que nunca podría vivir tan lejos de los restos de Bruce y Wallace."
CAPÍTULO II - DUNFERMLINE Y AMÉRICA
Mi buen tío Lauder valoraba justamente la recitación en la educación, y fueron muchos los peniques que Dod y yo recibimos por ello. Con nuestros pequeños vestidos o camisas, nuestras mangas remangadas, cascos de papel y caras ennegrecidas, con listones por espadas, mi primo y yo nos mantuvimos constantemente recitando a Norval y Glenalvon, Roderick Dhu y James Fitz-James a nuestros compañeros de escuela y, a menudo, a la gente mayor.
Recuerdo claramente que en el célebre diálogo entre Norval y Glenalvon tuvimos algunos reparos en repetir la frase: "y falso como el infierno". Al principio hacíamos un leve carraspeo sobre la objetable palabra que siempre creaba diversión entre los espectadores. Fue un gran día para nosotros cuando mi tío nos convenció de que podíamos decir "infierno" sin jurar. Me temo que lo practicábamos muy a menudo. Yo siempre me ponía en el papel de Glenalvon y hacía un gran ruido de boca con la palabra. Tenía para mí la maravillosa fascinación que se atribuye a la fruta prohibida. Comprendo muy bien la historia de Marjory Fleming, que estando enfadada una mañana cuando Walter Scott la llamó y le preguntó cómo estaba, respondió
"Estoy muy enfadado esta mañana, Sr. Scott. Sólo quiero decir 'maldición' [con un golpe], pero no puedo".
A partir de entonces, la expresión de la única palabra temible fue un gran punto. Los ministros podían decir "condenación" en el púlpito sin pecar, y así nosotros también teníamos todo el alcance de "infierno" en la recitación. Otro pasaje causó una profunda impresión. En la pelea entre Norval y Glenalvon, Norval dice: "Cuando volvemos a contender nuestra lucha es mortal". Al utilizar estas palabras en un artículo escrito para la "North American Review" en 1897, mi tío se encontró con ellas e inmediatamente se sentó y me escribió desde Dunfermline para decirme que sabía dónde había encontrado las palabras. Era el único hombre vivo que lo sabía.
Mi poder de memorización debió de verse muy reforzado por el modo de enseñanza adoptado por mi tío. No puedo nombrar un medio más importante para beneficiar a los jóvenes que animarles a memorizar sus piezas favoritas y recitarlas a menudo. Cualquier cosa que me complaciera podía aprenderla con una rapidez que sorprendía a los amigos parciales. Podía memorizar cualquier cosa, me gustara o no, pero si no me impresionaba fuertemente se me pasaba en pocas horas.
Una de las pruebas de la vida de mi hijo en la escuela de Dunfermline era la de memorizar dos versos dobles de los salmos que tenía que recitar a diario. Mi plan consistía en no mirar el salmo hasta que hubiera empezado a ir a la escuela. No eran más de cinco o seis minutos de camino lento, pero podía dominar fácilmente la tarea en ese tiempo y, como el salmo era la primera lección, estaba preparado y pasé la prueba con éxito. Si me hubieran pedido que repitiera el salmo treinta minutos después, me temo que el intento habría terminado en un fracaso desastroso.
El primer penique que gané o recibí de una persona más allá del círculo familiar fue uno de mi profesor de escuela, el Sr. Martin, por repetir ante la escuela el poema de Burns, "El hombre fue hecho para llorar". Al escribir esto, recuerdo que en años posteriores, cenando con el Sr. John Morley en Londres, la conversación giró en torno a la vida de Wordsworth, y el Sr. Morley dijo que había estado buscando en su Burns el poema a la "Vejez", tan ensalzado por él, que no había podido encontrar bajo ese título. Tuve el placer de repetirle parte del mismo. No tardó en darme un segundo penique. Por muy grande que sea Morley, no fue mi profesor de escuela, el Sr. Martin, el primer "gran" hombre que conocí. Realmente grande fue para mí. Pero un héroe sin duda es "Honest John" Morley.
En cuestiones religiosas no teníamos muchos obstáculos. Mientras otros niños y niñas de la escuela eran obligados a aprender el Catecismo Menor, Dod y yo, por algún acuerdo cuyos detalles nunca entendí claramente, fuimos absueltos. Todos los miembros de nuestra familia, los Morrison y los Lauder, eran avanzados en sus puntos de vista teológicos y políticos, y tenían objeciones al catecismo, no me cabe duda. No teníamos ningún presbiteriano ortodoxo en nuestro círculo familiar. Mi padre, mis tíos Aitken, mi tío Lauder y también mi tío Carnegie se habían alejado de los principios del calvinismo. Más tarde, la mayoría de ellos se refugió durante un tiempo en las doctrinas de Swedenborg. Mi madre siempre fue reticente a los temas religiosos. Nunca me los mencionó ni asistió a la iglesia, ya que en aquellos primeros tiempos no tenía sirvienta y se encargaba de todas las tareas domésticas, incluida la preparación de nuestra cena dominical. Gran lectora, siempre, Channing el Unitario era en esos días su especial deleite. Era una maravilla.
Durante mi infancia, la atmósfera que me rodeaba se encontraba en un estado de violenta perturbación en cuestiones teológicas y políticas. Junto con las ideas más avanzadas que se agitaban en el mundo político -la muerte de los privilegios, la igualdad de los ciudadanos, el republicanismo-, oía muchas discusiones sobre temas teológicos que el niño impresionable absorbía hasta un punto impensable para sus mayores. Recuerdo muy bien que las severas doctrinas del calvinismo se cernían sobre mí como una terrible pesadilla, pero ese estado de ánimo se acabó pronto, debido a las influencias de las que he hablado. Crecí atesorando en mi interior el hecho de que mi padre se había levantado y abandonado la Iglesia Presbiteriana un día en que el ministro predicó la doctrina de la condenación infantil. Esto ocurrió poco después de que yo hiciera mi aparición.
El padre no pudo soportarlo y dijo: "Si esa es su religión y ese su Dios, yo busco una religión mejor y un Dios más noble". Dejó la Iglesia Presbiteriana para no volver nunca más, pero no dejó de asistir a otras iglesias. Le veía entrar en el armario cada mañana para rezar y eso me impresionaba. Era realmente un santo y siempre fue devoto. Todas las sectas se convirtieron para él en agencias del bien. Había descubierto que las teologías eran muchas, pero la religión era una. Estaba muy satisfecho de que mi padre supiera más que el ministro, que no imaginaba al Padre Celestial, sino al cruel vengador del Antiguo Testamento, un "Torturador Eterno", como se atreve a llamarlo Andrew D. White en su autobiografía. Afortunadamente, esta concepción del Desconocido es ahora en gran parte del pasado.
Uno de los principales placeres de mi infancia fue la tenencia de palomas y conejos. Me siento agradecido cada vez que pienso en las molestias que se tomó mi padre para construir una casa adecuada para estas mascotas. Nuestro hogar se convirtió en el cuartel general de mis jóvenes compañeros. Mi madre siempre buscaba las influencias del hogar como el mejor medio para mantener a sus dos hijos en el buen camino. Solía decir que el primer paso en esta dirección era hacer el hogar agradable; y no había nada que ella y mi padre no hicieran para complacernos a nosotros y a los hijos de los vecinos que se centraban en nosotros.
Mi primera aventura empresarial consistió en asegurar los servicios de mis compañeros durante una temporada como empleador, siendo la compensación que los conejos jóvenes, cuando llegaran, llevaran su nombre. Los sábados festivos los dedicaba mi rebaño a recoger comida para los conejos. Mi conciencia me reprende hoy, mirando hacia atrás, cuando pienso en el duro trato que hice con mis jóvenes compañeros de juego, muchos de los cuales se contentaron con recoger dientes de león y tréboles durante toda una temporada conmigo, condicionados a esta única recompensa: el más pobre rendimiento que jamás se haya hecho al trabajo. Qué otra cosa podía ofrecerles? Ni un céntimo.
Atesoro el recuerdo de este plan como la primera evidencia del poder organizador del que ha dependido mi éxito material en la vida, un éxito que no debe atribuirse a lo que he sabido o hecho yo mismo, sino a la facultad de conocer y elegir a otros que sí sabían mejor que yo.
Un conocimiento precioso para cualquier hombre. Yo no entendía la maquinaria de vapor, pero intentaba entender ese mecanismo mucho más complicado: el hombre. Al detenernos en una pequeña posada de las Highlands durante nuestro viaje en autobús en 1898, un caballero se acercó y se presentó. Era el Sr. MacIntosh, el gran fabricante de muebles de Escocia, un gran personaje, como supe después. Dijo que se había aventurado a darse a conocer porque era uno de los muchachos que había recogido, y a veces temía que "transportara", despojos para los conejos, y tenía "uno con su nombre". Puede imaginarse lo contento que estaba de conocerlo, el único de los chicos de los conejos que he conocido en la vida posterior. Espero conservar su amistad hasta el final y verlo a menudo. Mientras leo este manuscrito hoy, 1 de diciembre de 1913, tengo una nota muy valiosa de él, recordando los viejos tiempos cuando éramos niños juntos. En este momento tiene una respuesta que le calentará el corazón como su nota lo hizo con el mío].
Con la introducción y la mejora de la maquinaria de vapor, el comercio fue empeorando en Dunfermline para los pequeños fabricantes, y por fin se escribió una carta a las dos hermanas de mi madre en Pittsburgh en la que se consideraba seriamente la idea de que nos fuéramos con ellas, no, como recuerdo haber oído decir a mis padres, para beneficiar su propia condición, sino por el bien de sus dos hijos pequeños. Se recibieron cartas satisfactorias como respuesta. Se tomó la decisión de vender los telares y los muebles en subasta. Y la dulce voz de mi padre nos cantó a menudo a mi madre, a mi hermano y a mí:
"Al Oeste, al Oeste, a la tierra de los libres, Donde el poderoso Missouri rueda hasta el mar; Donde un hombre es un hombre aunque deba trabajar y el más pobre puede recoger los frutos de la tierra".
Los ingresos de la venta fueron muy decepcionantes. Los telares apenas aportaron nada, y el resultado fue que se necesitaron veinte libras más para que la familia pudiera pagar el pasaje a América. Permítanme recordar aquí un acto de amistad realizado por una compañera de toda la vida de mi madre -que siempre atrajo a amigos incondicionales porque ella misma lo era-, la señora Henderson, Ella Ferguson de nacimiento, nombre por el que era conocida en nuestra familia. Se aventuró a adelantar las veinte libras necesarias, y mis tíos Lauder y Morrison garantizaron el reembolso. El tío Lauder también prestó su ayuda y consejo, gestionando todos los detalles por nosotros, y el 17 de mayo de 1848 salimos de Dunfermline. Mi padre tenía entonces cuarenta y tres años, y mi madre treinta y tres. Yo estaba en mis trece años, mi hermano Tom en su quinto año -un hermoso niño de pelo blanco con lustrosos ojos negros, que en todas partes llamaba la atención.
Había dejado la escuela para siempre, con la excepción de un invierno de escuela nocturna en América, y más tarde un profesor nocturno de francés durante un tiempo, y, es extraño decirlo, un elocucionista del que aprendí a declamar. Sabía leer, escribir y cifrar, y había comenzado a estudiar álgebra y latín. Una carta escrita a mi tío Lauder durante el viaje, y devuelta desde entonces, muestra que yo era entonces mejor plumilla que ahora. Había luchado con la gramática inglesa, y sabía tan poco de lo que se pretendía enseñar como suelen saber los niños. Había leído poco, excepto sobre Wallace, Bruce y Burns; pero sabía de memoria muchas piezas poéticas conocidas. Debo añadir a esto los cuentos de hadas de la infancia, y especialmente las "Mil y una noches", que me llevaron a un nuevo mundo. Estaba en el país de los sueños mientras devoraba esas historias.
En la mañana del día en que partimos de la querida Dunfermline, en el ómnibus que circulaba por el ferrocarril del carbón hacia Charleston, recuerdo que me quedé con los ojos llorosos mirando por la ventana hasta que Dunfermline desapareció de la vista, siendo la última estructura en desvanecerse la grandiosa y sagrada Abadía antigua. Durante mis primeros catorce años de ausencia mi pensamiento era casi a diario, como aquella mañana, "¿Cuándo volveré a verte?". Pocos eran los días en los que no veía en mi mente las letras talismán de la torre de la Abadía: "Rey Robert The Bruce". Todos mis recuerdos de la infancia, todo lo que sabía del país de las hadas, se agrupaban en torno a la vieja Abadía y a su campana del toque de queda, que tocaba a las ocho de la tarde cada día y era la señal para que me fuera corriendo a la cama antes de que parara. Me he referido a esa campana en mi "American Four-in-Hand in Britain" al pasar por la Abadía y bien puedo citarla ahora:
Mientras bajábamos por el Pends estaba de pie en el asiento delantero del carruaje con el Preboste Walls, cuando oí el primer toque de la campana de la Abadía, que tocaba en honor a mi madre y a mí. Mis rodillas se hundieron debajo de mí, las lágrimas se precipitaron antes de que me diera cuenta, y me volví para decirle al Preboste que debía ceder. Por un momento sentí que estaba a punto de desmayarme. Afortunadamente, vi que no había ninguna multitud ante nosotros en una pequeña distancia. Tuve tiempo de recuperar el control, y mordiéndome los labios hasta que me sangraron, me murmuré a mí mismo: "No importa, mantén la calma, debes continuar"; pero nunca puede llegar a mis oídos en la tierra, ni entrar tan profundamente en mi alma, un sonido que me persiga y me someta con su dulce, gracioso y derretido poder como lo hizo ese.
Junto a esa campana del toque de queda me habían acostado en mi pequeño sofá para dormir el sueño de la inocencia infantil. Mi padre y mi madre, a veces el uno, a veces el otro, me habían dicho, mientras se inclinaban amorosamente sobre mí noche tras noche, lo que decía esa campana al sonar. Muchas palabras buenas me dijo esa campana a través de sus traducciones. No hice ninguna cosa mala durante el día que esa voz de todo lo que conocía del cielo y del gran Padre de allí no me dijera amablemente antes de que me durmiera, pronunciando las palabras tan claramente que yo sabía que el poder que la movía lo había visto todo y no estaba enojado, nunca enojado, nunca, sino muy, muy apenado. Tampoco esa campana es muda para mí hoy cuando escucho su voz. Todavía tiene su mensaje, y ahora sonó para dar la bienvenida de nuevo a la madre y al hijo exiliados bajo su precioso cuidado.
El mundo no está en condiciones de idear, y mucho menos de otorgarnos, una recompensa como la que dio la campana de la Abadía cuando tocó en nuestro honor. Pero mi hermano Tom debería haber estado allí también; este fue el pensamiento que surgió. También él empezaba a conocer las maravillas de esa campana antes de que nos fuéramos a la tierra más nueva.
Rousseau deseaba morir con los acordes de una dulce música. Si pudiera elegir mi acompañamiento, desearía pasar al oscuro más allá con el tañido de la campana de la Abadía sonando en mis oídos, hablándome de la carrera que se había corrido, y llamándome, como había llamado al pequeño niño de pelo blanco, por última vez
-para dormir.
He recibido muchas cartas de lectores hablando de este pasaje de mi libro, algunos de los escritores llegaron a decir que se les caían las lágrimas al leerlo. Salió del corazón y quizás por eso llegó al corazón de otros.
Nos llevaron en una pequeña embarcación hasta el vapor de Edimburgo en el estuario del Forth. Cuando estaban a punto de llevarme de la pequeña embarcación al vapor, me abalancé sobre el tío Lauder y me aferré a su cuello, gritando: "¡No puedo dejarte! No puedo dejarte". Me separó de él un amable marinero que me levantó en la cubierta del vapor. A mi regreso a Dunfermline, este querido anciano, cuando vino a verme, me dijo que era la despedida más triste que había presenciado.
Zarpamos del Broomielaw de Glasgow en el velero de 800 toneladas Wiscasset. Durante las siete semanas que duró el viaje, llegué a conocer bastante bien a los marineros, aprendí los nombres de las cuerdas y fui capaz de dirigir a los pasajeros para que respondieran a la llamada del contramaestre, ya que el barco no contaba con suficiente personal y se necesitaba urgentemente la ayuda de los pasajeros. En consecuencia, los marineros me invitaron a participar, los domingos, en el único manjar del comedor de los marineros, la papilla de ciruelas. Dejé el barco con sincero pesar.
La llegada a Nueva York fue desconcertante. Me habían llevado a ver a la Reina en Edimburgo, pero ese fue el alcance de mis viajes antes de emigrar. No tuvimos tiempo de ver Glasgow antes de zarpar. Nueva York era el primer gran hervidero de industria humana entre cuyos habitantes me había mezclado, y el bullicio y la excitación me abrumaban. El incidente de nuestra estancia en Nueva York que más me impresionó ocurrió mientras paseaba por Bowling Green en Castle Garden. Fui a parar a los brazos de uno de los marineros de Wiscasset, Robert Barryman, que iba ataviado a la manera habitual de Jackashore, con chaqueta azul y pantalones blancos. Me pareció el hombre más hermoso que había visto nunca.
Me llevó a un puesto de refrescos y pidió un vaso de zarzaparrilla para mí, que bebí con tanto gusto como si fuera el néctar de los dioses. Hasta el día de hoy, nada de lo que he visto rivaliza con la imagen que permanece en mi mente de la belleza de la vasija de latón altamente ornamentada de la que salía aquel néctar. A menudo, al pasar por el mismo lugar, veo el puesto de zarzaparrilla de la anciana, y me pregunto qué habrá sido del viejo y querido marinero. He tratado de localizarlo, pero en vano, con la esperanza de que, si lo encuentro, pueda estar disfrutando de una edad avanzada, y que esté en mi mano aumentar el placer de sus últimos años. Era mi Tom Bowling ideal, y cuando se canta esa bonita y antigua canción siempre veo como la "forma de la belleza varonil" a mi querido y viejo amigo Barryman. Por desgracia, antes de esto, se ha ido a lo alto. Bueno, con su amabilidad en el viaje hizo de un muchacho su devoto amigo y admirador.
En Nueva York sólo conocimos al señor y a la señora Sloane, padres de los conocidos John, Willie y Henry Sloane. La señora Sloane (Euphemia Douglas) fue compañera de mi madre en su infancia en Dunfermline. El Sr. Sloane y mi padre habían sido compañeros de tejer. Les visitamos y nos acogieron calurosamente. Fue un verdadero placer cuando Willie, su hijo, me compró en 1900 un terreno frente a nuestra residencia en Nueva York para sus dos hijas casadas, de modo que nuestros hijos de la tercera generación se convirtieron en compañeros de juego como lo fueron nuestras madres en Escocia.
Los agentes de la emigración en Nueva York indujeron a mi padre a tomar el Canal de Erie, pasando por Búfalo y el Lago Erie, hasta Cleveland, y de ahí por el canal hasta Beaver, un viaje que entonces duraba tres semanas y que hoy se hace por ferrocarril en diez horas. Entonces no había comunicación ferroviaria con Pittsburgh, ni tampoco con ninguna ciudad del oeste. El ferrocarril de Erie estaba en construcción y vimos cuadrillas de hombres trabajando en él mientras viajábamos. Nada le viene mal a la juventud, y recuerdo mis tres semanas como pasajero en el barco del canal con un placer absoluto. Todo lo que fue desagradable en mi experiencia se ha desvanecido desde hace mucho tiempo, excepto la noche en que nos vimos obligados a permanecer en el muelle de Beaver esperando el barco de vapor que nos llevaría por el Ohio a Pittsburgh. Esta fue nuestra primera experiencia con el mosquito en toda su ferocidad. Mi madre sufrió tanto que por la mañana apenas podía ver. Todos estábamos espantados, pero no recuerdo que ni siquiera la punzante miseria de aquella noche me impidiera dormir profundamente. Siempre pude dormir, sin conocer "la horrible noche, el hijo del infierno".
Nuestros amigos de Pittsburgh habían estado esperando ansiosamente tener noticias nuestras, y en su cálido y afectuoso saludo se olvidaron todos nuestros problemas. Nos instalamos con ellos en Allegheny City. Un hermano de mi tío Hogan había construido una pequeña tejeduría en la parte trasera de un solar de la calle Rebecca. Ésta tenía un segundo piso en el que había dos habitaciones, y fue en ellas (libres de alquiler, ya que mi tía Aitken era la propietaria) donde mis padres empezaron a vivir. Mi tío pronto dejó de tejer y mi padre ocupó su lugar y empezó a fabricar manteles, que no sólo tenía que tejer, sino que después, actuando como su propio comerciante, tenía que viajar y vender, ya que no se podían encontrar comerciantes que los aceptaran en cantidad. Se vio obligado a comercializarlos él mismo, vendiendo de puerta en puerta. Las ganancias eran escasas en extremo.
Como siempre, mi madre acudió al rescate. No había nada que la detuviera. En su juventud había aprendido a encuadernar zapatos en el negocio de su padre a cambio de dinero, y la destreza adquirida entonces se ponía ahora al servicio de la familia. El Sr. Phipps, padre de mi amigo y socio el Sr. Henry Phipps, era, como mi abuelo, un maestro zapatero. Era nuestro vecino en Allegheny City. Le conseguía trabajo, y además de atender sus tareas domésticas -porque, por supuesto, no teníamos sirvientes- esta maravillosa mujer, mi madre, ganaba cuatro dólares a la semana atando zapatos. La medianoche la encontraba a menudo trabajando. En los intervalos del día y de la noche, cuando los cuidados de la casa se lo permitían, y mi joven hermano se sentaba a sus rodillas enhebrando agujas y encerando el hilo para ella, le recitaba, como lo había hecho conmigo, las gemas de la juglaría escocesa que parecía saber de memoria, o le contaba cuentos que no dejaban de contener una moraleja.
Aquí es donde los hijos de la pobreza honesta tienen la más preciosa de todas las ventajas sobre los de la riqueza. La madre, la enfermera, la cocinera, la institutriz, la maestra, la santa, todo en uno; el padre, ejemplar, guía, consejero y amigo. Así nos criamos mi hermano y yo. ¿Qué tiene el hijo de un millonario o de un noble que cuente en comparación con semejante herencia?
Mi madre era una mujer muy ocupada, pero todo su trabajo no impidió que sus vecinos la reconocieran pronto como una mujer sabia y bondadosa a la que podían recurrir para pedir consejo o ayuda en momentos de dificultad. Muchos me han contado lo que mi madre hizo por ellos. Así fue en los años posteriores dondequiera que residimos; ricos y pobres acudían a ella con sus problemas y encontraban buenos consejos. Ella sobresalía entre sus vecinos dondequiera que fuera.
CAPÍTULO III - PITTSBURGH Y EL TRABAJO
La gran pregunta ahora era qué podía hacer yo. Acababa de cumplir los trece años y me moría de ganas de ponerme a trabajar para ayudar a la familia a empezar en la nueva tierra. La perspectiva de la carencia se había convertido para mí en una espantosa pesadilla. Mis pensamientos en ese momento se centraban en la determinación de que debíamos ganar y ahorrar suficiente dinero para producir trescientos dólares al año -veinticinco dólares mensuales, que calculaba era la suma necesaria para mantenernos sin depender de otros. Todo lo necesario era muy barato en aquellos días.
El hermano de mi tío Hogan solía preguntar qué pretendían hacer mis padres conmigo, y un día se produjo la más trágica de todas las escenas que he presenciado. Nunca podré olvidarla. Le dijo a mi madre, con la más buena intención del mundo, que yo era un muchacho con posibilidades y apto para aprender; y creía que si me preparaban una cesta con chucherías para vender, podría venderlas en los muelles y ganar una suma considerable. Nunca supe lo que significaba una mujer enfurecida hasta entonces. Mi madre estaba sentada cosiendo en ese momento, pero se puso de pie con las manos extendidas y se las sacudió en la cara.
"¡Qué! ¡Mi hijo un vendedor ambulante e ir entre hombres rudos en los muelles! Preferiría arrojarlo al río Allegheny. Déjeme", gritó ella, señalando la puerta, y el Sr. Hogan se fue.
Se quedó como una reina trágica. Al momento siguiente se había derrumbado, pero sólo por unos instantes cayeron las lágrimas y los sollozos. Luego tomó a sus dos hijos en brazos y nos dijo que no nos preocupáramos por sus tonterías. Había muchas cosas en el mundo que podíamos hacer y podíamos ser hombres útiles, honrados y respetados, si hacíamos siempre lo correcto. Era una repetición de Helen Macgregor, en su respuesta a Osbaldistone en la que amenazaba con hacer que sus prisioneros fueran "cortados en tantos pedazos como cuadros hay en el tartán". Pero el motivo del estallido era diferente. No fue porque la ocupación sugerida fuera un trabajo pacífico, ya que se nos enseñó que la ociosidad era vergonzosa; sino porque la ocupación sugerida tenía un carácter algo vagabundo y no era del todo respetable a sus ojos. Una muerte mejor. Sí, madre habría cogido a sus dos hijos, uno bajo cada brazo, y habría perecido con ellos antes de que se mezclaran con la baja sociedad en su extrema juventud.
Al recordar las primeras luchas se puede decir lo siguiente: no había una familia más orgullosa en el país. Un agudo sentido del honor, de la independencia, del respeto a sí mismo, impregnaba la casa. Walter Scott dijo de Burns que tenía el ojo más extraordinario que había visto en un ser humano. Yo puedo decir lo mismo de mi madre. Como dice Burns:
"Su ojo incluso se volvió hacia el espacio vacío, se iluminó con honor".
Todo lo que fuera bajo, mezquino, engañoso, burdo, turbio o chismoso era ajeno a esa alma heroica. Tom y yo no podíamos evitar crecer con caracteres respetables, teniendo una madre y un padre así, pues el padre también era uno de los nobles de la naturaleza, querido por todos, un santo.
Poco después de este incidente, mi padre se vio en la necesidad de dejar de tejer en telar manual y entrar en la fábrica de algodón del señor Blackstock, un viejo escocés de Allegheny City, donde vivíamos. En esta fábrica también consiguió para mí un puesto de canillita, y mi primer trabajo lo hice allí por un dólar y veinte centavos a la semana. Era una vida dura. En invierno, mi padre y yo teníamos que levantarnos y desayunar en la oscuridad, llegar a la fábrica antes de que se hiciera de día y, con un breve intervalo para almorzar, trabajar hasta el anochecer. Las horas me pesaban y el trabajo en sí no me gustaba; pero la nube tenía un lado positivo, ya que me daba la sensación de que estaba haciendo algo por mi mundo, nuestra familia. Desde entonces he ganado millones, pero ninguno de esos millones me dio tanta felicidad como mis ganancias de la primera semana. Ahora era un ayudante de la familia, un sostén de la misma, y ya no era una carga total para mis padres. A menudo había escuchado el hermoso canto de mi padre de "Las filas del barco" y a menudo anhelaba cumplir con las últimas líneas del verso:
"Cuando Aaleck, Jock y Jeanettie, se hayan levantado y tengan su guarida, servirán para hacer que el bote reme, y nos iluminen."
Iba a hacer que nuestra pequeña embarcación descremara. Cabe señalar aquí que Aaleck, Jock y Jeanettie fueron los primeros en recibir su educación. Escocia fue el primer país que exigió a todos los padres, altos o bajos, que educaran a sus hijos, y estableció las escuelas públicas parroquiales.
Poco después, el señor John Hay, un colega escocés fabricante de bobinas en la ciudad de Allegheny, necesitaba un muchacho, y me preguntó si no iría a su servicio. Fui, y recibí dos dólares por semana; pero al principio el trabajo era aún más fastidioso que la fábrica. Tenía que hacer funcionar una pequeña máquina de vapor y encender la caldera en el sótano de la fábrica de bolillos. Era demasiado para mí. Me encontraba noche tras noche sentado en la cama probando los medidores de vapor, temiendo en un momento dado que el vapor fuera demasiado bajo y que los trabajadores de arriba se quejaran de que no tenían suficiente energía, y en otro momento que el vapor fuera demasiado alto y que la caldera pudiera reventar.
Pero todo esto era una cuestión de honor ocultarlo a mis padres. Ellos tenían sus propios problemas y los soportaban. Yo debía hacer de hombre y cargar con los míos. Mis esperanzas eran grandes, y cada día esperaba que se produjera algún cambio. No sabía qué iba a ocurrir, pero estaba seguro de que ocurriría si seguía adelante. Además, en ese momento me preguntaba qué habría hecho Wallace y qué debería hacer un escocés. De una cosa estaba seguro: no debía rendirse nunca.