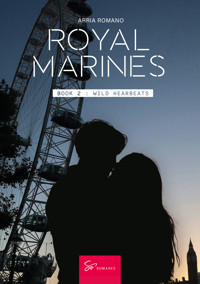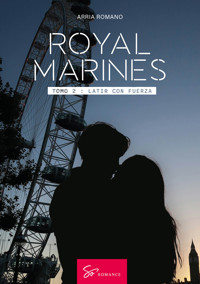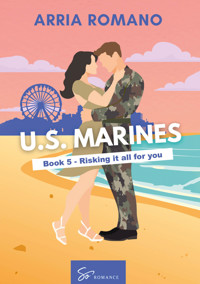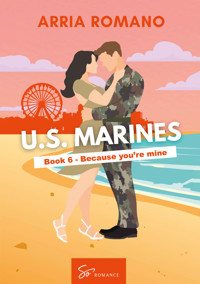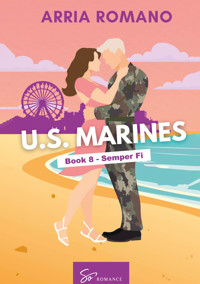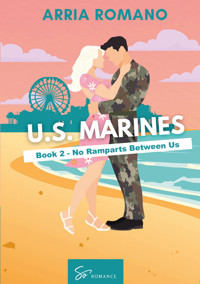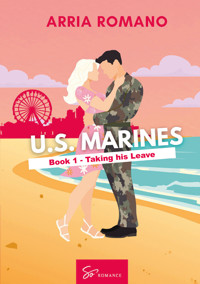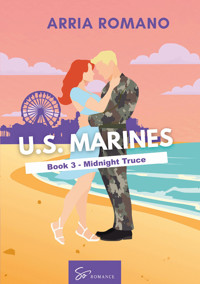Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: So Romance
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Autumn
- Sprache: Spanisch
En Vermont, Autumn, una joven mujer muda y reservada, atrae al teniente Jay Ranson de una manera inexplicable... ¿Logrará devolverle la voz?
Cuando el teniente Jay Ransom regresa al estado de Vermont, no espera que Autumn Hensley lo reciba arrojándole pintura rosa. Afectada por el mutismo, la joven tiene poco contacto con la gente. Irresistiblemente atraído por esta personalidad atípica, Jay se impone con estilo en el mundo de Autumn y, a su lado, libera una parte de sí mismo que hasta entonces no había explorado. Pero ¿podrá la profesión militar proteger su historia de todos los peligros?
¿Qué peligros acechan a esta pareja tan poco convencional? ¡Sigue a Jay y Autumn en esta romance inédita, erótica y sorprendente, entre Alemania y Estados Unidos!
LO QUE OPINA LA CRÍTICA
Una mezcla de lo romántico clásico y moderno. El estilo poético y depurado de la autora es tan adictivo que, sin duda, seducirá a las almas más románticas. - Mya, Les Etoiles Des Bibliothèques
La autora tiene una pluma cargada de emociones, que se lee muy bien y es adictiva. Sabe conducir su historia para mantenernos en vilo y hacernos pasar un momento de lectura magnífico. Nos encariñamos con nuestros protagonistas, vivimos las cosas con ellos, temblamos, reímos, lloramos a su lado. - Tiffany62670, Babelio
Acabo de terminar el tomo 1. Una historia magnífica, emotiva, con suspense y romance. Espero tener pronto la continuación. - Elodie-Casas, Booknode
SOBRE LA AUTORA
Arria Romano estudia historia militar en La Sorbona y es apasionada de la literatura y el arte. Desde hace algunos años escribe novelas históricas y romances, ya sea ambientadas en el pasado, en el presente o incluso envueltas en un velo de magia… siempre que el amor y la pasión sigan siendo el hilo conductor de la trama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Página de título
Prólogo
Boston, Estado de Massachusetts
9 de octubre de 1991
Nevaban hojas secas y el silbido del viento golpeaba contra los cristales de las casas. El cielo grisáceo se tornaba amenazante y el intenso olor a humedad anunciaba una noche torrencial, orquestada por truenos. Un tiempo inclemente, misterioso y, sin embargo, tan propicio al romanticismo según las soñadoras hermanas Hensley.
Sentadas en el banco de la ventana mirador de su habitación, Autumn y Lorelei contemplaban fascinadas el vertiginoso y mágico baile de las hojas secas, que giraban y se movían con la gracia de los bailarines de antaño. Rozaban los cristales como si las invitaran a unirse a ellas, para luego desaparecer con un soplo hacia los rincones de la ciudad.
Desde su habitación compartida, las dos hermanas podían admirar el barrio histórico de Boston, los monumentos centenarios y los edificios salpicados por miles de luces pálidas, semejantes a enjambres de luciérnagas ordenadas con esmero, que otorgaban a las calles una iluminación tranquilizadora.
—Me gustaría ser una hoja —confesó Lorelei suspirando soñadoramente.
Con sus trece años recién cumplidos, era la mayor. Rubia, de ojos verdes, con un rostro de porcelana inglesa que su carácter maternal realzaba, la joven era de una belleza y una bondad que su hermana menor admiraba con devoción.
—Pero si ya eres una sirena —replicó esta última con una sonrisa desdentada, de un encanto que siempre ablandaba los corazones más duros.
Lorelei dirigió su mirada hacia su hermana pequeña de siete años y le sonrió con ternura. Autumn, un nombre que la mayor había sugerido a sus padres el día de su nacimiento, en una hermosa tarde otoñal, era una niña tan entrañable como cariñosa. Todo en ella emanaba la dulzura y el calor de un alma sincera, romántica y bondadosa. Con su larga melena ondulada, de un tono entre el marrón chocolate y el rojizo de las hojas de arce, sus ojos color canela y sus mejillas rosadas y aterciopeladas como un melocotón en otoño, parecía un retrato de los niños pintados en la época victoriana.
—Una sirena… si yo lo soy, tú también.
—No, yo soy una pintora encerrada en una torre de marfil por una bruja que quiere todos mis cuadros, y estoy esperando a un caballero de ojos azules —corrigió Autumn con una sonrisa traviesa.
—¿Una pintora? ¿No quieres ser una princesa?
Autumn negó con la cabeza.
—Ser princesa es demasiado complicado… prefiero ser pintora y casarme con un caballero sencillo, valiente y amable.
Lorelei se sorprendió por el pragmatismo de su hermana y soltó una risa cristalina.
—Es verdad, es más tranquilo. Un rey o un príncipe atrae más fácilmente a otras chicas… como Eneas, Ulises, Teseo… ¿qué historia quieres esta noche?
En su tiempo libre, Lorelei solía arrullar a su hermana con epopeyas amorosas, grabadas en la memoria colectiva y tomadas de todas las culturas del mundo.
—Aquiles y Briseida —propuso Autumn con entusiasmo.
Lorelei abrió la boca para responder, pero de repente, un ruido estridente de vajilla rota resonó desde el piso inferior. Las hermanas se miraron perplejas antes de lanzarse de un salto hacia las escaleras. Bajaron con sigilo y pronto escucharon las voces alteradas de varias personas: las de sus padres y una tercera, un hombre, aparentemente.
—… por favor, Francis, recupere la calma y acompáñeme al exterior. Le llevaré de vuelta al hospital y tendremos todo el tiempo para hablar.
La voz era suave, cálida, adecuada para un domador que intenta calmar a un depredador en plena caza. Era su madre. Seguramente se dirigía a un paciente que había escapado del hospital donde trabajaba como psiquiatra.
—No quiero volver al hospital. Quiero quedarme aquí —gritó una voz masculina, que se tornó estridente en su tono.
—Debemos regresar para que tome su medicación, Francis. Se sentirá mejor después.
—¡NO!
Los corazones de las dos hermanas latían como las alas de dos pájaros enjaulados, un mal presentimiento les calaba hasta los huesos, pero no pudieron evitar dirigirse a la cocina de donde provenían las tres voces.
Lorelei precedió a su hermana pequeña, tomándola de la mano, y fue la primera en descubrir la escena que se desarrollaba en su hogar: un joven de rostro demacrado, pálido como la muerte y sudando a chorros, amenazaba con un arma de fuego a sus padres, acorralados en una esquina de la cocina con trozos de vajilla rota a sus pies.
Por reflejo, Autumn dejó escapar una exclamación de asombro al descubrir la peligrosa situación en la que se encontraban, atrayendo sobre sí la atención del agresor. Tenía la cabeza rapada, los ojos inyectados en sangre, el rostro marcado por una expresión de locura y llevaba un jersey de invierno con la cabeza de un ciervo bordada.
Solo un hombre poseído por un demonio podía mostrar esa expresión.
—Niñas, subid —les ordenó su padre con un tono imperativo, pero esas palabras parecieron alterar a Francis, quien, en un arrebato de nerviosismo, apretó el gatillo de su pistola, alcanzando al hombre en el pecho.
Hubo gritos, la sangre salpicó y Autumn se sintió perdida en el torbellino de los acontecimientos. Vio a su madre inclinarse sobre el cuerpo ahora espasmódico de su padre, acorralado contra la pared mientras se sujetaba el pecho ensangrentado, con la respiración entrecortada y los ojos vidriosos… Luego, otro disparo tan amenazante como un trueno resonó en la cocina, y fue su madre quien cayó junto a su esposo.
Un grito de dolor infinito brotó de su pequeño pecho mientras Lorelei la arrastraba rápidamente hacia su habitación, que cerró con llave y atrancó con muebles, incluyendo una pesada cómoda que Autumn ayudó a empujar apresuradamente.
—Tenemos que escondernos… —jadeó Lorelei, con la mirada brillante de lágrimas y terror, como una cierva que sabe que está perdida—. Sobre todo, no debes hacer ruido… ni siquiera al respirar.
Oyeron las pisadas en las escaleras crujir y supieron que no quedaban más que unos segundos antes de que el asesino de sus padres las alcanzara. Estaban acorraladas.
Con una sangre fría que nunca habría imaginado, Lorelei llevó a una Autumn llorosa pero cooperativa hacia la cavidad oculta de su armario, que su padre había construido para esconder joyas y dinero. La abrió con rapidez, la vació lanzando al suelo todo lo que había sobre su ropa, y obligó a su hermana pequeña a meterse allí para no salir hasta que llegara la policía. El escondite era estrecho y apenas había espacio para una niña, pero Autumn logró acomodarse con agilidad, aunque con la respiración algo entrecortada.
A lo lejos, oyeron los gritos desquiciados de su perseguidor y temblaron como hojas secas en la brisa.
—Quédate callada, Autumn. Es cuestión de vida o muerte.
Lorelei cerró el escondite y lo ocultó tras un cesto de ropa, luego salió del armario cerrándolo cuidadosamente tras de sí, mientras la puerta de la habitación temblaba bajo los golpes furiosos de Francis.
Atemorizada pero reflexiva, abrió una de las ventanas de su habitación para saltar desde el primer piso y buscar ayuda en el exterior. El cielo se había cubierto de nubes negras y un relámpago cruzó esa siniestra armonía cuando una ráfaga seca y ardiente entró en la habitación, arrastrando consigo una miríada de hojas secas.
Fue en ese momento cuando la puerta cedió bajo la fuerza de Francis y la trampa se cerró sobre Lorelei. Subida al alféizar de la ventana, lista para saltar, no esperaba recibir un disparo en la espalda. La brutalidad del impacto le arrancó un grito desgarrador que resonó hasta en la médula de Autumn, quien, aún escondida en su refugio, escuchaba todos los sonidos a su alrededor a pesar de tener las manos sobre las orejas. Ella también habría querido gritar, reunirse con su hermana y sus padres, pero permaneció confinada en un silencio mortal, completamente paralizada.
Lorelei cayó desde su piso, como una hoja al viento, y se desplomó en la acera de la calle en un charco de sangre, valiente y víctima de la locura de un hombre.
Autumn solo pudo imaginar el final de su hermana y se obligó a contener las lágrimas mientras su demonio revolvía su habitación con ferocidad. Parecía que una manada de jabalíes había invadido el lugar.
Pasó por el armario, causando un destrozo monstruoso, tirando al suelo toda la ropa y los juguetes que allí se encontraban, pero nunca dio con Autumn.
—¿Dónde estás? —gritaba el hombre con histeria.
Los segundos caían como gotas de acero en la mente de la niña, su corazón golpeaba en su pecho como un martillo sobre un yunque, sus músculos se tensaban por la incomodidad de su posición… pero logró mantenerse dócil y en silencio, tal como su hermana le había ordenado.
No supo cuánto tiempo permaneció escondida en aquel estrecho refugio, con el cuerpo encogido y la garganta oprimida por un nudo de acero… pero en medio de la tormenta que ahora invadía su hogar, escuchó las sirenas ensordecedoras de un coche de policía, la intervención enérgica de otras personas, amenazas, y luego otro disparo, seguido por el ruido sordo de un cuerpo cayendo al suelo.
Una hora después, cuando los agentes de policía y los sanitarios encontraron a Autumn en su escondite, la niña no era más que la sombra de sí misma, tan silenciosa y estoica como una marioneta.
Ninguna palabra cruzó la barrera de sus labios.
El silencio era su supervivencia.
Capítulo 1
Böblingen, Alemania
Trece años después, otoño de 2004
Reinaba una agitación habitual en la Panzer Kaserne, la base militar estadounidense establecida en territorio alemán desde hacía décadas, donde soldados y oficiales de los distintos cuerpos del ejército de los Estados Unidos convivían. Si esta cercanía estrechaba los lazos entre ellos, especialmente entre los marines y los hombres del 10th Special Forces Group, también daba lugar a una rivalidad amistosa, con cada regimiento queriendo demostrar su superioridad a través de hazañas deportivas e intelectuales.
Como competidor nato, Jay Ransom adoraba aceptar los desafíos que le lanzaban sus compañeros y demostrar cuán superiores eran las fuerzas especiales del ejército, es decir, los boinas verdes, frente a los marines. Según él, era una cuestión de temperamento y uniforme.
—¡Apuesto 50 dólares a que Ransom destroza a Jeffrey en la carrera de obstáculos! —exclamó Howard Payton, un oficial del 10th Special Forces Group, de origen afroamericano y que llevaba un sombrero bávaro marrón que desentonaba con su uniforme de camuflaje.
—¡Jeffrey es un campeón de atletismo! Imposible de vencer —replicó otro militar, esta vez del cuerpo de marines—. ¡Nadie lo ha derrotado aún entre nosotros! Yo apuesto 100 dólares por él.
—¡Subo la apuesta por Ransom y pongo 150 dólares!
Howard se acercó a Jay, ese tipo alto de piel blanca y cabello negro azabache, que lo superaba en estatura y paralizaba a cualquiera que lo mirara con sus ojos azul grisáceo, intensos, gélidos, comparables al mármol turquino. Los dos hombres se conocían desde hacía cuatro años y habían sido ascendidos juntos al rango de teniente en los boinas verdes, formando con firmeza y benevolencia a los subordinados que les asignaban.
—Ransom, más te vale callarles la boca, o te daré una patada en el trasero —le susurró su hermano de armas.
—No dejaré que un marine me robe la victoria, Payton —aseguró Jay con voz baja y tranquila—. He ganado todas las carreras de obstáculos que he hecho hasta ahora. Jeffrey es demasiado pesado, no podrá conmigo.
Jay dirigió su atención a su adversario, el sargento Jeffrey, un rubio de tez rosada, tan alto como él, pero unos años más joven y con una silueta robusta debido a una masa muscular descomunal. Parecía un tronco de árbol ambulante, listo para derribarte con una sola chispa de ira.
Jay también estaba musculado, como la mayoría de los hombres del ejército, pero se distinguía por una esbeltez más elegante, que el sargento Jeffrey había perdido probablemente por abusar de dietas hiperproteicas.
—Sí, tienes razón. Evidentemente, nunca pierdes nada —comentó Howard, echando un vistazo al campo de entrenamiento donde se habían reunido, lo que le permitió distinguir, entre los espectadores improvisados, a una joven rubia con un vestido otoñal azul, muy atractiva—. Parece que la hija del coronel Welsh ha venido a animarte como una animadora.
Jay giró la cabeza a medias y también descubrió a la escultural rubia que lo admiraba a pocos metros de distancia. Era Leslie Welsh, la hija de un prestigioso coronel, convertida en enfermera militar para los marines. Su belleza la hacía modelo fotográfica en sus ratos libres, mientras reducía a la mayoría de los hombres de la base al estado vegetativo de un espárrago. Pero solo Jay parecía captar su interés. Desde hacía cuatro meses, se encontraban por las noches para abrazos secretos y apasionados, de los que solo Howard y su esposa Tonya eran cómplices.
A lo lejos, Jay vio a Leslie dedicarle una sonrisa, a la que respondió con un leve asentimiento. El teniente era bastante sobrio en su manera de expresarse, especialmente porque no se suponía que debían estar cerca. Oficialmente, la joven ya estaba comprometida con otro hombre, un teniente coronel de los marines del que Jay había oído hablar en las noticias por sus intervenciones públicas.
—Definitivamente no puedes perder si ella está cerca —añadió Howard con aire malicioso.
Aunque Jay no era un seductor compulsivo ni un mujeriego, no era diferente de otros hombres cuando se trataba de impresionar al género femenino.
Asintió, luego apartó la mirada de Leslie para unirse a los demás hombres de su regimiento, ocupados en subir las apuestas con sus rivales. Allí se encontró con el sargento Jeffrey, confiado en su corpulencia y en los ánimos que le daban sus compañeros, y escuchó al capitán de los marines hablar:
—Mis queridos boinas verdes, las apuestas han cambiado. Ya no se trata de dinero, sino de desafíos. Si el sargento Jeffrey gana, tendréis que grabar un discurso sobre la superioridad de los marines… ¡en tangas rosas! Por supuesto.
Howard y los otros doce militares del 10th Special Forces Group presentes se lanzaron miradas recelosas, excepto Jay, que respondió con una sonrisa enigmática. La amenaza del capitán de los marines no lo intimidaba, y ese desafío pedía otro igual de humillante.
Con una mirada segura hacia sus amigos, habló en nombre de los boinas verdes con su voz fuerte, modulada para dar órdenes y pronunciar discursos políticos:
—Aceptamos vuestra condición, pero si yo gano, tendréis que teñiros el vello púbico de verde, en homenaje a los boinas que llevamos con orgullo.
Los marines miraron a Jay con muecas de disgusto, mientras sus amigos celebraban la formalidad con risas aprobatorias.
—Vaya, unos desafíos muy interesantes —dijo una voz femenina desde un lado, con un acento tejano, y Jay supo que era Leslie—. Capitán Browning, a su mujer no le gustaría saber que lleva vello verde donde yo pienso. No deje que este yankee gane.
Jay era del estado de Vermont, en el norte de Estados Unidos, y todos sus compañeros del sur, del centro o incluso de Nueva York se divertían llamándolo “yankee”.
Este giró la cabeza hacia la joven y cruzó su mirada azul, de un tono más cálido y vivo que el de sus propios ojos. Una leve sonrisa apareció en sus labios masculinos, ni demasiado finos ni demasiado gruesos, de una sensualidad en su punto justo.
A Leslie le encantaba admirar a ese teniente temerario y algo arisco, que la había tratado con mucha frialdad antes de sucumbir a ella. Desde el primer vistazo, lo había encontrado de su gusto. Una buena complexión, músculos firmes, un rostro noble con pómulos altos y cejas gruesas, trazadas como dos líneas negras sobre los ojos, dominados por párpados perfectamente delineados que acentuaban la profundidad de su mirada. Sin olvidar la expresión muy digna y algo fruncida que llevaba a diario y que ella adoraba ver desmoronarse cada vez que el placer lo acechaba.
—A mi mujer no le gustaría nada. Por eso el sargento Jeffrey va a ganar —replicó el capitán Browning con una mirada insistente hacia su campeón—. Vamos, señores, a sus posiciones.
El sargento Jeffrey se dirigió hacia una línea blanca pintada sobre la hierba fresca de un estadio dispuesto para los entrenamientos militares y los entretenimientos deportivos. Allí se encontraba una serie de obstáculos para una carrera atlética digna de los recorridos más exigentes.
Jay lo siguió, y Leslie lo observó mientras el viento acariciaba su cabello grueso y liso, cortado corto pero no al ras como el de la mayoría de sus compañeros. Ya se imaginaba tirándole del pelo mientras él la tomaba esa noche, en la intimidad de su habitación de teniente.
—¿Quieres aligerarte un poco? —propuso Howard, acercándose a Jay, que ya estaba desabotonándose la chaqueta de camuflaje para quedarse solo con su camiseta caqui, metida dentro de unos pantalones de camuflaje.
Sus placas militares de metal colgaban de su cuello y rozaban su torso esculpido de manera sublime. Leslie nunca se cansaba de admirar los relieves de ese cuerpo atlético y se estremecía de emoción. Jay no era la única belleza viril de ese grupo de hombres rebosantes de testosterona, pero solo al verlo a él se derretía.
—¿Estáis listos, chicos?
Howard se dirigió a Jay y al sargento Jeffrey, posicionados a un metro de distancia el uno del otro, con los músculos tensos para un inminente inicio. Ambos asintieron con la cabeza, en posición de ataque.
—Al primer silbido…
Los espectadores guardaron silencio al unísono y, tras una pausa que pareció durar una eternidad, el silbido resonó como el grito de un cuerno de guerra hasta el cielo. Los músculos se relajaron y Jay salió al mismo tiempo que el sargento Jeffrey. Si el joven marine de tez rosada parecía un búfalo cargando contra una multitud enardecida, listo para arrasar con todo a su paso, Jay corría y saltaba sobre los muros con la agilidad de un guepardo, trepaba cuerdas y vigas como un mono, y se deslizaba por el barro con la fluidez de una serpiente.
Los marines y los boinas verdes no escatimaban en ánimos ante la impresionante y casi animal actuación de sus compañeros. El sargento Jeffrey era un excelente competidor, pero Jay se imponía como el verdadero maestro de la carrera de obstáculos. Había que ser muy audaz para querer vencerlo en ese juego.
—¡Vamos, Ransom! —gritó Howard con todas sus fuerzas.
Cubiertos de barro y sudor, Jay y el sargento Jeffrey se acercaban inexorablemente al final del recorrido. Su proximidad mantenía a sus admiradores en vilo, pero en un último esfuerzo de velocidad, como solía hacer para desconcertar a sus adversarios, Jay sacó fuerzas de sus últimas reservas y ejecutó un sprint que lo distanció unos dos metros del sargento, llevándolo a la línea de meta. Su victoria provocó un grito de júbilo colectivo y llenó de orgullo a Leslie, aunque se cuidó de mostrarlo.
—¡Ransom! ¡Eres un auténtico felino! —exclamó un oficial del 10th Special Forces Group.
Con la respiración entrecortada, el cuerpo y el rostro manchados de barro en algunos lugares, Jay se sujetó los costados mientras mostraba una sonrisa deslumbrante, aún más brillante bajo la suciedad. El sargento Jeffrey lo alcanzó poco después y reconoció su actuación, mientras los marines gruñían con decepción. Lo peor del ridículo estaba por venir para ellos, y Jay no olvidó recordárselo. Con una expresión traviesa, que el capitán Browning soñaba con borrar de un puñetazo, se giró hacia el grupo de marines y declaró:
—Ha llegado la hora de la coloración, caballeros.
El cabello rubio de Leslie rozaba el torso desnudo de Jay mientras él miraba al techo, tumbado en el colchón de la litera que compartían estrechamente abrazados, con la mente algo pesada por el cansancio de sus encuentros. La joven lo había alcanzado dos horas antes, pasada la medianoche, asegurándose de que nadie la viera en los pasillos de los boinas verdes. Evidentemente, era una costumbre clandestina desde que eran amantes, y hasta ahora, su aventura era tan insospechada como el viento en la noche.
—Te voy a echar de menos, Jay —murmuró ella, trazando con sus dedos los relieves cincelados y dorados del pecho cálido y musculoso que la sostenía.
—Solo me voy dos semanas.
—Dos semanas son mucho tiempo… lo suficiente para que florezcan y se marchiten las rosas, para recorrer el mundo en avión varias veces… para enamorarse.
—Es difícil enamorarse en dos semanas.
—¿No crees en el amor a primera vista?
—Eso es cosa de películas.
—Había olvidado lo romántico que eres —suspiró ella, irónica.
—No es lo mío, lo siento.
Jay nunca había hecho del amor una prioridad. Toda su energía estaba dedicada a su padre, su perro, su trabajo en el ejército y los viajes. Era un aventurero de corazón, un espíritu tan independiente y salvaje como las ráfagas de un mar embravecido, que solo pedía descubrir tantos países como su destino le permitiera.
—Según lo que me has contado, a tu padre le gustaría verte casado antes de los treinta —añadió Leslie con voz algo monótona.
—Eso me deja dos años para elegir a la elegida de mi corazón. Tú ya encontraste al tuyo, en Texas.
—Melvyn es la elección de mi padre… le quiero mucho, pero creo que nunca viviré la pasión con él.
—Por eso vuestro matrimonio será constante y sólido.
—Sí, tal vez… ¿las chicas son guapas en Vermont?
—Se pueden encontrar perlas en un rincón perdido —comentó Jay con un toque de sarcasmo.
Se incorporó un poco sin soltar el abrazo de sus brazos alrededor del cuerpo blanco, voluptuoso y perfumado que había mimado durante horas, y encontró una posición más cómoda, que le permitió mirarla a los ojos. Leslie tenía los ojos claros, bellamente alargados en forma de almendra y delineados con un trazo de eyeliner negro, que no se había corrido a pesar de los esfuerzos físicos. Tenía ojos de gacela y los usaba hábilmente cuando quería conseguir algo de un hombre.
Jay había sido sensible a su encanto desde el primer encuentro, pero se había esforzado por parecer indiferente, distante. No le gustaba dar la impresión de ser un amante enamorado y mucho menos un espíritu débil, que pudiera rendirse con una sola sonrisa. Sin embargo, cuanto más inaccesible y distante se mostraba, más crecía el interés de Leslie. En conclusión, aquella seductora de alto nivel había conseguido lo que deseaba tras varios meses de paciencia interminable, con frutos, sin embargo, deliciosos. Jay valía más que todos los hombres que había conocido hasta entonces y le parecía el compañero ideal, tanto en el plano sexual como en su manera de concebir el futuro. Sin embargo, un muro seguía alzándose entre ellos y bloqueaba el camino hacia el corazón del teniente. Leslie sabía que no era del tipo que cede fácilmente cuando se trataba de sentimientos…
—Pensaba que te gustaba Vermont —continuó ella, con la voz ligeramente ronca que acentuaba su acento sureño.
—Tengo lazos allí. Al fin y al cabo, es donde nací. Pero vine al mundo para viajar.
—Cuando termine nuestra asignación en Alemania, podríamos hacer un viaje juntos, tú y yo. Solo nosotros dos. Antes de mi boda.
Jay posó sobre ella su mirada penetrante, algo velada por la luz tenue. Leslie era una mujer completa, perfecta en muchos aspectos, y aceptaría sin dudar ver tierras salvajes, participar en actividades que otros ni siquiera se atreverían a imaginar. Leslie era una aventurera, de lo contrario no habría ingresado en el cuerpo de los marines. También era orgullosa y algo imprudente, lo que la animaba a aceptar desafíos por pura vanidad, solo para demostrar al mundo sus capacidades. A Jay le gustaba su arrojo y entusiasmo, pero no sabía si podría soportarla durante mucho tiempo, sin otras personas que poblaran su entorno.
—Ya veremos —fue su respuesta.
Como una leona dominante, Leslie se excitaba y se irritaba al mismo tiempo por la sobriedad de su amante. A menudo, no lograba descifrar sus pensamientos, y esa falta de control sobre su pareja la desconcertaba tanto como la estimulaba. La vampira rubia lo quería solo para ella, pero se preguntaba sobre la naturaleza de esa motivación: ¿era por amor o por orgullo? ¿Era el placer arrogante lo que la empujaba a poseer al misterioso e independiente teniente Ransom?
—Mientras te convenzo para ese proyecto, te propongo un viaje sensorial más inmediato… —susurró Leslie con una mirada de diosa, su cuerpo deslizándose sobre el torso de Jay para ofrecerle ese paréntesis de placer del que él disfrutaba generosamente.
Si su corazón y su mente eran insondables, al menos ella lograba descifrar los mensajes de su cuerpo.
Más tarde por la mañana, Jay fue a recoger a su pequeño hermano de armas en la brigada canina de la base militar, un magnífico pastor belga malinois de pelaje leonado carbonado, de cinco años, que seguía a su dueño a todas partes desde que se conocieron en Fort Carson, Colorado, cuando aún era un cachorro.
—¡Lafayette!
Entre el pequeño grupo de perros de guerra, donde los malinois compartían juegos con labradores y pastores alemanes en el interior de un hangar, todos supervisados por un oficial encargado de cuidarlos, su perro levantó instantáneamente el hocico y miró en su dirección. Jay vestía ropa civil para tomar el vuelo que pronto los llevaría al estado de Vermont, a casa de Robert Ransom, el padre del teniente.
Lafayette ladró emocionado, como cada vez que veía a su dueño, y corrió hacia él. Además de su silueta estilizada y su energía natural, el perro se distinguía por su discapacidad. Pocos meses antes, durante una misión de búsqueda entre los escombros de un edificio en Irak, el valiente soldado canino había recibido un disparo enemigo en la pata trasera izquierda, que tuvo que ser amputada para evitar la gangrena. Jay quedó devastado, pero para su sorpresa, los perros tenían una capacidad de recuperación asombrosa, y solo le llevó unos días a Lafayette adaptarse a su nueva condición.
Ahora, su compañero vivía como si nunca hubiera perdido una de sus patas y disfrutaba de actividades deportivas con el dinamismo que lo caracterizaba. Sin embargo, como veterano discapacitado, ya no podía participar en misiones, y Jay había pensado en confiarlo a su padre, quien también estaba confinado a una silla de ruedas tras un accidente de tráfico en pleno servicio policial. Por suerte, el buen Robert había encontrado una mujer, con quien se casaría en una semana y cuya pasión por los animales era indiscutible.
Estos nuevos dueños serían ideales para Lafayette.
Jay se agachó para abrazar a su perro, lo acarició con afecto y luego le colocó una correa en el collar rojo que llevaba al cuello.
—Vamos, Lafayette, es hora de volver con papá.
—No tan rápido, yankee —intervino la voz juguetona de Howard a sus espaldas—. Primero tenemos que ver bajo qué auspicios se hará tu viaje.
—Vuelvo a Vermont, no al frente.
Jay habló mientras se incorporaba por completo, luego se giró hacia su amigo, que sostenía en una mano un plato de galletas de la fortuna. Desde que se conocían, a ambos les encantaba devorar esas míticas galletas solo por el placer de leer las máximas que contenían.
—Tonya pidió comida china y un paquete entero de galletas. Me acabo de comer una y me han predicho una fortuna abundante.
Tonya era la esposa de Howard y vivía en el complejo residencial que la base ofrecía a las familias estadounidenses que seguían a sus militares hasta Alemania. Mientras Jay vivía en su habitación de teniente por elección, su mejor amigo ocupaba con su esposa y sus dos hijos un apartamento de tamaño medio, con un confort impecable.
—Si es cierto, te regalo una villa en la Costa Azul, en Francia —continuó Howard con un guiño.
—¿En formato imán para la nevera?
—No seas escéptico y coge una.
Jay obedeció, rompió una galleta entre el pulgar y el índice, y sacó el trozo de papel que contenía antes de desplegarlo. Leyó en voz alta y con tono burlón la frase que estaba mecanografiada:
—La hora del amor sonará pronto.
Howard arqueó una ceja.
—Bastante irónico para alguien que huye del sentimentalismo.
Jay hacía creer a todos que era inmune a las cosas del amor. En realidad, era un tema de preocupación tácita para él, que no veía necesario confesar. Su aparente frialdad y sus discursos muy cínicos encajaban bien con su personaje de teniente imperturbable.
Capítulo 2
Stowe, Estado de Vermont
Al día siguiente
El otoño en Vermont era legendario.
Si a Jay le gustaba su región, era precisamente por el paisaje de ensueño y sobrecogedor que ofrecían sus frondosos bosques durante esa estación crepuscular. Una explosión de hojas rojizas, alfombras anaranjadas y rojas por doquier, un aroma embriagador a arce que se quedaba impregnado en el aire, mezclado con los olores más densos de los pequeños pueblos pintorescos, erigidos como conchas preciosas en ese marco de ruralidad salvaje.
Jay estaba orgulloso de haber nacido en Vermont, aunque los límites de esa región no le ofrecieran el cúmulo de aventuras que siempre había anhelado. Pero volver a sus raíces despertaba en él un sentimiento de nostalgia y alivio.
—¿Contento de volver, Lafayette? —preguntó Jay a su perro mientras recorrían el pequeño pueblo de Stowe a bordo de un taxi.
El militar y su perro habían aterrizado en el aeropuerto de Burlington a mediodía, donde su padre había vivido hasta hacía unos meses, antes de mudarse al pueblo de Stowe, con apenas cuatro mil habitantes. El lugar era conocido por su estación de esquí, sus bosques y sus majestuosas montañas, y Jay lo recordaba por las vacaciones de invierno que solía pasar allí con sus padres. La muerte de su madre había desestabilizado sus costumbres familiares, y hacía trece años que no ponía un pie en ese lugar. En más de una década, el pueblo no parecía haber sufrido grandes transformaciones, salvo por la proliferación de tiendas de alimentación y ropa.
Stowe, como la mayoría de los pueblos de Vermont, tenía un aire de aldea antigua, tranquila y digna de un cuento de los hermanos Grimm. La arquitectura de los monumentos, edificios y casas reflejaba la historia de los colonos europeos, dejando constancia de su paso por esas tierras y otorgando un encanto especial a esos modestos refugios de paz, tan luminosos y admirables, ajenos a la masiva modernización que dominaba las grandes ciudades.
Su padre se había instalado allí para vivir con su futura esposa, Verónica Hammer, una antigua profesora de francés que ahora impartía clases de yoga a los habitantes de Stowe. Se habían conocido un año antes en Montpelier, la capital de Vermont, y el flechazo fue tal que Robert no esperó más de dos semanas para pedirle matrimonio. Jay aún no había conocido a su madrastra en persona, pero sabía que debía ser lo suficientemente excepcional y amable como para soportar a su padre y quererlo tanto como él la quería a ella.
Jay estaba encantado de saber que Robert había encontrado finalmente a alguien que sucediera a su madre. Su viudez había durado demasiado, y el duelo se había extendido durante años de dolor y reclusión voluntaria, tan sombríos que el militar llegó a preguntarse una vez si su padre no sería más feliz en la muerte... Hasta su inesperado encuentro con Verónica.
Cuando estaban a solo unos minutos en coche de la casa de la pareja, Jay vio una floristería a su izquierda y pidió al conductor que se detuviera allí. Le pagó, le agradeció con una generosa propina y salió del vehículo arrastrando a Lafayette tras él, con su mochila militar al hombro. Incluso vestido de civil, con unos vaqueros oscuros, unas botas negras y un grueso jersey con capucha de color caqui de Timberland, no cabía duda de su profesión. Su porte militar y su autoridad natural eran evidentes.
Si el joven se había detenido frente a la floristería, era porque pensaba que un bonito ramo de flores podría romper el hielo en su primer encuentro con Verónica.
Sin perder tiempo, Jay y Lafayette avanzaron hacia el edificio de ladrillos rojos, de estilo georgiano, donde se encontraba la encantadora fachada de la floristería, y entraron. Al abrirse, la puerta hizo sonar unas campanillas colgadas en el marco, revelando un concentrado de fragancias que les cosquillearon las narices. Jay tenía un olfato tan sensible como su perro y estornudó involuntariamente ante la intensidad de los aromas circundantes. Tras ese primer contacto sensorial, el teniente recorrió el espacio con su mirada analítica, admirando la sabia mezcla de refinamiento y rusticidad que reinaba en el lugar, entre las maderas rústicas y las paredes tapizadas de colores pastel, decoradas con magníficas pinturas florales y animales que evocaban los frescos de los castillos alemanes que había tenido la oportunidad de visitar.
La presencia de innumerables flores de vivos colores, de las cuales solo conocía una décima parte de las especies, no hacía más que reforzar la belleza de aquel lugar único. Por un instante, creyó estar dentro de una de esas acuarelas campestres y algo irreales que los artistas europeos solían vender a los turistas.
Pronto, Jay se dio cuenta de que no había nadie en el mostrador de la tienda, pero distinguió en ese decorado vegetal una silueta femenina, de estatura media y esbelta, vestida con un peto vaquero algo holgado, una camiseta de manga larga roja y subida en lo alto de una escalera de tres metros, de espaldas a él y frente a la pared lateral derecha, con un pincel en la mano. La desconocida parecía no haberlo oído, lo cual no le desagradó al militar, ya que sentía el deseo de contemplarla sin ser visto, como un aficionado que admira los personajes inmóviles de un cuadro.
Esa mujer de espaldas tenía algo cautivador. Quizás estaba hipnotizado por su larga coleta ondulada, espesa, de un castaño rojizo cálido, con reflejos de ámbar y caoba. Su madre había tenido un cabello de esa tonalidad y, al igual que ella, pequeños mechones ondulados caían graciosamente sobre la nuca blanca y alargada de la desconocida. Esa mujer debía tener un porte altivo. De hecho, su manera de mantenerse en la escalera era elegante, al igual que la forma en que manejaba el pincel en el aire.
Tras lo que le pareció una eternidad de ensoñación, Jay decidió llamar su atención:
—Señora.
Ninguna respuesta.
Solo le bastó un segundo al teniente para notar los auriculares en los oídos de la desconocida y deducir la presencia de un reproductor MP3 en el bolsillo derecho de su peto.
Para hacerse notar, Jay se situó al costado de la escalera, a más de un metro por debajo de ella, y le hizo un gesto con la mano. Según el campo de visión periférica de un ser humano, ahora entraba en su ángulo de visión. En efecto, la desconocida lo distinguió de inmediato, algo sorprendida, y se movió en la escalera para observarlo mejor. Por desgracia, su gracia no evitaba la torpeza, y en un movimiento brusco del pie, hizo que un pequeño bote de pintura rosa palo se volcara hacia un lado.
Jay se estremeció al leer en los ojos de la mujer un destello de pánico e ignoró el pequeño bote de pintura rosa que caía en línea recta hacia él. Percibió una suave exclamación, muy débil, seguida de varios ladridos cuando la textura espesa de la pintura, con un aroma intenso, se esparció sobre su cabeza, su rostro y la parte superior de su ropa.
Vaya.
Era una forma interesante de celebrar su llegada a Stowe.
Mientras permanecía inmóvil, algo desconcertado por ese giro de los acontecimientos, Jay escuchó a la desconocida bajar apresuradamente de la escalera para colocarse frente a él, confusa y atónita por su torpeza. Con un gesto seguro, sacó un pañuelo del bolsillo de su pantalón vaquero y se limpió el rostro, empezando por la frente y la parte superior de los ojos. No debía haber nadie más ridículo que él en ese momento, pero no era algo grave, solo un accidente. La ira no tenía cabida, especialmente porque ella le enternecía con su actitud.
Jay no la escuchó disculparse atropelladamente, pero la vio retorcerse las manos mientras fruncía sus finas cejas castañas. Era joven, más de lo que había supuesto al principio, quizás veinte o veintiún años. Ninguna palabra salía de su boca, pero sentía su respiración acelerarse. Podía oír el susurro de su aliento, la nerviosidad que inflaba su pecho. Sin embargo, lo que disipó definitivamente cualquier irritación de su mente fue la mirada asombrada, inocente e increíblemente brillante que ella le dirigía. Un velo plateado cubría sus pupilas de tono canela, salpicadas aquí y allá por motas marrones y doradas.
Una oleada de calor se apoderó ferozmente de Jay, haciéndolo sentir mareado. Le parecía que esa escena ya había ocurrido en sus recuerdos… como si hubiera estado esperando ese encuentro desde hacía mucho tiempo.
Tan mudo como ella parecía estar, Jay la contempló, apenas conteniendo su asombro. La tienda podría haberse incendiado y no habría logrado apartar los ojos de ese rostro de porcelana, como pintado por una mano delicada y enamorada, deseosa de encarnar en su retrato la alegoría de la dulzura y el angelismo. Esa desconocida era tan hermosa como una fuente de luz, como el rocío de la mañana o como una orquídea recién florecida.
Verla tan avergonzada por el incidente lo conmovió, y tras limpiarse el rostro a ciegas, dijo con voz baja:
—Nunca me habían dado la bienvenida de una forma tan… original.
La desconocida alzó un poco más la cabeza hacia él, apuntando así su pequeño mentón con hoyuelo hacia el techo. Tenía un rostro en forma de corazón, mejillas color melocotón y una boca bien perfilada, de un rosa oscuro, aunque quizás un poco grande para algunos. Jay la encontró encantadora y supo en su interior que una sonrisa de esa mujer debía ser tan deliciosa como saborear una cucharada de miel.
Pero, ¿cómo sería su voz? Hasta ahora, no había pronunciado ni una palabra.
—Debo haberla sobresaltado un poco. Eso me pasa por ponerme debajo de un bote de pintura.
Ella seguía mirándolo con sus ojos canela, sin abrir los labios.
Algo perplejo, Jay alzó la vista hacia la pared que ella estaba pintando momentos antes y descubrió las siluetas de pequeños querubines, pájaros y la figura de una joven de interminables cabellos rubios, con un vestido medieval rosa, que le recordó al cuento de Rapunzel. Así que eran los pliegues del vestido lo que estaba dibujando con la punta de su pincel.
—¿Ha hecho usted todas las pinturas?
Finalmente, la desconocida asintió con un leve movimiento de cabeza, aunque seguía sin hablar. Era extraño. ¿Por qué guardaba silencio? ¿Estaba tan apenada o asustada que no podía pronunciar palabra? No, eso era absurdo. El miedo ya la habría empujado a salir corriendo hacia la trastienda. Había otra razón.
Con la sensación de estar un poco fuera de lugar, especialmente por la pintura rosa que aún manchaba su ropa y cuyo rastro seguía sintiendo en su rostro y cabello, Jay la animó con un tono tranquilizador, el mismo que usaba para asegurar a los rehenes que liberaba sus nobles intenciones:
—Puede hablarme, sabe. No muerdo.
—Mi sobrina no puede responderle, señor. No habla desde hace tiempo.
Una voz masculina se alzó de repente desde el mostrador, captando su atención. Al unísono, Jay y la desconocida giraron la cabeza hacia un hombre de unos cincuenta años, con barba castaña, rostro amable y coronado por una melena entrecana. Vestía una camisa de cuadros y unos vaqueros bajo un delantal negro, mientras sostenía entre sus grandes manos de leñador una maceta con dalias rojas.
Así que era eso, era muda.
Instintivamente, Jay sintió que el corazón se le encogía y fue invadido por una nueva oleada de ternura, algo brutal e inexplicable.
—Ya veo.
No encontró nada más que decir, como si su lengua se hubiera sellado tras esa revelación. Sin embargo, algo en su interior ardía por salir.
—Autumn es un poco torpe a veces, lo siento por ella —añadió el hombre, observando la cabeza de su nuevo cliente—. ¿Quiere ir al baño para limpiarse mejor la cara?
Autumn.
Jay repitió ese nombre varias veces en su mente, como una plegaria destinada a revelarle un secreto. Volvió a centrar su atención en la joven, que no se había movido ni un ápice, y redescubrió los destellos rojizos en su espesa cabellera. No podría haber imaginado otro nombre para esa encantadora criatura, muda, con un aire vulnerable, pero cuyo cálido mirar revelaba un temperamento más bien fogoso.
—¿Señor? —insistió el hombre.
Jay se obligó a reaccionar y se reprendió mentalmente. Tal vez era el largo vuelo y el desfase horario lo que lo hacía estar un poco lento y exacerbaba su sensibilidad.
—¿Sí? Oh, sí… con gusto, al baño —respondió con cortesía y una sonrisa confiada.
—Sígame —le invitó su interlocutor, dirigiéndose hacia la puerta que conducía a la trastienda.
Con una caricia y un susurro, Jay ordenó a Lafayette que se quedara quieto en su lugar, junto a Autumn, y luego se apartó con una última mirada hacia la joven. Aún cargado con su mochila militar, rodeó el mostrador y siguió al hombre hasta la trastienda, abarrotada de cajas pero bastante ordenada. Pronto llegaron a una puerta detrás de la cual se encontraban los baños.
—Parece que viene de un viaje largo. No le había visto por aquí antes —observó el hombre mientras Jay encendía la luz y se colocaba frente al lavabo.
El teniente notó las ojeras bajo sus ojos azules, así como los rastros de pintura rosa en su rostro, orejas, cabello negro y jersey. Parecía como si hubiera salido de una fiesta descontrolada.
—¿Ransom? ¿Es usted militar?
El hombre había leído su nombre grabado en la mochila de camuflaje y lo observaba con más calidez en la mirada.
—Sí —respondió Jay, abriendo los grifos y comenzando a lavarse la cara con agua tibia y jabón de lavanda.
El florista lo miró mientras se enjuagaba la cabeza, y cuando terminó de aclararse, le tendió varios pañuelos de papel antes de continuar con su interrogatorio:
—Conozco a un Ransom. Robert Ransom. ¿Es usted pariente suyo?
Jay aceptó los pañuelos, agradeciéndole, y mientras se secaba, respondió con una leve sonrisa:
—Es mi padre.
—Lo sospeché en cuanto le vi. Se parece mucho a él.
—Eso dicen.
—Su padre es un buen hombre.
Jay tiró los pañuelos en la papelera dispuesta para ello y volvió a mirar al hombre. Su rostro y cabello estaban más limpios, aunque necesitaría una buena ducha y una visita a la tintorería para borrar los últimos vestigios del incidente.
—Sobre todo tiene un carácter fuerte.
—Autumn y yo nos encargaremos de las flores para su boda con Verónica.
—No me sorprende, tienen composiciones preciosas. Por cierto, estoy buscando un ramo para mi madrastra. Sabe, será nuestro primer encuentro esta noche.
El florista le dedicó una sonrisa cómplice.
—Autumn le hará el ramo perfecto. Por cierto, me llamo Gary.
—Encantado. Jay.
Los dos hombres regresaron al pasillo que conducía a la parte delantera de la tienda, donde Autumn estaba ahora agachada junto a Lafayette, acariciando con afecto el pelaje carbón del perro. Este se deleitaba con sus caricias y había cruzado la línea de la decencia protocolaria, abandonándose contra ella, confiado y cariñoso. La bestia y la joven se habían ganado la confianza mutua en menos tiempo del que Jay tardaba en hacer su cama al milímetro, y parecían comunicarse en un silencio sereno e impenetrable.
El teniente los observó, algo fascinado por esa imagen cotidiana —aunque no tanto, ya que no era común ver a su perro mutilado en compañía de una joven tan luminosa como muda.
—Parece que su compañero viene de la guerra —observó Gary, mirando a Lafayette—. ¿Hace mucho?
—Seis meses. Fue en Irak.
—¿Irak? ¿Viene de allí?
—No, venimos de nuestra base en Alemania.
—Es cierto, los marines tienen su cuartel allí.
—Soy boina verde —le corrigió Jay con una sonrisa enigmática.
—¡Ah, claro! Qué despiste, siempre los confundo.
Gary volvió a centrar su atención en su sobrina y dijo:
—Autumn, te presento a Jay, el hijo de Robert Ransom. ¿Recuerdas que nos habló de él la última vez?
La aludida asintió con la cabeza en señal de afirmación y no pareció tan sorprendida como Jay habría esperado. Después de todo, si su padre ya la había mencionado en su presencia, probablemente también les había mostrado fotos de él. Le encantaba hacer eso, y esa razón explicaría la falta de asombro en el rostro de porcelana.
—Jay quiere regalarle flores a Verónica, ¿podrías hacerle un ramo? —continuó Gary.
—Me gustaría algo bonito y sobrio a la vez —se apresuró a añadir el teniente.
Esta vez, Autumn fijó su mirada canela en la suya, y ambos sintieron una especie de electricidad. Era extraño, esas reacciones incontrolables y desbordadas. La joven decidió apartar su turbación, o al menos ignorarla por un momento, y dejó suavemente a Lafayette para levantarse. Luego se dirigió hacia varias macetas de flores repartidas por los rincones de la tienda, seleccionando diferentes especies florales que Jay apenas reconocía. Solo podía observarla de reojo mientras Gary seguía interrogándolo sobre su vida militar.
Autumn parecía una ninfa en ese decorado de teatro mágico y naturaleza domesticada.
—Buenas elecciones —comentó Gary a su sobrina cuando regresó al mostrador tras varios minutos, con las manos llenas de una veintena de flores—. Gardenias blancas, rosas rojas, lirios silvestres anaranjados, caléndulas amarillas y hojas de arce rojizas. ¡Hay material para algo muy otoñal y precioso!
Jay no tenía motivos para dudar de las palabras del florista cuando vio a Autumn ensamblar las diferentes variedades de flores con una delicadeza que le permitió admirar la longitud de sus dedos blancos, con las puntas manchadas de rosa. Tenía manos alargadas, finas, moldeadas para deslizarse en los guantes de terciopelo más elegantes y ser besadas mil veces al día.
—¿Quiere que las coloquemos en una de nuestras bonitas teteras de cerámica, de estilo antiguo y refinado? Así Verónica no tendrá que buscar un jarrón donde ponerlas… Se la regalamos.
—Es muy amable de su parte.
Autumn terminaba su obra con habilidad y rapidez, como cuando Jay ensamblaba su propio fusil de asalto. Era un poco demasiado rápida para su gusto, pero el espectáculo no dejaba de ser encantador.
—Si no le importa, pediré a Autumn que le acompañe hasta la casa de Robert y Verónica. Aún tiene que mostrarles varios prototipos de ramos decorativos para la boda. Es dentro de seis días y los futuros esposos aún no se han decidido.
—Claro, por supuesto.
Esa perspectiva encantó a Jay. Autumn había entrado en su vida hacía menos de diez minutos, pero su aura lo seducía y reconfortaba como si se conocieran desde hacía años. Aunque no hablara, su mera presencia bastaba para ponerlo a gusto. Era desconcertante. La gente lo llamaba conexión.
Capítulo 3
La infancia de Autumn había estado llena de los cuentos que le narraba su hermana mayor, Lorelei. En un pasado que parecía tan lejano en el tiempo, pero tan cercano en el corazón de la menor, solían construir en su habitación una tienda con sábanas y cojines, iluminándola con una linterna para leer las más antiguas y grandes epopeyas de amor. Mientras que Lorelei siempre había sentido debilidad por la historia de Píramo y Tisbe, Autumn soñaba con Teseo y Ariadna.
Ser rescatada por un héroe extranjero, que viniera a liberarla de las garras de un monstruo como el Minotauro, encendía a menudo su temperamento apasionado y entregado.
Cuando Autumn se giró y cruzó la mirada con los ojos azules y gélidos de Jay, el recuerdo de Teseo dominó todo su pensamiento y quedó tan impresionada que terminó salpicándolo con pintura rosa.
—Siempre me han gustado las hojas de arce.
La voz de Jay Ransom, algo áspera en ciertas palabras, como si acabara de beber un licor ardiente, resonó de nuevo en sus oídos. Como música, Autumn daba gran importancia a las voces, y la de él era una mezcla de terciopelo y granito. Un contraste que revelaba la complejidad de su interlocutor.
Jay Ransom. Lo había reconocido al salir de su ensoñación, mientras él se limpiaba el rostro con un pañuelo. Era el vivo retrato, aunque más joven, de su padre. Una belleza ruda con porte.
Autumn levantó la cabeza del ramo de flores que acababa de colocar en una tetera de cerámica amarilla decorada con hojas de arce anaranjadas. Sus ojos volvieron a encontrarse con las dos placas de acero azul que la observaban abiertamente, sin pestañear. Sentía como si fuera una estatua de mármol bajo la lupa de un artista algo loco. La gente la veía de manera trivial como una estatua, un ser pálido, inanimado y transparente debido a su mutismo. Erróneamente, tomaban su silencio como una deficiencia mental y tendían a considerarla simple, tan discreta como un mueble o una mascota. Así, las lenguas se soltaban sin reparo en su presencia, olvidando a menudo que el mutismo no impedía ni la audición ni la inteligencia.
Los labios de Autumn guardaban tantos secretos como la caja de Pandora, y un sonido de ellos sería como un terremoto de revelaciones y sentimientos.
Pero si Jay parecía evaluar una escultura al mirarla, no era por curiosidad malsana. Su mirada era a la vez incisiva, atónita y teñida de ternura, como la que Miguel Ángel podría haber dirigido a su Piedad. Sus ojos azules, de un tono nunca antes visto —pues Robert tenía los iris verdes—, se asemejaban a las llamas vivas de un fogón, y su caricia lograba hacer hervir su sangre como leche al fuego.
—¿Podemos irnos?
Autumn asintió con la cabeza, esbozando una leve sonrisa en la comisura de los labios.