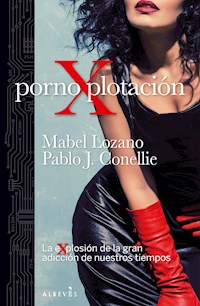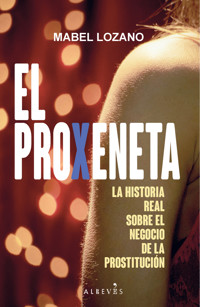Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros Singulares
- Sprache: Spanisch
María, profesora universitaria, mujer joven e independiente, emprende un viaje a Colombia tras la llamada de su amiga de la infancia, Carmen, que dedica su vida a acompañar a mujeres en contextos de prostitución. A través de ella conocerá a Ava, una niña con una historia marcada por la violencia, el abandono y la vulnerabilidad. Movida por la ternura y la esperanza, decide adoptarla e inician una nueva vida en España. Sin embargo, las heridas de la infancia de Ava emergen con fuerza en la adolescencia, una etapa especialmente delicada en la que los depredadores sexuales acechan de manera más intensa a jóvenes vulnerables, lo que hará caer a Ava en las redes de un nuevo perfil de proxeneta: un explotador muy alejado del estereotipo clásico que se infiltra en la vida de las chicas cargado de falso cariño y promesas de futuro para utilizarlas sin compasión en un mercado insaciable. Con la fuerza de la novela negra y la precisión del testimonio real, Mabel Lozano arrastra al lector a los burdeles, clubes, pisos clandestinos y carreteras secundarias donde se consumen vidas enteras a cambio de dinero. Ava es una historia de dignidad y resistencia. Una novela necesaria, humana e inolvidable que desnuda las entrañas de un sistema que convierte a las mujeres en objetos de usar y tirar, pero también nos habla del amor como bálsamo para curar todas las heridas. Mabel Lozano, Premio Letras del Mediterráneo 2025, demuestra con esta primera novela la fuerza imparable de una prosa potente, combativa y llamada a perdurar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mabel Lozano es productora, guionista y directora de cine con compromiso social. Experta panelista en trata sexual, prostitución y prostitución 2.0, imparte cientos de conferencias en todo el mundo.
En el 2017 publicó su primer libro, El proxeneta (Alrevés), que obtuvo el premio Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción otorgado por la Semana Negra de Gijón y que en la actualidad se está rodando en su adaptación como serie para Movistar. Su segundo libro, pornoXplotación (Alrevés), coescrito con Pablo J. Conellie, se publicó en 2020 y la propia autora se encargó de adaptarlo como serie para TVE.
Como cineasta, Mabel Lozano ha cosechado innumerables premios nacionales e internacionales por sus documentales y cortometrajes, entre los cuales se cuentan dos Premios Goya —en 2021 y en 2024—, pero también es una mujer reconocida y admirada en el ámbito social que ha merecido galardones como la Cruz al Mérito de la Policía Nacional, el Premio Avanzadoras de Oxfam Intermón o la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.
María, profesora universitaria, mujer joven e independiente, emprende un viaje a Colombia tras la llamada de su amiga de la infancia, Carmen, que dedica su vida a acompañar a mujeres en contextos de prostitución. A través de ella conocerá a Ava, una niña con una historia marcada por la violencia, el abandono y la vulnerabilidad. Movida por la ternura y la esperanza, decide adoptarla e inician una nueva vida en España.
Sin embargo, las heridas de la infancia de Ava emergen con fuerza en la adolescencia, una etapa especialmente delicada en la que los depredadores sexuales acechan de manera más intensa a jóvenes vulnerables, lo que hará caer a Ava en las redes de un nuevo perfil de proxeneta: un explotador muy alejado del estereotipo clásico que se infiltra en la vida de las chicas cargado de falso cariño y promesas de futuro para utilizarlas sin compasión en un mercado insaciable.
Con la fuerza de la novela negra y la precisión del testimonio real, Mabel Lozano arrastra al lector a los burdeles, clubes, pisos clandestinos y carreteras secundarias donde se consumen vidas enteras a cambio de dinero.
Ava es una historia de dignidad y resistencia. Una novela necesaria, humana e inolvidable que desnuda las entrañas de un sistema que convierte a las mujeres en objetos de usar y tirar, pero también nos habla del amor como bálsamo para curar todas las heridas.
Mabel Lozano, Premio Letras del Mediterráneo 2025, demuestra con esta primera novela la fuerza imparable de una prosa potente, combativa y llamada a perdurar.
Primera edición: noviembre de 2025
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ de la Perla, 22
08012 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2025, Mabel Lozano
© de la presente edición, 2025, Editorial Alrevés, S. L.
ISBN: 978-84-10455-50-4
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
A los millones de mujeres y de niñas que, como Ava, son víctimas de la explotación sexual comercial, un negocio que mueve al año en todo el mundo 160.000 millones de euros bajo la única ley de la oferta y de la demanda.
Puedes elegir mirar hacia otro lado, pero nunca puedes volver a decir que no lo sabías.
WILLIAM WILBERFORCE, político y abolicionista británico
ÍNDICE
Cubierta
Mabel Lozano
Ava
Título
Créditos
Índice
Nota de la autora
Capítulo 1 - Después de todo, mañana será otro día
Capítulo 2 - Mamita, mamita no me abandones, que a mí nadie me ha querido
Capítulo 3 - Iraputas
Capítulo 4 - Un salto de fe
Capítulo 5 - Ava
Capítulo 6 - foroseX
Capítulo 7 -
Mid season sales
Capítulo 8 - La zona de la tolerancia
Capítulo 9 - El salvaje Oeste
Capítulo 10 - Un arrocito en Castellón
Capítulo 11 - La maleta de Ava
Capítulo 12 - En tierra extraña
Capítulo 13 - Nosotros somos ahora tu familia
Capítulo 14 - Ava no sabe defenderse
Capítulo 15 - Mercaderes de sexo
Capítulo 16 - Espionaje digital
Capítulo 17 - Porta Potty
Capítulo 18 - Víctima de trata sexual
Capítulo 19 - Polvo blanco
Capítulo 20 - Troncha
Capítulo 21 - «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía» (Séneca)
Epílogo,
por Amelia Tiganus
Agradecimientos
Guide
Coberta
Título
Start
NOTA DE LA AUTORA
Estamos ante una obra de ficción inspirada en hechos reales, por lo que aunque muchos de los acontecimientos que se describen en este libro están basados en experiencias documentadas por la autora en sus muchos años de investigación sobre la explotación sexual comercial, es preciso entender que los lugares, personajes y hechos descritos han pasado por un necesario proceso de ficcionalización para que no se puedan relacionar con personas, negocios, localizaciones o hechos existentes en la actualidad.
CAPÍTULO 1
Después de todo, mañana será otro día
La luz de aviso de los cinturones de seguridad se había encendido. Por la megafonía del avión la sobrecargo del vuelo de Iberia anunciaba el aterrizaje inminente en el aeropuerto de El Dorado. En pocos minutos estaría en Bogotá abrazando a Carmen, mi Carmen, mi querida amiga, mi cómplice. La hermana que no me dio la sangre, pero sí la vida. Un regalo extraordinario de mujer a la que amaba y a la que admiraba a pesar de que su espiritualidad, nobleza y valentía, su quijotismo, la hubiera alejado físicamente de mí.
Hacía ya cuatro largos años que Carmen se había instalado definitivamente en Colombia, y tengo que reconocer que cuando nos anunció su decisión yo me sentí huérfana, con un tipo de orfandad que no había sentido siquiera cuando murió mi padre. Se instaló en la capital colombiana y, tras sus dos primeros años de procesión religiosa, Carmen regresó a casa, a Castellón, por Navidad, como el turrón. Pasó un mes entero instalada en la casa familiar disfrutando de sus padres, de sus hermanos y de sus sobrinos. También ella y yo nos veíamos prácticamente cada día durante ese mes, que, a mí, me recordó el vuelo de un avión de papel: demasiado corto.
Al terminar mi jornada laboral quedábamos para charlar, dar un paseo, o ir al cine. Nuestra hermandad y complicidad hacía un punto y seguido en nuestra relación a los pocos minutos de estar juntas. Después, Carmen regresó a Colombia y, en los años siguientes, llegó la sequía del turrón. La vocación de apostolado de Carmen y ahora su procesión perpetua no entendía de fiestas ni de dulces navideños. Pasaron dos largos años sin que pudiera abrazar a mi amiga, menos mal que la videoconferencia hacía posible que nos viéramos las caras, aunque desde la frialdad de las pantallas y con los miles de kilómetros que nos separaban de sus cálidos abrazos que tanto me reconfortaban.
Creo que fue por eso, por cuánto la añoraba, que dije sí a su proposición. Pienso que acepté porque era una excusa para vernos. Dos años eran mucho tiempo y yo la había echado mucho, muchísimo de menos, esa fue la razón por la que no dudé en acudir a su llamada. Ahora, mientras yo volaba hacia Bogotá, ella estaría esperándome en el aeropuerto y, según me había explicado, iríamos directamente desde El Dorado a ese lugar que tanto me había insistido con que lo conociera.
Me sentía muy cansada, a pesar de haber viajado durante toda mi noche «natural», apenas había dormido nada. Me había levantado el día anterior al alba en Castellón para llegar con tiempo en tren a Madrid. Allí, recogí algunos encargos que me había pedido Carmen y finalmente di una tranquila caminata por el paseo del Prado hasta llegar andando a la estación de Atocha, donde tomé el tren con parada en la estación de Chamartín directo al aeropuerto madrileño. Llegué con tiempo suficiente, alrededor de las nueve de la noche, tres horas antes del despegue. Tras todo el día de un lado para otro, había subido al avión cansada y pensaba que quizá eso me ayudaría a descansar durante el vuelo. Esta vez había reservado un asiento de ventanilla en la fila de emergencia para así poder estirar las piernas. Después de la cena, que apenas probé —aunque sí me había bebido un botellín de vino tinto de la Denominación de Origen La Mancha—, me tomé una Dormidina. Vino y antihistamínico, el tándem infalible para caer rendida al menos cuatro o cinco horas. No fue el caso, apenas una cabezadita.
Tras un aterrizaje sin percances, el avión ya estaba en el suelo y listo para desembarcar. Con mi mochila al hombro seguí la fila de los pasajeros de clase turista, demasiado alborotados para mi gusto después de pasar «una noche toledana», y, como ocurre en algunos de los aeropuertos latinoamericanos donde Carmen y yo habíamos viajado juntas, me topé con una cola de control de pasaportes inmensa. Parecía que, en lugar del desembarco de un avión, habían desocupado al público de la final del Mundial de Fútbol. Una hora de cola hasta llegar al mostrador de la Policía colombiana de Fronteras, que me abordó con las preguntas de rigor:
—¿Qué viene a hacer a Colombia? ¿Dónde se hospeda?
Me escuché casi en un susurro:
—Turismo. Visito a una amiga. Me hospedo en su casa en Bogotá.
Las dos últimas respuestas eran ciertas, pero había otro motivo. El detonante real para organizar este viaje con tanta premura aprovechando el puente del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, no era hacer turismo en la capital de Colombia, aunque apenas había pensado en ello porque, con sinceridad, me asustaba mucho la idea.
Le había dicho que sí a Carmen porque a ella era muy difícil decirle lo contrario. Pero, nada más hacerlo, mi mente se había bloqueado de algún modo y yo me había hecho a mí misma un «Escarlata O’Hara» con el tema. Al más puro estilo de Lo que el viento se llevó, pensé: «Después de todo, mañana será otro día», y me dediqué a planificar el viaje sin querer reflexionar sobre algo tan grande que podría cambiar mi vida para siempre. Porque a mí, mi vida, me gustaba tal cual. No es que me bloquease a mí misma al pensar en todo lo que podría cambiar si aceptaba la proposición de Carmen, es que me daba incluso miedo reflexionar sobre ella. Y así me había mantenido en España hasta el momento mismo de embarcar en el avión. Pero hoy ya era esa mañana de la amiga Scarlett, y ya estaba aquí, en suelo colombiano. Así que el «ya lo pensaré mañana» era un presente con el que me iba a encontrar en cuanto saliera del aeropuerto y me topara con mi amiga y que, de golpe —ya lo estaba viendo venir—, me iba a dar un porrazo en todas las narices sin haberme preparado para ello.
Para compensar la gran cola del control de pasaportes, mi equipaje salió de los primeros. Prácticamente todo lo que llevaba era para Carmen. Yo viajaba ligera de equipaje, como los hijos de la mar, no porque me molestara hacer la maleta, que no me desagradaba demasiado, sino porque deshacerla para mí era como desmaquillarme: me aburría tanto que únicamente me ponía rímel y colorete para algo muy especial y, por ese mismo motivo, mi ropa de viaje se reducía a unos jeans, un par de camisas, unas camisetas, ropa interior y unos jerséis, y esto último porque Carmen me había dicho que en Bogotá refrescaba por la noche.
Cuando se abrió finalmente la puerta de salida de pasajeros, al fin pude verla. Allí estaba ella. Mi heroína. Con esa preciosa sonrisa que iluminaba el día más oscuro. Carmen sonreía con la boca, con los ojos. Carmen sonreía con todo su cuerpo.
—¡María, querida! ¡Bienvenida, hermanita!
Nos fundimos en un abrazo infinito, lleno de ternura. Cuánto había echado de menos a esta mujer. La vida sin ella era peor, mucho peor.
Fue Carmen quien primero, despacio, como regresando con pereza de ese momento dulce, separó su cuerpo del mío y, ahora sí, con energía, agarró mi maleta con una mano y pasó su otro brazo por detrás de mi cintura para sacarme casi en volandas del hall del aeropuerto.
—Perdona, hermanita, pero Luz nos espera dentro del carro. No lo hemos estacionado en el aparcamiento y está en una zona donde no puede permanecer por mucho tiempo —me explicó, para que no me molestara por las prisas.
Cinco minutos más tarde ya estábamos instaladas en «el carro», la pequeña camioneta Toyota color azul marino a cuyos mandos estaba Luz, o quizá debería decir «la hermana Luz», pues ahora ella era la compañera de piso, de congregación y de vida de Carmen.
No llevaban hábito religioso, pero ambas vestían prácticamente igual: falda, camisa y rebeca. Incluso los mismos colores: blanco, azul marino y gris. También idéntico corte de pelo; eso sí, Luz con su cabello corto y la cabeza completamente nevada y Carmen con su cabello del color de la paja. A pesar de la diferencia de edad —más de treinta años— y de raza —Luz era una mujer indígena—, las dos mujeres se daban un aire. Cualquiera que las hubiera visto entre un montón de personas, hubiera etiquetado a estas dos mujeres dentro del mismo grupo.
—¡Quiubo, María! ¿Cómo le fue el viaje, sumercé? —me saludó Luz, amable y con una gran sonrisa mirando por el retrovisor del auto ya arrancando.
—María, ¿desayunaste en el avión?, ¿tomaste café? —me preguntó Carmen mientras se abrochaba el cinturón de seguridad.
—No, Carmen, la verdad es que no me gusta nada la comida de los aviones, ya lo sabes.
—La comida no, pero las botellitas de vino… —bromeó—. A María le da mucho miedo volar —explicaba Carmen, ahora mirando a su compañera—. Hemos viajado juntas a México, a la India y a Perú. En esos vuelos tan largos y pesados, Carmen nunca comía nada y apenas dormía, a pesar de que se tomaba su botellita de vino por cortesía de la aerolínea correspondiente, e incluso la mía, además de una pastilla para dormir de su madre…
De pronto se interrumpió y se le iluminó la mirada. La conocía: se le acababa de ocurrir una idea repentina:
—¿Te parece que paremos en un lugar que nos gusta mucho a Luz y a mí a tomar un tinto y unas arepitas muy ricas? —Carmen giraba el cuerpo entero para mirarme mientras hablaba—. Aquí el tinto no es lo que tú tomas y que tanto te apasiona, hasta el punto de conocer las variedades de las uvas, las cosechas, las denominaciones de origen y esas cosas que me has contado tantas veces. Aquí llamamos así al café de la mañana: largo de café, intenso de sabor, pero suave. En España se tuesta demasiado el café, aquí, por el contrario, está menos tostado, eso reduce la amargura del café, y ya verás qué aroma.
—Además —nos recordó Luz—, el centro no lo abren para las visitas hasta las diez. Te va a encantar la hermana Ángela, ella nos espera a esa hora.
Yo no conocía a la hermana Luz antes de este día, tampoco a la mencionada hermana Ángela, y difícilmente las hubiera conocido si Carmen no estuviera en mi vida. Ahora, según parecía, me iba a hacer una experta en monjas.
—Sí, gracias, tengo hambre, la verdad —contesté con una sonrisa.
Tardamos cerca de una hora en llegar al lugar del prometido desayuno. El tráfico en Bogotá era muy intenso. Menos mal que, según dijeron Carmen y Luz, quedaba de camino al centro.
«Parqueamos el coche» —en sus palabras— cerca de la cafetería y nos instalamos en una mesa de madera junto a la ventana.
El café y las arepas las llevaron a la mesa directamente nada más sentarnos, sin preguntar. La camarera, eso sí, nos preguntó qué tipo de zumo de frutas natural preferíamos. Me dejé aconsejar por Carmen y, después de que ella me lo describiera, elegí tomar lulo, un cítrico para mí desconocido pero que ellas aseguraban que era delicioso.
Las arepas estaban riquísimas, eran las típicas boyacenses —me contaron las chicas—, hechas a la plancha con harina de maíz, leche, mantequilla, queso, sal y azúcar. Su sabor dulce, junto con el café, me reanimaron y animaron para todo lo que estaba por venir en ese día al que yo no sabía muy bien qué etiqueta poner, ¿diferente?, ¿el primero de otra vida muy distinta? O, quizá, ¿la primera vez en los últimos treinta años que le diría que no a mi adorada Carmen?
Cuando terminamos nuestro desayuno de diosas, intenté pagar la nota que nos traía la misma camarera simpática que nos atendió cuando llegamos, pero fue imposible. Ambas mujeres se negaron a que yo pagara en «su casa».
De nuevo en el coche, ahora mucho más parlanchinas las tres, Carmen me preguntó por sus padres, si los había visto estos últimos años, y por los últimos días de su tía Isabelita, que había muerto de un cáncer de páncreas fulminante, cosa que a Carmen no quisieron decirle hasta después del sepelio.
—Por cierto, ¿qué tal la vuelta a casa de tu madre, María?
Mi padre había fallecido el año anterior. Yo era hija única. Decidí, después de su muerte, trasladarme a la casa familiar en Castellón. Mi madre aseguraba que no me necesitaba, o al menos eso parecía, y ella además así me lo hacía saber, insistiendo una y otra vez, supongo que, por generosidad, para que yo siguiera mi propio camino y viviera mi vida. Mamá era una mujer fuerte e independiente, muy adelantada para su época. No era la típica madre abnegada que sacrificaba todo por su familia. Ella, a mi padre y a mí, nos amaba con locura, pero también había trabajado mucho para tener «una habitación propia». Mi madre nunca quiso renunciar a su vida y mantuvo, hasta su jubilación, un trabajo como maestra que le hacía muy feliz, hobbies y amigas, que para ella eran muy importantes.
Mis padres tenían amigos en común, otros matrimonios que provenían mayoritariamente de las relaciones de mi padre con sus compañeros de trabajo. Con estas parejas, entre los que se contaban los padres de Carmen, salían a cenar, al cine e incluso se iban de viaje. Pero mamá tenía su propia red de amigas. Había construido puntada a puntada un lugar único para ella de amistad y sororidad con otras mujeres con las que tenía muchas cosas en común. Ella me contaba lo que le costó que mi padre comprendiera que necesitaba reunirse algunos jueves con su propio grupo de amigas, que se autodenominaban «las Magnolias» por las notables coincidencias con las protagonistas de la película estadounidense Magnolias de acero. Como en esta, ellas eran también seis, aunque de vez en cuando se les unieran otras amigas, pero siempre invitadas, eso sí, por alguna de las «titulares» del ramillete principal. Al igual que en la película, una de sus amigas era diabética, y para ellas resultaba fácil reunirse en torno al nombre de una flor que, como la magnolia, como también ellas, en los meses de verano florecían y era cuando podían hacer más planes juntas, incluso algún pequeño viaje «de chicas».
Aun así, y a pesar de tener una «madre Magnolia en jefa» como le decían sus amigas, tomé la decisión de hacer la mudanza desde el apartamento que había alquilado el día en que comencé a trabajar de profesora en la Universitat Jaume I, una minúscula casita situada en el Raval Universitari, el barrio que creció en torno a la universidad castellonense, al piso de tres dormitorios que mis padres habían comprado un par de décadas atrás en el bulevar Blasco Ibáñez, una de las zonas más bonitas de la ciudad, poblada por personas con profesiones liberales, como mis padres y los padres de Carmen, al que nuestras familias se habían trasladado a vivir cuando nosotras ya éramos adolescentes.
Mi decisión de regresar a casa no estaba motivada por una suerte de caridad de hija pródiga ni por obligación; todo lo contrario, era más bien egoísmo por mi parte. Admiraba a mamá, estar a su lado era un continuo aprendizaje de vida. Me parecía un regalo poder compartir los años venideros con la mujer que me trajo al mundo, que era, al mismo tiempo, una de las mujeres que más me inspiraban junto con Carmen. Ambas compartían mi particular podio de ganadoras. Las admiraba muchísimo, hasta el punto de que a veces pensaba lo mucho que Carmen se parecía a mi madre, más que yo misma. Las dos tenían la misma energía, la misma luz. Pero, además, por fuera tenían prácticamente el mismo precioso envoltorio: eran ambas rubias, con el cabello liso como un tablón; mamá con los ojos azules y Carmen verdes. También eran delgadas y altas, ambas superaban el metro setenta. Y extravertidas, y muy divertidas, la vida al lado de mis amores era una puritita fantasía, mientras que yo había salido a mi familia paterna: morena, con los ojos castaños y de menor estatura. Eso sí, todos coincidían que era muy «guapita de cara» y resultona, con mi pelo largo rizado y mi rostro lleno de pecas que me daba ese aspecto aniñado… Pero sí, definitivamente mi madre y mi mejor amiga no solo se parecían en la belleza física, sino que, además, eran dos seres muy bellos por dentro.
Mamá era todavía joven, físicamente parecía incluso más joven de su edad real, pero en los últimos tiempos la pérdida de su marido, su cómplice y compañero de vida, la había sumido en la tristeza. A ella la vida sin él no le gustaba nada y por eso yo estaba segura de que mi regreso a casa la ayudaría a atenuar el duelo. Asimismo, también estaba convencida de que la convivencia entre nosotras sería muy buena, mi madre siempre había sido muy respetuosa con mis decisiones, nunca me había dado un consejo sin yo pedírselo antes, compartíamos muchos hobbies como la lectura —ambas podíamos estar horas leyendo en completo silencio sin molestarnos— y, además, era una gourmand y cocinaba de estrella Michelin. Lejos de ser una carga para mí, su viudedad era una oportunidad maravillosa de volver a estar juntas compartiendo el mismo techo. Yo regresaba a la casa ya bien entrada en la treintena, con un trabajo que me gustaba, que absorbía mucho de mi tiempo, y sin ninguna mochila.
Recuerdo que, cuando éramos pequeñas, Carmen se empeñaba una y otra vez, de una forma persistente y cansina, en insistir para que sus padres le permitieran tener un perro. Yo, por el contrario, nunca quise cuidar de ningún ser vivo, no sé muy bien por qué, pero incluso cuando mis padres me ofrecieron la oportunidad de adoptar un cachorrito, me negué. Mucho menos había pasado por mi cabeza, al llegar a la edad adulta, la posibilidad de tener hijos. Es verdad que no había tenido relaciones de pareja largas y duraderas como para pensar en la maternidad-paternidad compartida, pero tenía compañeras que, aun no teniendo pareja, tenían claro que deseaban tener hijos, e incluso amigas que ya desde la adolescencia habían manifestado su deseo de, llegado el momento, ser madres. Yo no. A mí el arroz de las estupendas paellas de mi Castellón me gustaba al dente, pero el «arroz» metafórico de la maternidad por mí podía pasarse veinte mil pueblos. Ser madre no iba conmigo. Por eso, en mis planes inmediatos al mudarme con mi madre, lo que estaba en mi cabeza era «ser hija» y, también, ser compañera. Acompañarla en su duelo, ayudarla a salir de ese bache. Eso fue lo que le respondí a Carmen cuando me preguntó por mi madre y por cómo se sentía, en aquella furgoneta destartalada con la que recorríamos calles, para mí, desconocidas de Bogotá:
—Está triste, para lo torbellino que es mamá, se la nota muy apagada. Pero tiene que vivir su duelo. Poco a poco se irá recuperando, ya ha pasado un año, pero tú ya la conoces y sabes que acabará recuperando su energía. —Carmen, desde el asiento delantero, asentía comprensiva.
—La mamá de María —explicó Carmen, mirando a Luz— es una mujer increíble. Ella nos inoculó a María y a mí el feminismo en nuestras cabecitas de niñas. Sus libros fueron nuestras primeras lecturas sobre las grandes feministas. ¿Sigue con su grupo de amigas?, ¿cómo se llamaban?
—Las Magnolias… —respondí. Justo este puente que yo había aprovechado para viajar a Colombia mamá por fin había aceptado hacer un viaje con sus hermanas-flores.
—Nuestros padres —seguía Carmen contando a Luz— han sido amigos desde siempre. Nuestras familillas llegaron casi a la vez a Castellón por la demanda de ingenieros para las azulejeras. Los padres trabajaban juntos en la misma empresa y se llevaban de maravilla, y nuestras madres también sintonizaron a pesar de lo distintas que eran, supongo que ambas hicieron un esfuerzo para llegar a esa sintonía por generosidad con sus maridos en un primer momento, pero también, y eso fue el pegamento definitivo entre nuestras mamis, nos tenían a nosotras, dos niñas de seis años. María y yo tenemos la misma edad, treinta y seis. Nacimos en el ochenta. Estamos a punto de cumplir los treinta y siete con un único mes de diferencia. María el próximo mes de diciembre, y yo a finales de este mes. Así que nuestros padres empezaron haciendo planes de fin de semana, primero, y más tarde durante todo el verano. Al final, nuestras familias incluso compraron apartamento en la misma playa, en Benicàssim.
—Seguro que Carmen ya te habrá hablado un montón de Benicàssim, ¿verdad, Luz? —le pregunté. Luz asentía con la cabeza, muy pendiente del inmenso tráfico.
—Ahí comenzó el camino que me conduciría a esta vida —corroboró Carmen—: fue en Benicàssim, un día que paseaba por delante de la capilla de las oblatas, cuando conocí a Encarni, una de las hermanas mayores.
»María y yo habíamos corrido, paseado, jugado, reído y llorado delante de esa capilla porque veraneábamos juntas desde niñas en Benicàssim —proseguía Carmen, haciendo el histórico de nuestras vidas a Luz—. Después, un poco más tarde, nuestras familias vendieron el piso en el centro de Castellón para trasladarse a una zona nueva muy bonita de la localidad. Compraron sus casas en el mismo edificio. Imagina, Luz —Carmen le tocaba suavemente el brazo a nuestra diligente conductora, que asentía una vez más—, teníamos cepillo de dientes y ropa cada una en la habitación de la casa de la otra. Podíamos estar en cualquiera de las dos casas o en ninguna, pero eso sí, siempre juntas.
»Como parejas, nuestros padres —seguía contando mi amiga— estaban muy unidos, pero curiosamente mi madre no fue nunca de «las Magnolias», aunque en ocasiones había asistido como invitada de honor a alguna que otra de sus veladas. En primer lugar, porque nosotros éramos tres hermanos, y mi madre nunca trabajó fuera de casa —bastante tenía con nosotros, porque además de mis dos hermanos mayores, ambos varones, y de mí, también vivía en casa mi abuela, la madre de mi padre, que tenía Alzheimer y a quien mamá cuidó con mucho cariño hasta el final de su vida—; pero creo que todo esto no eran también sino excusas para no ser una fija del grupo de las Magnolias, me refiero a lo de tener mucho «trajín» familiar. Nuestras madres eran buenas amigas, pero tan distintas…. La mía era una mujer más conservadora, más chapada a la antigua en cuanto al planteamiento de su vida, con una cabecita patriarcalmente bien amueblada. Mi madre nació para ser madre, esposa y cuidadora. Sus pasatiempos eran los de mi padre, y los amigos de mi madre eran los que compartía con su consorte. Que yo recuerde, mamá jamás hizo ningún viaje que no fuera con toda su familia, y casi siempre los organizaba papá, por cierto.
»Mi madre, en definitiva, era una madre como había sido la suya. Cuidaba de todos con cariño y abnegación. Nos esperaba con la merienda en casa cuando éramos niños y llegábamos del colegio. Nos echaba la bronca cuando éramos adolescentes y llegábamos tarde. Nos educó en valores para que fuéramos buenas personas, comprometidos, responsables y trabajadores. Nos habló de educación, de deportes, de comida, de viajes maravillosos por un mundo que debíamos conocer de mayores al que ella nos transportaba con sus historias, subidos en las alas de su voz suave para que durmiéramos. Pero nunca nos habló, por ejemplo, de sexualidad más allá del uso de preservativos para no dejar embarazadas a las novias —a mis hermanos—, o a mí para no quedarme preñada. Eso —decía ella— no solo fastidiaría mi vida futura, con todos los planes que tenía mamá para mí, sino que sería una vergüenza delante de todos si su hija adolescente se quedara encinta.
»En cambio, Sagrario, la mami de María —Carmen me miraba y sonreía, el cielo volvía a brillar—, era una feminista ilustrada. A su lado leímos por primera vez a Simone de Beauvoir, a Virginia Wolf… Nos hablaba de mujeres que cambiaron la historia de todas nosotras consiguiendo derechos, como Clara Campoamor. ¿Sabes, Luz? Antes del trabajo de esta mujer extraordinaria no existía el sufragio femenino en España. Campoamor consiguió que pudiéramos votar, hacernos ciudadanas de pleno derecho…
»Pero, sobre todo, tu madre —se giró en su asiento para mirarme— insistía en la importancia de que tuviéramos una «habitación propia». Nos habló de libertad, de autonomía, de sexualidad. Fue en casa de María donde escuché por primera vez las palabras «vulva», «vagina» y «clítoris». En mi casa se llamaba a la vulva «culito de delante», y al pene de mis hermanos, «pilila». Sagrario, en cambio, nos hablaba del placer y del deseo femenino, porque el placer de las mujeres importaba, repetía.
»¿Qué tendríamos, María, catorce años o así cuando tu madre nos hablaba de todo esto? —Carmen no esperó mi respuesta—. Nos regaló nuestros primeros condones para que no dependiéramos de que el chico los llevara… Ya sabes cuánto amo y admiro a Sagrario. —De nuevo, giraba todo el cuerpo para mirarme—. Para mí siempre ha sido una segunda madre.
—Ella te adora y te echa mucho de menos. Te confieso, Carmen, que a veces tenía incluso celillos porque pensaba que te quería más a ti que a mí. Tenías más complicidad tú con ella que yo. Las dos rubitas siempre cuchicheando y riendo —admití.
—Ay, hermanita, no me creo que pensaras eso. Tu madre te adora, pero en la adolescencia estabas muy «jincha» con ella, como decimos aquí. La tratabas y le hablabas a veces mal, justo lo mismo que yo hacía con la mía. Ella se desahogaba conmigo sin más. —Ahora me sonreía con la generosidad de su corazón—. Mira, loquita —Carmen señalaba por su ventanilla—, ya hemos salido de la ciudad. Llegamos enseguidita al centro.
En efecto, el viaje se me había hecho muy corto recordando a nuestros padres y madres. Habíamos salido de la ciudad de Bogotá, aunque no dejábamos de ver alguna casa que otra. Esta ahora era una zona de campo, con vallados donde las vacas se daban la espalda unas a las otras mientras rumiaban.
Esto me hizo recordar el propósito del viaje. Fue pensarlo y mi cuerpo se independizó de mi cabeza y ya por libre empezó a temblar. Sentí esa sensación de ansiedad y nervios, como cuando piensas que algo malo va a suceder.
—Carmen, yo no estoy segura —confesé—. No he tenido tiempo para pensar en esto que me parece demasiado importante para…
Y entonces ella me cortó.
—Tranquila, hermanita, no sufras, tendrás tiempo y la decisión final será tuya y solo tuya, como debe ser. Tranquila. —Y cogió mi mano con la suya.
El coche viró a la derecha dejando la carretera por donde veníamos a un lado, y nos adentramos por un camino de tierra colorada. En menos de diez minutos, Luz estacionaba el auto delante de una construcción de ladrillo visto, con dos plantas de altura que me recordaba a muchas escuelas españolas. Eso sí, esta con la bandera colombiana ondeando en el pequeño patio delantero totalmente adoquinado.
La hermana Luz hizo sonar el timbre de la puerta de madera y en pocos minutos la entrada se abría para dar paso a una monja de unos sesenta años, o quizá más, de pequeña estatura y más bien gordita. La hermana Ángela nos sonreía con unos dientes tan blancos como la toga que ocultaba su cabello y su delantal.
—¿Quiubo por aquí, hermana Ángela? —la hermana Luz saludaba a su compañera monja, claramente de una congregación distinta, y yo sentía que un mundo desconocido y nuevo, al que no tenía muy claro si quería acceder, se abría para mí.
CAPÍTULO 2
Mamita, mamita, no me abandones, que a mí nadie me ha querido
La amplia y soleada cocina estaba presidida por una mesa de madera de castaño y, a cada lado de esta, dos bancos de la misma madera de color marrón. Este seguramente sería el lugar donde se elaborarían todos los alimentos que se consumían en el centro, porque en la pared frontal había dos neveras blancas inmensas, y junto a estas, dos hornos en los que perfectamente se podría asar un ñu entero en cada uno. La cocina de gas tenía tantos fuegos como los restaurantes de paella de Benicàssim, y los fregaderos de mármol Macael pulido bien podrían servir de bañera para los más pequeños… Todo era blanco en este lugar a excepción de la mesa y los bancos: los electrodomésticos, las paredes e incluso el suelo. Pero, curiosamente, en esta cocina nevada, donde todo tenía las dimensiones del cuento de Gulliver en el país de los gigantes, la mesa del centro, en proporción con el resto, resultaba pequeña, pues «solo» daba cabida a doce comensales, lo que dejaba claro que era el lugar para comer, o estar, del personal que trabajaba en el centro y no del resto de los habitantes del lugar.
La hermana Ángela, de nuevo mostrando su sonrisa inmaculada, que hacía juego con el color de la cocina, y ahora acompañada por otras dos compañeras de congregación —todas llevaban el mismo hábito: toca y delantales blancos y, debajo de este, una especie de camisola de color azul turquesa—, nos invitó a tomar asiento en los bancos y a servirnos un tinto de café dispuesto en un termo encima de la mesa junto con varios vasitos, cucharitas y azúcar moreno en terrones de un pequeño bol de cristal. A pesar de que me había gustado mucho el sabor tan intenso y delicioso del tinto en el desayuno, con uno al día para mí era suficiente; por el contrario, el resto de los presentes, reunidos ahora en torno a la mesa, comenzaron a servirse el café. Además de Carmen, Luz y las tres monjas anfitrionas, había seis personas más: dos parejas formadas por un hombre y una mujer, y una tercera pareja de dos hombres de mi edad más o menos.
Ya con el café servido en los vasitos, la hermana Ángela comenzó a contarnos historias del lugar donde nos encontrábamos.
—En Colombia no tenemos orfanatos como tal —contaba la monja—, sino centros por los que los menores van pasando según su edad. Estos «hogares» son dependientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Más de doscientos mil menores se encuentran en nuestros programas de acogida, se trata de niños y niñas con unas mochilas terribles. Todos llegan con historias muy duras detrás; hay casos de maltrato por parte de sus familiares, acoso y abuso sexual, abandono, temas de adicciones, incluso a muchos se les murieron sus papás. Son unas personitas resilientes, que han tenido que sobrevivir a veces en condiciones durísimas hasta llegar, los que tienen suerte, a uno de nuestros hogares. En esta casa tenemos en este momento a noventa y siete menores de edades comprendidas entre los cinco y los siete años. Nosotros, de manera cariñosa, les llamamos «los pelados». Cuando nuestros pelados cumplen los ocho años, deben abandonar este hogar. Entonces pasarán a otros donde convivirán con chicos a los que el sistema denomina «de difícil adoptabilidad» debido a tres cuestiones: son mayores de ocho años, como ya hemos dicho; o bien tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica o, por último, forman parte de un grupo de varios hermanos, dos o tres, a los que habría que adoptar juntos.
—Más de una docena de los niños que van a ver esta mañana —prosiguió entonces una de las compañeras de la hermana Ángela— están a punto de cumplir los ocho años. Todos ellos, tanto los niños como las niñas, son conscientes de que cuando soplen la candela el día de su cumpleaños deberán abandonar esta casa. Es entonces cuando sus esperanzas de encontrar un verdadero hogar se esfumarán como el humo de las velas de su torta, por eso es tan importante que ustedes estén aquí esta mañana, porque, como les ha dicho mi compañera, para algunos menores de nuestro centro será casi la última oportunidad de encontrar una familia.
—Ahora, vamos a salir con ustedes al patio trasero, allí los pelados les van a bailar un mapalé. Una danza muy antigua de nuestro país, originaria del Caribe, parecida a la cumbia que quizá les suene mucho más a ustedes —retomó la hermana Ángela, haciendo evidente que todos éramos extranjeros—. Después del baile podrán acercarse y hablar con ellos, aunque seguro que alguno toma la iniciativa y se les arrimará para platicar y sonreírles. Tienen un rato para estar a cielo abierto con los niños, hasta la hora del almuerzo. Después, mientras ellos comen, les podemos informar de todas las cuestiones que tengan a bien preguntar. Y ahora, si les parece, dejemos aquí el café y nos acompañan.
Nos levantamos de la mesa y salimos de la cocina en fila india. Ya en el corredor nos agrupamos cada oveja con su pareja: Carmen, Luz y yo juntas, las parejas de dos en dos, y todos en peregrinación siguiendo a las tres monjas.
El edificio tenía un patio central cuadrangular con un precioso jardín de árboles muy exóticos, pero también estaba lleno de arbustos con hojas de gran tamaño. Carmen me contó que en esos setos era donde crecía el lulo, esa «naranjilla» tan rica, antioxidante y, según mi amiga, magnífica para reforzar el sistema inmunológico. Era la primera vez desde que entramos al hogar que Carmen y yo hablábamos y nos mirábamos de cerca. Mi amiga me conocía muy bien y debió de ver en mi rostro, en mis ojos, algo parecido a la expresión de la novia que deja plantado en el altar al novio instantes antes del sí quiero. Ciertamente, yo me veía a mí misma corriendo en dirección contraria al grupo, llegando a la gran puerta de entrada, abriéndola y saliendo sin mirar hacia atrás en una carrera a toda velocidad, sin parar hasta llegar a Bogotá.
—Tranquila, hermanita, nada se decide el primer día —me dijo casi en un susurro, y acto seguido cogió mi mano y la apretó de una forma suave pero continuada. Me sonrió con su boca, con sus ojos, con su cuerpo. Carmen me tranquilizó como había hecho tantas veces en los últimos treinta años.
Así, cogidas de la mano, seguimos al grupo que, en ese momento, de camino al patio trasero, pasaba por un enorme comedor que tenía abiertas las puertas de par en par. Este sí que sería el de los niños y niñas del centro. Era inmenso. En este lugar sí podían comer a la vez los noventa y siete menores que había dicho la hermana Ángela e incluso más si fuera necesario, con esas mesas larguísimas también de madera de castaño y aquí, en lugar de bancos para sentarse, sillas también de madera. Recuerdo que entonces pensé que esas enormes tablas para comer me recordaban a las del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería donde estudiaba Harry Potter.
Seguimos caminando por el corredor y pasamos por delante de un aula, de otra aula… Todas vacías ya que los «pelados» —como les había llamado la monja— ya nos esperaban en el exterior listos para ofrecernos su baile.
Cuando salimos —Carmen y yo seguíamos de la mano— al fin al patio, a mí aquel lugar me pareció más bien un prado. No se apreciaba ningún cercado que delimitara este terreno por los laterales ni por el fondo, donde había un bosque de árboles bastante frondosos, pero en cambio sí se veían más o menos cerca vallas de alambre con animales en su interior. De frente, nada más salir del corredor, te topabas con un espacio grande y diáfano de las dimensiones de una cancha de tenis; allí, ocupando la tierra llana, estaban los chiquillos. Casi un centenar colocados en hileras paralelas, con sus ropas multicolor. Se encontraban colocados de espaldas a la puerta por donde habíamos salido. Estaba claro que había que situarse del otro lado de la pista para ver esta formación de pequeños colombianitos.
Había sillas de plástico verdes y blancas, y la hermana Ángela, que seguía llevando la voz cantante, nos indicó que tomáramos asiento y nos colocáramos de frente a la formación para ver lo que allí iba a ocurrir.
Carmen, Luz y yo nos acomodamos en tres sillas contiguas. A nuestro lado se colocaron el resto de los compañeros visitantes, también formando una fila más o menos recta frente a los niños.
Se veía claramente que estaban colocados según su altura. La primera fila frente a nosotras era la de los más pequeños de estatura, e imaginé que coincidirían en gran medida con los más pequeños de edad. Junto a la chiquillería, en los extremos de varias de las hileras, había unas mujeres vestidas con ropa de calle, probablemente profesoras laicas.
En el extremo derecho de la explanada había una mesa con unos grandes altavoces y un aparato que también manipulaba otra mujer sin hábito. A un movimiento de esta, la música empezó a sonar con fuerza.
Los pequeños empezaron a moverse muy rápido, sueltos, cada uno a lo suyo. Haciendo giros y saltos al ritmo de los tambores. La cadencia era frenética y acompañaban su baile también con palmas. Justo casi frente a mi silla, en la primera hilera, una pequeña bailarina o bailarín —no tenía muy claro si era una niña o un niño por su vestimenta— llamó mi atención. Llevaba un peto vaquero negro y, debajo, una camiseta roja de algodón y de manga larga. En los diminutos pies, unas zapatillas también negras. Su cabello era de un negro intenso y brillante, corto como el de un chico; por el contrario, su precioso rostro parecía el de una niña que me miraba con los ojos abiertos de par en par. Sí, era a mí a quien esa hermosura no dejaba de mirar sin pestañear. Yo, hipnotizada con esa mirada, hacía lo propio. Solo tenía ojos para esa personita que me observaba con tanta intensidad.
El mapalé duró algo más de cinco minutos. Había que tener mucha coordinación y buenas dotes artísticas para bailar al ritmo embravecido de todos esos tambores. Nosotros, los «turistas» en esta celebración, además de las monjas y las mujeres incluidas en las filas de los niños, dábamos palmas al son de la música y, en cuanto esta dejó de sonar, les aplaudimos con admiración.
En cuanto los aplausos se apagaron, los «pelados» rompieron filas con rapidez para acercarse a las sillas entre risas, voces y mucha algarabía.
Sentí el calorcito de su manita enredándose en la mía. Era la preciosa criatura del mono vaquero negro y la camiseta roja.
—¿Cómo te llamas? —pregunté a esa carita tan preciosa pero, al tiempo, tan triste.
—¿Viene? —me contestó la personita tirando de mi mano.
En ese momento llegaron tres, cuatro, una docena de pequeños más a nuestro lado que querían ocupar mi mano libre e, incluso, usurpar el puesto de la personita que se había hecho propietaria de esa mano primera y que seguía tirando de mí. Lo que ocurrió en décimas de segundo fue que la personita «dueña» de mi mano derecha la apretó con mucha fuerza, como si de un ancla se tratara y, así, agarrada a mi asidero, comenzó a mover su pequeño cuerpo como si se cimbreara como mecido por unas olas embravecidas; iba y venía, sin soltar mi mano, para ladrar y enseñar los dientes a pocos centímetros de los rostros de todos y cada uno de los recién llegados. No decía ninguna palabra, tampoco gritaba, más bien lo que salía de su garganta era el gruñido de un perro fiero que marcaba su territorio. Como cuando te vas a acercar al amo de un perrito que, por más pequeño y mono que sea, amenazador, te enseña los dientes…
La vida era increíble, tuve tiempo de pensar. Esa misma escena, salvando las distancias en algunas cuestiones, yo la había vivido en Castellón, muchos años atrás, cuando Carmen y yo acabábamos de cumplir los dieciocho años.
Carmen siempre había querido un perro, creo que desde bien pequeña balbuceó primero la palabra «perrito» antes que «mamá» o «papá». Cada vez que la ocasión merecía un buen regalo, la primera comunión, por ejemplo, Carmen lloriqueaba pidiendo su mascota.
Su madre fue rotunda con ese tema: ya tenía bastante con tres hijos y la abuela en casa. La niña solo tendría perro cuando fuera capaz de cuidarse ella misma y de cuidarlo. Y ese fue el regalo de su mayoría de edad: un día después de apagar las dieciocho velas rodeadas de amigas, la madre de Carmen nos llevó a las afueras de Castellón, a una asociación que le habían dicho unos amigos que incluso tenían cachorros. Recibían camadas enteras de propietarios que no sabían qué hacer con tanto perro. No los vendían, era una adopción en toda regla, y había que rellenar varios formularios para ver si el adoptante era idóneo para hacerse responsable de un animalito. Era una finca grande, a las afueras de una pequeña población, y ya desde la entrada había perros por todas partes, de todas las razas, de todos los colores y tamaños, algunos chuchos incluso de muchas razas y varios colores a la vez. Todos parecían felices y en su hábitat natural.
Salió a recibirnos un joven que fue quien nos hizo el cuestionario. Estaba claro que Carmen sería una adoptante de primera y que el perro que saliera de allí con ella recibiría toneladas de amor, un amor que mi amiga había guardado durante muchos años hasta llegar a ese momento.
Pablo, que así se llamaba el chico que nos atendía, nos pidió que nos sentáramos las tres en un banco grande de piedra que estaba situado en el porche de la vivienda que tenía la finca. Carmen, en el centro del banco, entre su madre y yo, estaba como una niña pequeña. Felicísima, no dejaba de dar pequeños aplausos, con esa sonrisa maravillosa. Pablo entró en la casa y salió pocos minutos después llevando en sus brazos a una bolita negra que depositó con cuidado en los de Carmen. Era un cachorrito de apenas tres meses que, hecho un ovillo, siguió durmiendo plácidamente aun a pesar del cambio de manos. No miró a mi amiga, no profirió ningún ruido. Dormía plácidamente.
El chico nos explicaba que les habían llevado una camada de cuatro cachorritos y que ese era uno de ellos, pero que nos sacaría a sus hermanitos para que Carmen eligiera.
Mientras Pablo entraba y salida de la vivienda, ahora con un cachorrito en cada mano, Carmen le hacía carantoñas al bello durmiente de su regazo, que no se movía. Esta vez los dos nuevos cachorritos, idénticos al primero, fueron depositados en el suelo a nuestros pies. Eran monísimos, la verdad, estos un poco más gorditos que el durmiente, y mientras nosotras les hacíamos carantoñas, salió Pablo con el último de la saga y, visto y no visto, el cuarto miembro de la camada saltó de los brazos de su cuidador para caer encima de su hermano, que dormía en el regazo de Carmen. Apoyó sus patas traseras en el cuerpo del durmiente, que ahora parecía que acusaba el golpe y se espabilaba, mientras el caído del cielo lamía la cara de Carmen de arriba abajo. Se trataba de una perrita, la más pequeña de los cuatro, pero por lo visto la más espabilada. Una vez le hubo lamido la cara entera, se volvió y gruñó con tanta furia a su hermano que este se bajó al suelo con la ayuda de mi amiga. En ese momento un par de chuchos curiosos, bastante grandes, se acercaron a nosotras atraídos por los gruñidos de la recién llegada. La perrita ahora bajó de un salto del regazo de Carmen para enfrentarse también a los grandullones y marcar el terreno que era mi amiga. Estaba claro, esa cachorrita indómita y con bastantes malas pulgas había elegido a Carmen. Yo estaba a su lado, su madre también, pero la perrita la había elegido a ella y ahora defendía su territorio. Carmen era de ella.
Las tres empezamos a reírnos, lo que había pasado en un momento era maravilloso, no había duda de quién iba a ser la elegida.
—Carmen, esta cachorrita es una Rottenmeier. ¿Te acuerdas de cómo me llamaba mi madre? —le pregunté, rompiendo la magia del momento.
—Ja, ja, ja —reía Carmen de buen grado—. Hola, señorita Rottenmeier. —Carmen acababa de bautizarla mientras de nuevo acogía entre sus brazos a esa perrita con tan malas pulgas para todos, pero mimosa con ella.
En los años setenta, la serie Heidi fue todo un éxito en España, aunque nosotras dos no habíamos nacido cuando esta niña encantadora cuidaba de las cabras de su abuelito en las montañas suizas. Más tarde, a la pastorcita libre y feliz, que corría descalza montaña arriba, montaña abajo, le pusieron unos zapatos de charol y la trasladaron a la ciudad para acompañar a una amiga, Clara, una pequeña con una discapacidad que era cuidada con celo por una institutriz con bastante mal genio para todos excepto para su protegida. La señorita Rottenmeier, que así se llamaba esta mujer, vestía íntegramente de color negro y era gruñona y con mal carácter, o sea, como yo en la adolescencia.
Mi madre, maestra, vivió todo el éxito de esta serie, y cuando yo tenía quince años, y como no había quien me aguantara, porque protestaba por todo, gruñía sin parar y encima me dio por vestir de negro, mi madre me decía: «¿Ya estás en modo Rottenmeier?». Yo no sabía quién era la susodicha, pero ella me lo explicó y más tarde con Carmen vimos la película basada en esta serie tan famosa en sus tiempos.
—Sí, esta perrita está definitivamente «en modo Rottenmeier» —dije yo.
Salimos de allí con Señorita Rottenmeier en brazos de Carmen. Fue la perrita más consentida y mimada del mundo. A mí me quería mucho, siempre y cuando no le restara ni un solo segundo de la atención de su dueña. Muchas veces dormía con nosotras, en la cama grande de mi habitación, y compartía almohada con Carmen, y si yo me atrevía a acariciarla cuando estaba tan cerca de su ama, gruñía y sacaba los dientes. Señorita Rottenmeier murió demasiado pronto, con tan solo seis años, de una meningoencefalitis. Todos quisimos regalar otro perro a Carmen, que parecía que no iba a terminar nunca el duelo de la muerte de su compañera perruna, pero ella se negó, jamás quiso otro perro.
Y ahora esta personita me recordaba a ese momento. ¿Por qué yo? Había más personas a mi lado, otras parejas, otras mujeres. Pero aquella criatura, que más parecía un duendecillo, una vez que me había elegido se comportaba igual que Señorita Rottenmeier: gruñía y enseñaba los dientes marcando el territorio ante el resto de los niños.
En cuanto vio que los demás pequeños habían abandonado la idea de acercarse a mí, me miró con esa carita morena tan preciosa y habló:
—¿Viene conmigo? —me pidió tirando de mi mano.
Me dejé guiar por esa manita. Caminamos sin hablar hasta uno de los vallados con alambre. Allí había una puerta para entrar dentro de la zona protegida. La personita abrió la cancela con maestría y entramos. Estaba llena de ovejas esquiladas. Yo nunca había visto tantas ovejas juntas sin su manto de lana. Salvo una oveja, que conservaba todo su abrigo, y que justo estaba muy cerca de la puerta de entrada amamantando a un par de corderitos que parecían de pocos días de vida. Eso era lo que quería mostrarme, esas crías de oveja tan diminutas. Nos quedamos mirando un rato largo cómo la mamá, sin moverse, dejaba que aquellos tragoncetes comieran.
Después, igualmente en silencio, tomó mi mano de nuevo y tiró suavemente de mí. Salimos del cercado, cerró la puerta y nos pusimos a caminar hacia donde estaba el resto.
Cuando faltaba poco para llegar, vi a Carmen, que venía a buscarnos.
—María, ¿dónde estabas? No te encontraba. —Entonces miró hacia la personita propietaria de mi mano izquierda y se sorprendió—. Hola, Ava —dijo sonriendo, encantada—. ¿Te acuerdas de mí?
Ahora sí, la personita, que yo acababa de descubrir que era una niña, en su mutismo, asintió con la cabeza.
—¿Ava es… ella? —¿Aquello era una casualidad o estaba todo orquestado por mi amiga?
—Sí, María. —Carmen seguía con su sonrisa—. Ella es precisamente Ava, ya te había hablado de ella.
Ahora caminábamos las tres juntas. Ava sujeta de mi mano y Carmen del otro lado. La pelada preciosa, en lugar de regresar con sus compañeros, nos llevó al bosque por el sendero que se abría paso entre los eucaliptos, las acacias verdes, los cedros y otros árboles que yo no conocía. Fue un paseo hermosísimo. El olor de los elegantes árboles, el silencio del lugar. Solo se escuchaban nuestras pisadas.
Tardamos en regresar, tal es así que se había echado encima la hora del almuerzo. Al llegar de nuevo al patio cercano al edificio, la hermana Ángela nos estaba esperando. Tendió la mano a Ava para que se separara de mí y la acompañara al comedor. La niña tuvo con la monja la misma reacción que había tenido antes con los otros niños: gruñó y sacó los dientes.
—Ava, querida, es la hora del almuerzo. Hoy hay arroz con leche, que sé que le encanta. Ándele dentro a comer —le dijo con dulzura.
Pero Ava se negaba moviendo la cabeza de un lado al otro con mucha fuerza. Su semblante estaba muy serio.
—Vamos, Ava —insistió la monja—. La hermana Carmen y su amiga se van a quedar un rato con nosotras, pero usted, chula, tiene que ir a comer para llegar a tiempo a sus clases.