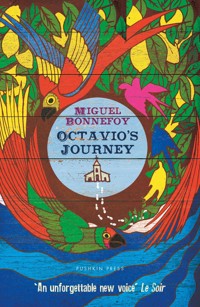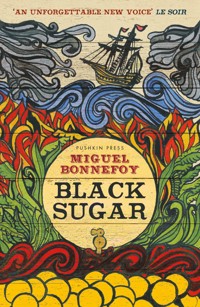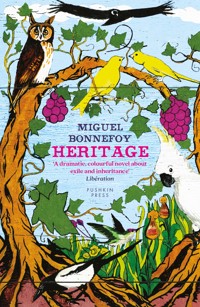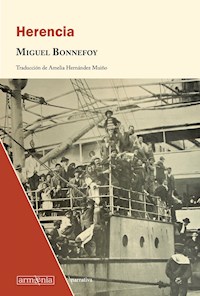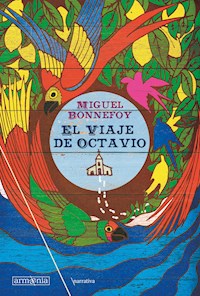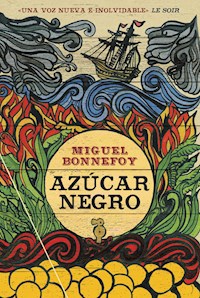
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Armaenia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
En una aldea caribeña, la leyenda de un tesoro desaparecido conmociona la existencia de la familia Otero. Los exploradores se suceden en busca del botín del capitán Henry Morgan, cuyo barco se hundió frente al pueblo trescientos años antes, cruzándose en el camino de Serena Otero, la heredera de la plantación de caña de azúcar, que sueña con otros horizontes. Año tras año, mientras la propiedad familiar prospera y se destila el mejor ron de la región, todos buscan el tesoro que dará sentido a sus vidas. Pero en esta tierra salvaje y asfixiante, la fatalidad se complace en desviar las ambiciones y los deseos que los consumen. En esta historia de tintes filosóficos, Miguel Bonnefoy reinventa la leyenda de uno de los corsarios más famosos para contarnos el destino de hombres y mujeres guiados por la búsqueda del amor y frustrados por los caprichos de la fortuna. También nos ofrece, en una suntuosa prosa, la imagen conmovedora y encantadora de un país cuyas riquezas son tanto espejismos como maleficios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MIGUEL BONNEFOY
Azúcar negro
Traducción de Amelia Hernández Muiño
www.armaeniaeditorial.com
Título original: Sucre noir (Editións Payot & Rivages, Paris, 2017)
Primera edición: Septiembre 2018
Primera edición ebook: agosto 2021
Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de Ayuda a la Publicación del Institut français
Copyright © Miguel Bonnefoy, 2017 © Editións Payot & Rivages, 2017
Copyright de la ilustración de cubierta © James Nunn, 2017
Copyright de la traducción © Amelia Hernández Muiño, 2018
Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2018, 2021
Armaenia Editorial, S.L.
www.armaeniaeditorial.com
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-18994-12-8
I
Amanece sobre un buque naufragado, encajado en la cima de los árboles en medio del bosque. Era un navío de tres palos, dieciocho cañones y velas cuadradas, cuya popa se había clavado en la copa de un mango a varios metros de altura. A estribor, las frutas colgaban entre las jarcias. A babor, espesas brozas cubrían el casco.
Todo estaba seco, así que del mar solo quedaba un poco de sal entre las tablas. No había olas, no había mareas. Hasta donde la vista alcanzaba sólo se veían colinas. A veces pasaba una brisa, cargada de un aroma de almendras secas, y entonces se oía crujir todo el cuerpo del buque desde la cofa hasta la bodega, como un tesoro que estuvieran enterrando.
La tripulación llevaba varios días sobreviviendo difícilmente a bordo. Allí había oficiales sin banderas, presidiarios tuertos y esclavos negros con los dientes rotos por alguna culata de fusil que habían sido capturados en la costa de Senegal y vendidos en un mercado londinense. Pasaban horas asomados a la borda con los codos apoyados en un musgo húmedo y escrutaban el horizonte buscando el océano.
Los días transcurrían sin ver otra cosa que el color de los árboles y los pájaros echando a volar de entre el follaje. Cubiertos con un paño en la cintura, iban y venían de una borda a otra, errabundos, pasando por encima de las zarzas entre las tablas.
Algunos colgaban sus hamacas lo bastante alto para escapar a la hiedra que trepaba. Otros jugaban a los dados sentados en sacos de escombros. Ya no lavaban la cubierta, ya no vaciaban las calas. Sólo el segundo de a bordo, un gigante haitiano, tallaba cada día una muesca en la madera del mástil y trataba de reconocer en las resacas del bosque los sonidos de un puerto que se acerca y de un ancla que se echa.
La fragata había zarpado de la ensenada de Weymouth unos meses antes, cargando bultos de mercancías. Estaba construida con madera de caoba, de la que se decía que no se le metía ni podredura ni gusanos. Las velas iban untadas de alquitrán para resistir mejor al viento. Justo antes de zarpar, un capellán celebró una misa en el muelle y un carpintero de marina escribió el nombre del buque en la proa, como una señal de buenos augurios.
En el entrepuente se amontonaron lentejas, judías, otras legumbres y barricas llenas de cerdo en salazón, envueltas en ristras de ajo. Un virrey de una provincia remota había obsequiado cien libras de miel. Hasta una tortuga gigante fue izada a bordo y conservada viva durante semanas, volteada boca arriba, antes de ser cortada en pedazos.
Pero el viaje había sido largo. Los primeros días después del naufragio hubo que organizar las raciones de galletas y vino. Pronto ya no se pudo recurrir a las provisiones. El calor sofocante resecó las barricas, los cuartos de cerdo quedaron podridos en el parapeto, la miel no alcanzaba. A falta de lentejas, se cenaba con una sopa de hierbas en tazones de estaño. Las galletas se hacían polvo, cubierto de larvas, y los hombres las ingerían mezclándolas con serrín. El agua en los toneles, recalentada por el sol, adquirió ese color negro que tienen los barreños de las herrerías. La pintura se desconchó, de modo que el nombre de la fragata quedó ilegible. Los cañones sirvieron de nido para las rapaces; las portas, de jaula para los murciélagos. Cuando los hombres finalmente quisieron comerse la tortuga y abrieron el caparazón para raspar la carne, descubrieron que el interior estaba vacío. Sólo quedaba un puñado de arena roja como trazando unos signos misteriosos, por lo que uno de los esclavos, sensible a las leyes sobrenaturales, aseguró que se trataba de un alfabeto de brujería.
La tripulación decidió echar un bote a tierra a fin de explorar los alrededores. El segundo de a bordo bajó en una butaca sujeta a un aparejo. Al deslizarse, descubrió el vientre del navío carcomido en sus flancos por tentáculos de musgo. Cincuenta metros más abajo, una gran laguna cubierta de fango, oscura como una ciénaga, se extendía por centenares de leguas hacia el bosque. La tierra era pantanosa. Sólo había árboles acuáticos con sus raíces anegadas. Por el manglar se veían troncos que flotaban como balsas entremezclados con bejucos y ramajes, canales sinuosos fluyendo bajo esas bóvedas, cadáveres de golondrinas en el fango.
No había nada parecido a un océano. Entonces el segundo comprendió que estaban extraviados en medio de un territorio desconocido donde todas las trampas de la naturaleza parecían alzarse ante ellos para impedirles alcanzar el mar. Volvió a subir a bordo y dijo:
—Hay que avisar al capitán.
Henry Morgan estaba durmiendo en una pequeña alcoba dispuesta debajo de la cubierta, sin puerta, cerrada con una cortina que colgaba de unos ganchos. La fragata estaba bajo su mando, pero desde que naufragó nadie le había visto salir de su retiro.
El segundo descorrió la cortina y entró a un cuarto de techo bajo. Para avanzar tuvo que abrirse paso a machetazos: toda clase de flores tropicales crecían a través de las escotillas, una espesa vegetación había invadido las vigas, el follaje envolvía los armarios de madera de limoncillo, y en la tiniebla crujían vagamente unos muebles pesados, ya verdes como helechos.
El espacio estaba lleno de curiosidades de tierras remotas, objetos saqueados que servían de moneda de cambio en los puertos extranjeros. En una mesa se amontonaban quintales de clavo de olor proveniente de las Molucas, marfil de Siam, cachemira de Bengala y sándalo de Timor. Todo olía a pimienta de Malabar guardada en envases de porcelana.
En el centro del cuarto, unos pequeños cofres estaban abiertos encima de otra mesa, con compases, breviarios en piel de lagarto encima de los cuales había frascos de aceite de ricino y ron de Cayena. Aquí y allá se distinguían viejos mapas marítimos con leyendas en latín, encuadernados y dorados en Venecia. En medio de todo eso había un cofre de roble, bardado con herrajes, asegurado con doce clavos de plata, que dejaba ver en su interior centenares de escudos, luises de oro, cruces y cálices, morocotas, empuñaduras de sables, el cuello de un jarrón etrusco y los cuernos de oro de Gallehus.
Nadie, excepto el segundo, sospechaba que, en los flancos del navío apestado de miseria, hambre, carne podrida, galletas incomestibles, un tesoro dormía en silencio bajo los tablones terrosos, como un ángel dentro de una pocilga.
El segundo habló en la oscuridad:
—Capitán, los hombres se están impacientando.
Una forma se movió en el fondo del cuarto, y en la luz incierta se destacó una silueta acostada en una cama con columnas.
El capitán, pálido y delgado, apoyaba la cabeza en nueve almohadas. Inmóvil, parecía estar muerto. Tenía la mirada fija en las ramas que entraban en la alcoba a través de la portilla. Había en el aire el mismo olor que en las habitaciones de enfermos. A su alrededor el bosque rugía como una marea.
—Que se impacienten —contestó Henry Morgan con voz ronca—. Así se olvidarán del hambre.
El segundo encendió una vela y el rostro del capitán apareció, mostacho a la francesa, cabello largo, grasiento y trenzado con cáñamo, ojos inyectados por cuarenta años de piratería. La llama le enrojecía los dientes y le ponía la piel amarilla de la cabeza a los pies. Unas ojeras moradas le comían los pómulos.
Su cara era la de un anciano, con marcadas arrugas curtidas por la sal. Aunque estaba acostado, tenía puesto un abrigo de cuero gris cuyos bolsillos internos ocultaban unas pistolas. En la cabeza llevaba un sombrero de tres picos tan usado que parecía añejado doce meses en barrica de roble. Sus dedos abrían y cerraban unas sortijas de oro con compartimento secreto, robadas en Barbados.
Henry Morgan se inclinó hacia la mesilla de noche y se sirvió un trago de ron mezclado con jugo de limón verde.
—Si yo tuviera piernas, les mostraría cómo sobrevive un pirata —dijo, sarcástico—. Incluso en tierra firme.
Levantó su sábana y el segundo pudo verle las piernas tan gruesas como campanas de iglesia, con la piel tensa y amoratada, hinchada por el edema. Tantos años de ron sometían sus venas a una fuerte presión. Se le habían estallado los vasos capilares, el tejido de los músculos se le había llenado de líquido. Sólo conseguía alivio con infusiones de corteza de granada, decocciones de pino con vinagre y caldos de leche de cabra mezclada con diez onzas de sidra.
Él, que había sido sucesivamente corsario, comandante en jefe, Hermano de la Costa, gobernador de Jamaica, ahora dormía catorce horas por día. De noche se orinaba en la cama.
Había cataplasmas secándose en el suelo, trapos manchados de sangre. Aunque un viejo esclavo le practicaba punciones en el abdomen y le preparaba pomadas con granos de anís y culantro chino, Henry Morgan agonizaba solo y pobre dentro de su buque, con las manos metidas en un tesoro que no podía salvarle.
—Que no me molesten más —dijo.
Se echó hacia atrás en su cama y agregó:
—No se habla de la soga en casa del ahorcado.
El segundo de a bordo conjeturó entonces que, en semejante situación, la ausencia de un capitán sólo podía llevar a un motín. Pero el hambre no empujó a nadie a rebelarse, sino a salir de caza.
Hicieron como en el mar. Colocaron cañas de pescar y colgaron redes para atrapar pájaros que pasaban por debajo del buque, por centenares, como bancos de peces. Las nasas subían solo minúsculos roedores, iguanas incomestibles, o cachorros de mono que con astucia sutil se escapaban para robar a bordo la vajilla de metal blanco. Las lagartijas mordían las escotillas, trepando por la red con pequeños movimientos rápidos, y se deslizaban furtivamente entre los dedos de los marinos.
El segundo tejió una cesta con bejucos y cañas rasgadas y dispuso en el fondo unas frutas. La cuerda de la cesta se tensó enseguida y, cuando abrieron la trampa, salió un animal muy lentamente, colocando sus garras en los tablones.
Era un perezoso gris, feo como el hambre, con unos brazos dos veces más largos que su cuerpo. No tenía orejas. Una línea negra le maquillaba los ojos. Tenía la nariz chata, la cara aplanada, el pelaje recio. Meneaba lentamente la cabeza de derecha a izquierda, con expresión triste, mientras los tripulantes lo rodeaban, curiosos.
—Dicen que su sabor es igual al de la langosta —adujo el cocinero.
Entonces, instalaron un brasero y asaron el perezoso, acompañándose con cantos de marinos. Fue servido con unos mangos recogidos directamente del árbol y también con dos loros bastante gordos, que iban migrando en pareja hacia el sur: los pusieron a macerar durante dos horas en zumo de limón y los cocinaron en hojas de plátano.
Para ahorrar la sal, utilizaron granos de guayabita. A falta de cangrejos, cazaron sapos. Y así fue cómo montaron el primer y único banquete rústico que iba a tener esta tripulación de piratas acostumbrados a las gambas y los racimos de mariscos, que habían dado varias veces la vuelta al mundo y que, no obstante, ignoraban todo lo de tierra firme.
Al cabo de un mes, el tiempo cambió. El cielo se llenó de nubes oscuras y el bosque se encrespó. El aire frío venía del mar. La fragata cabeceó, dando con la popa fuertes golpetazos contra el tronco del mango.
En medio de la noche, una formidable tormenta cayó sobre el navío. El viento infló las velas. Caían trombas de hojas, gruesas ramas derribaban a los marinos, todos se aferraban a las barandillas, amarrados a las jarcias que se tensaban a punto de romperse. La fragata se sacudía en todos los sentidos. Se bamboleaba como un corcho entre los árboles. Los hombres corrían, reptaban, rezaban. Apenas si podían mantenerse en la cubierta mojada y resbalosa.
Lucharon toda una noche contra los asaltos de la tormenta. La quilla gimió hasta el alba y un marinero estaba tan asustado que, al día siguiente, con patriótica superstición, izó el pabellón nacional hasta la verga de cangrejo.
Al amanecer, el casco se había fisurado y por todas partes entraba el agua. La madera estaba tan podrida que olía a levadura vieja. Aunque el buque ya no se movía, los hombres seguían plantados con las piernas abiertas como para aguantar el balanceo.
El segundo pidió enseguida que se inspeccionara el estado del navío. Desde la quilla hasta la punta del mástil, seis marinos hicieron el inventario de cada cabo estropeado, de cada tornillo aplastado, de cada perno oxidado. Desde arriba, el vigía señaló flechas y obenques arrancados por los vientos.
El segundo ordenó que algunos de los marinos más hábiles echaran brea y calafatearan. Se distribuyeron martillos, baldes llenos de pez y estopas empapadas. Amarrados con sogas unos con otros, tuvieron que cortar ramas para reemplazar las tablas, tallar vigas, consolidar la base del mástil. Colocaron pesados barriles a babor para hacer contrapeso. Cubrieron la pólvora con lonas y, como ya no quedaba alquitrán para tapar las fisuras, utilizaron la savia de los mangles.
El segundo reunió a los hombres en la cámara de oficiales. Tomó solemnemente la palabra ante la tripulación y dijo en voz baja, como si el diablo escuchara:
—Señores, somos demasiado pesados.
Así, para aligerar el buque se decidió echar por la borda todos los objetos inútiles. Primero volcaron siete cañones y unos kilos de plomo que servían para fundir municiones. Luego, se deshicieron de los cofres de armas, las granadas, todos los pertrechos de guerra. Arrojaron al vacío unas cajas de plantas cultivadas en las bodegas e hicieron explotar las últimas bombas de azufre, que ahuyentaron los buitres.
Pero el navío seguía chirriando, seguía hundiéndose. Tuvieron que tirar los armarios robados en las incursiones, unos globos terráqueos provenientes de Roma y dos grandes espejos. Los piratas tuvieron que ponerse entre varios para desprender el ancla de su cadena. Y pronto se les vio a todos echando a correr por la cubierta, una multitud de siluetas asustadas por los crujidos del buque, con los brazos cargados de provisiones y cajas de pino, haciendo rodar toneles ya abiertos.
Se llevaron el café y los frutos secos, pero el segundo se opuso a que tocaran las especias porque en Europa un grano de pimienta valía más que la vida de un hombre.
El bosque quedó cubierto de mercancías, sedas y cuadros saqueados. Un velo se desprendió, coronando la copa de los árboles. Sombreros de plumas, medias de terciopelo, lencerías femeninas colgaban de las ramas. También se deshicieron de partes del navío: las cofas, los remos. Y subieron a la cubierta pipas de vino de Madeira para bebérselas lo antes posible.
Los pájaros se llevaban en el pico pulseras de cobre y de plata. Unos vestidos de marquesa flotaban al viento por encima del bosque, los monos jugaban con encajes, saltando de un árbol a otro, desgarrando la bandera negra de los filibusteros.
Pero la fragata seguía demasiado pesada y se hundía aún más. Los hombres terminaron enfadándose. El segundo, seguido por dos marinos, descorrió la cortina de la alcoba.
Henry Morgan, solitario en su retiro, acostado, con un cofre abierto junto a su cama, contaba sus monedas de oro a la luz de una vela. Cuando vio a los hombres armados, se enderezó inmediamente, llevándose la mano a la pistola.
—Capitán, hay que vaciar la alcoba —dijo el segundo.
Henry Morgan apuntó su arma hacia la entrada. Consumido por el alcoholismo, su rostro se había puesto pálido, cadavérico. La pistola le temblaba en la mano.
—No —contestó—. Primero hay que vaciar el buque.
Disparó y uno de los marinos cayó. En la cubierta los hombres sacaron sus sables y estalló un furioso combate.
A medida que los cuerpos iban cayendo, eran echados por la borda. Desde su alcoba, Henry Morgan gritaba y disparaba hacia el barullo, prometiendo parte del botín a quien le protegiera. Se formó un cerco en torno a su cama.
Fue un desorden de disparos, de esquirlas de sables oscuros, de hoces oxidadas, de patas de palo. Todos luchaban, el marinero para defender su libertad, el esclavo para ganársela. Y con el tumulto, el barco oscilaba en las alturas.
El combate duró dos horas. Hubo treinta muertos, once desertores, y el cocinero fue encontrado apuñalado en la horcadura de un árbol. Al final, sólo quedaban a bordo el capitán, diez hombres que le habían protegido y el segundo, gravemente herido.
Henry Morgan, agotado, deliraba en su cama. El suelo estaba cubierto de desperdicios, dedos cortados, vasijas rotas, varios cadáveres sin retirar. Entonces el capitán, considerando que un motín era intolerable bajo su mando, y ya que un decreto real le otorgaba el derecho de muerte sobre su tripulación, designó a un culpable para darle un castigo ejemplar.
El segundo, en un rincón, estaba temblando de frío, tratando de detener con su mano la sangre que le chorreaba por el costado. Bruscamente, el capitán dio la orden de juzgarle por rebelión. Para dejar sentada su autoridad, expresó el deseo de aplicar el procedimiento de los tribunales ingleses e invocó la justicia divina y la tradición de las peores ejecuciones en la Torre de Londres.
En la cubierta, un pirata fue trajeado de secretario judicial, unos heridos testificaron. Al único que sabía escribir, se le pidió que levantara un acta. Un manco, en calidad de presidente del tribunal, despachó la audiencia y pronunció la sentencia al mediodía. Henry Morgan se puso entonces una peluca de juez, firmó de su propia mano el acta y, para castigar un crimen, cometió otro.
Media hora después, en aquella comarca aislada en pleno bosque tropical, se aplicaron los bárbaros castigos de las cortes europeas y, a millares de millas, bajo la luz verdosa de los almendros, el segundo fue decapitado con un hacha.
Henry Morgan entraba en su leyenda y perdía la razón. Exigió ser transportado hasta la cubierta para ver rodar la cabeza. Cuatro hombres ya iban a llevarse la cama a hombros cuando de repente estalló cerca de ahí un ruido seco, como el crujido de una gran pieza de buque, seguido de un golpe sordo que iba acompañado de inesperados redobles en la alcoba. Henry Morgan tuvo que agarrarse a una columna de la cama para no caerse.
En ese instante, entró un marino tambaleándose por el vaivén:
—Capitán, la quilla acaba de romperse.
Agregó:
—Se reventó el estrave, se partió la carena. El navío se está deshaciendo como un terrón de azúcar. La tormenta se acerca a pasos agigantados —siguió diciendo, sin aliento—. La nave no resistirá otra tempestad.
Por todas partes se quebraban las tablas. Los árboles ya no soportaban el casco. El marino que estaba junto a la cama miró el cofre que Henry Morgan apretaba entre sus brazos.
—Capitán, el oro es pesado. Permítame que le ayude.
Ya extendía la mano cuando Henry Morgan le escupió a la cara coágulos de sangre. Una risa de maldad le deformó la boca.
—Me lo llevo conmigo —dijo—. La muerte debe tener un precio.
El peso del barco descuajó los árboles y lo arrastró al vacío. Se levantó una nube de polvo que ocultó el cielo. Los animales se aterraron con el estruendo de la caída. Y así las ciénagas, las pasiones, las profundidades de la naturaleza se tragaron toda la fragata de Henry Morgan y ningún vestigio fue recuperado. Ahí quedó su tesoro, enterrado entre pedazos de vela y el cadáver de un pirata, conservado en el vientre del Caribe.
II
Tres siglos después, allí donde había desaparecido el navío se estableció una aldea. Entonces no era sino una comunidad aislada, construida en el linde del bosque, que vivía de lo que producía. La leche se distribuía en cada puerta, el hielo era un lujo, los relojes se ajustaban según el vuelo de los pájaros.
Las mujeres cargaban cestas de frutas en la cabeza hasta una plaza sin nombre ni estatua, y las vías aún no estaban pavimentadas. Los senderos, polvorientos en la temporada seca, se ponían fangosos en la temporada de lluvia. Frente a una fila de árboles se abría un valle estriado de cultivos de girasoles con largas hojas, cuya inclinación señalaba la dirección del viento. A lo lejos se divisaban las ruinas de una capilla donde, según decían, habían naufragado unos piratas ingleses.
Por la aldea había pasado antaño un hombre que confirmó la leyenda de los tesoros perdidos del capitán Henry Morgan. Conocía esa historia por los hermanos de las antiguas misiones, que encontraron en las ciénagas unas monedas cuyo valor nunca se había estimado. Aunque la noticia tuvo mucha repercusión, aquellos campos no se llenaron de buscadores de oro, barbudos y charlatanes, pala al hombro y tamiz en mano.
En esa región desierta los campesinos, incapaces de leer un mapa o de calcular un meridiano, solo sabían manejar la hoz, cultivar el maíz, moler el grano con molinos de mano. Como no había nada que comprar y todo estaba por construir, el oro valía menos que el hierro. Nada sabían de los piratas y, en su mayoría, nunca habían visto el mar.
No estando ya aquella tribu y no existiendo aún la aldea, nacían y morían en esa existencia inmóvil, avenidos a la lentitud de las cosechas, dejando de ellos sus construcciones frágiles en el valle.
En la parte oeste, las casas más pobres tenían un jardín no enclaustrado, con barreras naturales, y estaban rodeadas por cultivos de guayabas que, cuando los vientos venían de tierra adentro, esparcían su aroma de flores hasta varias leguas a la redonda. En el este, las hermosas mansiones de los hacendados conservaban el estilo colonial, con techos de dos aguas, portones de bronce y balcones con balaustradas desde donde contemplar las plantaciones.
Entre ambas partes, en el linde del bosque, unas pequeñas fincas ocupaban una meseta dócil donde se cultivaba café, bananas y caña de azúcar.
La finca de la familia Otero tenía el sol de frente, tejas bermejas y muros blancos. En la puerta de entrada, una aldaba de cobre representaba una mano abierta en señal de hospitalidad. La puerta se abría sobre un amplio salón y un comedor que tenían la simplicidad de un monasterio.
Unas flores cortadas el mismo día adornaban vasijas de terracota, y cada aposento tenía una ventana con vistas a la calle, unos, y a un patio trasero sembrado de gardenias, otros. En ese traspatio se levantaban unos hornos de ladrillo y, en el fondo, una gran cabaña que, construida para la cría de gallos de pelea, sólo encerraba entre sus paredes unas pocas gallinas enfermizas.
Los Otero habían comprado esa propiedad por una suma ridícula. El terreno, abandonado durante décadas, se había desvalorizado y tuvo que ser puesto en venta.