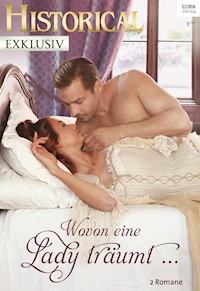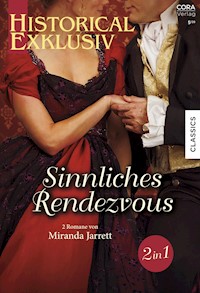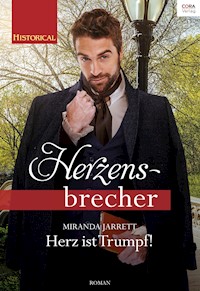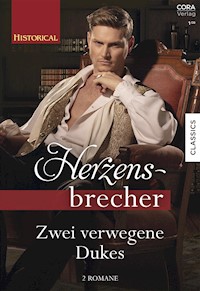3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
De institutriz remilgada a amante apasionada… La antigua institutriz Jane Wood tenía poco tiempo; no quería que terminase su cuento de hadas en el continente. Por eso esperaba la llegada de su jefe, Richard Farren, duque de Aston, con miedo… Para el viudo Richard, la imagen de la tímida y mansa señorita Wood le parecía irreconciliable con la de la apasionada y despreocupada Jane. Ver Venecia a través de sus ojos le abrió la mente y el corazón a la vida y sus placeres. Sin embargo, una siniestra amenaza pendía sobre su felicidad; para proteger a Jane, Richard tendría que superar los demonios de su pasado y persuadirla para que se convirtiera en su esposa…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Miranda Jarrett. Todos los derechos reservados.
BAILE EN VENECIA, Nº 509 - agosto 2012
Título original: The Duke’s Governess Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0742-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
La magia de Venecia es eterna, su hechizo calienta los corazones, incluso el de una fría institutriz inglesa y un duque encerrado en el recuerdo de un amor perdido. Miranda Jarrett sabe interpretar como nadie los íntimos sentimientos y matices de sus personajes, y además encuadrarlos en un entorno fascinante. Como en esta novela que tenemos el placer de presentar.
Las máscaras de Carnaval no sólo esconden los rostros de las personas, sino que dejan fluir lo que se esconde en su interior. Todas las pasiones afloran, toda la maldad también, y en ese baile de máscaras nuestros personajes danzan y se descubren como seres renovados, como las mariposas surgen de una crisálida en la que se consume su vida anterior. ¡El cielo es la meta!
Acompañadnos en esta travesía por callejuelas y canales, por palacios y puentes. Seguro que os sentiréis tan fascinados como nosotros.
¡Feliz lectura!
Los editores
Uno
Si una mujer desea caer en la perversión, Venecia parece ser el lugar más apropiado del mundo para ello.
«Señorita N», al actor Thomas Hull, 1756
Venecia. Enero, 1785
La mayoría de los caballeros ingleses iban a Venecia para divertirse, ya fuera admirando las obras de arte, llevando una máscara de nariz alargada y bailando en el carnaval o coqueteando con una cortesana en una góndola cerrada. Pero Richard Farren, quinto duque de Aston, no había ido allí para divertirse. Había ido a Venecia por una razón, y solo una. Había ido por el bien del amor.
Richard se subió el cuello de la capa para protegerse del viento y sonrió al imaginarse de nuevo lo que debían de estar diciendo de él sus amigos en Londres. Que era un tonto sentimental, sin duda. Que había perdido la cabeza, probablemente. Que el amor por el que había viajado tan lejos no sería correspondido en la misma medida; y seguro que estarían haciendo muchas apuestas al respecto. Que las hicieran. Richard solo había sido capaz de tolerar un par de meses de soledad en Aston Hall antes de rendirse y emprender aquel viaje. Pero la cautela y el cuidado nunca habían sido su estilo y no iba a cambiar ahora. Si no arriesgaba, no ganaba. Aquello le parecía más una buena filosofía que un dicho anticuado.
Apoyó los brazos sobre la barandilla del pequeño balandro y se quedó contemplando el perfil oscuro de la orilla. Aquella travesía de Trieste a Venecia era el último paso de su largo viaje, y había estado allí de pie gran parte del día, pues prefería la humedad de la cubierta al hedor a pescado del camarote. Además, dudaba que hubiera podido dormir aunque lo hubiera intentado. Después de tantas semanas de viaje por tierra y mar, su destino estaba por fin a solo unas horas de distancia. Al caer la noche, todas sus dudas y preocupaciones se resolverían al fin; o, si el destino se ponía en su contra, no habrían hecho más que empezar.
—Su Excelencia está ansioso por llegar a Venecia —dijo el capitán del barco al reunirse con él en la barandilla—. Su Excelencia estará contento de haber alcanzado esta velocidad, ¿verdad?
—Sí —respondió Richard, con la esperanza de que su parquedad hiciera que el hombre le dejara en paz.
Pero el capitán se quedó mirándolo, se caló el gorro con firmeza y dijo:
—Su Excelencia es valiente por navegar en invierno. El hielo, la nieve, el viento, brr…
El capitán se frotó los brazos para imitar a un hombre calentándose. A cambio, Richard solo asintió. Conocía perfectamente los peligros de viajar en esa época del año. Había embarcado en Inglaterra tan tarde, casi en invierno, que cruzar el continente hasta Italia a través de Francia y de Los Alpes no había sido una opción. No le había quedado otro remedio que viajar por mar, bordeando España y Portugal hasta llegar al Mediterráneo, y ya estaba harto de la compañía de marineros como aquel.
—Cuando estéis en Venecia, Su Excelencia, os quedaréis —continuó el capitán—. No más viajes hasta primavera. No Roma, no Nápoles, no Florencia, no…
—Está bien —dijo Richard, cada vez más impaciente. No necesitaba una lista de todas las ciudades de Italia para saber que tendría que pasar el invierno en Venecia. De hecho, contaba con ello, dada la agradable compañía femenina que estaba esperándolo allí.
—Pero Su Excelencia encontrará amigas en Venecia dispuestas a calentarlo, ¿verdad? —el capitán le guiñó un ojo y lo estudió concienzudamente, desde su pelo rubio oscuro hasta la punta de sus botas, con evidente aprobación—. Un gran león inglés como Su Excelencia tendrá muchas damas, ¿verdad?
Richard no dijo nada y eligió quedarse mirando al agua y dejar que el capitán sacara las conclusiones que quisiera. Su querida esposa Anne había sido no solo su duquesa, sino también su mejor amiga y su gran amor; y al morir, Richard había jurado que ninguna otra mujer podría ocupar ese lugar en su vida. Eso había sido hacía quince largos años, y el dolor aún seguía allí.
—Puedo daros el nombre de la casa con las mejores cortesanas de la ciudad, Su Excelencia —estaba diciendo el capitán—. Sé lo que les gusta a los lores ingleses. Una mujer que os proporcione tal alegría, tal pasión, tal…
—Ya basta —dijo Richard secamente, con la voz que usaba siempre con los sirvientes recalcitrantes, con los perros y con los niños. ¿Por qué todo el mundo en el continente creía que los lores ingleses estaban en celo constantemente, jadeando por mujeres de poca moral en cada puerto?—. Dejadme.
El capitán vaciló solo un momento antes de inclinar la cabeza y alejarse. Con un suspiro malhumorado, Richard se volvió hacia el horizonte. El balandro estaba acercándose al puerto y el perfil de la ciudad iba agudizándose con las últimas luces del día. Richard distinguió el famoso campanario de la plaza de San Marcos, que tenía el mismo aspecto que en los grabados de los libros de su biblioteca de Aston Hall. Había muchas más cosas que comenzaban a asomar entre la niebla; lugares que Richard imaginaba que tendría que haber reconocido también, pero estaba demasiado ocupado pensando en el reencuentro inminente como para concentrarse en otra cosa.
Se mantuvo en la cubierta, ignorando la insistencia de su sirviente para que regresara al camarote y se preparase para el desembarco; ignoró la misma sugerencia por parte del capitán, cuando la tripulación por fin echó el ancla. Pronto oiría esa risa alegre que lo era todo para él, y sentiría esos brazos suaves alrededor de sus hombros que tanto había echado de menos durante aquellos últimos meses.
Cuando la embarcación entró en el puerto propiamente dicho, un grupo de botes pequeños apareció entre la niebla en dirección a ellos; extraños esquifes alargados que le recordaron a las bateas de Oxford, con el remero de pie en la punta.
—¿Qué son esos esquifes, Potter? —le preguntó a su secretario cuando este se acercó a él.
—Góndolas, Su Excelencia —dijo Potter, siempre útil. Como un tejón pequeño vestido de negro, el secretario se había colado entre los marineros para llegar hasta Richard, mientras el resto de los ingleses; el sirviente de Richard y dos criados, cuidaban de sus posesiones en el camarote—. Las góndolas son el medio de transporte habitual en Venecia, como las calesas en Londres.
—Entonces para una para nosotros —dijo Richard—. Cuanto antes nos bajemos de este balandro infernal y volvamos a estar en tierra firme, mucho mejor.
Potter asintió y agachó la cabeza.
—Lo siento, Su Excelencia, pero antes de poder entrar en la ciudad, debemos pasar por la aduana.
—¿Aduana? —se había olvidado por completo de que todas las ciudades de Italia se consideraban a sí mismas su propio país, con un puñado de sátrapas aduladores que esperaban irse con las manos llenas—. Aduana.
—Eso me temo, Su Excelencia —dijo Potter—. Ese edificio que está en el promontorio es la Dognana di Mare. La aduana de Venecia, Su Excelencia, donde debemos…
—Donde tú debes ir, Potter —dijo Richard—. Encárgate de todo lo que sea necesario, y paga cualquier cosa que esos endiablados ladrones te pidan. Yo iré directamente a las damas.
—Perdonad, Su Excelencia, pero os daréis cuenta de que los agentes de aduanas esperarán que…
—Pueden esperar lo que quieran —dijo Richard—. Esta noche tengo asuntos más importantes de los que ocuparme. Pueden venir a verme mañana, a una hora decente, al… al… ¿cómo diablos se llama el lugar?
—Ca’ Battista, Su Excelencia —dijo Potter—. Pero si queréis, nosotros…
—Ca’ Battista —repitió Richard, para asegurarse de que recordaba el nombre de la casa. Después asintió satisfecho. Aunque no tenía ni idea de lo que significaban las palabras, sonaban bien—. Diles a esos zánganos de la aduana que vayan a verme allí.
—Perdonadme, Su Excelencia —insistió Potter—, pero Venecia tiene una reputación muy pobre en lo que al tratamiento de los visitantes ingleses se refiere. Venecia es una república, y sus agentes tienen muy poco respeto por los extranjeros de alto rango como vos. Puede ser un lugar lleno de peligros, Su Excelencia. Esta ciudad no es Londres, y…
—Pero yo no soy un extranjero —dijo Richard—. Yo soy un lord inglés. Ahora para una góndola, Potter. ¡Ahora!
Poco después, Richard estaba en una góndola, sentado en un banco bajo y recostado sobre cojines de cuero, con las piernas dobladas en un ángulo desgarbado. Aun así no podía negar la eficiencia de aquella embarcación tan peculiar, mientras navegaba por uno de los canales que dividían la ciudad y hacían las veces de calles acuáticas. Aquella tarde el canal parecía apagado por la niebla, mientras las pequeñas olas golpeaban los laterales de los edificios y los mástiles de rayas usados para amarrar las embarcaciones asomaban por encima de la superficie.
Sin el bullicio habitual de los caballos, los carruajes y los carros, los canales parecían extrañamente tranquilos; tanto que, para Richard, el sonido más fuerte debía de ser el de su propio corazón. Su largo viaje y su larga espera casi habían llegado a su fin.
—Ca’ Battista, signori —anunció el remero cuando la góndola se detuvo frente a una de las casas más impresionantes: un edificio alto de piedra blanca, salpicado con balcones y ventanas acabadas en punta y decoradas con tallas muy elaboradas, que estaba tan metido en el agua que parecía flotar sobre ella. El gondolero amarró la embarcación frente al rellano de la casa y la golpeó ligeramente contra el muelle. Alarmado por el ruido, un portero somnoliento abrió la puerta de la casa y levantó un farol para mirar desde los escalones de piedra.
—¿Qué haces ahí parado? —gritó Potter mientras Richard se bajaba de la góndola—. Ve a decirle a tu señora que el duque de Aston está aquí.
Aun así, el sirviente vaciló, con la cara llena de asombro. Richard maldijo con impaciencia, pasó frente a él y cruzó el umbral de la puerta abierta. El recibidor de la entrada era hexagonal, y se sujetaba con columnas y arcos en punta. Un par de querubines dorados coronaban los postes del pie de las escaleras. El suelo era de mosaicos y las paredes estaban pintadas con murales desgastados; todo estaba pobremente iluminado por un único farol. No había más sirvientes a la vista, salvo el portero boquiabierto; de hecho, Richard no tenía otra compañía que el eco de sus propios pasos.
Maldijo en voz baja. Estaba furioso, cansado y tenía frío, pero sobre todo, si era sincero, estaba herido en lo más profundo de su ser. Aquel no era el recibimiento que había esperado. ¿Dónde estaban los besos y las lágrimas de alegría? ¿Acaso la dueña no había recibido sus cartas? ¿Por qué diablos no estaban preparados para su llegada? ¡Maldito correo italiano! Sabía que había sido un riesgo ir hasta allí de manera impulsiva, pero había pagado el alquiler de aquella maldita casa. ¿No era eso suficiente para recibir al menos una pequeña muestra de afecto?
—¿La dama inglesa? ¿La de mayor rango? —preguntó el portero, casi sin aliento, cuando finalmente lo alcanzó—. ¿Deseáis verla?
—¿A quién si no? —al menos el hombre había discurrido eso. De hecho, Richard estaba allí para ver a dos damas inglesas, no solo a una, pero atribuiría el error a la confusión generalizada del portero—. Vamos, corred a decirle que estoy…
—Mil perdones, pero os está esperando —dijo el hombre señalando más allá de Richard—. Allí.
Richard se dio la vuelta y miró hacia donde el hombre señalaba. En lo alto de las escaleras había una mujer, una mujer inglesa, pero no era ninguna de las que esperaba ver. Era pequeña y estaba pálida, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Llevaba el pelo recogido y oculto bajo un gorro de lino, salvo por una cinta marrón que asomaba y que era del mismo color que su vestido. Estaba agarrada a la barandilla, obviamente para sujetarse mientras recuperaba la compostura tras la sorpresa de ver a Richard.
—Su… Su Excelencia —dijo, e hizo una reverencia tardía—. Buenas noches, Su Excelencia. Vuestra llegada me ha sorprendido.
—Evidentemente —contestó él—. Estoy cansado, señorita Wood, y ansioso por ver a mis chicas. Por favor, traedlas ante mí.
—¿Lady Mary, Su Excelencia? —preguntó la chica con una reticencia que no le agradó; no viniendo de la mujer en la que había confiado como institutriz de sus hijas—. ¿Y lady Diana?
—Mis hijas —dijo él dando un paso hacia delante. Sus hijas, sus chicas, sus querubines. ¿Quiénes si no podrían haberle hecho viajar tan lejos? La solemne Mary, de diecinueve años, y Diana, risueña, un año más joven. ¿Podría algún padre echar de menos a sus hijas tanto como él?
Otra mujer apareció junto a la institutriz; morena y elegante, una dama vestida de negro. Probablemente fuese la dueña de la casa, la signora Della Battista.
—He tenido un viaje muy largo, señorita Wood —dijo él—, y vos estáis haciéndolo aún más largo.
—Vuestras hijas —repitió la institutriz con una tristeza innegable, incluso con arrepentimiento. La otra mujer le habló suavemente en italiano y le puso una mano en el brazo, pero la señorita Wood simplemente negó con la cabeza y volvió a mirar a Richard—. ¿No habéis recibido mis cartas, ni las suyas, Su Excelencia? ¿No sabéis lo que ocurrió?
—¿Qué hay que saber? —preguntó él—. Estaba en el mar, viniendo hacia aquí. Las últimas cartas que recibí de vos eran desde París, hace semanas, y nada más. Maldición, si no traéis a las chicas ante mí…
—Si estuviera en mi poder, Su Excelencia, lo haría de buena gana —volvió a poner la mano sobre la barandilla y se deslizó suavemente hacia abajo hasta quedar sentada sobre el último escalón, tan abrumada que parecía incapaz de volver a levantarse—. Pero las chicas no están aquí. ¡Oh, si al menos hubierais podido leer las cartas!
Un sinfín de posibilidades pasaron por la cabeza de Richard: un accidente de carruaje, un percance en barco, un ataque de bandoleros, unas fiebres, una angina, veneno en la sangre. Hacía tiempo que había perdido a su esposa y la pena había estado a punto de acabar con él. No podría soportar perder a sus hijas también.
—Decidme, señorita Wood —dijo con voz rasgada—. Santo Dios, si les ha ocurrido algo…
—Se han casado, Su Excelencia —dijo la institutriz—. Las dos. Se han casado.
Dos
—¿Casadas? —preguntó el duque de Aston—. ¿Mis hijas? ¿Casadas?
—Sí, Su Excelencia —Jane Wood tomó aliento y se dijo a sí misma que lo peor ya había pasado. Tenía que haber pasado, pues desde que conocía al duque, no recordaba haberlo visto tan enfadado como en ese momento. Y tampoco podía culparlo por ello—. Ambas se han casado, y con caballeros excelentes.
—¡Más bien con granujas excelentes! —su rostro atractivo estaba tan oscuro como una tormenta de agosto, y Jane se dio cuenta de que su expresión era tanto de rabia como de decepción—. ¿Y por qué no impedisteis semejantes crímenes, señorita Wood? ¿Por qué lo permitisteis?
—¿Por qué, Su Excelencia? —se obligó a levantarse y a recuperar la compostura para dar una respuesta. En su estado, el duque vería cualquier tipo de confusión como una debilidad y una incompetencia. Mayor incompetencia aún. Su Excelencia no esperaba nunca ser contrariado, y su temperamento era legendario. Después de casi diez años a su servicio, Jane sabía eso de él, igual que sabía que la mejor manera de calmarlo era exponer los hechos de manera tranquila y racional. Eso siempre había funcionado antes, y no había razón para creer que no volvería a funcionar.
Tomó aliento otra vez y se colocó las manos en la cintura, como siempre hacía. No debería haberse sorprendido tanto. No era una chica inexperta, sino una mujer capaz de casi treinta años. Se dijo a sí misma que la situación requería un comportamiento pausado y un argumento racional. Sí, sí; racionalidad y razón. No una defensa, pues creía que ella no había hecho nada malo, sino la explicación bien razonada de los acontecimientos de las últimas semanas que había estado ensayando desde que llegara a Venecia desde Roma.
Pero siempre se había imaginado dando esa explicación en la biblioteca del duque, en Aston Hall, en Kent, cuando hubiese regresado a Inglaterra, y mucho después de que él hubiera leído las cartas de sus hijas. Nunca se imaginó que el duque cruzaría el Mediterráneo y la acorralaría allí, en la escalera de la Ca’ Battista.
—Permitidme que llame a los guardias, señorita Wood —dijo la signora Battista en italiano, de pie junto a ella—. O al menos dejadme llamar a los sirvientes de la cocina para que echen a este hombre de aquí. ¡No es necesario que toleréis los comentarios de este lunático!
—Sí lo es, signora —murmuró Jane con rapidez, también en italiano—, porque él es mi señor. Estoy empleada en su casa y dependo de él para mantenerme.
—¡Manteneros! —la signora chasqueó la lengua con desdén—. ¿Qué manera de vivir puede haber con una criatura tan temperamental como esta?
Jane negó con la cabeza, horrorizada por aquella falta de respeto. Era muy afortunada de que el duque se enorgulleciera, como cualquier lord inglés, de no hablar nada más que inglés, y no hubiese entendido ninguno de los comentarios de la otra mujer. Regresó entonces al inglés.
—Su Excelencia —comenzó—, os presento a la signora Isabella della Battista, la dueña de esta casa. Signora, Su Excelencia el duque de Aston.
El movimiento altivo de cabeza de la signora estaba destinado a dejar claro dónde se encontraba un duque advenedizo de solo doscientos o trescientos años de nobleza en relación a ella, un miembro de una de las familias más importantes y antiguas de la República de Venecia, que en la actualidad se encontraba tan empobrecida que necesitaba hospedar a viajeros extranjeros y acaudalados.
—Señora —dijo el duque, demasiado absorto en su propia ira como para apreciar el desaire—. Maldita sea, señorita Wood, bajad aquí, donde pueda veros correctamente.
Jane se levantó la falda con una mano para no tropezar y bajó las escaleras hasta situarse ante él.
O más bien por debajo de él. En el medio año que había pasado desde la última vez que lo viera en Aston Hall, se había olvidado de lo alto que era. El duque tenía una presencia que pocos hombres podían igualar, una energía física que parecía emanar de dentro de él como los rayos del sol. Mientras que la mayoría de hombres de su rango y edad enmascaraban sus emociones tras una fachada de aburrimiento, él las dejaba fluir libremente. De modo que podía ser el hombre más encantador y generoso del mundo, o el peor de los demonios cuando su temperamento se adueñaba de él. Todo el que lo conocía sabía que era así, desde sus hijas hasta sus sirvientes, sus vecinos, e incluso su jauría de perros de caza.
Y Jane también lo sabía, por supuesto. No cabía duda de qué lado del duque prevalecía en aquel momento.
—Explicaos ya, señorita Wood —ordenó secamente—. Ahora mismo.
—Sí, Su Excelencia —tomó aliento y se obligó a mantenerle la mirada—. Vuestras hijas se han casado con unos caballeros excelentes, Su Excelencia. Caballeros que me atrevo a creer que aprobaréis cuando los conozcáis.
—¿Entonces por qué diablos no esperaron a preguntármelo como es debido? —preguntó el duque—. Caballeros, ya. Solo el más bajo de los granujas aleja a una dama de su familia de esa forma.
—En circunstancias normales, lo habrían hecho —convino Jane, y se sonrojó ante lo que tendría que decir a continuación—. Pero cuando vuestras hijas se habían… convertido en sus amantes, lo mejor parecía ser que se casaran antes de…
—¿Mis hijas se han echado a perder? —preguntó el duque.
—No, Su Excelencia —dijo Jane—. Estaban… están enamoradas. Y el amor no puede negarse.
—Sí habría podido, si yo hubiera estado aquí. Sus nombres, señorita Wood. Quiero sus nombres.
—Lady Mary se casó con lord John Fitzgerald en París…
—¿Un irlandés? ¿Mi hija se dejó seducir por un irlandés?
—Un caballero de nacimiento irlandés, Su Excelencia —respondió Jane con firmeza, decidida a defender las decisiones de sus discípulas—. Es el hijo pequeño, cierto, pero su hermano es marqués.
—¡Un lord irlandés tiene el mismo valor que el estiércol en un establo! —exclamó el duque, asqueado—. Al menos, si la boda se celebró en París con un sacerdote católico, entonces puedo hacer que se disuelva…
—Perdonad, Su Excelencia, pero se casaron apropiadamente, ante un clérigo anglicano —dijo Jane—. La propia lady Mary era muy consciente de eso.
Sorprendido, el duque cerró los ojos.
—Si Mary se ha ido con un irlandés, ¿entonces qué tipo de sabandija ha corrompido a Diana?
—El marido de lady Diana es lord Anthony Randolph, Su Excelencia, hermano del conde de Markham.
—Otro hijo pequeño, cuando con su belleza y su educación, mi hija podría haber conseguido a un príncipe —negó con la cabeza—. Al menos es inglés, ¿verdad?
—Su padre lo era, sí. Su madre era de una antigua familia romana de gran nobleza, y por eso él ha residido en esa ciudad durante toda su vida.
—Un romano de nacimiento, y de sangre —dijo él con amargura en sus palabras—. Un italiano con un título inglés. Un italiano y un irlandés. Dios mío.
—Os lo ruego, Su Excelencia —dijo Jane suavemente. Ella quería a las chicas, y precisamente por eso debía intentar que su padre entrara en razón—, son caballeros honrados y buenos, merecedores de…
—Señorita Wood, os dejé al cuidado de mis dos posesiones más preciadas en este mundo, y habéis dejado que se escapen.
—Pero, Su Excelencia, si dejáis que me explique…
—No —dijo el duque, y le dio la espalda—. Signora, por favor, llevadme a mis aposentos. Cenaré allí, solo, en cuanto tengáis la cena preparada.
La signora Della Battista sabía cuándo dejar a un lado su animosidad, sobre todo con el caballero que había alquilado su casa en invierno, una estación con pocos visitantes. La República de Venecia era famosa por sus mercenarios, y la signora no era una excepción.
—Estamos muy honrados de alojaros, señor —dijo en inglés—. Mi mejor habitación estará a vuestra disposición, y mi cocinero preparará sus mejores platos para vos. Por aquí, por favor.
Mientras Jane observaba cómo el duque seguía a la señora por las escaleras, advirtió que tenía los hombros ligeramente encorvados por el cansancio y el desánimo. Las manchas de sal del mar sobre su capa oscura parecían ilustrar lo largo y arduo que había sido el viaje. Ella lamentaba profundamente haberlo decepcionado y, aunque sabía que no debía, corrió impulsivamente tras él.
—Su Excelencia, por favor —dijo suavemente—. Si me dejáis hablar con vos para explicarme…
—Ya os habéis explicado más que suficiente esta noche, señorita Wood —dijo él—. Si os queda algo de sentido común, deberíais esperar a mañana para saber qué más tengo que deciros.
En esa ocasión, Jane no lo siguió. En vez de eso se quedó atrás, sola en la escalera, escuchando las voces y las pisadas del duque y de la señora a medida que se alejaban.
Las cosas no podrían haber ido peor con el duque, que debía de haber hecho un gran esfuerzo para no tirarla al Gran Canal. Tal vez, pensó con desesperación creciente, Su Excelencia estuviera reservando eso para el día siguiente. En cualquier caso, debería prepararse para lo peor. Lady Mary y lady Diana le habían asegurado que su padre lo comprendería, y que no podría culparla a ella por sus actos. Aun así Jane ya había visto que sí podía, y lo había hecho.
Había fracasado en su labor, había fracasado como nunca lo había hecho en toda su vida. Había antepuesto los deseos de sus discípulas a los de su padre; un pecado imperdonable en cualquier institutriz. Pero aun así creía que había actuado en el interés de ambas hermanas. ¿No era esa la primera de sus responsabilidades? Poner el bienestar de sus discípulas por delante de cualquier otra cosa. Pero por esa razón estaba segura de que la despedirían y la dejarían allí, en un país extranjero, sin referencias. O peor aún, con las pésimas referencias del duque.
Terminó de subir las escaleras y se dirigió por el pasillo hacia su habitación. Ya había cenado antes con la señora; no le quedaba nada más por hacer aquella noche, salvo prepararse para su inevitable partida por la mañana.
Como todas las habitaciones inferiores de las grandes casas venecianas, la suya se encontraba entre las elegantes estancias que habrían sido ocupadas por las hijas del duque. Una de ellas daba a la parte delantera de la casa, con ventanas altas y un balcón que daba al Gran Canal, mientras que la otra daba al patio trasero y a un jardín privado. Aunque era cómoda, la habitación de Jane, estaba destinada a un sirviente, y daba al Río della Madonnetta. Dependiendo de la hora y del sol, hacían falta velas, y la pequeña estufa de la habitación no servía para aliviar la humedad del invierno.
Siempre frugal, Jane encendió la vela que había junto a la cama. Colocó sus dos baúles sobre la colcha y comenzó a vaciar los armarios con sus pertenencias. Dada la naturaleza humilde de su vestuario, meter su ropa en los baúles no le llevó mucho tiempo, y solo le quedaba por guardar sus cartas. Se puso el camisón, se cepilló el pelo y se cubrió con un chal de lana para protegerse del frío. Después agarró los papeles arrugados y se dirigió hacia el dormitorio principal.
Cuando la signora Della Battista había comprendido que Jane había llegado sola, sin las damas inglesas que esperaba, le había dado a la institutriz permiso para utilizar los otros dos dormitorios también. A ella no le importaba quién las ocupara; los agentes del duque ya le habían pagado una cuantiosa suma por adelantado.
Pero para Jane, aquellas estancias lujosas no habían hecho sino añadir un aire onírico a su visita a Venecia. Cada habitación tenía paneles dorados en las paredes y cuadros de diosas y cupidos. Unos espejos enormes reflejaban el paisaje del canal y del jardín, y magnificaban la luz proveniente del agua.
Jane no había llegado a dormir en ninguna de esas dos enormes camas, pero se había permitido pasar tiempo en las habitaciones y se había dedicado a escribir cartas en un delicado escritorio que daba al Gran Canal.
Dejó sus papeles sobre la superficie de cuero del escritorio y se sentó en el sillón. Primero se centró en el diario que la había acompañado desde que abandonaran Aston Hall a finales del verano anterior. Aquel viaje por el continente había sido planeado para dar por finalizada la educación de lady Mary y de lady Diana antes de que regresaran a la sociedad londinense y se casaran con algún candidato apropiado. El viaje también estaba destinado a recuperar la reputación de lady Diana, que estaba manchada por un escándalo sin importancia. Su padre había decidido que seis meses en el extranjero servirían para hacer que la gente se olvidara de la travesura de Diana, y Jane había guiado a las chicas con el objetivo múltiple de educarlas, instruirlas y lavar su imagen.
Para ella había sido un desafío maravilloso. Había comenzado a anotar brevemente sus impresiones cada día en el diario, desde la llegada a Calais, hasta su llegada a Venecia, pasando por la campiña francesa, París, Florencia y Roma.
Pero aquellas entradas inicialmente breves pronto se habían convertido en escritos más extensos, a medida que Jane iba sucumbiendo a la magia del viaje, y el diario ahora estaba lleno de hojas sueltas con notas garabateadas y bocetos que había ido metiendo dentro. Pero eso no era todo. Pegados al diario había todo tipo de pequeños recuerdos, desde entradas y programas hasta flores salvajes. Jane sonrió al redescubrir cada uno de ellos y recordarlo todo de nuevo. Ni siquiera el duque podría arrebatarle esos recuerdos, así que cerró el diario y lo ató con toda la fuerza que pudo.
Pero en su viaje había habido algo más que catedrales medievales, y eso quedaba reflejado en las cartas que lady Mary y lady Diana le habían enviado desde su matrimonio. Eran cartas llenas de ilusión y felicidad que sentían con sus maridos, y con un amor que hacía que a Jane se le llenaran los ojos de lágrimas.
Echaba de menos a sus chicas. Había creído estar preparada para la inevitable separación, pero no había esperado que sucediera tan pronto. Por mucho que disfrutara estando en Venecia, habría preferido contar con su compañía, como estaba planeado. Pero el amor y esos dos maravillosos caballeros habían intervenido y, aunque Jane nunca habría deseado otra cosa para Mary y Diana, en ocasiones su soledad sin ellas le parecía la carga más pesada del mundo. Las dos parejas de recién casados planeaban encontrarse allí, en Venecia, para celebrar el carnaval a finales de mes, y Jane había decidido no arriesgarse a regresar a Inglaterra en pleno invierno y quedarse allí un poco más para volver a verlas. Las chicas la habían convencido para que, estando todo pagado de antemano, disfrutara del alojamiento. Pero ahora todo había cambiado.
Nunca habría imaginado que el duque la sorprendería de aquella manera, ni que realizara un viaje tan peligroso de manera impulsiva. Pero nada más ver su cara, lo había comprendido; echaba de menos a sus hijas, igual que ella, y habría viajado diez veces más lejos para volver a verlas. Le había sorprendido la expresión desgarrada de su rostro, la transición desde la expectación hasta la decepción más amarga. En Aston Hall nunca habría revelado tanto de sí mismo; siempre era Su Excelencia, distante y omnipotente, muy por encima de una simple institutriz.
Sin embargo, esa noche Jane había apreciado algo más. Una soledad así era inconfundible, al igual que el amor que la inspiraba. ¿Acaso no sufría ella lo mismo?
Ató las cartas de nuevo. Sería mejor irse a la cama que quedarse allí sentada llorando como una tonta sentimental. Se metió en su cama, apagó la vela y cerró los ojos, decidida a evadirse de sus problemas con el sueño.
Pero cuanto más intentaba dormir, más deprisa le surgían los pensamientos, y la compasión inicial por el duque fue convirtiéndose en indignación en nombre de Mary y Diana.
Podía imaginárselo roncando plácidamente en su cama. Incluso dormido, se resistiría a la idea de que sus hijas pudieran ser felices con los hombres que ellas habían elegido. No deseaba oír su versión. Ya había tomado su decisión, y era tan testarudo que jamás cambiaría de opinión.
No era simplemente un duque. Era un tirano con sus propias hijas, y ya era hora de que alguien le plantase cara en nombre de las chicas.
Se destapó, salió de la cama y alcanzó su chal, colgado en el respaldo de la silla. Agarró el fajo con las cartas de Mary y de Diana y, antes de perder el valor, salió de la habitación y corrió escaleras arriba en dirección a los aposentos del duque. El resto de la casa estaba en silencio y, con la luz tenue del farol que colgaba en el recibidor, su sombra alargada la acompañó escaleras arriba.
Se detuvo solo un instante ante la puerta del duque, antes de golpearla con el puño. Esperó, con los pies descalzos helados por el suelo de mármol. No hubo respuesta, así que volvió a llamar. En realidad solo convocaría al criado del duque, Wilson, o quizá al señor Potter, pero aun así expresaría su opinión.
El duque. Ja. Parecía más el duque de la intolerancia que el duque de Aston por decir esas cosas tan crueles de sus yernos sin ni siquiera haber tenido la decencia de…
—¿Sí? —la puerta se abrió de golpe—. ¡Qué diablos! ¡Señorita Wood!
Jane se quedó con la boca abierta y las cartas en los brazos. No era Wilson, ni Potter, sino el propio duque quien había abierto la puerta. Obviamente lo había sacado de la cama, y además debía de estar durmiendo, porque la miraba con el ceño fruncido, como si no estuviera seguro de quién era. Ella comprendía su confusión; tampoco lo había visto así nunca. Llevaba solo su camisa de dormir, arrugada y suelta, pero dejaba ver mucho más que su indumentaria habitual, pues debajo de todo aquel lino, estaba desnudo. Las sombras oscuras bajo el tejido y el modo en que el lino acariciaba su cuerpo no dejaban lugar a duda, y Jane se sonrojó al darse cuenta. Para empeorar las cosas, el duque llevaba el cuello de la camisa desabrochado y dejaba ver su pecho y una franja de vello oscuro y rizado. Llevaba además la camisa remangada, lo que dejaba ver sus brazos musculosos, y sus piernas firmes y grandes asomaban por debajo.
Jane levantó la cabeza y lo miró a la cara, que era un territorio más seguro. O tal vez no. Durante todo el tiempo que llevaba al servicio del duque, nunca lo había visto tan desaliñado, con el pelo revuelto y sin afeitar. Era inquietante verlo con la guardia baja; hacía que pareciese menos un duque y más un hombre cualquiera.
Un hombre increíblemente guapo y medio desnudo al que acababa de sacar de la cama.
Que Dios se apiadara de ella, ¿qué había hecho?
Tres
El duque se quedó mirando a Jane. Obviamente no le agradaba encontrársela en la puerta de su dormitorio en mitad de la noche.
—Señorita Wood —repitió frotándose la mandíbula con la mano—, ¿qué hacéis aquí? Creí que había quedado claro que por la mañana…
—Perdonad, Su Excelencia, pero esto no podía esperar —dijo Jane, con más firmeza de la que jamás se hubiera creído capaz—. Es muy importante.
—¿Tanto como para despertarme a las dos de la madrugada? —preguntó él. Miraba hacia abajo, no a su cara, y su expresión parecía menos perpleja, más pensativa. Jane se dio cuenta de que, si ella había advertido que no llevaba nada debajo, probablemente él estuviera advirtiendo lo mismo. Aun así, en vez de sentirse avergonzada, se sintió furiosa con él. ¿Cómo podía distraerse de aquella manera cuando había tanto en juego?
—Perdonad que os haya molestado, Su Excelencia —Jane levantó la barbilla—, pero vuestras hijas y los caballeros con los que se han casado se merecen al menos esto, y nunca me lo perdonaría si no hablara en su nombre.
El duque volvió a fruncir el ceño.
—Ningún caballero le robaría a sus hijas a otro hombre. Son canallas y granujas, y me encargaré de ellos como es debido.
—Vuestras hijas no estarían de acuerdo con vuestra opinión, Su Excelencia.
—Mis hijas son demasiado jóvenes para darse cuenta de su ingenuidad, dos simples chicas que…
—Perdonad, Su Excelencia —dijo Jane—, pero son mujeres adultas que saben lo que desea su corazón.
—Su corazón —repitió él con un resoplido—. Esa es la peor excusa del mundo para las travesuras, señorita Wood. Cuando pienso en toda la pena que han…
—¿Como vuestro propio matrimonio, Su Excelencia? —preguntó Jane acaloradamente—. Eso es lo que siempre me han dicho, y personas que os conocen bien. ¿Acaso no seguisteis vos los dictados de vuestro corazón al casaros con la duquesa a la misma edad que tienen ahora vuestras hijas?
El duque se quedó perplejo, como si se hubiera convertido en piedra.
Y entonces Jane se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho y de lo que había dicho. El nombre de la difunta duquesa de Aston se mencionaba con frecuencia en Aston Hall, y siempre con afecto, respeto y dolor por su muerte a una edad tan temprana. Su belleza, su amabilidad, su gentileza; eso era lo que recordaban aquellos que la habían conocido y, con el tiempo, la duquesa se había convertido en el parangón de la virtud. Una auténtica santa. Por una orden tan antigua que ya nadie recordaba sus orígenes, nadie hablaba de la duquesa delante del duque. Era terriblemente trágico y romántico, sí, pero también era la única regla de la casa que nunca se incumplía.
Pero estaban en Venecia, no en Aston Hall. Las cosas eran distintas allí, o tal vez fuera Jane la que era distinta tras haber estado fuera tantos meses. En cualquier caso, probablemente ya no formara parte de los empleados del duque, y menos después de aquello.
—Perdonadme por hablar con tanta franqueza, Su Excelencia —dijo—. Ya no podía retirar sus palabras, y tampoco deseaba retirarlas—. ¿Pero cómo podéis no desear para vuestras hijas la misma felicidad que encontrasteis vos con…?
—Suponéis demasiado, señorita Wood —dijo él—. No tenéis conocimiento sobre el tema.
—Conozco a vuestras hijas, Su Excelencia —insistió ella—, y sé lo que les produce alegría y felicidad.
—¡Yo conozco a mis hijas!
—Puede que las conozcáis, pero nunca conoceréis a los caballeros a los que aman, no mientras sigáis estando tan… en contra de ellos.
—El amor —dijo él—. ¿Qué saben mis hijas del amor? ¿Qué sabéis vos, señorita Wood?
—Sé lo que he leído en las palabras de vuestras hijas —le lanzó el puñado de cartas y le obligó a aceptarlas—. Sé que son felices, y que aman a los caballeros a los que eligieron como maridos. Y eso es lo que sé del amor, Su Excelencia.
Hizo una reverencia apresuradamente y se retiró sin esperar una respuesta. Él no intentó detenerla, ella no miró atrás.
Corrió hasta su habitación, cerró la puerta y echó el pestillo. Se sentó al escritorio frente a la ventana y se llevó las manos temblorosas a las mejillas.
Se quedó contemplando la niebla que subía desde el canal y esperó a que se le calmara el corazón. La noche seguía siendo tranquila y silenciosa. No se oía ningún ruido proveniente de los aposentos del duque. Probablemente ya habría vuelto a la cama para seguir durmiendo. Y ya habría tomado una decisión con respecto a su futuro. Lo cual estaba bien, porque ella también se había decidido.
Suspiró, sacó una hoja de papel y una pluma y comenzó a escribir su carta de dimisión al duque de Aston.
—¡Su Excelencia! —somnoliento, Wilson emergió de entre las sombras, con el gorro de noche torcido sobre una oreja y la camisa de dormir metida torpemente bajo sus pantalones—. Perdonad, Su Excelencia, no había oído vuestra llamada.
—No he sido yo quien ha llamado —Richard seguía de pie en la puerta de sus aposentos, mirando hacia las escaleras por donde se había esfumado la señorita Wood. Había aparecido como un espectro y había desaparecido como tal, tan deprisa que se preguntaba si lo habría soñado todo—. He abierto la puerta yo.
—Oh, Su Excelencia, no deberíais haber hecho eso —dijo su criado, escandalizado—. No es seguro, no en un lugar extranjero como este.
—Estoy a salvo, Wilson —dijo Richard—. Además, no era ningún bandido que quisiera robarme. Era la señorita Wood.
—¿La señorita Wood, Su Excelencia? —preguntó Wilson, claramente perplejo—. ¿Nuestra señorita Wood? ¿Aquí, a estas horas? No puedo creerlo. No, viniendo de ella.
—Yo tampoco —dijo Richard—. Pero aquí estaba, y además hecha una furia.
Se quedó mirando los dos fajos de cartas que le había dejado, cada uno cuidadosamente atado con un lazo. Claro que estaban cuidadosamente atados, igual que sabía que cada carta estaría doblada y metida en su sobre, ordenada según la fecha. Así hacía las cosas la señorita Wood; con un orden predecible. Pero no había nada de predecible en su reacción de hacía unos minutos.
—Debía de tener una razón muy poderosa, Su Excelencia —dijo Wilson—. No parece propio de ella.
—Así es —al llegar a la casa aquella tarde, apenas se había fijado en la señorita Wood, salvo para darse cuenta de que seguía siendo la misma institutriz a la que había confiado el bienestar de sus hijas. Simplemente era la señorita Wood, la mujer que llevaba viviendo bajo su techo casi una década, la misma señorita Wood que había pasado completamente desapercibida hasta el momento.