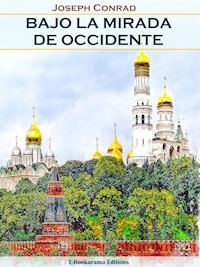
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1911, "Bajo la mirada de Occidente" es una excepcional novela cuya elaboración llevó a Joseph Conrad cuatro años.
"Bajo la mirada de Occidente" no es una de las obras más reconocidas de Joseph Conrad, aunque no hay duda de que los elementos psicológicos que se dan en ella la convierten en un magnífico ejemplo de la preocupación de su autor por mostrar las complejas tinieblas del ser humano. Una trama de intrigas, traiciones y espionaje sirve como telón de fondo para mostrar la terrible odisea de un personaje que lleva a cuestas la pesada carga de la culpa y el pecado.
Sinopsis:
Razumov, un joven estudiante moscovita, se ve implicado (a causa de la inoportuna visita de un compañero de facultad) en el asesinato de un importante estadista del gobierno; en un principio trata de defender al verdadero culpable, pero pronto se arrepiente al verse acorralado por las sospechas y confiesa todo a las autoridades competentes. Dada su condición de inocente ante los ojos de la opinión pública, se le exige que actúe como agente doble y se infiltre en las filas de los revolucionarios rusos en el exilio, de manera que viaja a Ginebra para reunirse allí con un grupo de exiliados que preparan algunos golpes contra el gobierno. Sin embargo, también allí encontrará a la hermana del hombre al que delató para poder salvarse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joseph Conrad
Bajo la mirada de Occidente
Tabla de contenidos
BAJO LA MIRADA DE OCCIDENTE
PRIMERA PARTE
Prólogo
I
II
III
SEGUNDA PARTE
I
II
III
IV
V
TERCERA PARTE
I
II
III
IV
CUARTA PARTE
I
II
III
IV
V
NOTA DEL AUTOR
Notas
BAJO LA MIRADA DE OCCIDENTE
Joseph Conrad
A Agnes Tobin, que trajo a nuestra puerta su talento para la amistad desde la orilla.
«Tomaría la libertad de cualquier mano, igual que un hombre hambriento robaría un pedazo de pan…».
SEÑORITA HALDIN
PRIMERA PARTE
Prólogo
HE DE EMPEZAR POR DECIR que no alardeo de poseer esos altos dones de la imaginación y la expresión que habrían permitido a mi pluma crear para el lector la personalidad del hombre que se hacía llamar, según la costumbre rusa, Cyril, hijo de Isiodr —Kirylo Sidorovitch— Razumov.
De haber tenido yo alguna vez estos talentos en cualquier modalidad de forma viva, a buen seguro que se habrían extinguido hace ya mucho tiempo bajo una selva de palabras. Las palabras, como es bien sabido, son las grandes enemigas de la realidad. Soy desde hace muchos años profesor de idiomas. Es ésta una ocupación que a la larga resulta fatal para la cuota de imaginación, observación o perspicacia que puede heredar una persona corriente. Llega un momento para el profesor de idiomas en el que el mundo no es sino un lugar repleto de palabras y el hombre un simple animal parlante no mucho más extraordinario que un loro.
Siendo ésta mi condición, difícilmente hubiera yo podido observar al señor Razumov o adivinar su realidad por pura intuición, y mucho menos imaginarlo tal como era. Incluso el inventar los hechos más elementales de su vida habría excedido por completo mis posibilidades. Creo, sin embargo, que aun cuando no hiciera esta aclaración los lectores de estas páginas detectarían en el relato las señales de la prueba documental. Y su impresión sería correctísima, pues la presente narración está basada en un documento; todo cuanto yo he aportado es mi conocimiento de la lengua rusa, suficiente para lo que aquí se persigue. Dicho documento, claro está, es de índole similar a un diario, si bien su estructura no es exactamente la misma. No se atiene en lo esencial a una escritura cotidiana, aunque todas las entradas llevan su fecha correspondiente. En algunos casos, las anotaciones abarcan varios meses y ocupan docenas de páginas. La primera parte es un relato retrospectivo sobre un hecho acaecido aproximadamente un año antes.
Debo mencionar que he vivido mucho tiempo en Ginebra. Un barrio entero de esta ciudad se conoce como «La Petite Rusie» —La Pequeña Rusia—, por la cantidad de rusos que allí residen. Tenía yo por aquel entonces abundantes vínculos con esta comunidad, aunque confieso que en absoluto comprendo el carácter ruso. Su actitud ilógica, la arbitrariedad de sus conclusiones y la frecuencia de lo excepcional no debieran revestir dificultad alguna para un estudioso de tantas gramáticas; pero por fuerza debe haber algo más, cierto rasgo humano peculiar: una de esas diferencias sutiles que escapan a la capacidad de un modesto profesor. Lo que nunca deja de sorprender a un profesor de idiomas es el extraordinario amor a las palabras que profesan los rusos. Las atesoran, las aprecian, pero no las esconden en su corazón, antes bien se muestran dispuestos a derramarlas en cualquier momento, con un entusiasmo, con una abundancia tan arrolladora, con tanto tino y tanta precisión en ocasiones que, como sucede con los loros más listos, no puede uno desprenderse de la sospecha de que en verdad entienden lo que dicen. Hay en su ardor expresivo una generosidad que se aleja cuanto puede de la locuacidad común y que tampoco guarda relación con la elocuencia… Mas he de disculparme por esta digresión.
Sería ocioso inquirir por qué el señor Razumov dejó esta crónica. No parece concebible el deseo de que alguien la leyese. Entra aquí en juego un misterioso impulso de la naturaleza humana. Si exceptuamos a Samuel Pepys, que ha forzado de este modo la puerta de la inmortalidad, son innumerables las personas —criminales, santos, filósofos, muchachas, estadistas y simples idiotas— que han aireado su intimidad en sus diarios, sin duda por vanidad, aunque también por otros motivos más inescrutables. Debe de haber en las palabras por sí solas un fabuloso poder de alivio cuando tantos hombres las han empleado para entrar en comunión consigo mismos. Siendo como soy un individuo tranquilo, supongo que lo que todos los hombres buscan en realidad es una modalidad o acaso tan sólo una fórmula de paz. Son muchos ciertamente los que hoy la piden a gritos. Qué clase de paz esperaba encontrar Kyrilo Sidorovitch Razumov con la escritura de su diario es un asunto que escapa a mi entendimiento.
El hecho es que lo escribió.
El señor Razumov era un joven alto y bien proporcionado, bastante moreno para ser un ruso de las provincias centrales del país. Su belleza habría sido incuestionable de no ser por una peculiar falta de elegancia en sus rasgos. Era como si un rostro enérgicamente modelado con cera (no sin cierto parecido con una perfección de tipo clásico) se hubiera dejado junto al fuego hasta quedar borrada toda la nitidez de sus líneas al reblandecerse su sustancia. Con todo y con eso, Razumov era suficientemente apuesto. También sus modales eran agradables. En las discusiones se dejaba influir fácilmente por los argumentos o por la autoridad. Adoptaba con sus jóvenes compatriotas la actitud de un oyente impenetrable, un oyente que escucha con inteligencia y acto seguido cambia de tema.
Esta clase de argucia, que puede tener su origen en una insuficiencia intelectual o en una incompleta confianza en las propias convicciones, le procuraba a Razumov fama de hombre profundo. Una personalidad relativamente taciturna pasa por poseer el poder de la reserva entre un montón de entusiastas habladores acostumbrados a agotarse a diario en acalorada conversación. Sus compañeros de la Universidad de San Petersburgo tenían a Kirylo Sidorovitch Razumov, estudiante de tercer curso de Filosofía, por un hombre de carácter, por un hombre plenamente de fiar. Esto, en un país donde una opinión puede ser un delito legalmente castigado con la muerte, y a veces con un destino peor que la muerte, significaba que Razumov era digno de que le fueran confiadas opiniones prohibidas. Se le apreciaba además por su amabilidad y por mostrarse siempre dispuesto a hacer un favor a sus compañeros, aun cuando ello le acarreara molestias personales.
Se creía que Razumov era hijo de un arzobispo y protegido de un distinguido aristócrata, probablemente originario de su misma provincia remota. Su aspecto físico no casaba bien con un origen tan humilde. Semejante ascendencia no resultaba creíble. De hecho, se insinuaba que Razumov había nacido de la hermosa hija de un arzobispo, lo que sin duda daba al asunto un cariz bien distinto. Esta última teoría, de paso hacía creíble la protección del distinguido aristócrata, si bien nada de todo esto llegó a investigarse nunca, ni por malicia ni por otras razones. Nadie sabía ni a nadie interesaba quién era el aristócrata en cuestión. Razumov recibía una modesta aunque suficiente asignación de manos de un oscuro abogado que en cierta medida parecía actuar como su protector y que de cuando en cuando participaba en la recepción informal de algún profesor universitario. Salvo esto, no se le conocían a Razumov otras relaciones sociales en la ciudad. Asistía con regularidad a las clases obligatorias y era considerado por las autoridades académicas un estudiante muy prometedor. Trabajaba en su cuarto a la manera del hombre que se propone tener éxito, pero tampoco se sometía a un encierro severo con esta intención. Se mostraba siempre accesible y no había en su vida nada que fuera secreto o reservado.
I
EL ORIGEN DE LA CRÓNICA DE RAZUMOV guarda relación con un hecho real característico de la Rusia moderna —el asesinato de un prominente estadista— y aún más característico de la corrupción moral de una sociedad oprimida, donde las más nobles aspiraciones humanas —el deseo de libertad, un ferviente patriotismo, el amor a la justicia, el sentido de la piedad y aun la fidelidad de las mentes sencillas— se ven prostituidas por las pasiones del odio y el miedo, compañeros inseparables de un despotismo precario.
El hecho real al que nos referimos es el atentado, culminado con éxito, contra la vida del señor de P…, presidente de la famosa Comisión Represiva de hace algunos años, ministro de la Gobernación investido con poderes extraordinarios. La prensa hizo bastante ruido al respecto de este personaje fanático, estrecho de tórax, con galones dorados en el uniforme, la piel como un pergamino arrugado, los ojos anodinos tras unos anteojos, y la cruz de la Orden de san Procopio colgada del cuello flaco. Tal vez se recuerde que, durante algún tiempo, no pasaba un mes sin que su retrato apareciera en alguna de las revistas ilustradas de Europa. Servía a la monarquía encarcelando, exiliando o enviando a galeras a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con infatigable e idéntica diligencia. En su mística asimilación del principio de la autocracia, se empeñaba en extirpar del país cualquier vestigio de algo que pudiera parecerse a la libertad en las instituciones públicas; y en su implacable persecución de las nuevas generaciones parecía dispuesto a destruir hasta la propia esperanza de libertad.
Se dice de este detestado personaje que no tenía imaginación suficiente para adivinar el odio que inspiraba. Esto es difícilmente creíble, pero lo cierto es que tomaba muy pocas precauciones para garantizar su propia seguridad. En el preámbulo de un famoso documento nacional había declarado en cierta oportunidad que «la idea de libertad nunca ha existido en la Obra del Creador. De la opinión de las masas no cabe esperar sino revolución y desorden; y la revolución y el desorden en un mundo creado para la obediencia y la estabilidad son pecado. No es Razón sino Autoridad lo que expresa la Intención Divina. Dios es el Autócrata del Universo…». Pudiera ser que el hombre que formuló esta declaración creyera que el propio cielo estaba obligado a protegerlo en su implacable defensa de la Autocracia en la Tierra.
La vigilancia policial lo salvó sin duda en más de una ocasión, pero lo cierto es que cuando le llegó la hora, las autoridades competentes nada pudieron hacer por advertirle. No tenían noticia de ninguna conspiración en contra de la vida del ministro, no hubo indicios de ningún complot a través de sus canales de información habituales, no se detectaron pistas, no había constancia de movimientos sospechosos o de individuos peligrosos.
El señor de P… se dirigía a la estación en un trineo descubierto tirado por dos caballos, con lacayo y cochero en el pescante. Había nevado sin parar toda la noche, de manera que la calzada estaba ya obstruida a esa hora tan temprana del día y el trineo avanzaba con dificultad. La nieve seguía cayendo copiosamente. Pero alguien debía de estar esperando la llegada del trineo para identificarlo. Al arrimarse a la izquierda antes de tomar una curva, el lacayo vio a un campesino que caminaba despacio bajo la nieve, muy cerca del bordillo de la acera, con las manos en los bolsillos de una pelliza de cordero y los hombros pegados a las orejas. Al ser adelantado por el vehículo, el campesino se volvió rápidamente y movió un brazo. Al instante se oyó una terrible sacudida, una detonación amortiguada por la multitud de los copos de nieve; los caballos se desplomaron, muertos y reventados, y el cochero lanzó un grito penetrante y cayó del asiento mortalmente herido. El lacayo (que sobrevivió) no tuvo tiempo de verle la cara al hombre de la pelliza. Éste huyó tras lanzar la bomba, pero se supone que al ver que un montón de gente empezaba a surgir de todas partes bajo la nieve, y que todo el mundo corría hacia la escena de la explosión, debió de parecerle más seguro mezclarse entre el gentío.
En poquísimo tiempo una excitada multitud se había congregado en torno al trineo. El ministro-presidente, que salió ileso del vehículo a la densa capa de nieve, se apostó junto al quejumbroso cochero y se dirigió insistentemente a la multitud con voz apagada y débil: «Les ruego que se aparten. Por el amor de Dios, les ruego buenas gentes que se aparten».
Fue entonces cuando un joven alto que había permanecido todo ese tiempo inmóvil tras la entrada de carruajes dos casas más abajo, salió a la calle y echó a andar rápidamente para lanzar otra bomba por encima de las cabezas de la multitud. La bomba alcanzó al ministro-presidente en el hombro cuando se inclinaba sobre su agonizante criado, cayó entre los pies del mandatario y explotó con terrible violencia concentrada, fulminando en el sitio al señor de P…, rematando al criado herido y destruyendo prácticamente el trineo vacío en un abrir y cerrar de ojos. La multitud lanzó un grito de terror y corrió en todas direcciones, salvo los que habían muerto o resultaron heridos por encontrarse más cerca del ministro-presidente, y uno o dos que no cayeron hasta después de haber dado unos pasos.
Mientras que la primera explosión había reunido como por ensalmo a una muchedumbre, la segunda dejó la calle desierta en muchos cientos de metros en ambos sentidos. La gente miraba desde lejos, entre los copos de nieve, el pequeño montón de cadáveres junto a los cuerpos de los dos caballos. Nadie se atrevió a acercarse hasta que una patrulla de cosacos llegó al galope, descabalgó y se dispuso a dar la vuelta a los cuerpos sin vida. Entre las víctimas inocentes de la segunda explosión que yacían sobre los adoquines, había un hombre vestido con una pelliza de campesino; pero su rostro había quedado irreconocible y no llevaba nada en los bolsillos de su pobre indumentaria, de ahí que fuera el único cuya identidad nunca pudo establecerse.
Ese día Razumov se levantó a la hora de costumbre, pasó la mañana en la Universidad, asistió a sus clases y trabajó un rato en la biblioteca. El primer rumor sobre el lanzamiento de la bomba lo oyó en la mesa de la cantina de estudiantes, donde solía comer a las dos. Era un rumor tejido con simples habladurías, y aquello era Rusia, donde no siempre es prudente, sobre todo para un estudiante, mostrar demasiado interés por cierta clase de murmuraciones. Viviendo en una época de inquietud política y espiritual, Razumov se aferraba por instinto a la vida normal, práctica y cotidiana. Era un hombre consciente de las tensiones emocionales de su tiempo, incluso reaccionaba vagamente a ellas; pero su principal preocupación era su trabajo, sus estudios y su propio futuro.
Oficial y realmente sin familia (pues la hija del arzobispo había muerto hacía mucho tiempo), ninguna influencia pudo modelar sus opiniones o sus sentimientos. Se encontraba tan solo en el mundo como un náufrago en el mar profundo. Su apellido era en sí mismo etiqueta de individualidad solitaria. No había en ninguna parte Razumovs a los que estuviera ligado. Su único parentesco era su condición de ruso. Cualquier fortuna que pudiese esperar de la vida le sería dada o le sería sustraída únicamente por este vínculo. Esta inmensa familia se veía inmersa en agónicas luchas internas, y Razumov procuraba mantenerse al margen de la crispación todo cuanto a un hombre de natural bondadoso le es dado apartarse de una violenta disputa familiar sin tomar partido definitivamente por nadie.
De vuelta a casa, pensaba Razumov que, habiendo preparado ya todas las asignaturas de los próximos exámenes, en lo sucesivo podría concentrarse en el concurso de redacción. Codiciaba la medalla de plata. Concedía este premio el Ministerio de Educación, y los nombres de los participantes eran sometidos a la aprobación del propio ministro. El mero hecho de intentarlo sería tenido por meritorio en las altas esferas, y el ganador del certamen podría optar a un buen puesto en la administración una vez terminados sus estudios. En un rapto de euforia, el estudiante Razumov olvidó los peligros que amenazaban la estabilidad de las instituciones que otorgaban premios y puestos en la administración. Mas al recordar al ganador del año anterior, Razumov, el joven sin origen, recuperó la sobriedad. Sucedió que estaba reunido con el afortunado y otros compañeros cuando éste recibió la noticia oficial de su éxito. Era un joven tranquilo y sencillo: «Perdonadme», dijo, con una sonrisa que denotaba una leve disculpa, «voy por un poco de vino. Aunque primero tendré que enviar un telegrama a casa. ¡Os aseguro que darán una fiesta para todos los vecinos a veinte kilómetros a la redonda!».
Razumov pensó entonces que él no contaba con nada semejante en el mundo. Su éxito a nadie le importaría; no albergaba sin embargo ningún resentimiento hacia su protector, el aristócrata, que no era un magnate provinciano como generalmente se suponía. Era en verdad ni más ni menos que el príncipe K…, antaño un personaje grande y espléndido, y hoy, pasados sus días de gloria, un Senador aquejado de gota que seguía llevando una vida magnífica aunque más familiar. Tenía varios hijos y una esposa tan aristocráticos y orgullosos como él.
Sólo una vez en la vida había tenido Razumov oportunidad de relacionarse personalmente con el Príncipe.
La ocasión tuvo el aire de un encuentro fortuito en el pequeño despacho del abogado. Cierto día que Razumov fue llamado a presentarse allí, se encontró con un desconocido, un personaje alto, de aspecto aristocrático, que lucía un opulento bigote sedoso y gris. El abogado, un hombre calvo, ladino y de corta estatura, le dijo:
—Pase… pase, señor Razumov —con una efusividad no exenta de ironía. A continuación, volviéndose con deferencia hacia el desconocido de magnífico aspecto, anunció—: Uno de mis pupilos, Excelencia. Uno de los estudiantes más prometedores de su facultad en la Universidad de San Petersburgo.
Con enorme sorpresa, Razumov vio que una mano blanca y bien modelada se tendía hacia él. La estrechó, presa de una gran confusión (era blanda y pasiva), al tiempo que oía un murmullo condescendiente del que sólo logró captar las palabras «satisfactorio» y «perseverar». Lo más asombroso fue no obstante la inconfundible presión de la mano blanca y bien modelada justo antes de retirar la suya, una presión muy ligera, como una señal secreta. Contenía una emoción terrible. Razumov sintió que el corazón le subía a la garganta. Cuando levantó la vista, el aristocrático personaje, apartando al abogado de corta estatura, ya había abierto la puerta y se disponía a salir.
El abogado estuvo un rato rebuscando entre los papeles de su escritorio.
—¿Sabes quién era? —le preguntó de repente.
Razumov, a quien aún le latía con fuerza el corazón, negó con la cabeza en silencio.
—Era el príncipe K… Te preguntarás qué podía estar haciendo en el cuchitril de un pobre picapleitos como yo, ¿verdad? Esta gente tan importante tiene sus curiosidades sentimentales, como cualquier pecador. Pero yo de ti, Kirylo Sidorovitch —continuó, esbozando una sonrisa lasciva y poniendo un énfasis peculiar en el patronímico—, no iría alardeando por ahí de esta presentación. No sería prudente, Kirylo Sidorovitch. ¡No lo sería! Lo cierto es que sería peligroso para tu futuro.
Las orejas de Razumov se encendieron como una llama; se le nubló la vista. «¡Ése hombre!», se dijo para sus adentros. «¡Él!».
Fue con este monosílabo como en lo sucesivo se acostumbró a referirse mentalmente al desconocido del bigote sedoso y gris. Y también a partir de ese día, cuando paseaba por los barrios más elegantes, reparaba con interés en los magníficos caballos y en los carruajes conducidos por los cocheros de librea del príncipe K… Una vez vio salir a la princesa —iba de compras— seguida de dos niñas, una de las cuales le sacaba una cabeza a la otra. El pelo rubio le caía suelto sobre los hombros, según el estilo inglés; tenían unos ojos muy vivarachos y llevaban abrigos, manguitos y gorritos de piel exactamente iguales; el frío les teñía las mejillas y la nariz de un rosa muy alegre. Cruzaron la calle por delante de él, y Razumov siguió su propio camino, sonriendo tímidamente para sí. «Sus» hijas. Se parecían a «Él». Sintió una cálida simpatía por aquellas niñas que jamás sabrían de su existencia. A su debido tiempo se casarían con generales o con kammerherrs y tendrían sus propios hijos e hijas, quienes tal vez llegaran a conocerlo como un viejo y celebrado profesor, condecorado, posiblemente consejero del Zar, una de las glorias de Rusia… ¡nada más!
Pero un celebrado profesor era alguien. Esta distinción transformaría la etiqueta Razumov en un apellido venerado. No había nada de extraño en el deseo de distinción del joven estudiante. La verdadera vida de un hombre es la que otros le asignan en sus pensamientos, por respeto o por amor. Mientras volvía a casa el día del asesinato del señor de P…, Razumov tomó la decisión de emplearse a fondo para obtener esa medalla de plata.
Cuando subía despacio los cuatro tramos de oscuridad por la sucia escalera del edificio donde se alojaba, se sintió confiado en su éxito. El nombre del ganador se publicaría en los periódicos el día de Año Nuevo, y la idea de que «Él» muy probablemente lo leería, hizo que Razumov se parase en seco un instante antes de continuar, sonriéndose ante su propia emoción. «No es más que una sombra», se dijo. «Pero la medalla es un sólido comienzo».
Con estos diligentes propósitos en mente, la habitación templada le resultó alentadora y grata. «Echaré cuatro horas de buen trabajo», pensó. Pero apenas había cerrado la puerta cuando se llevó un susto de muerte. Contra los clásicos azulejos blancos de la estufa, que brillaban en la oscuridad, se perfilaba, muy negra, una silueta desconocida que llevaba un abrigo de paño marrón ceñido en la cintura, botas altas y un gorro de astracán. Se erguía imponente y marcial. Razumov estaba profundamente desconcertado. Sólo cuando la figura avanzó dos pasos y preguntó con voz serena y grave si la puerta exterior estaba cerrada recobró Razumov el habla.
—¡Haldin!… ¡Victor Victorovitch!… ¿Eres tú?… Sí. La puerta exterior está cerrada. Pero esto es completamente inesperado.
Victor Haldin, un estudiante de más edad que la mayoría de sus compañeros, no figuraba entre los aplicados. Apenas se le veía en clase, y los profesores lo habían tildado de «impaciente» e «insensato», calificaciones sin duda muy malas. Gozaba, sin embargo, de un gran prestigio entre sus compañeros, a quienes influía con sus ideas. Razumov nunca había tenido una relación estrecha con él. Habían coincidido a veces en reuniones en casa de otros estudiantes. Incluso habían tenido unas palabras, una de esas discusiones por principios fundamentales tan propias de la pasión juvenil.
Razumov lamentó que Haldin eligiera precisamente este momento para charlar. Se sentía en buena forma para abordar su redacción, pero como no podía despachar groseramente al compañero, adoptó un tono hospitalario y lo invitó a sentarse y a fumar.
—Kirylo Sidorovitch —dijo el otro, descubriéndose la cabeza—, es posible que no estemos exactamente en el mismo bando. Tus ideas son más filosóficas. Eres hombre de pocas palabras, pero nunca he conocido a nadie que dude de la generosidad de tus sentimientos. Hay en tu carácter una integridad que no puede existir sin valentía.
Razumov se sintió halagado, y había empezado a formular tímidamente la satisfacción que esta buena opinión le causaba, cuando Haldin levantó una mano.
—Esto me decía —continuó— mientras estaba escondido en la leñera, junto al río. «Este muchacho es íntegro», me dije. «No arroja su alma a los vientos». Tu discreción siempre me ha fascinado, Kirylo Sidorovitch. De modo que intenté recordar dónde vivías. Y mira por dónde, tuve un golpe de suerte. Tu dvornik estaba a unos metros de la puerta, charlando con el conductor de un trineo al otro lado de la calle. En las escaleras no encontré ni un alma. Mientras subía vi salir del cuarto a tu patrona, pero ella no me vio. Cruzó el pasillo, se metió en su casa, y entonces me colé. Llevo dos horas esperándote.
Razumov lo escuchó con asombro pero, antes de que pudiese abrir la boca, Haldin añadió en tono resuelto:
—Fui yo quien eliminó a P… esta mañana.
Razumov contuvo un grito de horror. La sensación de que su vida se arruinaba por completo al verse relacionado con este crimen se expresó de una manera extraña, acompañada de una exclamación mental casi burlesca: «¡Ahí va mi medalla de plata!».
Haldin prosiguió transcurridos unos instantes:
—¡No dices nada, Kirylo Sidorovitch! Comprendo tu silencio. A decir verdad, no espero que me abraces con tus gélidos modales ingleses. Pero tus modales no importan. Tienes corazón suficiente para haber oído los llantos y el rechinar de dientes que este hombre provocaba en el país. Eso debiera estar por encima de cualquier esperanza filosófica. Ese hombre arrancaba los brotes más jóvenes. Había que detenerlo. Era un hombre peligroso… un hombre fanático. Tres años más y nos habría devuelto a la esclavitud de hace medio siglo… y recuerda cuántas vidas se destruyeron, cuántas almas se perdieron entonces.
La voz seca y segura de Haldin perdió de pronto fuerza y, en tono apagado, añadió:
—Sí, hermano. Lo he matado. Una tarea ingrata.
Razumov se había dejado caer en una silla. Esperaba la irrupción de la policía en cualquier momento. Debía de haber miles de agentes por ahí buscando a aquel hombre que daba vueltas por su habitación. Haldin continuaba hablando, con voz contenida y firme. De cuando en cuando gesticulaba con un brazo, despacio, sin excitación.
Le contó a Razumov cómo se había pasado un año cavilando; llevaba semanas sin dormir como es debido. La noche anterior Haldin y «Otro» recibieron de «cierta persona» información sobre los movimientos del ministro. Prepararon sus «artefactos» y resolvieron que no dormirían hasta haber realizado «la hazaña». Recorrieron las calles bajo la nieve con los «artefactos» encima, sin cruzar una sola palabra en toda la noche. Cuando se topaban con una patrulla de la policía, se cogían del brazo y se hacían pasar por una pareja de campesinos que andaban de parranda. Se tambaleaban y hablaban con voces ebrias y roncas. Salvo por estos momentos de extraño alboroto, guardaban silencio y recorrían sin tregua la ciudad. Lo tenían todo planeado. Al despuntar el día se encaminaron al lugar por el que debía pasar el trineo. Tras verlo aparecer, se despidieron escuetamente y se separaron. El «Otro» se quedó en la esquina, mientras Haldin tomaba posiciones un poco más arriba…
Cuando hubo lanzado su «artefacto» echó a correr, y enseguida fue alcanzado por la gente que huía aterrada del lugar tras la segunda explosión. El terror los había vuelto locos. Lo empujaron en más de una ocasión. Aminoró el paso para dejar que la turba se alejara y torció a la izquierda en un callejón. Allí se encontró solo.
Le asombró su rápida fuga. Había cumplido su cometido. Apenas podía creerlo. Tuvo que combatir una urgencia casi irresistible de echarse al suelo y dormir. Pero el desfallecimiento —el instante de somnolencia— pasó rápidamente. Apretó el paso en dirección a uno de los barrios más pobres de la ciudad para ver a Ziemianitch.
El tal Ziemianitch, según comprendió Razumov, era una especie de campesino urbano que había medrado; poseía un puñado de trineos y de caballos de tiro. Haldin hizo un alto en su relato para exclamar:
—¡Un alma luminosa! ¡Un alma recia! El mejor conductor de San Petersburgo. Tiene una reata de tres caballos… ¡Ah! ¡Qué gran hombre!
El hombre en cuestión se había mostrado dispuesto a llevar en cualquier momento a una o dos personas hasta la segunda o la tercera estación de ferrocarril de alguna de las líneas del sur. Pero no habían tenido tiempo de avisarle la noche anterior. Paraba habitualmente, al parecer, en una modesta casa de comidas de la periferia. Cuando Haldin llegó, el cochero no estaba allí. No se le esperaba hasta esa noche. Haldin vagó por la ciudad sin saber qué hacer.
Vio la puerta abierta de una leñera y se cobijó en ella para guarecerse del viento que azotaba la avenida amplia y desierta. Los grandes montones de leña rectangulares parecían las chozas de una aldea. El vigilante que lo descubrió agazapado entre los troncos le habló en un primer momento cordialmente. Era un viejo reseco, que llevaba dos abrigos andrajosos, uno encima del otro; el rostro flaco y marchito, cubierto por un sucio pañuelo rojo por debajo de la mandíbula y por encima de las orejas, resultaba cómico. De buenas a primeras se volvió huraño y se puso a gritar violentamente sin ton ni son.
—¿Es que no piensas marcharte nunca de aquí, vagabundo? Todo el mundo conoce a los obreros de tu calaña. ¡Un hombre joven y fuerte! Y ni siquiera estás borracho. ¿Qué haces aquí? No nos das miedo. Sal de aquí y llévate esos ojos tan feos.
Haldin se detuvo frente a la silla de Razumov. Su esbelta figura, con la frente blanca y el pelo rubio peinado a cepillo, tenía un aspecto de osada altivez.
—No le gustaban mis ojos —dijo—. Por eso… estoy aquí.
Razumov se esforzó por hablar con serenidad.
—Perdóname, Victor Victorovitch, pero nos conocemos muy poco… No comprendo por qué…
—Confianza —dijo Haldin.
La palabra selló los labios de Razumov como si una mano le amordazase la boca. Miles de pensamientos se agolpaban en su cerebro.
—Por eso… estás aquí —musitó entre dientes.
El otro no detectó el tono de rabia. No lo sospechó en ningún momento.
—Sí. Y nadie lo sabe. Tú eres el último de quien se sospecharía… en caso de que me descubrieran. Eso supone una ventaja. Además… ante una inteligencia superior como la tuya puedo decir toda la verdad. Se me ocurrió que tú… no tienes familia… no tienes lazos, nadie a quien hacer sufrir si esto llegara a saberse. Ya se han destrozado demasiados hogares en Rusia. En todo caso, no creo que mi presencia en tu cuarto pueda detectarse jamás. Si llegaran a detenerme, sé guardar silencio… da igual lo que quieran hacerme —añadió en tono grave.
Volvió a dar vueltas, mientras Razumov seguía sentado, consternado.
—Creíste que… —balbució, casi asqueado de indignación.
—Sí, Razumov. Sí, hermano. Algún día tú ayudarás a construir. Imaginas que soy un terrorista, un… destructor de lo que existe. Pero piensa que los verdaderos destructores son quienes destruyen el espíritu del progreso y de la verdad, no los vengadores que se limitan a dar muerte a los cuerpos de los perseguidores de la dignidad humana. Los hombres como yo son necesarios para que puedan existir hombres prudentes y pensantes como tú. Además, esto es todavía peor para los opresores cuando el perpetrador se esfuma sin dejar rastro. Se sientan en sus despachos y en sus palacios y tiemblan. Sólo te pido que me ayudes a desaparecer. Nada más. Sólo que vayas a ver a Ziemianitch en mi nombre al mismo lugar donde fui yo esta mañana. Sólo que le digas: «Quién tú sabes necesita un trineo bien equipado para que lo recoja media hora después de la medianoche en la séptima farola de la izquierda, contando desde la punta de arriba de Karabelnaya. Si nadie interfiere, el trineo debe dar un par de vueltas a la manzana y pasar de nuevo por el mismo lugar al cabo de diez minutos».
Razumov no entendía por qué no había cortado ya la conversación y le había pedido hacía un buen rato a aquel hombre que se largara. ¿Era por debilidad?
Concluyó que lo hacía por instinto de seguridad. Alguien tenía que haber visto a Haldin. Era imposible que nadie hubiese reparado en el rostro y en el aspecto del individuo que lanzó la segunda bomba. Haldin no era un hombre que pasara inadvertido. Miles de policías habrían conseguido su descripción en menos de una hora. El peligro crecía por momentos. Si lo echaba a la calle, no tardarían en encontrarlo.
La policía pronto lo sabría todo sobre Haldin. Se descubriría la conspiración. Todo aquel que hubiera conocido a Haldin corría un grave peligro. Comentarios distraídos, pequeños detalles completamente inocentes pasarían a convertirse en delitos. Razumov recordó cosas que él mismo había dicho, discursos que había escuchado, las reuniones inofensivas a las que había asistido, pues era casi imposible para un estudiante mantenerse al margen de estas cosas sin despertar las sospechas de sus compañeros.
Razumov se imaginó encerrado en una fortaleza, apesadumbrado, acosado, incluso torturado. Se vio deportado por orden administrativa, su vida rota, arruinada y privada de toda esperanza. Se vio, en el mejor de los casos, llevando una existencia miserable y sometido a vigilancia policial, en alguna remota ciudad de provincias, sin amigos que lo ayudaran en la necesidad o pudiesen siquiera dar algunos pasos para aliviar su destino, a diferencia de otros. Otros tenían padres, madres, hermanos, parientes, relaciones, amigos que removían cielo y tierra para ayudarlos; él no tenía a nadie. Hasta los funcionarios que lo sentenciarían una mañana ya habrían olvidado su existencia antes de que cayera el sol.
Vio cómo su juventud se le escapaba en la miseria y el hambre, mientras su fuerza se consumía y su espíritu caía en la abyección. Se vio arrastrado, deshecho y harapiento, recorriendo las calles… Se vio muriendo solo, en un cuartucho infecto o en la sórdida cama de un hospital público.
Se estremeció. Sintió luego la paz de una serenidad fría. Era preferible mantener a aquel hombre alejado de las calles hasta que se presentara una oportunidad de huir. Eso sería lo mejor. Sin embargo, sentía que la seguridad de su solitaria existencia estaba permanentemente amenazada. Lo que debía hacer esa noche podía volverse contra él en cualquier momento mientras aquel hombre siguiera con vida y mientras perduraran las mismas instituciones. En ese instante se le antojaron irracionales e indestructibles. Parecían investidas de una fuerza armónica, en terrible disonancia con la presencia de aquel individuo. Odiaba a aquel individuo. Tranquilamente, dijo:
—Sí, naturalmente. Iré. Debes darme instrucciones precisas; lo demás corre de mi cuenta.
—¡Ah! ¡Qué gran hombre eres! Sereno… inmutable. Un verdadero inglés. ¿De dónde te viene ese espíritu? No hay muchos como tú. ¡Oye esto, hermano! Los hombres como yo no pasan a la posteridad, pero sus almas no están perdidas. El alma de un hombre nunca está perdida. Actúa independientemente… de lo contrario ¿serían el sentido del sacrificio, del martirio, de la convicción, de la fe, tareas del alma? ¿Qué será de mi alma cuando muera como he de morir… pronto… acaso muy pronto? No perecerá. No te equivoques, Razumov. Esto no es un asesinato… es la guerra, la guerra. Mi espíritu seguirá combatiendo en algún cuerpo ruso hasta que todas las mentiras sean barridas del mundo. La civilización moderna es falsa, pero de Rusia surgirá una nueva revelación. ¡Ja! No dices nada. Eres un escéptico. Respeto tu escepticismo filosófico, Razumov, pero eso no llega al alma. Al alma rusa que vive en todos nosotros. Ella tiene un futuro. Tiene una misión, te lo aseguro, ¿por qué si no me habría yo decidido a cometer esta imprudente carnicería entre toda esa gente inocente, por qué habría propagado la muerte? ¡Yo! ¡Yo!… ¡Yo que no mataría ni a una mosca!
—Baja la voz —dijo Razumov con aspereza.
Haldin se sentó bruscamente y, apoyando la cabeza entre los brazos, estalló en llanto. Lloró mucho rato. El crepúsculo se había adentrado en el cuarto. Inmóvil y con sombría incomprensión, Razumov escuchaba los sollozos.
El otro levantó la cabeza, se puso en pie e hizo un esfuerzo por dominar su voz.
—Sí. Los hombres como yo no pasan a la posteridad —repitió en tono apagado—. Pero tengo una hermana. Está con mi madre… gracias a Dios las convencí de que se marcharan al extranjero este año. No es mala chica, mi hermana. Tiene los ojos más confiados que se hayan visto jamás en esta tierra. Espero que se case bien. Tendrá hijos… varones, tal vez. Mírame. Mi padre era funcionario del Gobierno en provincias. Incluso poseía algunas tierras. Un simple siervo de Dios… un ruso auténtico, a su manera. Era el espíritu de la obediencia. Pero yo no soy como él. Dicen que me parezco al hermano mayor de mi madre, un oficial. Lo mataron en 1828. Cuando reinaba Nicolás. Ya te he dicho que esto es la guerra, la guerra… Pero, ¡Dios de Justicia! Qué ingrata labor.
Razumov, en su silla, apoyó la cabeza en una mano y habló como desde el fondo de un abismo.
—¿Tú crees en Dios, Haldin?
—Ya estás tú aferrándote a las palabras que se le arrancan a uno. ¿Qué más da eso? ¿Qué fue lo que dijo aquel inglés?: «Hay un alma divina en todas las cosas». Al diablo con él… no lo recuerdo en este momento. Pero decía la verdad. Cuando llegue vuestro día, el día de los pensadores, no olvides lo que hay de divino en el alma rusa… y es la resignación. Respétalo entre tus inquietudes intelectuales y no permitas que tu arrogante sabiduría eche a perder ese mensaje para el mundo. Te hablo como un hombre que tiene la soga al cuello. ¿Qué imaginas que soy? ¿Un ser en rebelión? No. Sois vosotros, los pensadores, quienes vivís en eterna rebelión. Yo pertenezco a los resignados. Cuando se me presentó la necesidad de esta dura misión y comprendí que no podía eludirla… ¿qué hice yo? ¿Me alegré? ¿Me enorgullecí de mis propósitos? ¿Intenté sopesar su valor y sus consecuencias? ¡No! Me resigné. Me dije: «Se hará la voluntad de Dios».
Se tendió cuan largo era en la cama de Razumov y, cubriéndose los ojos con el dorso de las manos, se quedó completamente inmóvil y en silencio. Ni siquiera se oía el sonido de su respiración. La calma mortal que reinaba en el cuarto no se vio perturbada hasta que Razumov dijo lúgubremente en la oscuridad:
—Haldin.
—Sí —respondió el otro al punto, completamente invisible ahora que estaba tumbado en la cama y sin mover un sólo músculo.
—¿No es hora de que me ponga en camino?
—Sí, hermano —se oyó decir al otro, que yacía en la oscuridad como si hablara en sueños—. Ha llegado la hora de someter el destino a la prueba.
Guardó silencio y ofreció a continuación una serie de instrucciones lúcidas con la voz impersonal de un hombre en trance. Razumov se preparó sin una palabra de respuesta. Cuando salía de la habitación, la voz desde la cama dijo:
—Ve con Dios, alma silenciosa.
Una vez en el pasillo, con mucho sigilo, Razumov cerró la puerta con llave y se guardó ésta en el bolsillo.
II
LO QUE ESA NOCHE OCURRIÓ Y SE DIJO debió de quedar grabado como con un cincel de acero en la memoria de Razumov, pues fue capaz de escribir su relato con asombrosa plenitud y precisión muchos meses más tarde.
La crónica de los pensamientos que lo asaltaron en la calle es todavía más minuciosa y rica. Debieron de desbordarse éstos con mayor libertad al verse liberado de la presencia de Haldin: de la demoledora presencia de un delito grave y de la fuerza sensacional de su fanatismo. Hojeando las páginas del diario de Razumov considero que «un torrente de pensamientos» no es una imagen adecuada.
Más exacto sería describirlo como un tumulto de pensamientos: un reflejo fiel de su situación anímica. Los pensamientos no eran muchos —eran, como en la mayoría de los seres humanos, pocos y simples—, si bien no pueden reproducirse aquí en sus múltiples y vehementes repeticiones, en su interminable y agotadora confusión, pues el paseo fue largo.
Si el lector occidental los encontrara chocantes, improcedentes, incluso indignos, debe recordarse que esto es ante todo consecuencia de mi burda exposición. Por lo demás, me limitaré a señalar que no es ésta una historia propia del Occidente europeo.
Puede que las naciones hayan creado a sus gobiernos, pero los gobiernos les han retribuido con la misma moneda. Es impensable que un joven inglés pudiera hallarse en la situación de Razumov. Y aun cuando así fuera, sería vano imaginar qué pensaría. Sólo cabe conjeturar que en ningún caso pensaría como lo hizo él en esta crisis de su destino. Carecería de un conocimiento heredado y personal de los medios que emplea una autocracia histórica para reprimir las ideas, preservar su poder y defender su existencia. Acaso un acto de extravagancia mental lo llevara a imaginarse arbitrariamente encerrado en prisión, pero jamás se le ocurriría, a menos que fuera presa de un delirio (y puede que ni siquiera en tal caso) que pudiera ser torturado como medida práctica de investigación o de castigo.
He aquí una muestra, cruda pero evidente, de las distintas condiciones del pensamiento occidental. Desconozco si Razumov llegó a pensar en este peligro. Sin duda existía de manera inconsciente en el temor general y en el horror general de esta crisis. Razumov, como ya se ha dicho, sabía que un gobierno despótico disponía de procedimientos más sutiles para destrozar a un individuo. Una simple expulsión de la Universidad (lo mínimo que a él podía sucederle), con la consiguiente imposibilidad de continuar sus estudios en ninguna parte, bastaba para aniquilar por completo a un joven que dependía enteramente de sus capacidades naturales para hacerse un lugar en el mundo. Razumov era ruso, y para él verse implicado significaba sencillamente hundirse en los abismos sociales, entre los destituidos y los desahuciados, entre los noctámbulos de la ciudad.
Las peculiares circunstancias de su origen, o mejor dicho, su falta de origen, han de tenerse en cuenta para comprender sus pensamientos. Y él así lo hacía. De un modo curiosamente atroz acababa de recordárselas este funesto Haldin. «¿Porque carezco de orígenes debo verme privado de todo lo demás?», se preguntó.
Se armó de valor para continuar. Los trineos se deslizaban por las calles como fantasmas, cascabeleando en una blancura temblorosa sobre el rostro negro de la noche. «Es un asesinato», se decía. «Un asesinato es un asesinato. Aunque ciertas instituciones liberales…».
Sintió unas terribles náuseas. «Debo tener valor», se exhortó mentalmente. Toda su fuerza se esfumó pronto, como si una mano se la arrebatara. La recobró poco después, merced a un poderoso esfuerzo de voluntad, pues temía desmayarse en plena calle y ser recogido por la policía con la llave de su cuarto en el bolsillo. Allí encontrarían a Haldin, y Razumov estaría entonces definitivamente acabado.
Fue curiosamente este temor lo que al parecer lo mantuvo firme hasta el final. Apenas había transeúntes en las calles. Se topaba con ellos de improviso: surgían de pronto muy cerca de él, entre los copos de nieve, y con la misma rapidez desaparecían… sin dejar huellas sus pisadas.
Se encontraba en el barrio de los más pobres. Le llamó la atención una anciana envuelta en andrajos. A la luz de un farol, la mujer parecía una mendiga que terminaba su turno de trabajo. Caminaba sin premura bajo la ventisca, como si no tuviera un hogar al que regresar cuanto antes; protegía con un brazo una hogaza de pan negro, como si de un botín incalculable se tratara, y, apartando de ella su mirada, Razumov envidió su paz de espíritu y la serenidad de su destino.
Sorprende a quien lea el relato de Razumov cómo logró culminar su interminable recorrido por las calles progresivamente bloqueadas por la nieve. Era la imagen de Haldin encerrado en su cuarto y el deseo desesperado por librarse de su presencia lo que lo impulsaba a seguir adelante. Sus movimientos no respondían a ninguna decisión racional. Así, cuando al llegar a la ínfima casa de comidas supo que el cochero, Ziemianitch, no se encontraba allí, Razumov no pudo sino poner cara de idiota.
El camarero, un joven con el pelo alborotado, botas alquitranadas y una camisa rosa, exclamó, revelando unas encías pálidas al esbozar una mueca absurda, que Ziemianitch estaba como una cuba desde primera hora de la tarde y que se había marchado con una botella bajo el brazo para seguir su juerga entre los caballos… o eso se figuraba.
El propietario del tugurio, un hombre bajito y huesudo, con un sucio caftán que le llegaba hasta los pies, estaba apostado junto al camarero, las manos enganchadas en el cinto, y confirmó la información con un asentimiento.
El hedor a alcohol y a guiso grasiento y rancio hizo que a Razumov le dieran arcadas. Asestó un puñetazo en una mesa y gritó con violencia:
—Mentís.
Varios rostros adormilados y sucios se volvieron hacia él. Un vagabundo harapiento y de ojos afables que bebía té en la mesa contigua se alejó un poco. Se elevó un murmullo de asombro e inquietud. Se oyó también una risotada, seguida de una exclamación, «¡Vaya, vaya!», burlesca y tranquilizadora. El camarero miró en torno y anunció a la concurrencia:
—El caballero no se cree que Ziemianitch está borracho.
Desde un rincón llegó la voz ronca de un ser horrible, indescriptible, greñudo, con la cara negra como el hocico de un oso, que gruñó enfurecidamente:
—El maldito conductor de ladrones. ¿Qué queremos nosotros con este caballero? Aquí somos todos gente honrada.
Mordiéndose el labio hasta que la sangre le impidió estallar en imprecaciones, Razumov siguió al propietario del tugurio, quien, susurrándole «Venga por aquí, padrecito», lo condujo a un minúsculo agujero tras la barra de madera, de donde llegaba ruido de salpicaduras. Un ser desgreñado y empapado, una especie de espantapájaros tembloroso y asexuado, lavaba allí los vasos, doblado sobre un pilón de madera a la luz de una vela de sebo.
—Sí, padrecito —decía el hombre del caftán en tono plañidero. Tenía la piel morena, el rostro pequeño y astuto, y una barba entrecana y fina. Intentaba encender un candil de hojalata, que abrazó contra su pecho mientras parloteaba sin cesar.
Le enseñaría al caballero dónde estaba Ziemianitch, para demostrar que allí no se decían mentiras. Y se lo mostraría borracho. Al parecer, su mujer lo había abandonado la noche anterior.
—Una arpía de cuidado. ¡Flaca! ¡Puaj! —espetó el propietario. Todas abandonaban a ese cochero del diablo… y eso que tenía sesenta años; pero no se acostumbraba. Claro que cada corazón vive su pena a su manera, y Ziemianitch era tonto desde el día de su nacimiento. Además se refugiaba en la botella—. ¿Quién puede soportar la vida en este país sin la botella? Un ruso auténtico, el pobre cochino… Tenga la bondad de seguirme.
Razumov cruzó un rectángulo de nieve profunda encerrado entre altos muros con innumerables ventanas. Aquí y allá una pálida luz amarilla colgaba de la masa de oscuridad rectangular. El edificio era una enorme pocilga, una colmena de insectos humanos, una monumental construcción de miseria alzada como una torre al borde del hambre y la desesperación.
El terreno descendía bruscamente en una esquina, y Razumov siguió la luz del candil a través de una puerta pequeña hasta adentrarse en un espacio cavernoso y largo, como un establo subterráneo y abandonado. Al fondo, tres caballos lanudos atados con cuerdas apiñaban las cabezas, inmóviles y sombríos, a la pálida luz del candil. Debía de ser la famosa reata para la fuga de Haldin. Razumov ojeó temerosamente en la penumbra. Su guía removió la paja con un pie.
—¡Aquí está! ¡Ay, el pobre pichón! Un ruso auténtico. ¡Y dice que a él no le pesa el corazón! «Saca la botella y aparta de mi vista esa taza sucia. ¡Ja, ja, ja!». Así es él.
Sostuvo el candil sobre un hombre tendido boca abajo y aparentemente vestido para salir a la calle. La cabeza se perdía en una picuda capucha de paño. Por el otro extremo del montón de paja asomaban unos pies calzados con unas botas monstruosamente gruesas.
—Siempre listo para conducir —señaló el propietario de la casa de comidas—. Un auténtico cochero ruso. Santo o diablo, de noche o de día, todo le da lo mismo a Ziemianitch cuando está su corazón libre de penas. «Yo no pregunto quién eres sino a dónde quieres ir», dice siempre. Incluso al propio Satanás llevaría hasta su morada, y volvería luego azuzando a sus caballos. Ha llevado a más de uno que ahora está entrechocando sus cadenas en las minas de Nertchinsk.
Razumov se estremeció.
—Avíselo, despiértelo —dijo, con voz entrecortada.
El otro dejó el candil en el suelo, retrocedió un paso y lanzó un puntapié al hombre dormido. Éste tembló al recibir el golpe, pero no se movió. Al tercer puntapié profirió un gruñido, aunque seguía tan inerte como antes.
El propietario de la casa de comidas desistió y exhaló un hondo suspiro.
—Ya lo ha visto con sus propios ojos. Hemos hecho todo lo que podíamos hacer por usted.
Recogió el candil. Los haces de sombra, de un negro intenso, bailaban alrededor del círculo de luz. Una ira feroz —la rabia ciega de la supervivencia— se apoderó de Razumov.
—¡Ah! ¡Bestia inmunda! —aulló con una voz ultraterrena que hizo saltar y temblar el candil—. Yo te despertaré. Déme… Déme…
Miró desesperadamente en torno, echó mano de una horqueta rota y la emprendió con el cuerpo postrado, profiriendo gritos inarticulados. Los gritos cesaron al cabo de un rato, mientras una lluvia de golpes caía en la quietud y las sombras de aquel establo que era como un sótano. Con una furia insaciable fustigó Razumov a Ziemianitch, entre enormes descargas de sonoros porrazos. Nada se movía, aparte de las violentas embestidas del estudiante; ni el hombre apaleado ni los haces de sombras en las paredes. Sólo se oía el ruido de los golpes. Era una escena extraña.
Sonó de pronto un fuerte crujido. El palo de la horqueta se había partido, y una mitad salió volando para perderse en la penumbra. Ziemianitch se sentó al mismo tiempo, y Razumov quedó tan inmóvil como el hombre del candil; sólo su pecho buscaba temblorosamente el aire, como si estuviese a punto de estallar.
Una vaga sensación de dolor debió de penetrar al fin en la reconfortante noche de ebriedad que envolvía a la «luminosa alma rusa» alabada por Haldin con tanto entusiasmo. Mas era evidente que Ziemianitch no veía nada. Sus ojos, puestos en blanco, parpadearon un par de veces a la luz, antes de apagarse su brillo. Se quedó un rato sentado entre la paja con los ojos cerrados y un aire de meditación cansado y extraño; luego, se deslizó despacio sobre un costado sin hacer el menor ruido. Sólo la paja crepitó levemente. Razumov lo miraba con los ojos desorbitados, respirando con mucha dificultad. Pasados unos segundos, oyó un ronquido suave.
Soltó la mitad del palo que aún tenía en la mano y se marchó a grandes zancadas, sin mirar atrás una sola vez.
Recorrió inconscientemente unos cincuenta metros bajo la ventisca, y se detuvo al notar que la nieve le llegaba a las rodillas.
Esto le hizo volver en sí, y al mirar alrededor comprendió que estaba caminando en dirección contraria. Volvió sobre sus pasos, esta vez a un ritmo más sosegado. Al pasar por delante de la casa que acababa de abandonar, lanzó un puño al lóbrego refugio de miseria y crimen, que alzaba su siniestra masa sobre el suelo blanco. Su aspecto era perturbador. Dejó caer el brazo, desalentado.
La apasionada rendición de Ziemianitch a la pena y su manera de consolarla le habían dejado atónito. Así era la gente. ¡Un ruso auténtico! Razumov se alegraba de haber apaleado a esa bestia, al «alma luminosa» del otro. Ahí estaban: el pueblo y el entusiasta.
Entre los dos habían acabado con Razumov. Entre la embriaguez del campesino incapaz de actuar y la intoxicación del idealista incapaz de percibir la razón de las cosas y la verdadera naturaleza de los hombres. Era una especie de niñería atroz. Pero los niños tenían maestros. «¡Ah!, el palo, el palo y la mano dura», se dijo Razumov, anhelando poder para hacer daño y destruir.
Se alegraba de haber vapuleado a ese animal. El esfuerzo físico le había dejado una sensación placentera en el cuerpo. También su agitación mental se había apaciguado, su excitación febril se había esfumado con aquel arrebato violento. A la persistente sensación de terrible peligro se sumaba ahora un odio insaciable y sereno.
Andaba cada vez más despacio, y no era extraño ciertamente que se demorara en el camino, habida cuenta del invitado que lo esperaba en su cuarto. Sentía como si se estuviera gestando en su cuerpo una enfermedad pestilente que tal vez no terminaría con su vida, pero sin duda le privaría de todo aquello por lo que merece la pena vivir; una peste sutil que transformaría la tierra en un infierno.
¿Qué hacía el otro en ese momento? ¿Seguía tumbado en la cama, como un cadáver, cubriéndose los ojos con el dorso de las manos? Razumov tuvo una nítida y morbosa visión de Haldin en su cama, la almohada blanca hundida bajo la cabeza, las piernas enfundadas en las botas altas, los pies vueltos hacia arriba. Y presa de repugnancia se dijo: «Lo mataré cuando vuelva a casa». Pero sabía muy bien que esto de nada serviría. El cadáver colgado del cuello sería casi tan fatal como el hombre vivo. Sólo la aniquilación total serviría. Y eso era imposible. ¿Qué hacer entonces? ¿Acabar con su propia vida para librarse de aquella aparición?
Su desesperación estaba demasiado teñida de odio para aceptar esta salida.
Y era sin embargo desesperación, nada menos, lo que sentía ante la idea de tener que vivir con Haldin un número indefinido de días, presa de un miedo mortal al menor ruido. Aunque al saber que el «alma luminosa» de Ziemianitch sufría de un eclipse etílico total, el otro tal vez optara por llevarse su resignación infernal a otra parte. No parecía sin embargo probable, a la vista de la situación.
Razumov pensó: «Me están aplastando… y ni siquiera puedo huir». Otros hombres poseían un lugar en algún rincón del mundo, una casita en provincias donde asimilar sus dificultades. Un refugio material. Él no tenía nada. Ni siquiera un refugio moral: el refugio de la confianza. ¿A quién, en aquel gigantesco país, podía acudir con ese cuento?
Dio un fuerte pisotón, y bajo la blanda alfombra de nieve sintió la dureza del suelo ruso, inanimado, frío, inerte, como una madre resentida y trágica que ocultara su rostro bajo una mortaja; ¡su propia tierra natal, sin un hogar junto al que calentarse, sin un corazón!
Dirigió la mirada al cielo y se quedó pasmado. Había dejado de nevar y, de pronto, como un milagro, veía sobre su cabeza el cielo negro y claro del invierno nórdico, suntuosamente decorado por las hogueras de las estrellas. Era el dosel perfecto para la pureza resplandeciente de las nieves.
Experimentó una impresión casi física de espacio infinito y de magnitudes incontables.
Respondió a ella con la presteza de un ruso nacido en una herencia de espacio y de números. Bajo la opulenta inmensidad del cielo, la nieve cubría los bosques interminables, los ríos helados, las llanuras de un país inmenso, borrando todas las marcas del paisaje, los accidentes del terreno, nivelándolo todo en una blancura uniforme como una monstruosa página en blanco a la espera de la narración de una historia inconcebible. El manto blanco cubría la tierra pasiva con innumerables vidas similares a la de Ziemianitch y aquel puñado de agitadores como Haldin, que asesinaban sin ton ni son.
Era una especie de inercia sagrada, y Razumov sentía respeto por ella. Una voz parecía gritar en su interior: «No la toques». Era una garantía de duración, de seguridad en tanto prosiguiese la tarea de madurar el destino, una tarea no de las revoluciones, con su apasionada levedad de acción y sus impulsos cambiantes, sino de la paz. No eran las conflictivas aspiraciones de un pueblo lo que esta tarea requería, sino una voluntad firme y única; no precisaba del balbuceo de muchas voces, ¡sino de un único hombre fuerte!
Razumov se hallaba al borde de la conversión. Se sentía fascinado por su propia reflexión, por su lógica aplastante, porque el hilo del pensamiento nunca es falso. La falsedad yace en las necesidades profundas de la existencia, en los miedos secretos y en las ambiciones a medio formar, en la íntima confianza combinada con una íntima desconfianza en nosotros mismos, en el amor a la esperanza y en el temor de días inciertos.
En Rusia, la tierra de las ideas espectrales y de las aspiraciones incorpóreas, muchos espíritus valientes se han apartado al fin del vano e interminable conflicto para encarar la única gran verdad histórica de este país. Se han entregado a la autocracia a cambio de la paz de su conciencia patriótica, tal como un creyente cansado, tocado por la gracia, abraza la fe de sus padres a cambio de la bendición del descanso espiritual. Como otros rusos antes que él, Razumov, en conflicto consigo mismo, sintió en su frente el roce de la gracia.





























