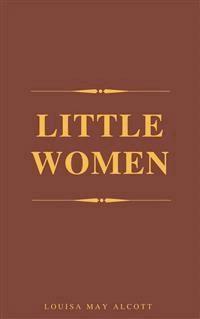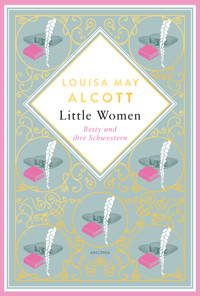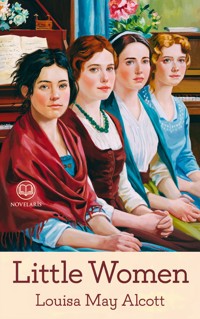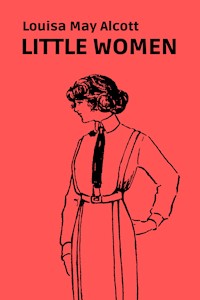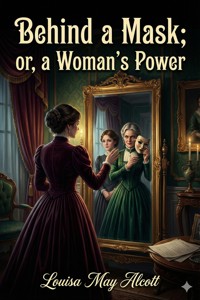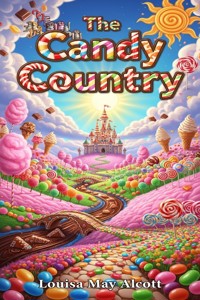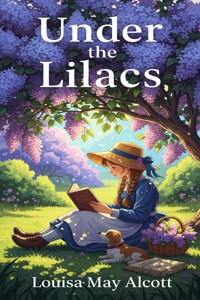0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1876, "Bajo las lilas" es una novela de la autora americana Louisa May Alcott, mundialmente encumbrada por su obra maestra "Mujercitas".
"Bajo las lilas" es una hermosa y tierna novela juvenil donde la autora relata las aventuras del niño Ben Brown cuando, al alejarse del circo donde trabajaba, con Sancho su perro amaestrado, conoce a unas hermanitas que juegan bajo las lilas. Ben trabajará como cochero y se hará amigo de los lugareños, esperando siempre que su padre regrese a buscarlo. Mientras tanto se suceden graciosas y emocionantes aventuras, como cuando un grupo de niños va a conocer el circo que actúa en un pueblo vecino, o cuando Sancho desaparece y aparece de otro color y… ¡sin cola!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
BAJO LAS LILAS
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9
CAPÍTULO 10
CAPÍTULO 11
CAPÍTULO 12
CAPÍTULO 13
CAPÍTULO 14
CAPÍTULO 15
CAPÍTULO 16
CAPÍTULO 17
CAPÍTULO 18
CAPÍTULO 19
CAPÍTULO 20
CAPÍTULO 21
CAPÍTULO 22
CAPÍTULO 23
CAPÍTULO 24
Notas a pie de página
BAJO LAS LILAS
Louisa May Alcott
CAPÍTULO 1
La avenida de los olmos estaba cubierta de malezas, el gran portón nunca se abría, y la vieja casona permanecía cerrada desde hacía varios años. No obstante, se escuchaban voces por ese lugar, y las lilas, inclinándose sobre el alto muro parecían decir: «¡Qué interesantes secretos podríamos revelar si quisiésemos!…», en tanto que del otro lado del portón, una caléndula procuraba alcanzar el ojo de la cerradura para espiar lo que ocurría en el interior.
Si por arte de magia hubiera crecido de súbito y mirado dentro cierto día de junio, habría visto un cuadro extraño pero encantador. Evidentemente, alguien iba a dar allí una fiesta.
Un ancho sendero de lajas color gris oscuro bordeado de arbustos que se unían formando una bóveda verde iba del portón hacia el «porch». Flores silvestres y malezas salvajes crecían por doquier cubriendo todo con un hermosísimo manto. Un tablón sostenido por dos troncos que estaba en medio del sendero se hallaba cubierto por un descolorido y gastado chal, encima del cual había sido dispuesto, muy elegantemente, un diminuto juego de té. A decir verdad, la tetera había perdido su pico, la lechera su asa, y el azucarero su tapa, y en cuanto a las tazas y los platos, todos se hallaban más o menos deteriorados; pero la gente bien educada no toma en cuenta esas insignificancias y sólo gente bien educada había sido invitada a la fiesta.
A cada lado del «porch» había un asiento, y quien hubiera atisbado curiosamente a través de la cerradura del mencionado portón, habría sorprendido un espectáculo extraordinario. Sobre el asiento izquierdo se veían siete muñecas y seis sobre el derecho, y en tal estado se encontraban casi todas ellas —la que no tenía un brazo de menos mostraba la cara o el vestido lleno de manchas— que cualquiera hubiese podido pensar que se trataba de un hospital de muñecas y que las pacientes aguardaban la hora del té. Grave error, pues si el viento hubiera levantado el cobertor que las tapaba, se habría observado que todas estaban completamente vestidas y que tan sólo reposaban hasta que la fiesta comenzase.
Otro detalle que habría asombrado a quien no conociese las costumbres de estas criaturas, era el aspecto que ofrecía una decimocuarta muñeca con cabeza de chino que atada por el cuello pendía del herrumbrado llamador de la puerta. Un racimo de lilas blancas y otro de lilas rojas se inclinaban hacia ella; un vestido de color amarillo adornado con un festón de franela roja envolvía su cuerpo; una guía de pequeñas flores coronaba sus lustrosos bucles, y sus piececitos calzaban un par de botas azules. Una sensación de sorpresa y angustia habría estremecido a quienquiera que presenciase esa escena, porque ¡oh!, ¿por qué habían colgado a esa hermosa muñequita delante de los ojos de sus trece hermanas? ¿Era acaso una criminal cuyo castigo observaban las demás con mudo horror? ¿O era un ídolo al cual adoraban con humilde devoción? Ni una cosa ni la otra, amigos míos. La pequeña Belinda ocupaba, o mejor dicho, colgaba del puesto de honor porque se festejaba su séptimo aniversario y tan magno acontecimiento iba a ser celebrado con una gran fiesta.
Era evidente que sólo se aguardaba una señal para dar comienzo a la celebración, mas tan perfecta era la educación de las muñecas que ni uno de los veintisiete ojos (Hans, el holandés, había perdido el derecho) miro en dirección a la mesa o parpadeo ligeramente mientras permanecían en perfecto orden observando a Belinda con muda admiración. Ésta, incapaz de dominar la alegría y el orgullo que henchía su pecho de aserrín amenazando hacer saltar las puntadas, daba pequeños saltos al compás del viento que movía su falda amarilla e imitaba un paso de baile golpeando con sus botitas contra la puerta. Parecía que no le resultaba doloroso estar colgada, pues sonreía alegremente como si la cinta roja que tenía atada al cuello no le molestara lo más mínimo. En consecuencia, ¿quién podía apiadarse de ella si demostraba hallarse tan a gusto en aquella situación? Por eso reinaba allí un silencio tan agradable que ni siquiera turbaba el ronquido de Dinah, la punta de cuyo turbante era lo único que asomaba del cobertor, o el llanto de la pequeña Jane que tenía uno de sus piececitos torcido de tal manera que hubiera hecho proferir ayes de dolor a una criatura menos educada que ella.
En ese momento se oyeron voces que se aproximaban y por la glorieta de un sendero lateral se acercaron dos niñas, una de las cuales traía una jarra en tanto que la otra sostenía con cuidado una canasta cubierta con una servilleta. Parecían mellizas, pero no lo eran, ya que Babe, quien medía apenas dos o tres centímetros más que Betty, era un año mayor que su hermana. Llevaban ambas vestidos de percal oscuro bajo los limpios delantales rosados confeccionados expresamente para usarlos en aquella especial ocasión, lo mismo que las medias grises y las gruesas botas.
Las caritas redondas y tostadas por el sol de las dos niñas mostraban mejillas sonrosadas, sus naricitas eran respingadas y pecosas, pícaros los ojos azules, y largas las trenzas que colgaban a sus espaldas (como las de la pequeña Kenwigses).
—¿No son preciosas? —exclamó Bab contemplando con maternal orgullo la hilera de muñecas que estaba a la izquierda, las cuales habrían ratificado:
—¡Somos siete!…
—Muy bonitas, pero mi Belinda las supera a todas. ¡Creo que jamás ha existido una criatura tan maravillosa!… —Y Betty dejo la cesta para correr a abrazar a su predilecta, que golpeaba los talones en gozoso abandono.
—Mientras acomodamos a los niños el pastel irá enfriándose. ¡Hm!… ¡Qué deliciosamente huele!… —dijo Bab levantando la servilleta y metiendo la nariz dentro de la cesta para aspirar el apetitoso aroma.
—¡Deja un poco de olor para mí!… —ordenó Betty corriendo a aspirar la parte de sabroso aroma que le correspondía.
Las respingadas naricillas aspiraron con fruición mientras los ojos brillaban glotones al contemplar el rico pastel, tostadito y esponjoso, con una gran B dibujada con crema y un poco torcida hacia un costado.
—Recién a último momento mamá me dio permiso para decorarla. Por eso se torció. Pero daremos ese trozo a Belinda y así quedará mejor —observo Betty, quien, por ser la madre de la homenajeada, dirigía la fiesta.
—Coloquémoslas aquí alrededor así también ellas pueden ver —propuso Bah en tanto que saltando y brincando reunía a su pequeña familia.
Betty estuvo de acuerdo con ella, y durante unos minutos ambas estuvieron muy ocupadas sentando a sus muñecas alrededor de la mesa; porque algunas de sus queridas criaturas eran tan cojas y otras tan rígidas que tuvieron que fabricar toda clase de asientos para acomodarlas. Cumplida esta difícil tarea las amorosas madrecitas dieron un paso hacia atrás para disfrutar del espectáculo que era, por cierto, imponente. Belinda, sentada con gran dignidad a la cabecera de la mesa, sostenía entre las manos que descansaban graciosamente sobre su falda, un pañuelo. Joseph, su primo, en el otro extremo, lucía un elegante traje rojo y verde y un sombrero de paja el cual, por ser demasiado grande, restaba gallardía a su bizarra persona. A cada lado de la mesa se sentaban los demás invitados, los cuales, por la variedad de su tamaño, expresión y atavío producían un extraño efecto que acentuaba la absoluta ignorancia de la, moda que revelaban sus vestidos.
—A ellos les complacerá vernos tomar el té. ¿Olvidaste los bollos? —preguntó Betty ansiosamente.
—No; los tengo en el bolsillo. —Y Bah extrajo de ese extraño aparador dos desmigajados bollos que salvara del almuerzo y reservase para la fiesta. Los cortó y dispuso en platos circularmente alrededor de la torta, que aun estaba dentro de la cesta.
—Mamá no pudo guardarnos mucha leche, de modo que mezclaremos la que nos dio con un poco de agua. Además ella dice que el té demasiado cargado no es bueno para los niños.
Y tranquilamente inspeccionó Bab la pequeña cantidad de leche que debía alcanzar para satisfacer la sed de toda la concurrencia.
—Sentémonos y descansemos mientras se colorea el té y la torta se enfría; ¡estoy tan cansada!… —suspiró Betty dejándose caer sobre el umbral de la puerta y estirando sus piernas regordetas que todo el día habían andado de aquí para allá, ya que— los sábados, así como hay diversiones hay también obligaciones que cumplir, y hubo que hacer varios trabajos antes de que llegara el momento de gozar de aquella extraordinaria diversión.
Bah se ubicó a su lado y miró distraídamente hacia el portón donde una gran telaraña brillaba bajo los rayos del sol de la tarde.
—Mamá dice que va a ir a la casa grande dentro de dos o tres días, puesto que, pasada la tormenta, vuelve todo a estar seco y tibio; y nosotros iremos con ella. Durante el otoño no pudimos ir porque teníamos tos convulsa y había allí mucha humedad. Ahora podremos ver muchas cosas bonitas. ¿No te parece que será muy divertido? —observó Bah después de una pausa.
—¡Sí, con toda seguridad! Mamá dice que en una de las habitaciones hay muchos libros y yo podré mirarlos mientras ella recorre la casa. Puede ser que tenga tiempo de leer alguno que luego te contaré —prometió Betty, a quien le encantaban las historias y pocas veces tenía oportunidad de leer alguna nueva.
—Yo preferiría subir al desván y ver la rueca, los grandes cuadros y los curiosos vestidos que guarda el arcón azul. Me muero de rabia cuando pienso que todas esas maravillas con las cuales podríamos divertirnos tanto están guardadas allí arriba… ¡A veces me dan ganas de echar abajo esa vieja puerta!… —Y Bah giró en redondo dando un golpe con sus botas—. No te rías, que tú lo deseas tanto como yo —agregó, retrocediendo algo avergonzada de su impaciencia.
—No me río.
—¿Ah, no? ¿Supones que no me doy cuenta cuando la gente se ríe?
—Pues te aseguro que te equivocas.
—Tú te ríes… ¿Cómo te atreves a mentir así?
—Si repites eso alzaré a Belinda y me iré derechito a casa. ¿Qué harás tú entonces?
—Me comeré el pastel.
—¡No lo harás! Mamá dijo que era mío; tú eres tan sólo una invitada, de modo que, o te comportas como se debe o aquí concluye la fiesta.
Esta terrible amenaza calmó al instante el enojo de Bab, quien se apresuró a cambiar de tema.
—Bueno, no discutamos delante de los niños. ¿Sabes que mamá ha dicho que la, próxima vez que llueva nos permitirá jugar en la cochera y guardar luego la llave?
—¡Qué bien!… Eso lo dice porque le confesamos que habíamos descubierto la ventana bajo la viña y no obstante poder hacerlo no entramos en la cochera —exclamó Betty sin rastros de rencor hacia su hermana, ya que al cabo de diez años de vivir con ella estaba acostumbrada a su carácter arrebatado.
—Me imagino que el coche estará todo sucio y lleno de ratas y telarañas; pero no me importa. Tú y las muñecas serán los pasajeros, y yo, sentada al pescante, conduciré.
—Siempre eres tú el conductor… Yo quisiera serlo alguna vez, en lugar de hacer siempre el papel de caballo y llevar en la boca un trozo de madera mientras tú me tiras de los brazos —chilló la pobre Betty, quien estaba cansada de hacer de cabalgadura.
—Creo que lo mejor será que vayamos a buscar el agua —sugirió Bab, quien consideró conveniente hacer como que no oía las quejas de su hermana.
—No debe haber muchas personas que se atrevan a dejar solos a sus hijos frente a un pastel tan tentador con la certeza de que ellos ni lo tocarán siquiera —dijo Betty orgullosamente mientras se alejaban hacia la fuente llevando sendos recipientes en la mano.
¡Ay!…, ¡cuán pronto se desvanecería la confianza de estas buenas madrecitas!… No habían pasado cinco minutos cuando, de regreso ya, sorprendieron una escena que las dejó atónitas al mismo tiempo que se estremecían de temor. Rígidas, boca abajo, yacían las catorce muñecas, y la torta, la tan apetecida torta había desaparecido…
Durante un instante las dos pequeñas permanecieron inmóviles contemplando la terrible escena. Mas Bab, reaccionando de su estupor, arrojó lejos de sí el jarro de agua y haciendo un gesto amenazador con el puño gritó con furia:
—¡Ha sido Sally!… Juró que se vengaría de mí por castigarla cuando ella molestaba a la pobre Mary Ann y ha, cumplido su juramento. Pero ¡ya me las pagará!… Corre tú por ese lado. Yo la buscaré por este otro. ¡Rápido! ¡Rápido!
Y salieron corriendo: Bab hacia adelante y la asombrada Betty dobló obedientemente en dirección opuesta y se alejó tan ligero como se lo permitieron sus piernas, mojándose con el agua del jarro que aún conservaba en la mano. Dieron vuelta alrededor de la casa y se encontraron en la puerta del fondo, sin haber dado con los rastros del ladrón.
—¡En la calle! —gritó Bab.
—¡Bajo la fuente! —jadeó Betty, y corrieron ambas, una para trepar sobre unas piedras y mirar por encima del muro hacia la calle, en tanto que la otra se precipitaba hacia el sitio que acababan de abandonar. Pero Bab no descubrió nada más que las cari— tas inocentes de las caléndulas y Betty sólo logró asustar con su brusca aparición a un pajarillo que tomaba su baño en la fuente.
Regresaron ambas adonde las aguardaba un nueva sorpresa que las hizo sobresaltar y proferir un gritó de temor mientras escapaban a refugiarse en el «porch».
Un extraño perro estaba tranquilamente sentado entre los despojos del festín saboreando los últimos bollos que quedaban.
—¡Qué animal malvado!… —chilló Bab con deseos de pelear, pero atemorizada por el aspecto del animal.
—Se parece a nuestro perro de lanas, ¿verdad? —susurró Betty haciéndose lo más pequeña posible tras de su valiente hermana.
Y así era en efecto, porque aunque más grande y sucio que el perrito de juguete, ese perro vivo tenía igual que aquél una borla en la punta de la cola, largos pelos en las patas y el cuerpo la mitad pelado y la mitad peludo. Pero sus ojos no eran negros y brillantes como los del otro sino amarillos, su nariz roja husmeaba descaradamente como si se tratara de descubrir dónde había más torta. Y por cierto que el lanudo perrito de juguete que descansaba sobre la repisa de la sala jamás había hecho las pruebas con las cuales el extraño animal se disponía a aumentar el asombro de las dos niñas.
Se sentó primero y alargando las patas delanteras pidió limosna con toda gentileza. En seguida levantó las patas traseras y caminó con gracia y facilidad sobre las delanteras. No habían vuelto las niñas aún de su asombro cuando ya el animal bajaba las patas y levantando las manos desfilaba con aire marcial imitando a un centinela. Pero la exhibición culminó cuando el animal, tomándose la cola con los dientes, bailó un vals pasando sobre las muñecas y yendo hasta el portón y regresando otra vez.
Bab y Betty, abrazadas, sólo atinaban a proferir chillidos de alborozo, pues nunca habían presenciado un espectáculo tan divertido. Pero cuando la exhibición concluyó y el perro jadeando y ladrando se acercó a ellas y las miró con sus extraños ojos amarillos la diversión volvió a trocarse en miedo y las niñas no se atrevieron a moverse.
—¡Chist, vete!… —ordenó Bab.
—¡Fuera!… —articuló temblorosamente Betty.
Para alivio de ambas, el lanudo animal se desvaneció con la misma rapidez con que apareciera. Movidas por un mismo impulso las dos niñas corrieron para ver hacia dónde se había ido y tras una breve inspección descubrieron el pompón de la cola que desaparecía por debajo de una cerca.
—¿De dónde habrá venido? —preguntó Betty sentándose a descansar sobre una piedra.
—Más me agradaría saber adónde se fue para ir a darle su merecido a ese viejo ladrón —gruñó Bab recordando las fechorías del animal.
—¡Ojalá pudiésemos hacerlo! ¡Espero que se haya quemado con la torta!… —rezongó por su parte Betty, acordándose con tristeza de las ricas pasas que ella misma picara para que su madre pusiese dentro de la torta que habían perdido para siempre.
—La fiesta se ha estropeado, de modo que lo mejor será volver a casa. —Y con pesar se dispuso Bab a emprender el regreso.
Betty frunció la boca como si estuviera por echarse a llorar, pero repentinamente, rompió a reír no obstante su enojo.
—¡Qué gracioso estaba el perro bailando en dos patas y girando sobre su cabeza!… —exclamó—. A mí me gustaría verlo otra vez hacer esas piruetas, ¿y a ti?
—También, pero eso no impide que continúe odiándolo. Quisiera saber que dirá mamá cuando… ¡Oh!… ¡Oh!… —y Bab se calló súbitamente abriendo unos ojos tan grandes casi como los azules platitos del juego de té.
Betty miró a su vez y sus ojos se dilataron aún más, porque allí, en el mismo sitio donde la pusieran ellas estaba la torta perdida, intacta, como si nadie la hubiera tocado, solamente la B se había torcido un poquito más…
CAPÍTULO 2
Ambas permanecieron silenciosas por espacio de un minuto, ya que tan grande era el asombro que no tenían palabras para expresarlo; luego, y a un mismo tiempo, saltaron las dos y tocaron tímidamente la torta con un dedo, preparadas para verla volar por los aires arrastradas por alguna fuerza mágica. Sin embargo, el postre permaneció tranquilamente en el fondo de la cesta. Las niñas exhalaron entonces un profundo suspiro de alivio porque, aunque no creían en hechicerías, lo que acababa de ocurrir parecía cosa de magia.
—¡El perro no la comió!…
¡Sally no se la llevó!…
—¿Cómo lo sabes?
—Ella no nos la habría devuelto…
—¿Quién lo hizo, pues?
—Lo ignoro, pero de cualquier manera, lo perdono.
—¿Qué haremos ahora? —preguntó Betty pensando que después de aquel susto iba a ser imposible sentarse tranquilamente a tomar el té.
—Comamos la torta lo más rápido que podamos. —Y dividiendo la torta con un solo golpe de cuchillo Bab aseguró su trozo contra todo posible riesgo.
Pronto le dieron fin acompañándola con sorbos de leche, y mientras comían apresuradamente no dejaban de mirar en derredor, pues temían que el extraño perro volviera a aparecer…
—Bueno, ¡quisiera ver ahora quién se atreve a quitarme mi trozo de torta!… —exclamó Bab en son de desafío al mismo tiempo que mordía su mitad de la B.
—¡O el mío!… —tosió Betty, ahogada por una pasa que no quiso pasar rápidamente por su garganta.
—Deberíamos limpiar todo esto y simular que nos azotó un terremoto —sugirió Bab, juzgando que sólo semejante conmoción de la naturaleza podía explicar el aspecto desolado que ofrecía su familia.
—¡Buena idea!… A mi pobre Linda la golpearon en la nariz. ¡Querida mía!… ¡Ven con tu mamá que ella te sanará! —murmuro Betty levantando a su ídolo que yacía entre una maraña de pasto y limpiando el rostro de Belinda que, sin embargo, sonreía heroicamente.
—Con toda seguridad que esta noche tendrás tos ferina. Sería bueno preparar una tisana con un poco de agua y el azúcar que nos queda… —manifestó Bab a quien agradaba en extremo inventar recetas para las muñecas.
—Quizás ocurra lo que tú dices, pero entretanto no necesitas ponerte a estornudar por mis hijos —replicó Betty fastidiada, pues los últimos acontecimientos habían alterado su natural carácter conciliador.
—¡Yo no estornude!… Bastante tengo con conversar, llorar y toser por mis pobres criaturas para ocuparme de las tuyas —gritó Bab más enfadada aún que su hermana.
—¿Quién lo hizo, entonces? Yo he oído un estornudo con toda claridad —y Betty miro hacia el verde techo como si el sonido hubiera provenido de allí. A excepción de un pajarito amarillo que piando se balanceaba sobre las grandes lilas no había ningún otro ser viviente a la vista.
—Los pájaros no estornudan, ¿verdad? —preguntó Betty dirigiendo al animalito una mirada de sospecha.
—¡Tonta!… ¡Por supuesto que no!…
—Me agradaría saber entonces quién anda por aquí estornudando y riéndose. Quizá sea el perro… —sugirió Betty algo tranquilizada por esa idea.
—Excepto el de mamá Hubbard ningún perro se ríe. Pero éste es tan extraño que tal vez también él separa hacerlo. ¿Adónde se habrá ido? —y Bab echó un vistazo hacia ambos lados de la avenida con el deseo de volver a ver al gracioso animal.
—Lo que se es adonde me voy a ir yo —dijo Betty guardando las muñecas en su delantal con más apuro que cuidado—. Voy derecho a casa a contarle a mamá lo ocurrido. No me gustan estas cosas y además tengo miedo.
—Yo no, pero creo que está por llover de manera que también tendré que irme —contesto Bab aprovechando la excusa que le ofrecían unas nubes que cruzaban el cielo, ya que le molestaba demostrar que sentía temor por algo.
Bab levanto la mesa rápidamente tomando el mantel por las cuatro puntas, puso la vajilla en su delantal, amontono encima a sus hijos y declaro que estaba lista para partir. Betty se demoro un instante guardando las cosas que la lluvia podía estropear y cuando se volvía para recoger el rojo dogal que colgaba del llamador vio sobre los escalones de piedras dos hermosas rosas rojas.
—¡Oh, Bab!… ¡Mira!… He aquí las rosas que tanto deseábamos. ¿No es maravilloso que el viento las haya arrojado a nuestros pies? —gritó levantándolas y corriendo tras de su hermana quien se alejaba preocupada sin poder dejar de pensar en declarada enemiga Sally Folsom.
Las flores llenaron de alegría a las dos niñas. Mucho las habían deseado, pero resistieron con firmeza la tentación de treparse a las rejas para cortarlas. La mamá les había prohibido semejantes piruetas desde que Bab se cayera por querer alcanzar una rama de madreselva que florecía sobre el dintel del «porch».
Se fueron a su casa y divirtieron a la señora Moss contándole lo ocurrido. Porque a ella no le impresionaron ni los misteriosos estornudos ni las extrañas risas, e imaginó que todo sería consecuencia de alguna travesura de las niñas.
—El lunes haremos una excursión para descubrir qué hay oculto por allí —fue su único comentario.
Pero la señora Moss no pudo cumplir su promesa porque el lunes llovió. Protegidas por sus botitas de goma, las pequeñas fueron al colegio chapoteando como dos patitos en cuanto charco encontraban. Llevaron sus almuerzos, y a mediodía, entretuvieron a un grupo de compañeras relatándoles lo que vieran hacer al misterioso perro, el cual andaba merodeando por la vecindad y había sido visto por varias niñas en el patio del fondo de sus casas. A todas se había dirigido como si quisiera pedirles algo, pero ante ninguna había hecho las exhibiciones y proezas que hiciera ante Betty y Bab, razón por la cual ellas se daban importancia llamándolo nuestro perro. El paseo de la torta continuaba siendo un enigma, ya que Sally Folson declaro solemnemente que esa tarde, y a esa misma hora, ella había estado jugando al tejo en el granero de Mamie Snow. A excepción de las dos niñas, nadie se había acercado a la viera casa, de modo que ninguna pudo arrojar una luz sobre aquel sino alar suceso.
La historia produjo gran efecto, pues basta la maestra se mostró interesada y relato las habilidades de un prestigitador por obra de quien ella viera como una pila de pasteles permanecían suspendidos en el aire por espacio de varios minutos. Durante el primer recreo Bab casi se desarticulo parte del cuerpo tratando de imitar las contorsiones del perro. Las había practicado en la cama con gran éxito, pero el piso de madera era cosa muy distinta como lo demostraban sus codos y rodillas.
—¡Parecía tan fácil!… Pero no sé cómo lo hizo… —dijo después de darse un tremendo golpe al tratar de caminar sobre las manos.
—¡Mi Dios!… ¡Helo aquí!… —gritó Betty quien estaba sentada sobre una pila de leños junto a la puerta, mirándolo con curiosidad.
Se produjo una corrida general y dieciséis niñas, no obstante la lluvia, asomaron sus curiosas cabecitas como si en lugar de un pobre perro que trotaba sobre el barro fueran a ver la carroza de la Cenicienta.
—¡Llámalo y hazlo bailar!… —pidieron las pequeñas trinando a coro. Parecía que una bandada de gorriones había tomado posesión del cobertizo
—Lo llamare. Él me conoce —y Bab se incorporó olvidando que dos días antes había perseguido y maldecido al animal.
Pero, evidentemente, éste no lo había olvidado, porque, aunque se detuvo y las miro ansiosamente, no se acerco y permaneció parado bajo la lluvia, manchado de barro, moviendo con lentitud el pompón de la cola y dirigiendo la punta de su rosada nariz hacia donde estaban, ya vacías, las canastas de la merienda.
—Tiene hambre; dale algo de comer así se convencerá de que no queremos hacerle daño —sugirió Sally ofreciéndole ella misma su último trozo de pan con manteca.
Bab tomo su cesta vacía y recogió todas las sobras y restos de comida; luego trató de convencer a la pobre bestia para que entrara a comer y a buscar un poco de consuelo. Pero el perro sólo se acercó hasta la puerta y sentándose sobre sus patas traseras suplicó con ojos tan conmovedores que Bab dejo en el suelo el canastito y retrocediendo unos pasos dijo:
—¡Está muerto de hambre!… Dejemos que coma tranquilo todo lo que quiera.
Las niñas se retiraron haciendo comentarios llenos de compasión e interés. Pero hay que advertir que la caridad de las niñas no fue recompensada como ellas esperaban, pues no bien el perro vio el campo libre, se abalanzo hacia la cesta, y tomándola entre los dientes, desapareció calle abajo a toda velocidad. Las niñas lanzaron grandes gritos, especialmente Bab y Betty, quienes habían sido violentamente despojadas de su cesta nueva. Pero nadie pudo perseguir al ladrón, porque sonó la campana y las niñas tuvieron que regresar a clase; mas lo hicieron en tal estado de excitación, que los varones se acercaron en tumulto a averiguar la causa de tamaño alboroto.
A la hora de salida el sol brillaba en el cielo y Bay y Betty corrieron a casa para contarle a la madre lo que ocurriera seguras de que ella las consolaría como lo hizo efectivamente.
—No se preocupen, queridas; yo les comprare una cesta nueva si el perro no se las devuelve como la vez anterior. Ya que está muy húmedo para jugar afuera, iremos a visitar la vieja cochera como les prometí. No se quiten los zapatos de goma y vamos.
La perspectiva de tan extraordinaria excursión calmó el desconsuelo de las pequeñas, y para allá salieron saltando alegremente por el arenoso sendero mientras la señora Moss las seguía recogiéndose la falda con una mano y llevando en la otra un gran manojo de llaves. Ellas vivían en el pabellón de entrada, y la señora tenía a su cargo el cuidado de la casa grande.
La puerta pequeña de la cochera estaba cerrada por dentro, pero la principal tenía un candado que fue abierto rápidamente para permitir que las niñas entraran. Tal era la curiosidad y ansiedad que las embargaba, que ni siquiera atinaron a lanzar una exclamación cuando se encontraron dueñas del viejo coche que tanto habían deseado. El carruaje se hallaba polvoriento y mohoso, pero tenía un asiento alto, una puertecilla, una escalerilla y varios detalles más que a los ojos de las niñas superaban todas las maravillas imaginables.
Bah se dirigió derecho al pescante y Betty a la portezuela, pero ambas descendieron más rápido de lo que habían subido al oír un ladrido que salía del interior del coche y una voz muy baja que decía:
—¡Quieto, Sancho!… ¡Quieto!…
—¿Quién está allí? —preguntó la señora Moss con acento autoritario mientras retrocedía en dirección a la puerta con ambas niñas colgadas de sus faldas.
Una cabeza blanca, lanuda y bien conocida apareció por la ventanilla rota y emitiendo un suave quejido pareció decir:
«No se alarmen, señoras; no les liaremos daño».
—¡Sal en seguida si no quieres que vaya a buscarte!… —ordenó la señora Moss súbitamente envalentonada al ver que por debajo del coche asomaba un par de pequeños zapatos polvorientos.
—Sí, señora saldré tan pronto como pueda… —respondió una voz, humildemente, cuyo dueño resultó ser un atado de harapos que surgió de la oscuridad seguido del perro, el cual se sentó a los pies de su ama, en actitud vigilante como si quisiera decir que saltaría sobre cualquiera que osase acercarse demasiado.
—¿Me dirás quién eres y cómo llegaste hasta aquí? —inquirió la señora Moss procurando hablar con severidad, aunque su mirada reflejaba una gran piedad al posarse en la triste figura que tenía delante de sí.
CAPÍTULO 3
—Dispense, señora. Mi nombre es Ben Brown, y estoy viajando.
—¿Adónde vas?
—A donde pueda encontrar trabajo.
—¿Qué clase de trabajo sabes hacer?
—De todo un poco. Estoy acostumbrado a cuidar caballos…
—¡Dios bendito!… ¿Una criatura tan pequeña como tú?…
—¡Tengo doce años, señora, y puedo montar cualquier animal de cuatro patas!… —manifestó el muchacho con un gesto de orgullosa seguridad.
—¿No tienes familia? —preguntó la señora Moss divertida, pero también apenada al contemplar aquella tostada carita delgada, de ojos hundidos por el hambre y los sufrimientos, y la harapienta figura que se apoyaba en una de las ruedas del coche como si careciera de fuerzas para mantenerse de pie.
—No, señora; no tengo a nadie, y la gente con quien vivía me castigaba tanto que… me escapé —respondió con decisión el pequeño.
Las últimas palabras pareció haberlas pronunciado muy a pesar suyo, como si no hubiera podido resistir a la simpatía de la mujer que sin darse cuenta iba ganando su confianza.
—Entonces no te haré ningún reproche. Pero ¿cómo viniste a parar aquí?
—Estaba tan cansado que no pude proseguir mi camino, y se me ocurrió que la gente de la casa grande podría darme algún trabajo. Pero el portón estaba cerrado y yo me hallaba tan desesperado que me dejé caer por allí afuera sin pensar en nada más.
—¡Pobrecito, me imagino tu estado!… —murmuró la señora, mientras las niñas contemplaban al muchacho profundamente interesadas al oírle mencionar el portón de ellas.
El niño suspiró profundamente y sus ojos brillaron en tanto que proseguía su relato; por su parte el perro paró las orejas cuando oyó que lo mencionaban.
—Mientras descansaba oí que alguien entraba, me asomé y vi a estas dos niñas jugando. Confieso que deseé las cosas que ellas traían, pero yo no toqué nada; fue Sancho el que me trajo la torta.
Bab y Betty dieron un respingo y miraron con expresión de reproche al lanudo animal el cual entrecerró los ojos con gesto humilde pero lleno de picardía.
—¿Y tú se la hiciste devolver? —indagó Bab.
—Sí.
—¿Y fuiste tú quien estornudó? —agregó Betty.
—Sí.
—¿Y luego dejaste las rosas? —gritaron ambas.
—Sí; y a ustedes les, gustaron, ¿verdad?
—Pues, ¡es claro que sí!… Pero ¿por qué te escondiste? —inquirió Bab.
—No podía presentarme con esta facha —murmuró Ben, mirando sus andrajos con ganas de desaparecer en las profundidades del coche.
—¿Cómo entraste aquí? —preguntó la señora Moss, recordando de pronto su responsabilidad.
—Oí a las niñas hablar de una enredadera que cubría una ventanita del cobertizo, y cuando ellas se alejaron la busqué y entré. El vidrio está roto de modo que lo único que hice fue descorrer el pestillo. Le aseguro que no he hecho nada malo durante las dos noches que he dormido aquí. Estaba tan fatigado que no logre continuar mi camino a pesar de haberlo intentado el domingo.
—¿Volviste aquí?
—Sí, señora. Se estaba muy mal bajo la lluvia mientras que este lugar era casi tan acogedor como una casa. Además, oí conversar a las niñas y Sancho me conseguía algo de comer. Estaba muy cómodo…
—¡Por Dios!… —articuló la señora al mismo tiempo que levantaba una punta del delantal para secarse los ojos, porque la idea de que aquel pobre niño desamparado había pasado dos noches con el pasto por lecho y sin más alimento que los restos de comida que le conseguía el perro le destrozaba el corazón.
—¿Sabes qué voy a hacer contigo? —manifestó luego procurando permanecer serena e impasible mientras un lagrimón corría por su redonda mejilla y una sonrisa de bondad se dibujaba en la comisura de sus labios.
—No, señora; pero eso no me preocupa. Sólo le pido que no sea severa con Sancho. Es muy bueno conmigo y los dos nos queremos mucho, ¿no es así, viejo amigo? —dijo el muchacho, echando un brazo alrededor del cuello del perro, ansioso por la suerte que pudiera correr el pobre animal más que por la suya propia.
—Te llevare a casa; te lavarás, vestirás y acostarás en una buena cama, y mañana…, bueno, ya veremos que ocurre mañana.
—Usted es muy buena señora, y yo sería inmensamente feliz si pudiera trabajar para usted. ¿No tiene un caballo para que lo cuide? —preguntó ansiosamente el muchacho.
—No, sólo tengo gallinas y un gato.
Bab y Betty echaron a reír al oír a su madre y Ben esbozó una sonrisa. Sin duda se habría unido a la alegría de las niñas si sus fuerzas se lo hubieran permitido, pero le temblaron las piernas y experimentó un ligero mareo. Atinó a sostenerse tomándose de Sancho y parpadeó como lo hacen los búhos frente a la luz.
—Vamos, vamos a casa. Corran niñas adelante, pongan el resto del caldo a calentar y llenen la pava de agua. Yo me ocupare del muchacho —ordenó la señora Moss. En seguida tomó el pulso a aquella nueva carga que acababa de echarse encima, pues de pronto se le ocurrió que el niño podría estar enfermo y que entonces sería peligroso llevarlo a casa.
La mano que tomó era escuálida pero limpia y fresca, y los ojos oscuros, aunque rodeados de profundas ojeras, brillaban sanos. Lo único que tenía el niño era que estaba medio muerto de hambre.
—Estoy harapiento, pero limpio. Anoche me di un baño bajo la lluvia, y estos últimos días he vivido casi permanentemente debajo del agua —explicó el niño, extrañado de que la señora lo observara con tanto cuidado.
—Saca la lengua…
Él obedeció, pero en seguida la escondió para decir precipitadamente:
—No estoy enfermo. Sólo tengo hambre. Durante estos tres días no he comido más que lo que Sancho me traía y compartiéndolo con él, ¿no es cierto, Sancho?
El perro ladró repetidas veces y se paseó nerviosamente entre su dueño y la puerta como si comprendiera cuanto pasaba y quisiera recomendar que saliesen en seguida en busca del alimento y el abrigo prometidos. La señora Moss adivinó la insinuación y rogó al muchacho que la siguiera y llevara consigo todas sus cosas.
—No tengo nada que llevar. Unos hombres me robaron mi atado de ropa. Por eso me encuentro en este estado. Lo único que guardo es esto. Lamento que Sancho le tomara; yo lo habría devuelto de buena gana si supiese de quién es —y mientras hablaba sacó del fondo del coche la nueva cesta de las niñas.
—Eso tiene arreglo: es mía. Me alegro de que fueran para ti los restos de comida que consiguió tú perro. Y ahora vamos, debo cerrar —la señora Moss hizo sonar significativamente el manojo de llaves.
Ben salió renqueando y apoyándose en el mango de una azada rota, pues sus miembros estaban entumecidos de vivir en la humedad y su cuerpecito rendido por la fatiga de tantos días de vagar por esos caminos bajo el sol y la lluvia. Sancho mostraba gran alegría, pues adivinaba que tanto las penas como las fatigas tocaban a su fin, y brincaba alrededor de su amo ladrando de contento o bien se restregaba contra los tobillos de su benefactora quien gritaba: «¡Fuera! ¡Fuera!» y se sacudía la falda como lo hacía para espantar al gato o las gallinas.
Un hermoso fuego brillaba en la cocina bajo la escudilla de saldo y la pava con agua, y Betty, cuya mejilla mostraba una gran mancha de tizne, agregaba más leños, mientras Bab cortaba gruesas tajadas de pan con tal entusiasmo que ponía en peligro sus deditos. Antes de que Ben advirtiera dónde estaba, se hallaba ya sentado en la vieja silla de hamaca devorando los trozos de pan con manteca como sólo puede hacerlo un muchacho muerto de hambre.
Y Sancho, a sus pies, roía un hueso como si fuera un lobo con piel de cordero.
Mientras los recién llegados se dedicaban a tan grata tarea, la señora Moss hizo salir a las niñas de la cocina y les lió las siguientes órdenes:
—Bab, corre hasta la casa de la señora Barton y pídele alguna ropa vieja de Billy que él ya no use. Tú Betty, irás a casa de los Cutters y les dirás a la señorita Clarindy que te dé un par de camisas de esas que cosimos los otros días. Un par de zapatos, sombrero, medias, cualquier cosa le vendrá bien a este pobrecito que no tiene más que hilachas sobre el cuerpo.
Partieron las niñas ansiosas por poder vestir a su recogido, y tan bien abogaron por él entre los buenos vecinos que Ben apenas se reconoció cuando hora y media más tarde salió del dormitorio vestido con un descolorido traje de franela de Billy Barton, una camisa de algodón que regalaran los Dorcas y calzado con un par de zapatos viejos de Milly Cutters.
También Sancho estaba más presentable, pues luego que su amo se hubo dado un baño caliente, se dedicó a lavar a su perro mientras la señora Moss daba algunas puntadas a la nueva ropa vieja. Y cuando Sancho reapareció, se parecía más que antes al perrito que estaba sobre la chimenea. El pelo bien cepillado era blanco como la nieve, y el animal movía orgullosamente el gracioso pompón de la cola.
Sintiéndose respetables y presentables, los dos vagabundos aparecieron y fueron recibidos con sonrisas de aprobación por parte de las niñas en tanto que la señora, con maternal sonrisa, los acomodaba junto a la estufa, pues ambos estaban aún húmedos después de la prolija limpieza.
—Confieso que no los habría reconocido —exclamó la buena mujer observando satisfecha al muchacho; pues aunque el niño estaba muy delgado y pálido, tenía un aspecto agradable y el traje, no obstante ser holgado, le sentaba bien. Los alegres ojos negros lo miraban todo, la voz tenía un acento sincero y la tostada carita parecía más infantil al desaparecer la expresión de desconsuelo que la ensombrecía.
—Son ustedes muy buenas, y Sancho y yo les estamos muy agradecidos, señora —murmuró Ben, turbado y ruborizándose bajo la mirada cariñosa de los tres pares de ojos que estaban fijos en él.
Bab y Betty limpiaban la vajilla del té con desusada presteza, pues querían estar libres para poder atender al huésped, y en el momento en que Ben hablaba Bab dejó caer una taza. Para gran sorpresa suya no golpeó contra el suelo, pues el muchacho, inclinándose rápidamente, la recogió en el aire, y se la ofreció sobre, la palma de la mano haciéndole una ligera reverencia.
—¡Cielos!… ¿Cómo lo hiciste? —preguntó Bah, a quien aquello le pareció cosa de magia.
—¡Bah!… ¡Eso no es nada!… ¡Mira! —Y Ben tomó dos platos y los arrojó hacia arriba recogiéndolos en seguida para volverlos a arrojar, con tal velocidad que Bab y Betty quedaron boquiabiertas como si fueran a tragarse los platos si llegaban a caerse, mientras la señora Moss, con el repasador aún entre las manos, contemplaba los saltos que daba su loza, con la ansiedad propia de una ama de casa.
—¡Esto va a terminar mal!… —fue lo único que alcanzó a decir, mientras Ben, deseando demostrar su gratitud en la única forma que sabía hacerlo, sacó de un canasto que había por allí varios ganchos de la ropa, tiró los platos al aire, los tomó con los broches y colocando éstos sobre el mentón, la nariz, la frente, caminó luciendo aquella especie de hongos que le habían salido en la cara.
Las niñas se divertían enormemente, y la señora Moss estaba tan entretenida que hasta habría sido capaz de prestarle la sopera de porcelana si el muchacho se la hubiese pedido. Pero Ben se hallaba cansado para demostrar todas sus 'habilidades esa misma noche, de modo que se detuvo casi arrepentido de haber iniciado aquella maravillosa exhibición.
—Se me ocurre que has trabajado con algún malabarista —insinuó la señora Moss, quien observó de inmediato que la cara del muchacho reflejaba aquella misma expresión que tomara cuando dijera su nombre, Ben Brown; la expresión de quien no dice toda la verdad…
—Sí, señora… Solía ayudar al señor Pedro, el Rey de los Magos, y aprendí algunos de sus juegos de mano —tartamudeó Ben con gesto inocente.
—Óyeme, muchacho, es mejor que cuentes tu historia completa, sin ocultar nada, de lo contrario tendré que enviarte a casa del juez Morris. No me gustara hacer eso, porque el señor Morris es un hombre un poco duro. Si tú no has hecho nada malo no tienes por qué temer que conozcan tu historia. Yo haré cuanto pueda por ti —aseguró la señora con seriedad al mismo tiempo que se sentaba en el sillón de hamaca como un juez que se dispone a escuchar una declaración.
—¡Yo no he hecho nada malo! ¡No tengo miedo, sólo que no deseo regresar, y si digo de dónde vengo, usted es capaz de hacerles saber que estoy aquí!… —murmuró Ben, atribulado por su deseo de confiarse a su nueva amiga y el temor de tener que volver junto a sus viejos enemigos.
—Si ellos te maltrataron yo nunca les haré saber dónde estás. Cuéntame la verdad que yo te protegeré. ¡Niñas!, vayan ustedes a buscar la leche.
—¡Oh, mamá!, ¡deja que nos quedemos aquí!… ¡Nosotras no contaremos ni una sola palabra!… ¡Lo prometemos! ¡Lo prometemos!… —gritaron Bab y Betty consternadas ante la idea de tener que alejarse precisamente en el instante en que iban a poder conocer un importante secreto.
—Por mí pueden quedarse —manifestó Ben, gentilmente.
—Muy bien. Quedaos entonces, quietas y calladas. Y ahora, muchacho, dime: ¿¿de dónde vienes? —preguntó la señora Moss mientras las pequeñas se ubicaban con toda rapidez frente a su madre, en el banco que era propiedad de ellas, llenas de curiosidad y satisfechas de poder enterarse de algo interesante.