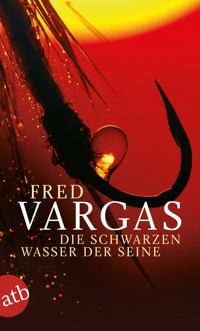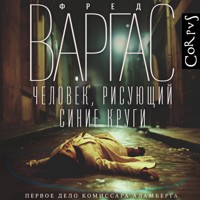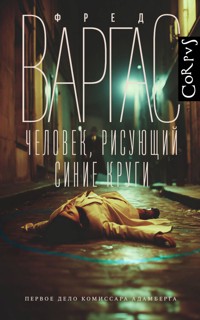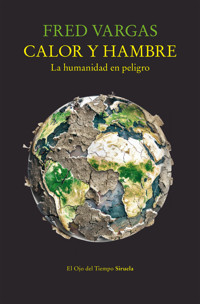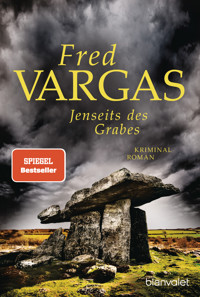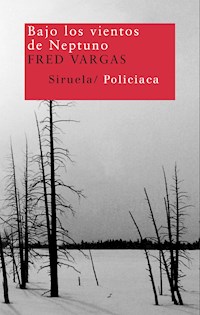
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Fred Vargas juega sus mejores cartas en una novela policiaca de arquitectura clásica y perfecta, que transcurre entre París y la nieve de Quebec. El comisario Adamsberg se dispone a cruzar el Atlántico para instruirse en unas nuevas técnicas de investigación que están desarrollando sus colegas del otro lado del océano. Pero no sabe que el pasado se ha metido en su maleta y le acompaña en su viaje. En Quebec se encontrará con una joven asesinada con tres heridas de arma blanca y una cadena de homicidios todos iguales, cometidos por el misterioso Tridente, un asesino fantasmal que persigue al joven comisario, obligándole a enfrentarse al único enemigo del que hay que tener miedo: uno mismo. Adamsberg esta vez tiene problemas muy serios…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Bajo los vientos de Neptuno
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
Capítulo XLVI
Capítulo XLVII
Capítulo XLVIII
Capítulo XLIX
Capítulo L
Capítulo LI
Capítulo LII
Capítulo LIII
Capítulo LIV
Capítulo LV
Capítulo LVI
Capítulo LVII
Capítulo LVIII
Capítulo LIX
Capítulo LX
Capítulo LXI
Capítulo LXII
Capítulo LXIII
Capítulo LXIV
Capítulo LXV
Notas
Créditos
Bajo los vientos de Neptuno
A mi hermana gemela, Jo Vargas
I
Apoyado en el negro muro del sótano, Jean-Baptiste Adamsberg contemplaba la enorme caldera que, la antevíspera, había abandonado cualquier forma de actividad. Era sábado, 4 de octubre, y la temperatura exterior había bajado casi un grado, con un viento llegado directamente del Ártico. Sin poder hacer nada, el comisario examinaba la calandria y las silenciosas tuberías, con la esperanza de que su benevolente mirada reanimase la energía del dispositivo o hiciera aparecer al especialista que debía llegar y no llegaba.
No es que fuera sensible al frío ni que la situación le resultara desagradable. Muy al contrario, la idea de que, a veces, el viento del norte se propulsara directamente, sin escalas ni desviaciones, desde los hielos perpetuos hasta las calles de París, distrito 13, le producía la sensación de poder acceder de una sola zancada a aquellos lejanos hielos, de poder caminar por ellos, de hacer algún agujero para cazar focas. Se había puesto un chaleco bajo su chaqueta negra y, si de él hubiera dependido, habría aguardado sin prisas la llegada del técnico acechando la aparición del hocico de la foca.
Pero, a su modo, el potente aparato enterrado en el subsuelo participaba plenamente en la resolución de los asuntos que convergían, a todas horas, en la Brigada Criminal, caldeando los cuerpos de los treinta y cuatro radiadores y los veintiocho policías del edificio. Cuerpos ateridos, arrebujados en anoraks, apiñándose en torno a la máquina del café, agarrando con sus manos enguantadas los vasitos blancos. O que abandonaban decididamente el lugar para trasladarse a los bares de los alrededores. Los expedientes se petrificaban a continuación. Expedientes primordiales, crímenes de sangre. Que a la enorme caldera le traían sin cuidado. Aguardaba, princesa y tirana, a que un técnico tuviera a bien desplazarse para ponerse a sus pies. En señal de buena voluntad, Adamsberg había descendido, pues, a rendirle un corto y vano homenaje y a buscar allí, sobre todo, algo de sombra y silencio, y a escapar a las quejas de sus hombres.
Aquellas lamentaciones, cuando se conseguía mantener una temperatura de diez grados en los locales, eran un mal augurio para el cursillo sobre ADN en Quebec, donde el otoño se anunciaba duro; menos cuatro grados ayer en Ottawa, y nieve, ahora, por aquí y por allá. Dos semanas centradas en las huellas genéticas: saliva, sangre, sudor, lágrimas, orina y excreciones diversas, capturados ahora en los circuitos electrónicos, seleccionados y triturados, convertidos todos los licores humanos en verdaderas máquinas de guerra de la criminología. A ocho días de la partida, los pensamientos de Adamsberg habían despegado ya hacia los bosques de Canadá, inmensos, le decían, salpicados de millones de lagos. Su adjunto Danglard le había recordado, refunfuñando, que se trataba de mirar pantallas y en ningún caso la superficie de los lagos. Hacía ya un año que el capitán Danglard refunfuñaba. Adamsberg sabía por qué y aguardaba pacientemente que el enfado se esfumara.
Danglard no soñaba con los lagos, rezaba todos los días para que un caso candente dejara clavada allí a la brigada entera. Desde hacía un mes, rumiaba su próxima muerte en la explosión del aparato sobre el Atlántico. Sin embargo, desde que el técnico que debía llegar no llegaba, estaba de mejor humor. Apostaba por esta imprevista avería de la caldera, esperando que aquel frío ahuyentase a los absurdos fantasmas que surgían de las vastas extensiones heladas de Canadá.
Adamsberg puso su mano en la calandria de la máquina y sonrió. ¿Habría sido capaz Danglard de estropear la caldera, previendo sus efectos desmovilizadores? ¿De retrasar la llegada del técnico? Sí, Danglard era capaz. Su fluida inteligencia se colaba en los más estrechos mecanismos del espíritu humano. Siempre que se basaran en la razón y la lógica. Y, desde hacía muchos años, Adamsberg y su adjunto divergían diametralmente en las crestas de esa onda que se forma entre razón e instinto.
El comisario subió la escalera de caracol y atravesó la gran sala de la planta baja, donde los hombres se movían a cámara lenta, pesadas siluetas engordadas por la sobrecarga de bufandas y jerseys. Sin que se conociera en absoluto el motivo, llamaban a esa estancia la Sala del Concilio, a causa sin duda, pensaba Adamsberg, de las reuniones que allí se desarrollaban, de las conciliaciones o de los conciliábulos. Asimismo, llamaban a la estancia contigua Sala del Capítulo, espacio más modesto donde se celebraban las asambleas restringidas. Adamsberg ignoraba de dónde procedía esto. De Danglard probablemente, cuya cultura le parecía a veces ilimitada y casi perniciosa. El capitán sufría de bruscas expulsiones de saber, tan frecuentes como incontrolables, como un caballo que resopla con un ruidoso estremecimiento. Bastaba un ligero estímulo –una palabra poco usada, una noción mal definida– para que diera comienzo un despliegue de erudición, no necesariamente oportuno, que un gesto con la mano permitía interrumpir.
Con un gesto negativo, Adamsberg hizo comprender a los rostros que se levantaban a su paso que la caldera se negaba a dar señales de vida. Llegó al despacho de Danglard, que terminaba con aire sombrío los informes urgentes por si llegaba el aciago momento de tener que ir al Labrador, adonde ni siquiera llegarían a causa de aquella explosión sobre el Atlántico, tras el incendio del reactor izquierdo, atascado por una bandada de estorninos que se había incrustado en las turbinas. Perspectiva que, a su modo de ver, le autorizaba plenamente a descorchar una botella de blanco antes de las seis de la tarde. Adamsberg se sentó en la esquina de la mesa.
–Danglard, ¿cómo va el asunto de Hernoncourt?
–Cerrándolo. El viejo barón ha cantado. Del todo, limpiamente.
–Demasiado limpiamente –dijo Adamsberg rechazando el informe y agarrando el periódico que estaba, muy bien doblado, sobre la mesa–. He aquí una cena de familia que se convierte en carnicería, un anciano vacilante que se hace un lío con las palabras. Y, de pronto, todo está claro sin transición ni claroscuro. No, Danglard, no firmaremos eso.
Adamsberg volvió ruidosamente una de las páginas del periódico.
–¿Qué significa eso? –preguntó Danglard.
–Que empezamos de cero. El barón nos toma el pelo. Está encubriendo a alguien, muy probablemente a su hija.
–¿Y la hija permitiría que su padre se metiera en el atolladero?
Adamsberg volvió una nueva hoja del periódico. A Danglard no le gustaba que el comisario leyera su periódico. Se lo devolvía arrugado y descoyuntado y no había modo, luego, de colocar de nuevo el papel en sus dobleces.
–Ya ha sucedido –respondió Adamsberg–. Tradiciones aristocráticas y, sobre todo, sentencia benigna para un anciano achacoso. Se lo repito, no hay claroscuro, y eso resulta impensable. El cambio es demasiado claro y la vida nunca es tan tajante. Hay alguna trampa, pues, en un lugar u otro.
Fatigado, Danglard sintió el brusco deseo de agarrar su informe y lanzarlo por los aires. Y de arrancar aquel periódico que Adamsberg desordenaba negligentemente entre sus manos. Ciertas o falsas, se vería obligado a verificar las jodidas confesiones del barón, y sólo por las blandas intuiciones del comisario. Intuiciones que, según Danglard, estaban emparentadas con una raza primitiva de moluscos ápodos, sin pies ni patas, ni arriba ni abajo, cuerpos translúcidos flotando bajo la superficie de las aguas, y que exasperaban, asqueaban incluso, el espíritu preciso y riguroso del capitán. Tenía que ir a comprobarlo pues esas intuiciones ápodas resultaban demasiado a menudo acertadas, gracias a una desconocida presciencia que desafiaba las más refinadas lógicas. Presciencia que, de éxito en éxito, había llevado a Adamsberg hasta aquí, a esta mesa, a este cargo, jefe incongruente y soñador de la Brigada Criminal del distrito 13. Presciencia que el propio Adamsberg negaba y a la que llamaba, sencillamente, los genes, la vida.
–¿No podía haberlo dicho antes? –preguntó Danglard–. ¿Antes de que pasara a máquina todo el informe?
–Se me ha ocurrido esta noche –dijo Adamsberg cerrando bruscamente el periódico–. Mientras pensaba en Rembrandt.
Doblaba a toda prisa el diario, desconcertado por un brutal malestar que acababa de asaltarle con violencia, como un gato te salta encima sacando todas las garras. Una sensación de choque, de opresión, un sudor en la nuca a pesar del frío del despacho. Pasaría, sin duda, estaba pasando ya.
–En este caso –prosiguió Danglard recogiendo su informe–, tendremos que quedarnos aquí para ocuparnos de ello. ¿Cómo hacerlo si no?
–Mordent seguirá con el caso cuando nos hayamos marchado, lo hará muy bien. ¿Cómo va lo de Quebec?
–El prefecto espera nuestra respuesta mañana a las dos –respondió Danglard con el ceño fruncido por la inquietud.
–Muy bien. Convoque una reunión de los ocho miembros del cursillo, a las diez y media en la Sala del Capítulo. Danglard –prosiguió tras una pausa–, no está obligado a acompañarnos.
–¿Ah, no? El prefecto ha establecido personalmente la lista de participantes. Y estoy el primero.
En aquel mismo instante, Danglard no tenía precisamente el aspecto de uno de los miembros más eminentes de la brigada. El miedo y el frío le habían arrebatado su habitual dignidad. Feo y nada favorecido por la naturaleza –según sus palabras–, Danglard apostaba por una elegancia sin tacha para compensar sus rasgos sin definición y sus hombros caídos, y para conferir un cierto encanto inglés a su largo cuerpo blando. Pero hoy, con el rostro enflaquecido, el torso embutido en una chaqueta forrada y el cráneo cubierto con un gorro de marinero, cualquier intento por parecer elegante estaba condenado al fracaso. Tanto más cuanto el gorro, que debía de pertenecer a uno de sus cinco hijos, estaba coronado por un pompón que Danglard había cortado al ras, lo mejor que había podido, pero cuya raíz roja era todavía ridículamente visible.
–Siempre podemos alegar una gripe provocada por la caldera averiada –propuso Adamsberg.
Danglard sopló en sus manos enguantadas.
–Debo ascender a comandante en menos de dos meses –murmuró– y no puedo arriesgarme a perder este ascenso. Tengo cinco mocosos a los que alimentar.
–Enséñeme ese mapa de Quebec. Enséñeme adónde vamos.
–Se lo he dicho ya –respondió Danglard desplegando un mapa–. Aquí –dijo poniendo su dedo a dos leguas de Ottawa–. Al culo del mundo, un lugar llamado Hull-Gatineau, donde la GRC ha instalado uno de los cuarteles del Banco Nacional de Datos Genéticos.
–¿La GRC?
–Ya se lo dije –repitió Danglard–. La Gendarmería Real de Canadá. La policía montada con botas y guerrera roja, como en los viejos tiempos, cuando los iroqueses dictaban aún la ley a orillas del San Lorenzo.
–¿Con guerrera roja? ¿Siguen yendo así?
–Sólo para los turistas. Si tan impaciente está por partir, tal vez convendría que supiera dónde va a poner los pies.
Adamsberg sonrió ampliamente y Danglard agachó la cabeza. No le gustaba que Adamsberg sonriera de esa manera cuando él había decidido refunfuñar. Pues, según decían en la Sala de los Chismes, es decir, en el habitáculo donde se amontonaban las máquinas de comida y de bebidas, la sonrisa de Adamsberg doblegaba la resistencia y licuaba los hielos árticos. Y Danglard reaccionaba de ese modo, como una muchacha, lo que, a sus más de cincuenta años, le contrariaba mucho.
–Sé de todos modos que esa GRC está a orillas del río Outaouais –observó Adamsberg–. Y que hay bandadas de aves silvestres.
Danglard bebió un trago de vino blanco y sonrió con cierta sequedad.
–Ocas marinas –precisó–. Y el Outaouais no es un río, es un afluente. Es como doce veces el Sena, pero es un afluente. Que desemboca en el San Lorenzo.
–Bueno, un afluente si quiere. Sabe usted demasiado para dar marcha atrás, Danglard. Está ya en el engranaje y partirá. Tranquilícese y dígame que no ha sido usted quien, con nocturnidad, ha acabado con la caldera, y que tampoco ha matado por el camino al técnico que debe venir y que no llega.
Danglard levantó un rostro ofendido.
–¿Con qué objeto?
–Petrificar las energías, congelar las veleidades de aventura.
–¿Sabotaje? No piensa usted lo que está diciendo.
–Sabotaje menor, benigno. Más vale una caldera averiada que un boeing que estalla. Porque éste es el verdadero motivo de su negativa. ¿No es cierto, capitán?
Danglard dio un brusco puñetazo en la mesa y unas gotas de vino cayeron sobre los informes. Adamsberg dio un respingo. Danglard podía mascullar, gruñir o poner mala cara en silencio, modos mesurados todos ellos de expresar su desaprobación si venía al caso, pero era ante todo un hombre educado, cortés, y de una bondad tan vasta como discreta. Salvo en un solo tema, y Adamsberg se puso rígido.
–¿Mi «verdadero motivo»? –dijo secamente Danglard, con el puño cerrado aún en la mesa–. ¿Qué coño puede importarle a usted mi «verdadero motivo»? Yo no dirijo esta brigada y no he sido yo quien ha decidido hacernos embarcar para ir a hacer el idiota en la nieve. Mierda.
Adamsberg agachó la cabeza. Era la primera vez, en años, que Danglard le decía mierda a la cara. Y eso no le afectó, dada su capacidad de indolencia y de placidez poco usuales, que algunos llamaban indiferencia y desprendimiento, y que destrozaba los nervios de quienes intentaban evitar un enfrentamiento con él.
–Le recuerdo, Danglard, que se trata de una proposición excepcional de colaboración y de uno de los sistemas más efectivos que existe. Los canadienses nos llevan ventaja en este terreno. Negándonos pareceríamos cretinos.
–¡Tonterías! No me diga que es su ética profesional la que le impulsa a hacernos trotar por el hielo.
–Eso es, sí.
Danglard vació su vaso de un solo trago y miró el rostro de Adamsberg, adelantando el mentón.
–¿Algo más, Danglard? –preguntó suavemente Adamsberg.
–Su motivo –gruñó–. Su verdadero motivo. ¿Y si hablara de ello en vez de acusarme de sabotaje? ¿Y si me hablara de su propio sabotaje?
«Bueno», pensó Adamsberg. «Ya estamos.»
Danglard se levantó de pronto, abrió su cajón, sacó la botella de vino blanco y llenó generosamente su vaso. Luego dio una vuelta por la estancia. Adamsberg se cruzó de brazos, esperando el chaparrón. De nada servía argumentar en ese estadio de cólera y vino. Una cólera que estalló por fin, con un año de retraso.
–Vamos a ello, Danglard, si lo desea.
–Camille. Camille está en Montreal y usted lo sabe. Por eso y sólo por eso nos amontona usted en ese jodido boeing de mierda.
–Ya estamos.
–Eso es.
–Y eso no es cosa suya, capitán.
–¿No? –gritó Danglard–. Hace un año, Camille se esfumó, salió de su vida en uno de esos diabólicos barrenazos cuyo secreto posee. ¿Y quién deseaba volver a verla? ¿Quién? ¿Usted o yo?
–Yo.
–¿Y quién le siguió la pista? ¿Quién la encontró, la localizó? ¿Quién le proporcionó su dirección en Lisboa? ¿Usted o yo?
Adamsberg se levantó y fue a cerrar la puerta del despacho. Danglard siempre había venerado a Camille, a la que ayudaba y protegía como a una obra de arte. No había nada que hacer. Y ese fervor protector concordaba muy mal con la tumultuosa vida de Adamsberg.
–Usted –respondió con tranquilidad.
–Exacto. De modo que es cosa mía.
–Más bajo, Danglard. Le escucho y es inútil que grite.
Esta vez, el particular timbre de voz de Adamsberg pareció hacer efecto. Como un producto activo, las inflexiones de la voz del comisario envolvían al adversario, provocando una relajación o una sensación de serenidad, de placer o de anestesia completa. El teniente Voisenet, que tenía estudios de química, había hablado a menudo de este enigma en la Sala de los Chismes, pero nadie había podido identificar qué lenitivo había sido introducido, a fin de cuentas, en la voz de Adamsberg. ¿Tomillo? ¿Jalea real? ¿Cera? ¿Una mezcla? Danglard se calmó un poco.
–¿Y quién –prosiguió en voz más baja– corrió a verla a Lisboa y echó a perder toda la historia en menos de tres días?
–Yo.
–Usted. Un detalle insignificante, ni más ni menos.
–Que no es cosa suya.
Adamsberg se levantó y, separando los dedos, dejó caer el vasito directamente en la papelera, en pleno centro. Como si hubiese apuntado para hacer un disparo. Salió de la estancia con paso tranquilo, sin volverse.
Danglard apretó los labios. Sabía que se había pasado de la raya, que había llegado demasiado lejos en terreno vedado. Pero aguijoneado por meses de reprobación y exacerbado por el asunto de Quebec, no había sido ya capaz de retroceder. Se frotó las mejillas con la rugosa lana de los guantes, vacilando, evaluando sus meses de pesado silencio, de mentira, de traición tal vez. Así estaba bien, o no. Por entre los dedos, su mirada cayó sobre el mapa de Quebec extendido en la mesa. ¿Para qué hacerse mala sangre? Dentro de ocho días estaría muerto, y Adamsberg también. Estorninos engullidos por la turbina, el reactor izquierdo ardiendo, explosión superatlántica. Levantó la botella y bebió directamente, a morro, un trago. Luego descolgó el teléfono y marcó el número del técnico.
II
Adamsberg se encontró con Violette Retancourt en la máquina de café. Permaneció algo rezagado, esperando que el más sólido de sus lugartenientes hubiera sacado su vaso de las ubres de la máquina; pues, en la imaginación del comisario, el aparato de las bebidas evocaba una vaca nutricia acurrucada en las oficinas de la Criminal, como una madre silenciosa que velara por ellos, y por esta razón le gustaba. Pero Retancourt se esfumó en cuanto le vio. Decididamente, pensó Adamsberg colocando un vasito bajo las ubres del distribuidor, no era su día.
Aquel día o cualquier otro, la teniente Retancourt era sin embargo un caso raro. Adamsberg nada tenía que reprochar a aquella mujer impresionante, treinta y cinco años, un metro setenta y nueve y ciento diez kilos, tan inteligente como poderosa, y capaz, como ella misma había expuesto, de usar su energía como mejor le conviniera. Y, en efecto, la diversidad de medios que Retancourt había demostrado en un año, con unos golpes de una potencia bastante terrorífica, había convertido a la teniente en uno de los pilares del edificio, la máquina de guerra polivalente de la Brigada, adaptada a todos los terrenos, cerebral, táctico, administrativo, de combate o de tiro de precisión. Pero a Violette Retancourt no le gustaba. Sin hostilidad, simplemente le evitaba.
Adamsberg recogió su vasito de café, dio unas palmadas a la máquina en señal de agradecimiento filial y regresó a su despacho, con el ánimo apenas molesto por el estallido de Danglard. No tenía la intención de pasar horas y horas apaciguando los temores del capitán, se tratara del boeing o de Camille. Habría preferido, simplemente, que no le hubiese comunicado que Camille se encontraba en Montreal, hecho que ignoraba y que perturbaba levemente su escapada quebequesa. Habría preferido que no hubiese reavivado imágenes que enterraba en los márgenes de sus ojos, en el dulzón limo del olvido, hundiendo los ángulos de los maxilares, difuminando los labios infantiles, envolviendo en gris la piel blanca de aquella muchacha del norte. Que no hubiese reavivado un amor que iba disgregándose sin estruendo, en beneficio de los múltiples paisajes que le ofrecían las demás mujeres. Una indiscutible propensión a merodear, a robar fruta poco madura, que chocaba a Camille, naturalmente. A menudo la había visto ponerse las manos en los oídos tras uno de sus paseos, como si su melódico amante acabara de hacer chirriar las uñas en una pizarra, introduciendo una disonancia en su delicada partitura. Camille se dedicaba a la música, y eso lo explicaba todo.
Se sentó de través en su sillón y sopló en su café, dirigiendo su mirada hacia el panel donde estaban clavados los informes, las urgencias y, en el centro, las notas que resumían los objetivos de la misión de Quebec. Tres hojas limpiamente fijadas, una al lado de otra, por tres chinchetas rojas. Huellas genéticas, sudor, orines y ordenadores, hojas de arce, bosques, lagos, caribús. Mañana firmaría la orden de la misión y, dentro de ocho días, despegaría. Sonrió y bebió un trago de café, con el espíritu tranquilo, feliz incluso.
Y sintió de pronto aquel mismo sudor frío depositándose en la nuca, aquella misma molestia que le oprimía, las zarpas de aquel gato saltando sobre sus hombros. Se dobló por el golpe y dejó con precaución el vasito en la mesa. Segundo malestar en una hora, turbación desconocida, como la visita inesperada de un extraño, provocando un brutal «quién vive», una alarma. Se obligó a levantarse, a andar. Salvo ese golpe, ese sudor, su cuerpo respondía normalmente. Se pasó las manos por el rostro, relajando su piel, frotándose la nuca. Un malestar, una especie de convulsión defensiva. El mordisco de una angustia, la percepción de una amenaza y el cuerpo que se yergue ante ella. Y, ahora que de nuevo se movía con facilidad, permanecía en él una inexpresable sensación de pesadumbre, como un opaco sedimento que el oleaje abandona en el reflujo.
Terminó su café y apoyó el mentón en su mano. Le había sucedido montones de veces no entenderse, pero era la primera vez que escapaba de sí mismo. La primera vez que caía, durante unos segundos, como si un polizón se hubiera colado a bordo de su ser y hubiera tomado el timón. Estaba seguro de ello: había un polizón a bordo. Un hombre sensato le habría explicado lo absurdo del hecho y sugerido el aturdimiento de una gripe. Pero Adamsberg identificaba algo muy distinto, la breve intrusión de un peligroso desconocido, que no quería hacerle ningún bien.
Abrió su armario para sacar un viejo par de zapatillas deportivas. Esta vez, ir a caminar o soñar no bastaría. Tendría que correr, horas si era necesario, directamente hacia el Sena y, luego, a lo largo. Y en aquella carrera despistar a su perseguidor, soltarlo en las aguas del río o, ¿por qué no?, en alguien que no fuera él.
III
Sin mugre ya, agotado después de una ducha, Adamsberg decidió cenar en Las aguas negras de Dublín, un bar sombrío cuya ruidosa atmósfera y ácido olor habían salpicado, a menudo, sus deambulaciones. El lugar, frecuentado exclusivamente por irlandeses a los que no entendía ni una sola palabra, tenía la insólita ventaja de proporcionar gente y charlas interminables, al mismo tiempo que una absoluta soledad. Encontró allí su mesa manchada de cerveza, el aire saturado de un olorcillo a Guinness, y la camarera, Enid, a quien encargó un filete de cerdo y patatas fritas. Enid servía los platos con un antiguo y largo tenedor de estaño que a Adamsberg le gustaba, con su mango de madera barnizada y las tres púas irregulares de su espetón. La estaba mirando mientras colocaba la carne cuando el polizón resurgió con la brutalidad de un violador. Esta vez le pareció detectar el ataque una fracción de segundo antes de que se produjera. Con los puños crispados sobre la mesa, intentó resistirse a la intrusión. Tensó su cuerpo y recurrió a otros pensamientos, imaginando las hojas rojas de los arces. No sirvió de nada y el malestar pasó por él como un tornado devasta un campo, rápido, imparable y violento, para luego, negligente, abandonar su presa y proseguir en otra parte su obra.
Cuando pudo extender sus manos de nuevo, tomó los cubiertos pero no fue capaz de tocar el plato. La estela de pesadumbre que el tornado dejaba tras de sí le cortó el apetito. Se excusó ante Enid y salió a la calle, caminando al azar, vacilante. Un rápido pensamiento le recordó a su tío abuelo, que, cuando estaba enfermo, iba a acurrucarse hecho un ovillo en el hueco de una roca de los Pirineos, hasta que la cosa pasara. Luego, el antepasado se estiraba y regresaba a la vida, sin fiebre ya, devorada por la roca. Adamsberg sonrió. En aquella gran ciudad no encontraría madriguera alguna en la que acurrucarse como un oso, grieta alguna que absorbiera su fiebre y se tragara, crudo, su polizón. Que, a estas horas, tal vez hubiera saltado a los hombros de un vecino de mesa irlandés.
Su amigo Ferez, el psiquiatra, sin duda habría intentado identificar el mecanismo por el que se desencadenaba la irrupción. Descubrir la turbación oculta, el tormento no confesado que, como un prisionero, sacudía súbitamente los grilletes de sus cadenas. El estruendo que provocaba los sudores, las contracciones, el rugido que le hacía encorvar la espalda. He aquí lo que Ferez habría dicho, con esa preocupada gula que él le conocía ante los casos insólitos. Habría preguntado de qué estaba hablando cuando el primero de los gatos de afiladas zarpas le cayó encima. ¿De Camille tal vez? ¿O quizás de Quebec?
Hizo una pausa en la acera, hurgando en su memoria, buscando qué le estaba diciendo a Danglard cuando aquel primer sudor le había apretado el gaznate. Sí, Rembrandt. Estaba hablando de Rembrandt, de la ausencia de claroscuro en el caso de Hernoncourt. Fue en aquel momento. Y, por lo tanto, mucho antes de cualquier discusión sobre Camille o Canadá. Sobre todo, hubiera tenido que explicar a Ferez que ninguna preocupación había logrado nunca que un gato ávido cayera sobre sus hombros. Que se trataba de un hecho nuevo, nunca visto, inédito. Que aquellos golpes se habían producido en posturas y lugares distintos, sin el menor elemento de unión. ¿Qué relación había entre la buena Enid y su adjunto Danglard, entre la mesa de Las aguas negras y el panel de los avisos? ¿Entre la multitud de aquel bar y la soledad del despacho? Ninguna. Ni siquiera un tipo tan listo como Ferez podría sacarle ningún partido a eso. Y se negaría a escuchar que un polizón había subido a bordo. Se frotó el pelo, los brazos y los muslos, reactivó su cuerpo. Luego reanudó la marcha procurando recurrir a sus fuerzas ordinarias, deambulación tranquila, observación lejana de los viandantes, con el espíritu navegando como madera en las aguas.
La cuarta ráfaga cayó sobre él casi una hora más tarde, cuando estaba subiendo por el bulevar Saint-Paul, a pocos pasos de su casa. Se dobló ante el ataque, se apoyó en el farol, petrificándose bajo el viento del peligro. Cerró los ojos, aguardó. Menos de un minuto después, levantaba lentamente el rostro, relajaba sus hombros, movía sus dedos en los bolsillos, presa de aquella angustia que el tornado dejaba en su estela, por cuarta vez. Un desasosiego que hacía afluir las lágrimas a los párpados, una pesadumbre sin nombre.
Y necesitaba aquel nombre. El nombre de aquella prueba, de aquella alarma. Pues aquel día que había comenzado tan banalmente, con su cotidiana entrada en los locales de la Criminal, le estaba dejando modificado, alterado, incapaz de reanudar la rutina de la mañana. Hombre ordinario por la mañana, trastornado al anochecer, bloqueado por un volcán que había surgido ante sus pasos, fauces de fuego abiertas a un indescifrable enigma.
Se apartó del farol y examinó el lugar, como habría hecho en la escena de un crimen del que él fuera la víctima, en busca de una señal que pudiera revelarle la identidad del asesino que le había herido por la espalda. Se separó un metro y volvió a colocarse en la posición exacta donde estaba en el momento del impacto. Su mirada recorrió la acera vacía, el cristal oscuro de la tienda de la derecha, el cartel publicitario de la izquierda. Nada más. Sólo aquel cartel podía verse con claridad en mitad de la noche, iluminado en su marco de cristal. He aquí pues la última cosa que había percibido antes de la ráfaga. Lo examinó. Era la reproducción de un cuadro de factura clásica, cruzado por un anuncio: «Los pintores pompiers del siglo XIX. Exposición temporal. Grand Palais. 18 de octubre-17 de diciembre».
El cuadro representaba a un tío musculoso de piel clara y barba negra, confortablemente instalado en el océano, rodeado de náyades y entronizado en una ancha concha. Adamsberg se concentró un momento en aquella tela, sin comprender en qué había podido contribuir a provocar el ataque, ni tampoco su conversación con Danglard, su sillón del despacho o la humosa sala de los Dublineses. Y, sin embargo, un hombre no pasa de la normalidad al caos con sólo un chasquido de dedos. Es precisa una transición, un paso. Allí como en cualquier otra parte y en el caso de Hernoncourt, le faltaba el claroscuro, el puente entre las riberas de la sombra y de la luz. Suspiró de impotencia y se mordió los labios, escrutando la noche por la que merodeaban los taxis vacíos. Levantó un brazo, subió al coche y dio al chófer la dirección de Adrien Danglard.
IV
Tuvo que llamar tres veces antes de que Danglard, atontado por el sueño, fuera a abrirle la puerta. El capitán se contrajo al ver a Adamsberg, cuyos rasgos parecían más pronunciados, la nariz más aguileña y un brillo sordo bajo los altos pómulos. Por lo tanto, el comisario no se había relajado tan rápido –como de costumbre– como se había tensado. Danglard se había pasado de la raya, lo sabía. Desde entonces, le daba vueltas a la eventualidad de un enfrentamiento, de una bronca incluso. ¿O de una sanción? ¿O de algo peor aún? Incapaz de frenar el mar de fondo de su pesimismo, había rumiado sus crecientes temores durante toda la cena, procurando no mostrar nada a los niños, ni eso ni el problema del reactor izquierdo tampoco. La mejor defensa seguía siendo contarles una nueva anécdota de la teniente Retancourt, algo que sin duda les divertía, empezando por el hecho de aquella mujer gorda –que parecía pintada por Miguel Ángel, que, fuera cual fuese su genio, no era el más hábil para plasmar la flexible sinuosidad del cuerpo femenino– llevase el nombre de una delicada flor silvestre, Violette. Aquel día, Violette hablaba en voz baja con Hélène Froissy, que pasaba una mala racha. Violette había soltado una de sus frases golpeando con la palma de la mano la fotocopiadora, lo que provocó una inmediata puesta en marcha de la máquina, cuyo carro se había bloqueado, firmemente, hacía cinco días.
Uno de los gemelos de Danglard había preguntado qué hubiera sucedido si Retancourt hubiese golpeado la cabeza de Hélène Froissy y no la fotocopiadora. ¿Habría sido posible poner de nuevo en marcha los buenos pensamientos de la triste teniente? ¿Podía Violette hacer que funcionaran los seres y las cosas tocándolos con fuerza? Todos habían apretado, luego, el televisor estropeado para probar su propio poder –Danglard había autorizado una sola presión por niño–, pero la imagen no había regresado a la pantalla y el benjamín se había hecho daño en un dedo. Una vez acostados los niños, la inquietud le había llevado, de nuevo, a negros presagios.
Ante su superior, Danglard se rascó el torso en un gesto de ilusoria autodefensa.
–Deprisa, Danglard –susurró Adamsberg–, le necesito. El taxi espera abajo.
Serenado por esa rápida vuelta a la normalidad, el capitán se puso a toda prisa la chaqueta y el pantalón. Adamsberg no le guardaba rencor alguno por su rabia, olvidada ya, enterrada en los limbos de su indulgencia o de su habitual despreocupación. Si el comisario iba a buscarle en plena noche, es que un asesinato acababa de caerle a la brigada.
–¿Dónde ha sido? –preguntó reuniéndose con Adamsberg.
–En Saint-Paul.
Ambos bajaban la escalera, Danglard intentando anudarse la corbata al tiempo que se ponía una gruesa bufanda.
–¿Alguna víctima?
–Dese prisa, amigo mío, es urgente.
El taxi les dejó a la altura del cartel publicitario. Adamsberg pagó la carrera mientras Danglard, sorprendido, contemplaba la calle vacía. Ni luces giratorias ni equipo técnico, una acera desierta y los edificios dormidos. Adamsberg le tomó del brazo y tiró de él, presuroso, hacia el cartel. Allí, sin soltar a su adjunto, le señaló el cuadro.
–¿Qué es esto, Danglard?
–¿Cómo? –dijo Danglard, desconcertado.
–El cuadro, carajo. Le pregunto de qué se trata. Qué representa.
–Pero ¿y la víctima? –dijo Danglard volviendo la cabeza–. ¿Dónde está la víctima?
–Aquí –dijo Adamsberg señalando su torso–. Respóndame. ¿Qué es esto?
Danglard agitó la cabeza, entre desconcertado y escandalizado. Luego, el absurdo onírico de la situación le pareció de pronto tan agradable que un puro sentimiento de alegría barrió su cólera. Se sintió lleno de gratitud hacia Adamsberg, que no sólo no había tomado en cuenta sus insultos sino que le ofrecía esta noche, de una forma completamente involuntaria, un instante de excepcional extravagancia. Y sólo Adamsberg era capaz de descoyuntar la vida ordinaria para extraer de ella estos despropósitos, estos cortos fulgores de descabellada belleza. ¿Qué le importaba, pues, que le arrancara del sueño para arrastrarle con un frío cortante ante Neptuno, pasada la medianoche?
–¿Quién es ese tipo? –repetía Adamsberg sin soltarle el brazo.
–Neptuno saliendo de las olas –respondió Danglard sonriendo.
–¿Está usted seguro?
–Neptuno o Poseidón, como prefiera.
–¿Es el dios del mar o el de los infiernos?
–Son hermanos –explicó Danglard, contento de estar dando un curso de mitología en plena noche–. Tres hermanos: Hades, Zeus y Poseidón. Poseidón reina sobre el mar, sobre sus azures y sus tormentas, pero también sobre sus profundidades y sus amenazas abisales.
Adamsberg había soltado ahora su brazo y, con las manos a la espalda, le escuchaba.
–Aquí –prosiguió Danglard paseando su dedo por el cartel– podemos verlo rodeado de su corte y de sus demonios. He aquí los beneficios de Neptuno, he aquí su poder para castigar, representado por su tridente y la serpiente maléfica que arrastra hacia los abismos. La representación es académica, la factura blanda y sentimental. No puedo identificar al pintor. Algún desconocido oficiante para los salones burgueses y probablemente...
–Neptuno –interrumpió Adamsberg en tono pensativo–. Bien, Danglard, infinitas gracias. Regrese ahora, vuelva a dormirse, y perdón por haberle despertado.
Antes de que Danglard hubiera podido pedir explicaciones, Adamsberg había parado un taxi y había metido en él a su adjunto. Por el cristal, vio al comisario alejándose con paso lento, una delgada silueta negra y encorvada, bamboleándose levemente en la noche. Sonrió, se frotó maquinalmente la cabeza y encontró el pompón cortado de su gorro. Presa de la inquietud, bruscamente, tocó por tres veces el embrión de aquel pompón para que le diera suerte.
V
Una vez en casa, Adamsberg recorrió su heterogénea biblioteca en busca de un libro cualquiera que pudiese hablarle de Neptuno Poseidón. Sólo encontró un viejo manual de Historia donde, en la página sesenta y siete, el dios del mar se le apareció en todo su esplendor, llevando en la mano su arma divina. Lo examinó un momento, leyó el pequeño comentario al pie del bajorrelieve, luego, con el libro en la mano aún, se tiró en la cama vestido, empapado de fatiga y pesadumbre.
El aullido de un gato que se peleaba en los tejados le despertó hacia las cuatro de la madrugada. Abrió los ojos en la oscuridad, miró el marco más claro de la ventana, ante su cama. La chaqueta colgada de la manija formaba una ancha silueta inmóvil, la de un intruso que se hubiera colado en su habitación y le observara dormir. El polizón que se le había metido dentro y no se iba. Adamsberg cerró brevemente los ojos y los abrió de nuevo. Neptuno y su tridente.
Esta vez, sus brazos comenzaron a temblar, su corazón se aceleró. Nada que ver con los cuatro tornados que había sufrido, sólo estupefacción y terror.
Bebió un largo trago del grifo de la cocina y se roció el rostro y el pelo con agua fría. Luego abrió todos los armarios en busca de algún licor, una bebida fuerte, picante, con especias, no importaba. Seguro que había algo así en alguna parte, un resto abandonado al menos, cierta noche, por Danglard. Encontró por fin una botella de terracota que no le resultaba familiar, cuyo tapón sacó rápidamente. Pegó su nariz al gollete, examinó la etiqueta. Ginebra, 44º. Sus manos hacían temblar la gruesa botella. Llenó un vaso y lo vació de golpe. Dos veces seguidas. Adamsberg sintió que su cuerpo se desmembraba y fue a derrumbarse en un viejo sillón, dejando sólo encendida una lamparilla.
Ahora que el alcohol había entumecido sus músculos, podía reflexionar, comenzar, intentarlo. Intentar mirar al monstruo que la evocación de Neptuno había hecho emerger, por fin, de sus propias cavernas. El polizón, el terrible intruso. El asesino invencible y altivo al que llamaba el Tridente. El inasible criminal que había hecho que su vida se tambaleara, treinta años antes. Durante catorce años le había perseguido, acosado, esperando atraparlo cada vez y perdiendo, sin cesar, su móvil presa. Corriendo, cayendo, echando de nuevo a correr.
Y cayendo había perdido las esperanzas y, sobre todo, había perdido a su hermano. El Tridente había escapado, siempre. Un titán, un diablo, un Poseidón infernal. Que levantaba su arma de tres puntas y mataba de un solo golpe en el vientre. Dejando tras de sí a sus víctimas empaladas, marcadas con tres trazos rojos alineados.
Adamsberg se incorporó en su sillón. Las tres chinchetas rojas alineadas en la pared de su despacho, los tres agujeros sanguinolentos. El largo tenedor de tres púas que manejaba Enid, el reflejo de las puntas del Tridente. Y Neptuno, levantando su cetro. Las imágenes que tanto daño le habían hecho, provocando los tornados, haciendo que afluyera la pesadumbre, liberando como un chorro de lodo su renacida angustia.
Debería haberlo sabido, pensaba ahora. Relacionado la violencia de esos golpes con la magnitud dolorosa de su larga historia con el Tridente. Puesto que nadie le había causado más dolor y espanto, angustia y rabia que aquel hombre. Fue necesario, dieciséis años atrás, rellenar, emparedar y, luego, olvidar la abertura que el asesino había excavado en su vida. Y ahora se abría, brutalmente, ante sus pasos, sin razón.
Adamsberg se levantó y recorrió la estancia, con los brazos cruzados sobre el vientre. Por un lado, se sentía liberado y casi descansado al haber identificado el ojo del ciclón. Los tornados no regresarían. Pero la brutal reaparición del Tridente le asustaba. Aquel lunes 6 de octubre reaparecía como un espectro, atravesando súbitamente las murallas. Inquietante despertar, inexplicable retorno. Guardó la botella de ginebra y lavó cuidadosamente su vaso. Debía entender por qué ese viejo fantasma había regresado. Entre su apacible llegada a la Brigada y la aparición del Tridente le faltaba, de nuevo, un vínculo.
Se sentó en el suelo con la espalda contra el radiador, apretándose las rodillas con las manos, pensando en el tío abuelo así aovillado en un hueco de la roca. Tenía que concentrarse, fijar la mirada en un punto, zambullir sus ojos en lo más profundo sin soltar la presa. Regresar a la primera aparición del Tridente, a la ráfaga inicial. Cuando hablaba de Rembrandt pues, cuando explicaba a Danglard el fallo en el caso de Hernoncourt. Repasó en su memoria la escena. Memorizar las palabras le exigía un laborioso esfuerzo, porque las imágenes se incrustaban fácilmente en él, como guijarros en la tierra blanda. Volvió a verse sentado en la esquina de la mesa de Danglard, volvió a ver el rostro descontento de su adjunto bajo un gorro con pompón segado, el vaso de vino blanco, la luz que venía de la izquierda. Y él, hablando del claroscuro. ¿Con qué actitud? ¿Con los brazos cruzados? ¿Sobre las rodillas? ¿Con la mano en la mesa? ¿En el bolsillo? ¿Qué hacía con sus manos?
Tenía un periódico. Lo había tomado de la mesa, donde lo había desplegado y hojeado sin verlo durante la conversación. ¿Sin verlo? ¿O, por el contrario, mirándolo? ¿Con tanta fuerza que el mar de fondo había brotado de su memoria?
Adamsberg consultó su reloj: las cinco y veinte de la madrugada. Se levantó rápidamente, se arregló la arrugada chaqueta y salió. Siete minutos más tarde, desconectaba la alarma del portal y entraba en los locales de la Brigada. El vestíbulo estaba helado, el especialista que debía acudir a las siete no había ido.
Saludó al centinela de guardia y entró sin ruido en el despacho de su adjunto, tratando de que el equipo de guardia no advirtiera su presencia. Se limitó a encender la lámpara de la mesa y buscó el periódico. Danglard no era de los que lo dejaban abandonado en la mesa y Adamsberg lo encontró guardado en el archivador. Sin tomarse el tiempo de sentarse, volvió las páginas buscando alguna señal neptuniana. Fue algo peor. En la página 7, y bajo el titular «Joven asesinada de tres cuchilladas en Schiltigheim», una mala foto mostraba un cuerpo en una camilla. Pese a la ancha trama del cliché, se distinguía el jersey azul pálido de la muchacha y, en lo alto del vientre, tres agujeros rojos alineados.
Adamsberg rodeó la mesa y se sentó en el sillón de Danglard. Tenía entre sus dedos el último fragmento del claroscuro, las tres heridas entrevistas. Aquella marca sanguinolenta vista tantas veces en el pasado, que señalaba el paso del asesino que yacía en su memoria, inerte desde hacía dieciséis años, y que aquella foto había despertado con un sobresalto, provocando la terrible alarma y el regreso del Tridente.
Ahora, estaba tranquilo. Sacó la hoja del periódico, la dobló y la metió en su bolsillo interior. Todo estaba en su lugar y las ráfagas no regresarían. Tampoco el Tridente, exhumado por un simple cruce de imágenes. Y que, tras aquel breve malentendido, regresaría de nuevo a su caverna de olvido.
VI
La reunión de los ocho miembros de la misión de Quebec tuvo lugar a una temperatura de ocho grados en un ambiente huraño que languidecía por el frío. Tal vez la partida se hubiera perdido sin la capital presencia de la teniente Violette Retancourt. Sin guantes ni gorro, no mostraba el menor signo de desagrado. Al contrario de sus colegas, que, con los maxilares crispados, se expresaban con voz tensa, ella mantenía su timbre fuerte y bien templado, amplificado por el interés que sentía por la misión de Quebec. Estaba flanqueada por Voisenet, con la nariz metida en su bufanda, y el joven Estalère, que rendía a la polivalente Retancourt un verdadero culto, como a una diosa omnipotente, una corpulenta Juno mezclada con una Diana cazadora y una Shiva de doce brazos. Retancourt alentaba, demostraba, concluía. Visiblemente, hoy había convertido su energía en fuerza de convicción y Adamsberg, sonriente, la dejaba dirigir el juego. A pesar de su noche caótica, se sentía relajado y de vuelta a su estado normal. La ginebra ni siquiera le había dejado una barrena en la frente.
Danglard observaba al comisario que se balanceaba en su asiento, recuperada toda su indolencia, como si hubiera olvidado su resentimiento de la víspera e, incluso, su conversación nocturna sobre el dios del mar. Retancourt seguía hablando, contrarrestando los argumentos negativos, y Danglard sentía que estaba perdiendo rápidamente terreno, que una fuerza ineluctable le empujaba hacia las puertas de aquel boeing con los reactores atiborrados de estorninos.
Retancourt ganó la partida. A las doce y diez se votó, con siete votos contra uno, la salida hacia la GRC de Gatineau. Adamsberg levantó la sesión y fue a anunciar su decisión al prefecto. Retuvo a Danglard en el pasillo.
–No se preocupe –dijo–, sujetaré el hilo. Lo hago muy bien.
–¿Qué hilo?
–El hilo del que cuelga el avión –explicó Adamsberg apretando el pulgar y el índice.
Adamsberg inclinó la cabeza para avalar su promesa y se alejó. Danglard se preguntó si el comisario acababa de tomarle el pelo. Pero parecía serio, como si pensara realmente que podía sujetar los hilos de los aviones, impidiendo que cayeran. Danglard se pasó la mano por el pompón, convertido desde aquella noche en un asidero apaciguador. Y, curiosamente, la idea del hilo y de Adamsberg sujetándolo le tranquilizó un poco.
En la esquina de la calle se levantaba una gran cervecería donde se vivía bien y se comía mal, mientras que enfrente se abría un pequeño café donde se vivía mal y se comía bien. Esa elección vital, bastante crucial, se presentaba prácticamente a diario a los miembros de la brigada, que vacilaban entre saciar el apetito en un lugar sombrío y mal caldeado y la comodidad de la vieja cervecería, que había conservado sus bancos de los años treinta, pero había reclutado un calamitoso cocinero. Ese día prevaleció la cuestión del caldeado sobre cualquier otra consideración y una veintena de agentes confluyó en el restaurante. Se llamaba Cervecería de los Filósofos, lo que tenía algo de incongruente puesto que unos sesenta policías desfilaban diariamente por allí, poco inclinados en conjunto al manejo de los conceptos. Adamsberg observó la dirección del flujo de sus hombres y se volvió hacia el mal caldeado tugurio, El Matorral. Apenas había comido desde hacía veinticuatro horas, puesto que había tenido que abandonar su plato irlandés ante los embates de la ráfaga.
Al terminar el plato del día, sacó la página del periódico que se arrugaba en su bolsillo interior y la desplegó sobre el mantel, atraído por aquel crimen de Schiltigheim que le había extraviado en la tormenta. La víctima, Élisabeth Wind, de veintidós años, había sido asesinada, probablemente hacia medianoche, cuando regresaba en bici desde Schiltigheim hasta su aldea, a tres kilómetros de allí, un recorrido que hacía todos los sábados por la noche. Su cuerpo había sido encontrado en la maleza, a unos diez metros de la carretera local. Las primeras conclusiones mencionaban una contusión en el cráneo y tres puñaladas en el vientre, que le habían producido la muerte. La joven no había sido violada ni desnudada. Un sospechoso había sido detenido rápidamente, Bernard Vétilleux, de treinta y ocho años, soltero y sin domicilio, descubierto a quinientos metros del lugar del crimen. Estaba totalmente borracho y dormía en la cuneta de la carretera. Los gendarmes aseguraban tener contra Vétilleux una prueba abrumadora mientras que el hombre, según decía, no guardaba recuerdo alguno de la noche del crimen.
Adamsberg leyó dos veces la noticia. Sacudió lentamente la cabeza, mirando aquel jersey claro perforado por tres agujeros. Imposible, evidentemente. Nadie mejor que él podía saberlo. Pasó la mano por el papel de periódico, vaciló, luego tomó su móvil.
–¿Danglard?
Su adjunto le respondió desde Los Filósofos, con la boca llena.
–¿Podría usted encontrarme al comandante de la gendarmería de Schiltigheim, en el Bajo Rin?
Danglard se sabía al dedillo los nombres de los comisarios de todas las ciudades de Francia, pero conocía peor la gendarmería.
–¿Es tan urgente como la identificación de Neptuno?
–No del todo pero digamos que del mismo orden.
–Le llamaré dentro de un cuarto de hora. Ya puestos, no olvide darle un toque al de la calefacción.
Adamsberg terminaba su café doble –mucho menos conseguido que el de la vaca nutricia de la Brigada– cuando su adjunto volvió a llamarle.
–El comandante Thierry Trabelmann. ¿Tiene algo para apuntar el número?
Adamsberg lo anotó en el mantel de papel. Esperó a que hubieran dado las dos en el viejo reloj del Matorral para llamar a la gendarmería de Schiltigheim. El comandante Trabelmann se mostró relativamente distante. Había oído hablar del comisario Adamsberg, bien y mal, y vacilaba sobre la conducta que debía seguir.
–No tengo la intención de arrebatarle el caso, comandante Trabelmann –le aseguró de entrada Adamsberg.
–Siempre se dice eso, pero ya sabemos cómo termina. Los gendarmes cargan con el trabajo sucio y, en cuanto la cosa se pone interesante, los policías se lo mangan.
–Sólo necesito una simple confirmación.
–No sé qué le ronda por la cabeza, comisario, pero sepa que ya tenemos al tipo, y a buen recaudo.
–¿Bernard Vétilleux?
–Sí, y es algo sólido. Hemos encontrado el arma a cinco metros de la víctima, sencillamente abandonada entre las hierbas. Corresponde exactamente a las heridas. Con las huellas de Vétilleux en el mango.
Así de fácil. Todo muy sencillo. Adamsberg se preguntó brevemente si iba a proseguir o a recular.
–Pero ¿Vétilleux niega los hechos? –prosiguió.
–Estaba aún borracho como una cuba cuando mis hombres le echaron el guante. Apenas era capaz de mantenerse en pie. Sus negativas no valen un comino: no recuerda nada, salvo haber empinado el codo como un descosido.
–¿Tiene antecedentes? ¿Otras agresiones?
–No. Pero por algo se empieza.
–La noticia habla de tres puñaladas. ¿Se trata de un cuchillo?
–Un punzón.
Adamsberg guardó silencio unos instantes.
–Poco habitual –comentó.
–No tanto. Esos indigentes acarrean una auténtica caja de herramientas. Un punzón sirve para abrir latas de conserva y forzar cerraduras. No le busque tres pies al gato, comisario, le garantizo que tenemos al tipo.
–Una cosa más, comandante –dijo rápidamente Adamsberg, sintiendo que la impaciencia de Trabelmann aumentaba–. ¿Es nuevo el punzón?
Hubo un silencio en la línea.
–¿Cómo lo sabe? –preguntó Trabelmann en un tono suspicaz.
–Es nuevo, ¿no es cierto?
–Afirmativo. ¿Qué cambia eso las cosas?
Adamsberg apoyó la frente en su mano y miró la foto del periódico.
–Sea bueno, Trabelmann. Envíeme unas fotos del cuerpo, unas tomas cercanas de las heridas.
–¿Y por qué iba a hacerlo?
–Porque yo se lo pido con amabilidad.
–¿Simplemente?
–No se lo quitaré –repitió Adamsberg–. Tiene usted mi palabra.
–¿Qué le ronda por la cabeza?
–Un recuerdo de infancia.
–En ese caso... –dijo Trabelmann, respetuoso de pronto y bajando la guardia, como si los recuerdos de infancia fueran sagrados y abrieran todas las puertas sin discusión.
VII
El profesional que se hacía esperar había llegado por fin a su destino, al igual que cuatro fotos del comandante Trabelmann. Uno de los clichés mostraba claramente las heridas de la joven víctima, tomadas desde arriba, en vertical. Adamsberg se las arreglaba bien, ahora, con su correo electrónico, pero no sabía cómo ampliar aquellas imágenes sin la ayuda de Danglard.
–¿De qué se trata? –murmuró el capitán sentándose en el sitio de Adamsberg para tomar los mandos de la máquina.
–Neptuno –respondió Adamsberg con una sonrisita–. Imprimiendo su marca en el azul de las olas.
–Pero ¿qué es eso? –repitió Danglard.
–Siempre me hace usted preguntas y, luego, no le gustan nunca mis respuestas.
–Me gusta saber qué estoy manipulando –eludió Danglard.
–Los tres agujeros de Schiltigheim, los tres impactos del tridente.
–¿De Neptuno? ¿Es una idea fija?
–Es un crimen. Una muchacha asesinada con tres golpes de punzón.
–¿Nos lo envía Trabelmann? ¿Se lo hemos quitado?
–De ningún modo.
–¿Entonces?
–Entonces, no lo sé. No sé nada antes de tener esa ampliación.
Danglard se enfurruñó mientras comenzaba la transferencia de las imágenes. Detestaba aquel «no lo sé», una de las frases más recurrentes de Adamsberg, que con frecuencia le había llevado por caminos no muy claros, verdaderos lodazales a veces. Era, para Danglard, el preludio de las ciénagas del pensamiento, y a menudo había temido que Adamsberg se hundiera en ellas, algún día, en cuerpo y alma.
–He leído que habían atrapado al tipo –precisó Danglard.
–Sí. Con el arma del crimen y sus huellas.
–¿Y qué te chirría entonces?
–Un recuerdo de infancia.
Aquella respuesta no tuvo sobre Danglard el efecto apaciguador que había producido en Trabelmann. Muy al contrario, el capitán sintió aumentar su aprensión. Seleccionó una ampliación máxima de la imagen y puso en marcha la impresión. Adamsberg vigilaba la hoja que iba saliendo, a sacudidas, de la máquina. La tomó por una esquina, hizo que se secara rápidamente al aire y, luego, encendió la lámpara para examinarla de cerca. Sin comprender, Danglard le vio coger una larga regla, medir en una dirección, en la otra, trazar una línea, marcar con un punto el centro de las sanguinolentas perforaciones, trazar otra paralela, medir de nuevo. Finalmente, Adamsberg apartó la regla y dio vueltas por la estancia, con la foto colgando de su mano. Cuando se volvió, Danglard leyó en sus rasgos una especie de dolor asombrado. Y aunque Danglard había visto aquella banal emoción en mil ocasiones, era la primera vez que la encontraba en el flemático rostro de Adamsberg.
El comisario tomó una carpeta nueva del armario, colocó en ella el magro expediente y escribió, limpiamente, un título: «El Tridente n.º 9», seguido de un signo de interrogación. Tendría que ir a Estrasburgo y ver el cuerpo. Lo que frenaría las urgentes gestiones que debía hacer para la misión de Quebec. Decidió confiarlas a Retancourt, puesto que era la más interesada en el proyecto.
–Acompáñeme a casa, Danglard. Si no lo ve, no podrá comprenderlo.
Danglard pasó por su despacho para recoger la enorme cartera de cuero negro, que le hacía parecerse a un profesor de colegio inglés o, a veces, a un cura de civil, y siguió a Adamsberg atravesando la Sala del Concilio. Adamsberg se detuvo junto a Retancourt.
–Me gustaría verla cuando termine la jornada –dijo–. Necesito aliviarme.
–No hay problema –respondió Retancourt levantando apenas los ojos de su archivador–. Estoy de servicio hasta medianoche.
–Perfecto entonces. Hasta esta noche.
Adamsberg había salido ya de la sala cuando escuchó la risa trivial del brigadier Favre, seguida de su voz gangosa.
–La necesita para aliviarse –se rió Favre sarcástico–. Será la gran noche, Retancourt, la desfloración de la violeta. El jefe procede de los Pirineos, no hay quien le gane escalando montañas. Es un verdadero profesional de las cumbres imposibles.
–Un minuto, Danglard –dijo Adamsberg reteniendo a su adjunto.
Regresó a la sala, seguido de Danglard, y se dirigió al despacho de Favre. Se había hecho un repentino silencio. Adamsberg tomó por un lado la mesa metálica y la empujó con violencia. Volcó estruendosamente, arrastrando en su caída papeles, informes y diapositivas que se dispersaron, en un caos, por el suelo. Favre, con el vaso de café en la mano, permaneció así, sin reaccionar. Adamsberg apuntó al borde de la silla e hizo que todo cayera hacia atrás, el asiento, el brigadier y el café, que se vertió en su camisa.
–Retire lo que ha dicho, Favre, discúlpese. Estoy esperando.
Mierda, se dijo Danglard pasándose los dedos por los ojos. Observó el cuerpo tenso de Adamsberg. En dos días, había visto cómo se sucedían en él más emociones nuevas que en años de colaboración.
–Estoy esperando –repitió Adamsberg.
Favre se incorporó con los codos para recuperar algo de dignidad ante los colegas que, ahora, se acercaban furtivamente al epicentro de la batalla. Retancourt, blanco del sarcasmo de Favre, era la única que no se había movido. Pero ya no archivaba.
–¿Retirar qué? –rebuznó Favre–. ¿La verdad? ¿Qué he dicho? Que era usted un as de la escalada, ¿y no es cierto?
–Estoy esperando –repitió Adamsberg.
–Y un huevo –respondió Favre, mientras empezaba a levantarse.
Adamsberg arrancó la cartera negra de las manos de Danglard, sacó una botella llena y la estrelló contra el pie metálico de la mesa. Fragmentos de cristal y vino volaron por la sala. Dio un paso más hacia Favre, con la botella rota en la mano. Danglard quiso tirar del comisario hacia atrás pero Favre había desenfundado de un solo gesto y apuntaba a Adamsberg con su revólver. Petrificados, los miembros de la brigada se habían convertido en estatuas, que miraban al brigadier que se atrevía a dirigir su arma contra el comisario jefe. Y también a su comisario, de quien en un año sólo habían conocido dos rápidos arrebatos, que se apagaron tan pronto como estallaron. Cada cual buscaba rápidamente una manera de que el enfrentamiento acabara, todos confiaban en que Adamsberg recuperaría su habitual distanciamiento, dejaría caer al suelo la botella y se alejaría encogiéndose de hombros.
–Deja tu arma de poli del carajo –dijo Adamsberg.
Favre tiró el revólver desdeñosamente y Adamsberg bajó un poco la botella. Experimentó la desagradable sensación del exceso, la furtiva certidumbre de lo grotesco, no sabiendo ya quién, si Favre o él mismo, ganaba en este punto. Aflojó los dedos. El brigadier se levantó y, en un rabioso gesto, lanzó el cortante culo de la botella, rajándole el brazo izquierdo con tanta limpieza como una cuchillada.
Favre fue llevado a una silla e inmovilizado. Luego, los rostros se dirigieron al comisario, esperando su veredicto en aquella nueva situación. Adamsberg detuvo con un ademán a Estalère, que descolgaba el teléfono.
–No es profundo, Estalère –dijo con una voz tranquila de nuevo, con el brazo doblado sobre el pecho–. Avise a nuestro forense, lo hará muy bien.
Hizo una señal a Mordent y le tendió la media botella rota.
–Que se ponga en una bolsa de plástico, Mordent. Prueba de cargo de mi agresión. Intento de intimidación a uno de mis subordinados. Recojan su Magnum y el culo de la botella, prueba de su agresión, sin intención de dar...
Adamsberg se pasó la mano por el pelo, buscando una palabra.
–¡Sí! –aulló Favre.
–¡Cállate ya! –le gritó Noël–. No lo empeores, ya has causado bastantes destrozos.
Adamsberg le lanzó una mirada asombrada. Por lo general, Noël apoyaba con una sonrisa las mezquinas bromas de su colega. Pero acababa de surgir una grieta entre la complacencia de Noël y la brutalidad de Favre.
–Sin intención de causar grave daño –prosiguió Adamsberg indicando a Justin que tomara nota–. Motivo del conflicto, insultos del brigadier Joseph Favre contra la teniente Violette Retancourt y difamación.
Adamsberg levantó la cabeza para contar el número de agentes reunidos en la sala.
–Doce testigos –añadió.
Voisenet había hecho que se sentara, había desnudado su brazo izquierdo y se aplicaba en los primeros cuidados.
–Desarrollo del enfrentamiento –prosiguió Adamsberg con voz cansada–: sanción por parte del superior, violencia material e intimidación, sin golpes contra el cuerpo del brigadier Favre ni amenazas contra su integridad física.
Adamsberg apretó los dientes mientras Voisenet aplastaba un apósito en su brazo izquierdo para detener la hemorragia.
–Uso de arma de servicio y de accesorio cortante por parte del brigadier, herida leve por trozo de vidrio. Ya conoce el resto, termine el informe sin mí y diríjalo a asuntos internos. No olvide fotografiar la habitación tal como está.
Justin se levantó y se acercó al comisario.
–¿Qué hacemos con la botella de vino? –murmuró–. ¿Decimos que la ha sacado de la cartera de Danglard?
–Decimos que la he cogido de esta mesa.
–¿Motivo de la presencia de vino blanco en las dependencias, a las tres y media de la tarde?
–Unas copas tomadas a mediodía –sugirió Adamsberg– para celebrar el viaje a Quebec.
–Ah, bueno –dijo Justin aliviado–. Muy buena idea.
–¿Y Favre? ¿Qué hacemos con él? –preguntó Noël.
–Suspensión y retirada del arma. El juez decidirá si ha habido agresión por su parte o legítima defensa. Lo veremos cuando regrese.
Adamsberg se levantó, apoyándose en el brazo de Voisenet.
–Cuidado –dijo éste–, ha perdido mucha sangre.
–No se preocupe, Voisenet, me largo a ver al forense.
Salió de la brigada sostenido por Danglard, dejando a sus agentes estupefactos, incapaces de poner en orden sus ideas y, por el momento, de juzgar.
VIII
Adamsberg había regresado a su casa, con el brazo en cabestrillo, atiborrado de antibióticos y analgésicos que Romain, el médico forense, le había hecho tragar a la fuerza. La herida había necesitado seis puntos de sutura.
Con el brazo izquierdo insensibilizado por la anestesia local, abrió torpemente el armario de su habitación. Pidió ayuda a Danglard para sacar una caja archivadora, colocada en la parte inferior junto a viejos pares de zapatos. Danglard dejó la caja en una mesa baja y cada uno se colocó a un lado.
–Vacíela, Danglard. Perdóneme, no puedo hacer nada.
–Pero, por Dios, ¿por qué ha roto usted esa botella?
–¿Defiende a ese tipo?