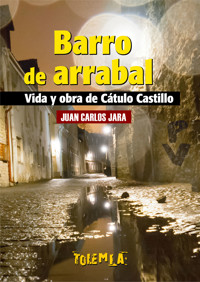
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tolemia
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
"Juan Carlos Jara es poeta, historiador y ensayista. Como poeta, ha optado –según la enseñanza de Homero Manzi– por "no ser hombre de letras" sino "hacer letras para los hombres". Trabajador infatigable, Jara descubre perlas luminosas sumergiéndose en lo profundo de las aguas, desinteresado de las glorias efímeras, jugando sus cartas a la suerte del pueblo, en cuya experiencia nutre su poesía y su prosa militante. Y hace todo ello dando ejemplo de modestia, de sencillez, sin "pegar codazos" para ponerse primero en las fotografías. ¿Quién mejor, entonces, que Juan Carlos Jara para cubrir un vacío tremendo en nuestra historia y nuestras letras: la inexistencia de una biografía de Cátulo Castillo, figura fundamental de nuestra cultura y, además, hombre comprometido con la causa popular? Celebremos, pues, la aparición de esta obra y entendámosla como expresión del pensamiento nuestro en un momento en que Argentina y América Latina en su conjunto se juegan en la búsqueda de un destino mejor". Norberto Galasso Esta edición contiene, además, un nutrido apéndice con textos, poesías, cantatas y tangos de Cátulo Castillo, inéditos o poco conocidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sobre este libro
Barro de arrabal viene a cubrir un vacío tremendo en la historia y las letras argentinas: la falta de una biografía de Cátulo Castillo, figura fundamental del tango en particular y de la cultura sudamericana en general.
Índice
Sobre este libro
Barro de arrabal
Prólogo a la primera edición
Prólogo a esta edición
Introducción
1. Hijo de tigre
2. Entre las sogas y el tango
3. De organitos y costureritas
4 Homero y Sebastián
5 En Europa
6 Más tangos y nuevo viaje a Europa
7 La hora de la poesía
8 Ubi sunt
9 Barro en la biblioteca
10 Lo de ayer y lo de hoy
11. Desencuentro
12. De trompos y quilombos
13. Telón
Apéndice
Perón
Cultura y política
Poemas olvidados
Sobre el autor
Jara, Juan Carlos
Barro de arrabal: vida y obra de Cátulo Castillo / Juan Carlos Jara. - 1a ed. - Gualeguaychú: Tolemia, 2021.
Libro digital, EPUB
ISBN 978-987-3776-20-5
1. Biografías. 2. Tango. I. Título.
CDD 780.92
Fecha de catalogación: Marzo de 2021
© 2021–Ediciones Tolemia
Conversión a eBook: Daniel Maldonado
ISBN 978-987-3776-20-5
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Printed in Argentina
Reservados todos los derechos, incluso el de reproducción en todo o en parte, en cualquier forma.
Barro de arrabal
Vida y obra de Cátulo Castillo
Juan Carlos Jara
Prólogo a la primera edición
Juan Carlos Jara es poeta, historiador y ensayista. Como poeta, ha optado –según la enseñanza de Homero Manzi– por “no ser hombre de letras” sino “hacer letras para los hombres”. Como historiador ha repudiado la fábula mitrista y se ha alejado también del revisionismo rosista tradicional, para embanderarse con la corriente historiográfica federal-provinciana, también llamada latinoamericana, en la huella del Alberdi viejo y de Enrique Rivera. Como ensayista ha indagado profundamente en la cultura nacional, rescatando del olvido a “argentinos malditos” y ha investigado, con lucidez, en la historia del tango.
Trabajador infatigable, Jara descubre perlas luminosas sumergiéndose en lo profundo de las aguas, desinteresado de las gloriolas efímeras, jugando sus cartas a la suerte del pueblo, en cuya experiencia nutre su poesía y su prosa militante. Y hace todo ello dando ejemplo de modestia, de sencillez, sin “pegar codazos” para ponerse primero en las fotografías ni personajear con ínfulas académicas. Es –y nada menos que eso– un trabajador de la cultura nacional en un país que todavía busca su identidad.
¿Quién mejor, entonces, que Juan Carlos Jara para cubrir un vacío tremendo en nuestra historia y nuestras letras: la inexistencia de una biografía de Cátulo Castillo, figura fundamental de nuestra cultura y, además, hombre comprometido con la causa popular?
Celebremos, pues, la aparición de esta obra y entendámosla como expresión del pensamiento nuestro en un momento en que Argentina y América Latina en su conjunto se juegan en la búsqueda de un destino mejor.
Como intelectual que conoce en profundidad nuestra verdadera historia –esa que nunca circuló en las páginas del Billiken– Jara nos lleva de la mano, en este libro, a recorrer el camino vital de Cátulo Castillo, insertándolo en la atmósfera cultural y política que le tocó vivir. Con rigor científico, pero sin perder calidez, nos lo muestra formándose junto a su padre –ese José González Castillo, anarquista peleador que transitó por el teatro y el cancionero popular, aún no debidamente reconocido–, nos acompaña a recorrer sus diversas experiencias, desde el boxeo hasta los estudios del Conservatorio, desde sus primeros trabajos como compositor hasta su salto hacia el mundo de la poesía, allí donde sintetizará singularmente contenidos de la vida cotidiana con versos de rimas internas y formas vanguardistas, para dejarnos canciones que están incorporadas ya a lo mejor de la producción nacional, como “Tinta Roja”, “María”, “El último café”, “La calesita”, “La última curda” y tantas otras.
Pero no sólo Jara destaca la obra de Cátulo Castillo, sino que la explica correlacionándola con la época de su aparición. Y así, aquellos versos que algunos consideraron fruto del escepticismo –“Y a mi qué”, “Desencuentro”, por ejemplo– nos los muestra estrechamente vinculados a una época de frustración y desconcierto popular como lo fue aquella de la mal llamada “revolución argentina”, de los años sesenta. Del mismo modo, rechaza la hipótesis superficial de que los versos de aquel “Mensaje” que Cátulo escribe transfigurándose en Discépolo –“vos que me hiciste sufrir, vos que eras todo rencor”– se dirigiese hacia su compañera de tantos años (Tania) , sino que lo apunta más bien a la incomprensión y rencor que sufrió el autor de “Cambalache” por parte de la gente del espectáculo, con motivo de su adhesión al peronismo.
Asimismo, Jara destruye la leyenda de un Cátulo Castillo vinculado a la izquierda abstracta sino que analiza minuciosamente su obra, sus declaraciones y su conducta en permanente ligazón con el ascenso de masas que, a partir de 1945, tomó el nombre de peronismo, desde su adhesión a la reelección de Perón hasta su participación en su gobierno como presidente de la Comisión de Cultura, hecho que provocó la irritación del exquisito radical Ernesto Sanmartino, aquel que consideraba al pueblo como “aluvión zoológico”.
Así, Jara recoge también el testimonio de la viuda de Cátulo respecto a la persecución que sufrieron él y su familia a partir de septiembre de 1955, viéndose obligados a replegarse a aquella casita de Ciudad Evita que su ternura colmaba con una inmensa cantidad de perros de la calle, a los cuales curaba y cuidaba con la misma pasión con que forjaba versos.
No quiero concluir este prólogo sin señalar que hay en este libro una enorme correspondencia entre biógrafo y biografiado. La vida me dio el privilegio de conocerlos a ambos y esa transparencia que surge de esta obra, esa limpidez y honestidad que recorren estas páginas, es la misma que pude advertir en las dos ocasiones en que me encontré con Cátulo, en una pequeña oficina de SADAIC. Allí, una breve charla me dejó el recuerdo imborrable de un hombre que conversaba sabiamente de cultura popular como incursionaba lúcidamente en el pensamiento nacional de Jauretche o Scalabrini Ortiz, un hombre grandote que miraba con ojos puros de niño, dando la certeza de que era incapaz de la mínima maldad y que creía profundamente en el ser humano y en su capacidad para un mundo nuevo. O, como el mismo se lo había adjudicado a Manzi: “con su frente triste de pensar la vida / tiraba madrugadas por los ojos”.
Norberto Galasso
Buenos Aires, octubre de 2008
Prólogo a esta edición
Cátulo Castillo era un gigante de cuento de hadas, tan bonachón como imprudente. Cuando al grito de “La cultura es popular o no es cultura”, otro imprudente lo invistió presidente de la Comisión Nacional de Cultura, las personas decentes pusieron el grito en el cielo.
En Barro de arrabal, el memorioso Juan Carlos Jara evoca con una sonrisa taimada la iracunda reacción del exdiputado radical Ernesto Sanmartino:
El país que produjo a Sarmiento, Guido Spano, Lugones, Almafuerte, Hernández, Rojas y tantos otros escritores y poetas famosos, sufre hoy el ludibrio de tener como máximo representante de su cultura al autor del sainete El patio de la morocha. Allí, el presidente de la Comisión Nacional de Cultura hace la apología del tango en octosílabos:
Y concilió los rezongos
de la pollera escarlata
de alguna paica mulata
por el barrio del mondongo...
Cien versos más de ese tenor orillero y de esa musa repulsiva podríamos reproducir. ¡Son engendros del presidente de la Comisión Nacional de Cultura de la Republica Argentina! ¡Oh manes de la Patria! ¡Oh dioses del Olimpo! ¿Cuándo tendremos nuevas Termópilas?
Lo que el exdiputado todavía ignoraba, por haberse rajado a Montevideo, era que, para no quedarse atrás, Cátulo no había tenido mejor idea que llevar al Teatro Colón a la orquesta de Aníbal Troilo para la representación del popular sainete El conventillo de la Paloma, de Alberto Vaccarezza, o crear en el Conservatorio Manuel de Falla la cátedra de bandoneón, a cargo de su viejo amigo Pedro Maffia, probablemente el mayor virtuoso de ese instrumento que haya jamás existido, pero no sólo con apellido sino también con facha de pistolero siciliano. No satifecho, auspició el Festival de la Lunfardía organizado por José Gobello en el que recitaron sus poemas impresentables como Julián Centeya, Iván Diez y otros “acreditados cultores del género”.
Ya no era el exdiputado radical sino el propio ministro de Educación Armando Méndez San Martín (que había metido en un rincón nada menos que a Leopoldo Marechal por vivir en concubinato), quien sufriría un soponcio.
Antes de que la sangre llegara al río o los funcionarios pasaran de los gritos a las manos, demostrando ser menos irresponsable o audaz que el poeta, en diciembre del 54 el Excententísimo Señor Presidente disolvió la comisión.
A Méndez San Martín de mucho no le sirvió, ya que el General le dio el olivo unos meses después. A Cátulo, menos: lo primero que hizo en septiembre el gobierno libertador y democrático fue intervenir SADAIC, que Cátulo presidía por segunda vez, lo expulsó de su cargo de director del Conservatorio que desde 1930 había venido ganando por concurso, escalón tras escalón, y prohibió la difusión de sus temas en la radio por contumaz secuaz del flamante Tirano Prófugo.
No sólo Sanmartino había finalmente conseguido sus Termópilas, recordará Jara, sino que Cátulo Castillo pasaría a integrar la lista de “poetas depuestos” que con justicia encabezaba Marechal, para peor, sin cobrar jubilación ni derechos de autor debido a la intervención de la sociedad de artistas y compositores.
Refugiado en una casa de las inmediaciones de Ciudad Evita (ya adecentada como Ciudad General Belgrano) mientras iniciaba un largo ostracismo, el gigante bonachón descubrió su amor por los animales (llegó a albergar casi cien perros callejeros, gallinas y hasta un par de corderos –Juan y Domingo– y aunque ni Jara menciona la existencia de algún loro procaz y desacatado cultor de “la marchita”, nadie se habría extrañado) y su gusto por la pintura de caballete y las cartras astrales, mientras le metía a sus dos pasiones: el espiritismo y la poesía.
Como todos los depuestos, este poeta no tenía más remedio que ser clandestino, pero en su caso esto terminaba por volverse imposible: en el verano de 1956, muy poco después de iniciada “la retirada”, le arrima a su amigo Pichuco una letrita en la que expresa la profundidad del dolor, la desesperanza y la derrota que parecían haberse abatido para siempre sobre su corazón y el de la mayor parte de sus paisanos.
El cantor Edmundo Rivero lo contaría así:
El Gordo (Aníbal Troilo) vivía por aquellos años a pocos pasos de Corrientes, en un segundo piso que hubiera podido alumbrarse con el letrero luminoso de enfrente, el del cabaret Chantecler. Una noche de verano, enfriada sólo por el hielo del whisky, estábamos en ese departamento seis personas: los dueños de casa, Miguel Ángel Bavio Esquiú con su mujer, y yo acompañado por Julieta. El entusiasmo era uno sólo y por una letra que andaba por hacerse tango: de Cátulo Castillo, “La última curda”. Hubo ya un momento en que el tarareo no alcanzó y Bavio impuso:
–Gordo, chapá la jaula.
Troilo no se hizo rogar y comenzó a desgranar los acordes del tango, y yo, por supuesto, a entonarlo, a hacerme de sus palabras. Al rato estábamos tan absorbidos que la cosa se había convertido en un ensayo en toda regla. Al casi par de horas de retoques y de comentarios (también de tragos), el tango iba quedando “redondo”.
Las puertas del balcón estaban hacía tiempo abiertas de par en par, pero si hubiera aterrizado en el depto un plato volador no lo hubiéramos visto. Por eso tampoco advertimos que enfrente, en la vereda, se habían ido juntando muchas personas.
Y ya cerca del amanecer, cuando se produjo la salida de la gente del cabaret, pareció que el mundo se venia abajo de aplausos y ovaciones. Fue cuando salimos a ver qué pasaba y nos dimos cuenta de que ya se estaba interrumpiendo el tránsito. Igualmente tuvimos que acceder al pedido de hacer el tango entero desde el balcón, a puro fueye y cantor. Era una noche tan hermosa que cantar “La vida es una herida absurda”…” casi sonaba a macana.
Teodoro Boot
Introducción
La vida de Cátulo Castillo es inseparable de la historia del tango, pero también puede decirse que resulta inescindible de la historia de la cultura nacional en su conjunto. Poeta, narrador, músico, periodista, dirigente gremial, docente, funcionario cultural, comediógrafo, libretista radial y aun boxeador, astrólogo y veterinario aficionado, su múltiple y descollante personalidad se halla perfectamente sintetizada en estas palabras de Horacio Ferrer: “Cátulo es el pueblo. Y además de ser el pueblo, es un pueblo él solo”.
En lo específicamente literario, la multiplicidad de su talento, su peculiar y siempre espontánea vena expresiva tuvo campo propicio para manifestarse en los más diversos ámbitos: desde la apresurada nota periodística hasta sus tangos de refinado lirismo, desde la ficción evocadora hasta el guión radiofónico pleno de poesía y profunda sensibilidad ciudadana; en todo ello, a cada paso, se pone de relieve la impronta del poeta, su humanidad, su ternura, su amor por las cosas y gentes humildes, su porteño sentido del humor.
Algunos de sus tangos, ya clásicos, andan en labios del pueblo y muchas alusiones de ellos surgen espontáneamente, a veces sin que se conozca el nombre del autor: “la vida es una herida absurda”, “barrio de Belgrano, caserón de tejas”, “el hondo bajo fondo donde el barro se subleva”, “ni el tiro del final te va a salir”…
Si bien es cierto que el paso del tiempo y, sobre todo, la evocación de la infancia y el mundo perdido del suburbio, fueron sus temas preferidos, también supo testimoniar las circunstancias de su época al estilo discepoliano (“Desencuentro”, “Y a mi qué”, “El montón”), le cantó a los lugares y personajes del tango inmemorial (“Café de los angelitos”, “Diez años pasan”, “A Homero”, “Milonga para Fiore”) e incursionó, con recatado acento, entre los bastidores del sentimiento amoroso, casi siempre tocado éste por un suave hálito de frustración o de añoranza. Sus temas, en fin, fueron los temas del tango de su época, pero a los que supo dotar de una forma original, renovada, propia. “La temática es siempre la misma, la forma de expresarlo es lo que varía”, opinaba.
Introductor del surrealismo en el tango, según algunos, jamás buscó alejarse de la percepción popular. Por el contrario. Cátulo fue un escritor del pueblo, que escribió desde éste y para éste, sintiendo siempre como propias las tristezas y alegrías de su gente. Sin menospreciar a su auditorio ni mucho menos desdeñar al género poético que prefirió para comunicar sus inquietudes: la letra de tango. En charla inédita con Norberto Galasso, le manifestó en 1965: “Los pazguatos separan a los letristas de la literatura. Pero hacer poesía para un tango es aún más difícil que hacer simplemente poesía, porque hay que ajustarse a la música y a una determinada medida. La limitación dada por la extensión, la síntesis que hay que realizar y la limitación establecida por la música requieren un esfuerzo muy grande que no cualquier poeta puede afrontar”. De hecho, agregamos nosotros, no son muchas las páginas de la poesía argentina que puedan competir en síntesis, eficacia literaria y belleza poética con “La última curda”, la más lograda, sin duda, de las letras de Cátulo.
Para la primera parte de este volumen –dedicada a reseñar los aspectos más salientes de su trayectoria vital y artística– hemos tenido en cuenta, especialmente, el largo reportaje efectuado por Julio Ardiles Gray para el diario La Opinión en 1975 –en el que Cátulo relata pasajes de su biografía–, amén de otras muchas entrevistas, empezando por la realizada por Héctor Bates en 1935, en radio Fénix, cuando Cátulo era un joven compositor sin demasiado contacto aún con las expresiones poéticas del tango. En lo posible, hemos tratado de cotejar esa información, emanada del propio biografiado, con diversos datos históricos irrefutables y el aporte testimonial de quienes lo conocieron más o menos de cerca. En la segunda sección, hemos incluido una serie de escritos inéditos o poco conocidos que Cátulo fue diseminando, a lo largo de años, en diarios, contratapas de discos, libretos de radio, revistas populares, charlas, cartas y prólogos, a los que fue tan afecto.
Agradecemos, finalmente, a Norberto Galasso, Carmen Guzmán, María Marta Passols, Marco A. Roselli, Mónica Gianoli y Libertad Metrilef, sin cuya colaboración y apoyo este libro no hubiera podido concretarse.
1. Hijo de tigre
Su voz feliz me llama en el arcano.
C. C., “Aquel peringundín”.
El 6 de agosto de 1906, a las cinco de la tarde de un domingo frío y lluvioso, nació Cátulo en una humilde vivienda de la calle Castro –casi esquina San Juan–, “a la que el musgo había dotado de un perfil de provincia con un tambo primitivo y un potrero minado de vasaduras”.
Al enterarse de la noticia, fue tal la euforia de su padre, el empleado de Tribunales y aspirante a dramaturgo José González Castillo, que, arrebatándolo de los brazos de la madre, le quitó los pañales y lo expuso a los rigores del clima, al tiempo que exclamaba:
–¡Hijo mío, que las aguas del cielo te bendigan!
“A causa de tanto lirismo y ritual anarquista –recordaba Cátulo-, yo, recién nacido, me pesqué una pulmonía que me tuvo tres o cuatro meses entre la vida y la muerte”.
Pero ese no fue el único mal trance que debió superar la inerme criatura. En homenaje a la lucha reivindicativa de sus compañeros de idea, que el año anterior habían logrado imponer al gobierno del presidente Quintana la ley 4661, el joven padre había decidido bautizarlo con el insólito nombre de Descanso Dominical. ¡Tan luego a Cátulo que, como bien señala César Tiempo, “trabajó todos los días de su vida aún en aquellos que se dedicó a soñar”! Por fortuna para el futuro poeta, la rotunda negativa del jefe del registro civil, más la intervención de uno de los amigos de José, el poeta Edmundo Montagne, lograron disuadir al empecinado progenitor, y los nombres fueron cambiados por otros dos de reminiscencias paganas: Ovidio Catulo. El primero fue estratégicamente relegado a su uso civil. En cambio el segundo, Catulo (así, con la acentuación grave), se convirtió muy pronto en el Cátulo menos proclive a las rimas traviesas, y, más tarde, en el cariñoso “Catulín” con el que lo llamaron buena parte de sus amigos o el fraternal “Catito” con que gustaba llamarlo Homero Manzi.
Las anécdotas referidas sugieren que resulta difícil hablar de la infancia y adolescencia de nuestro poeta sin detenerse siquiera someramente en la personalidad de don José González Castillo, “uno de los pocos valores reales de nuestro teatro”, según sostenía el crítico Alfredo Bianchi en 1927.
Nacido en Rosario en 1885, el futuro dramaturgo quedó huérfano de padre y madre a los 9 años y luego de un largo vagabundeo por el interior del país recaló en Orán, Salta, donde fue educado por un sacerdote, cuyo propósito era hacerle tomar los hábitos. El joven huérfano pronto comprendió que estaba llamado a otros destinos y un día regresó a su patria chica donde desempeñó múltiples tareas, desde vigilante y secretario del sindicato de carreros hasta empleado judicial y periodista. Ejerciendo esta última actividad conoció a Lisandro de la Torre y a Florencio Sánchez, que fue uno de sus grandes amigos y lo introdujo en la tertulia del café de “Los Inmortales” en Buenos Aires.
Enamorado del teatro, “devoróa Ibsen, a Dumas hijo y a Echegaray, después a Benavente, a Bracco, a Bernstein y a Bataille”. En “Los Inmortales” trabó amistad con Alberto Ghiraldo, quien lo hizo ingresar al diario anarquista La Protesta. Su amigo Luis Rodríguez Acasuso (Revista teatral de Argentores, 10.11.1937) lo recuerda por entonces como un “adolescente escuálido, tocado de gran chambergo mosquetero, corbata Lavalliérè y melena bohemia, con tres ídolos en su corazón: Baudelaire, Verlaine y Rubén Darío”.
Apenas cumplidos los veinte años se casó con la actriz Amanda Bello, a la que había virtualmente “robado” de su casa en el barrio Hipódromo de la ciudad de La Plata. Para esa misma época, da a conocer su obra Los rebeldes, en apoyo a una huelga de ferroviarios. El cuadro filodramático encargado de estrenar la pieza, así como el público y el contestatario autor, terminaron la velada entre rejas. Vale decir que –como anota César Tiempo– desde muy temprano José González Castillo se hizo un nombre en el teatro lo mismo que en los archivos policiales.
Pero ni la cárcel ni las persecuciones iban a intimidar a este hombre notable. “Su pasión por llevar las cosas adelante lo hacía vencer cualquier obstáculo”. A Losrebeldes siguió el sainete Del fango, estrenado por Pepe Podestá en 1907 y dos diálogos orilleros en verso: Entre bueyes no hay cornadas y El retrato del pibe, ambos de 1908.
“Cosa extraña –comentará después Cátulo–: mi padre, que adoraba a sus clásicos, era un gran autor de sainetes lunfardos. Todo lo que sabía lo convertía en expresión porteña”.
Habría que acotar aquí que los intelectuales anarquistas de aquellos tiempos ostentaban, en su mayoría, su pequeña o grande porción de elitismo señorial. El poeta libertario –“caballero del ensueño”, según la definición de uno de ellos– en lucha constante contra la sociedad mercantilista, contra los valores burgueses de “la estruendosa Cosmópolis”, se había impuesto la misión de despertar, “al conjuro de su palabra”, al “rebaño manso y mohíno” del pueblo ignorante y explotado. José González Castillo, sin embargo, no participó de esos devaneos mesiánicos de muchos de sus camaradas. Él había sabido interpretar lúcidamente aquella frase de Alberto Ghiraldo: “Hay que hacerse hombre para saber hablar a los hombres”. Por otra parte, estaba demasiado inmerso en la realidad de la calle y la cotidianidad de la gente común como para hacer gala de semejantes pujos aristocráticos. “Llegado a la literatura desde oficios muy humildes –dice José Gobello–, habituado al diálogo con la gente del arrabal, era un buen conocedor del lenguaje porteño que, en sus sainetes, adquirió siempre una extraordinaria vivacidad. No es superfluo señalar, por otra parte, la perfecta y armoniosa simbiosis del espíritu culto, lector infatigable, y el escritor popular, que se da en González Castillo, del mismo modo que convivían en su personalidad apasionante el hombre de ideas y el poeta sensible a la belleza humilde y profunda del suburbio”.
Esa sensibilidad popular, esa “estética criolla” –como apuntará Manzi– del artista culto y talentoso que fue González Castillo, identifica a todos y a cada uno de sus discípulos (Maffia, Azucena, Piana, Delfino, Juan Francisco Giacobbe, Discepolín, el propio Cátulo) pero también a los grandes creadores del tango de la época, empezando por Gardel, cuyo arte es la perfecta síntesis superadora del elaborado “bel canto” operístico y la silvestre expresión suburbana de payadores y milongueros. Cuando años más tarde, otro de sus discípulos, Homero Manzi, decida abandonar su destino de “hombre de letras” por el más modesto y auténtico de “hacer letras para los hombres”, el magisterio del viejo González Castillo presidirá sin disputa la opción.
En los últimos años de la primera década del siglo, González Castillo culmina la primera etapa de su labor teatral con otras dos de sus mejores piezas: Luigi (1909), rotulada como “drama popular”, y la comedia dramática en dos actos La telaraña, estrenada por Florencio Parravicini en el Teatro Argentino el 7 de noviembre de 1910. Con ella obtuvo “su éxito primero y rotundo”, al decir de Rodríguez Acasuso. Esta obra denuncia la deshumanización del sistema policial y jurídico, retomando la metáfora del Martín Fierro, así glosada por el protagonista: “Francamente, amigo, bien dijo aquél que dijo que la justicia era una tela de araña; enredada y elástica como ella, sólo atrapa a los bichos débiles”.
Por aquellos agitados días, Buenos Aires había dejado de ser la “gran aldea” pintada con mano maestra por Lucio V. López y se transformaba a pasos agigantados en el tumultuoso “crisol de razas” que avizoró Ingenieros. Según el censo de 1909, del millón doscientos mil habitantes que poblaban la ciudad, más de la mitad eran extranjeros. Con la masiva inmigración llegaban también las ideas reivindicativas de la clase obrera: anarquismo, maximalismo, socialismo. Para 1910, particularmente los seguidores de Bakunin y Malatesta, iban a empañar con su práctica revolucionaria (“acción directa” y “propaganda por el hecho” incluidas) los festejos del Centenario, larga y fastuosamente programados por la clase conservadora. Un miembro de esa clase, Ángel Carrasco, testigo de la época, dirá: “La anarquía en cuya amalgama formaban elementos importados y recibidos aquí con la hospitalidad y cordialidad que nos distingue, se había propuesto descomponernos nuestra fiesta, transformándola en una de sangre, de atropellos y de atentados dinamiteros, que tal vez en esas mentes criminales o enfermas, obedecieron a planes con proyecciones que entonces no se sospecharon”. La reacción de las fuerzas del orden, apoyadas por la “jeunesse dorèe” porteña, organizada al efecto en logias de orientación nacionalista oligárquica, no se hizo esperar. “Una noche –recuerda César Viale– miles de patriotas arrastrados en el torbellino propio de las muchedumbres, pedía a voces en la esquina del Departamento la masacre de los detenidos anarquistas, y para esto titulaban de cobarde al Jefe, pedían su renuncia, etc. etc.”.
En esa atmósfera de inquietud social y feroz represión policial (y parapolicial) no es extraño que un intelectual libertario como José González Castillo –enredado además en la telaraña de un proceso judicial– debiera tomar precipitadamente el involuntario camino del exilio. “Un día lo imprevisto: un coche en una noche de lluvia, maletas apresuradas”, un tren… “Y más allá de las montañas…, un país nuevo: Chile”.
José Gonzalez Castillo
2. Entre las sogas y el tango
Por la zurda del barrio a contramano
y en calles de portones y de rejas.
C. C., “El trompo azul”.
No son muchos los datos que se tienen acerca del extrañamiento trasandino de los González Castillo1. Se sabe que la familia, a la que se habían sumado ya dos nuevos vástagos, Gema y Hugo, se radicó en el puerto chileno de Valparaíso, ciudad que pocos años antes había sufrido uno de los terremotos más devastadores de su historia.
“Valparaíso –señala Daniel Cecchini– fue sacudido violentamente el 16 de agosto de 1906. La ciudad, donde se localizó el epicentro del terremoto, se vino abajo en pocos segundos, mientras temblaba casi toda la región central del país. Las agujas señalaron una escala de 8.6 y losregistros de la morgue contabilizaron 3.000 cadáveres”.
Había sido tal la conmoción que a pesar del tiempo transcurrido, todavía al llegar los González Castillo “toda la ciudad estaba derruida y nosotros –recuerda Cátulo– vivíamos con la angustia de que hubiera otro nuevo temblor y sobre todo de que se produjera un maremoto”.2
La familia se instaló en un pobre caserío de Valparaíso (Cátulo lo asimilaba a una “favela”), en una casa de madera con un pequeño vestíbulo que don José había llenado de cuadros. Esto llamó la atención de los vecinos, que se detenían con curiosidad “a pispear nuestro humilde pero alegre alojamiento”.
Cátulo evocaba aquellos años chilenos, acaso sublimados por el recuerdo, como los más felices de su vida.
Puedo decir que me he criado viendo al Pacífico que se asomaba por los cerros. En ciertas épocas del año Valparaíso se transformaba en una ciudad de la Europa medioeval, con sus juglares, saltimbanquis y músicos, porque los coyas que bajaban del norte para vender pepitas de oro alteraban todo con su mágico encanto.
Así, sintiendo “la hermandad de los sin nada y la esperanza de la lucha que practican los mayores”, “tendidos los ojos en la lejanía, atrapados por la fuerza y el misterio del mar”, el pequeño Cátulo se crea a sí mismo “una especie de clima mágico” que de alguna manera va a conformar su destino de artista popular.
Su padre, entretanto, trabajaba correteando vinos, con lo que ganaba malamente para el sustento de la familia, al tiempo que frecuentaba la amistad de intelectuales como Eduardo Barrios, el novelista de El hermano asno, y dirigía un periódico de combate, el Bric a brac, cuyos artículos y denuncias no tardaron en enfrentarlo con las autoridades del lugar. Carlos Schaeffer Gallo pone en boca de don José una anécdota que da cuenta de los puntos que calzaban el dramaturgo…y sus adversarios:
Un día me avisaron, confidencialmente, que esa noche sería asaltada la redacción. Tomé las providencias del caso con los muchachos que me acompañaban; y efectivamente, al anochecer, hizo irrupción frente a la casa donde ocupábamos una pieza a la calle, un nutrido grupo de individuos a caballo, los cuales, desenfundando armas y dando vivas al gobierno, nos hicieron una descarga cerrada. De inmediato, les contestamos; habíamos adquirido una partida de ‘buscapiés’ y, encendiéndoles prestamente las mechas, los soltamos contra los atacantes. Al encabritarse los pingos, muchos de los jinetes rodaron desmontados, para echar luego a correr entre el desbande de los otros, mientras de las casas vecinas salían sus ocupantes que se sumaban a los peatones sorprendidos, asistiendo a la fuga de los agresores en medio del tamborilleo de los cascos y la gritería que alborotó al barrio. Después de eso ya nada tenía que hacer en Chile.
Pero tal vez haya sido otro el motivo inmediato del regreso, pues poco tiempo antes –corría 1911– José había participado de un concurso de piezas teatrales con tema obligatorio, organizado por Pascual Carcavallo para el teatro Nacional de la calle Corrientes. La obra presentada, el sainete lírico La serenata, obtuvo el primer premio, seguido por Roberto Lino Cayol, autor de la pieza El caburé. Ese logro –tan importante para él–, sumado a la distensión de la situación política argentina y de su propia situación procesal, determinan el regreso a Buenos Aires.
Otra vez en Boedo, hacia 1914 la familia se instala en San Juan 3957, a media cuadra de Artes y Oficios (hoy Quintino Bocayuva), en un inquilinato colindante con los almacenes de Puga y a la vuelta de la casa natal de Cátulo. “Como los ladrones que siempre vuelven al lugar donde robaron, mi padre regresaba a ese barrio donde había transcurrido su juventud”.
Boedo era por entonces “una calle común y adoquinada, retirándose hacia el sur de un viejo itinerario que había sido de tierra alguna vez, mirando a un horizonte verdialegre donde rugían cuatro leones famélicos de aquel presunto e inacabado Zoo con que se hacía importante Parque de los Patricios”.
En esa geografía de “chatitas y alegres corralones con bailongo de sábado a la noche”, Cátulo vivió su infancia, caminó sus veredas ornadas de yuyales, convivió con los dramas de la gente pobre.
Allá en la calle Inclan (dicho así, sin acento) le daba a su bigornia mañanera la terca obstinación de un tano herrero que despertaba al día, y también la verde amansadora de un compadre pesado que se llamó Damián y mató a su mujer de cuatro tiros porque le dio la cana con algún habitante de la cuadra.
Temas, personajes y paisajes que van a ser la obligada reminiscencia de sus tangos maduros.
Del exilio chileno don José había traído varias de las obras que cimentarían su fama de creador vigoroso. El teatro de tesis o teatro “de consistencia” como él lo llamaba, va a fortalecerse con su aporte. Los invertidos, El hijo de Agar, La mujer de Ulises son algunas de sus obras ubicadas en esa categoría. Al mismo tiempo, sigue cultivando el sainete y la revista, y persiste su acercamiento al cine que había comenzado hacia 1908 con el guión de El fusilamiento de Dorrego de Mario Gallo, la primera película argumental del cine argentino, según algunos. Hombre de búsquedas constantes, inquieto y partidario de los nuevos medios en expansión, también colaboró en la empresa de Max Glücksmann, donde se desempeñó como redactor publicitario y traductor de las leyendas o subtítulos de las películas mudas francesas y norteamericanas.
Desde los años finales del siglo XIX la industria cultural había alcanzado un enorme dinamismo y para la segunda década del XX ya se había conformado un público heterogéneo y masivo al que González Castillo buscaba servir e interpretar sin falsos preconceptos de elitismo artístico. En un artículo para el Anuario Teatral Argentino de 1926, decía el dramaturgo:
Las entradas generales de los teatros durante los últimos cinco años, contribuyeron a abonar el aserto de que nos hallamos frente a un verdadero problema de ética artística. El teatro, en su prístina acepción de arte, resulta anticuado, anacrónico, viejo, en una palabra. De todas las artes es la única que no ha sufrido variaciones fundamentales en la forma ni en el fondo. Las 32 situaciones invariables se repiten hasta la fatiga. Su mecánica resulta ingenua para la nueva sensibilidad. Carece de novedad, de sinceridad, de imaginación, para estos tiempos del aeroplano, de la radiotelefonía, del cinematógrafo… La varietè, el circo, la revista, en resumen, son su primera y más sincera y fiel expresión. Hacia ello tiende la nueva sensibilidad, en busca ansiosa de emociones no sentidas, de goces no satisfechos.
Y a todas esas variedades del espectáculo y la cultura populares, José González Castillo brindará lo mejor de su talento. El cine, la radio, el circo, la canción popular y el teatro fueron vehículos expresivos que jamás desdeñó. Como no desdeñó la lucha sindical, a la que contribuirá organizando la primera Sociedad de Autores, embrión de las actuales Argentores y SADAIC. Desde su reducto de Boedo, además, supo rodearse de un grupo de amigos, colaboradores y jóvenes discípulos sobre los que ejerció su magisterio artístico durante más de veinte años. Uno de esos devotos seguidores, Homero Manzi, aquilató así el influjo del maestro rosarino: “Algún día ancló en el barrio ese pesado andar de su talento y los chicos y las mujeres y los ladrones y los estudiantes y los obreros supimos que Boedo había encontrado a su poeta, a su dramaturgo, a su inspirador, a su amigo”.
En Boedo –“capital del arrabal”, como lo llamó Dante A. Linyera– González Castillo fundó la Universidad Popular y la peña cultural Pacha Camac, que comenzó funcionando en los altos del café Biarritz (Boedo 868) y lo sobrevivió casi dos décadas, cerrando sus puertas en 1957. En el himno que don José y su hijo Cátulo escribieron para esta institución se exhorta:
Cantemos
del nuevo Boedo la feliz natividad
y alcemos
la copa de la fraternal cordialidad.
Como ala
occidental de la ciudad
señala
su meridiano emocional.
Camina
siempre a la izquierda como el sol;
y va
detrás del corazón.
Hay caudillos, footballers, biabistas,
y bancos y timbas y pizza y fainá…
Pero tiene también sus artistas
y tiene su peña: la Pacha Camac.
Pero volvamos a los años en que la familia González Castillo regresa a Buenos Aires desde su exilio trasandino. Memora un autor contemporáneo de Cátulo, el novelista Manuel Rojas:
Boedo, en esos tiempos era un barrio apacible. No existían teatros, los tranvías eran escasos y los cines y los automóviles no aparecían aún, los unos con el campanilleo mortificante que hicieron oír durante años y los otros con bocinas que aún no callan. Vivíamos en paz. La edificación era modesta: casas bajas, antiguas, con aireados patios y frescos zaguanes. Las casas de dos pisos eran raras. Había amplitud. La gente no vivía aun amontonada y quedaba espacio para las macetas florales, los parrones y los juegos de los niños.
En ese barrio, de “tranquilidad casi provinciana”, Cátulo González Castillo adquirió las primeras nociones musicales en el “Conservatorio Bonaerense”, de Boedo e Independencia, donde aprendió a tocar el violín con el maestro italiano Juan B. Cianciarulo. Alternando “sus primeros palotes musicales”, cursaba los estudios primarios.
La escuela de la época, identificada por otro autor coetáneo con
...los cansadores ejercicios de caligrafía, los tinteros que nos manchaban el traje, los dedos y hasta los ojos; el mapa mural con los diversos accidentes de una comarca imaginaria; los cuadros del sistema métrico; el globo terráqueo sobre el escritorio de la maestra; el puntero, el compás, la regla, la tiza; el ir y venir incesante de la señorita, sus preguntas salpicadas a diestra y siniestra, en un tono imperativo y con un cantito particularmente didáctico...
...no podían entusiasmar al joven inquieto e imaginativo que ya se avizoraba en Cátulo. A la monotonía descontextualizada de la escuela sarmientina, él prefería vagar por las calles del barrio o simplemente quedarse contemplando el atardecer en la esquina de Loria y San Juan. Él mismo lo confesará después:
Yo era niño. Inocencia llena de pecas,
con mi eterno remiendo, mis cardenales,
y ese amor a las calles y a las aceras,
y a sentarme en el filo de los umbrales.
Esa actitud meditativa y soñadora, ligada, eso sí, muy profundamente a las cosas del barrio y de su pueblo, jamás lo abandonará. “Soy así, siempre un poco triste”, le confiesa a Nira Echenique en 1966.
Y en esos primeros años la música va a ser la principal vía de escape a sus inquietudes. A los 9 o 10 años –ya trocado el violín por el piano– comenzó a componer. Su primer tango se tituló “Canyengue” y fue interpretado años después por la orquesta de Francisco Canaro. También compuso el vals “Aurora boreal”, dedicado a su padre. Pero, fervoroso admirador de Rubén Darío, Cátulo hacía honor a su nombre y también componía versos. “Me sabía de memoria muchas de sus poesías –se refiere al bardo nicaragüense–, como así también largas tiradas de Nuñez de Arce y toda la melancolía de Evaristo Carriego”. Y asegura: “Darío y Carriego fueron las influencias de mi niñez”.
Al poeta de “La canción del barrio” no llegó a tratarlo. Solo conservaba de su figura un nebuloso recuerdo infantil. En cambio de Darío tenía una visión más concreta. Según recuerda Cátulo, durante la última estada del poeta en nuestro país éste los había visitado en su casa.3
Mi padre lo invitó a comer. Cuando llegó, tuve la sensación de que era una especie de gigante. Hoy me parece que sólo era la visión de un niño. Su gran melena, algo rizada, siempre estaba despeinada. Sus facciones tenían algo de chinote. Fumaba puros interminables y dejaba caer las cenizas sobre sus solapas. Era corresponsal de La Nación en Europa y mi padre lo recibió como el embajador de la cultura universal. El día que vino a comer a casa se puso champagne en la mesa. En ese tiempo la botella valía tres pesos, una fortuna si se tiene en cuenta que un vigilante ganaba cuarenta pesos. Darío hablaba con un leve acento centroamericano, pausadamente, con voz grave, y mezclaba su castellano con innumerables palabras francesas porque utilizaba el francés con soltura y se complacía en hacerlo. Cuando le sirvieron el champagne, comenzó a revolver la copa con su habano para quitarle las burbujas. Luego lo encendió. Bebía un trago y lanzaba una lenta bocanada, ambas cosas con gran fruición. Cuando se fue me regaló una fotografía autografiada.4
Cátulo era solo un niño pero la impresión que le produjo el gran vate de Prosas profanas lo impulsó a escribir sus primeros versos:
Duerme y sueña la princesa
sobre su lecho de rosas.
La cabeza de su alteza
tranquilamente reposa…
El gusto por las rimas interiores, la musicalidad del verso y la temática evasiva, nostálgica, caras a la modalidad modernista, se esbozan en esos versos precoces del chiquilín admirador de Darío. También van a ser características de su estilo posterior, tocado asimismo por un evanescente clima surrealista.
Rubén Darío
Terminado el ciclo de la escuela primaria, Cátulo cursa los años del bachillerato en el Colegio Nacional Rivadavia, de Chile y Entre Ríos. César Tiempo –uno de sus condiscípulos– recordaba con nostalgia los viajes compartidos “en los chirriantes tranvías 43”, que pasaban cerca de la casa de Cátulo “y engalanaban con una estrellita la punta del troley como para rendir homenaje al poeta inminente”.
En el transcurso de esos viajes, “después de hurtarle el cuerpo a la clase





























