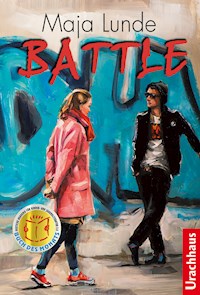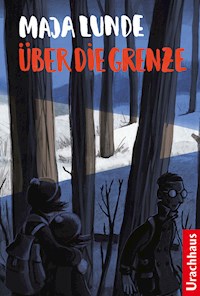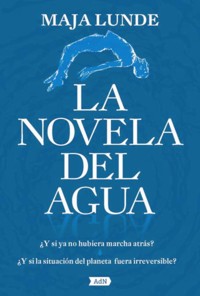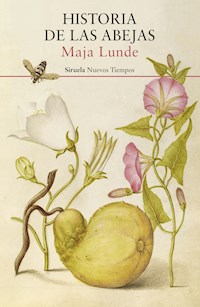6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Amalie lo tiene todo: talento para la danza, una plaza en la mejor escuela de baile de Oslo, amigos y una vida llena de lujos. Pero todo cambia cuando los negocios de su padre se hunden y tienen que mudarse a un pequeño apartamento de las afueras. En su nuevo barrio conoce a Mikael, un bailarín de hiphop muy distinto de sus compañeros, y pronto empiezan a bailar juntos. Aunque ¿es suficiente la danza para unir a dos personas cuando sus orígenes son tan diferentes? En esta novela a medio camino entre Dirty Dancing y Step Up, Maja Lunde, una de las autoras noruegas con más éxito internacional, presenta una emocionante declaración de amor al baile y a la honestidad que fue llevada al cine en 2018.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original: Battle
© Maja Lunde
First published by Kagge Forlag, 2014
Published in agreement with Oslo Literary Agency
© de la traducción: Ana Flecha Marco, 2021
© de las guardas: alexasokol83/Freepik
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: mayo de 2022
ISBN: 978-84-18440-45-8
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Entre dos movimientos
hay un instante
en el que tu alma
se asoma.
Kjersti Alveberg,
coreógrafa y bailarina
BATTLE
La ola esbelta
Sonó el móvil, pero no respondí. Estaba en mitad de la coreografía que nos habían puesto de tarea para el día siguiente y ya casi la tenía. El corazón me latía desbocado, tenía las mallas empapadas, tanto por la espalda como por el pecho. Pero estaba muy cerca.
Me veía de reojo en la pared de espejo que mi padre les había pedido a los obreros que instalaran cuando nos mudamos hace cinco años. Para entrenar, me vestía de negro. Las mallas y las medias negras me permitían verme con mayor claridad. Cuando entrecerraba los ojos, sólo veía una raya estrecha que ondeaba de un extremo a otro de la enorme habitación. El resto, lo que de hecho era yo, se volvía borroso. A veces oía a la gente decir que yo era guapa, aunque sólo lo decían porque no se habían dado cuenta de lo anguloso que es mi rostro; de que tengo el mentón demasiado prominente y la nariz un poco grande; de que las rodillas se me doblan hacia adentro y los muslos me engordan sólo con que coma una onza de chocolate. Pero en el espejo todo eso desaparecía y yo no era más que una ola esbelta que se movía de un lado a otro de la habitación.
Sentía que se me entumecían los brazos y las piernas, como siempre que sé que estoy a punto de conseguir algo. Que ya casi lo tengo. Estaba trabajando un adagio largo que empezaba con un port de bras. La cabeza inclinada, la mirada seguía los brazos. Tensé todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la yema de los dedos. Me concentré en alargar los movimientos, en llenarlos de energía. Brazos arriba, hacia los lados, como si fueran alas. Después venía una serie de piruetas en las que iba cambiando el punto al que miraba, seguida de saltos amplios en diagonal por toda la habitación. El final era lo más difícil. Una pirueta, después un salto tras el que aterrizaba con suavidad para más tarde rodar por el suelo. Tenía que ser fluido, pero la transición entre el salto y el aterrizaje era brusca. Aun así, ya casi lo tenía. Sólo un par de repeticiones más y estaría perfecto.
Pero el móvil me sacó del todo de allí.
Estaba en la mesita de noche y la pantalla brillaba. Me acerqué a atender la llamada, pero cuando vi de quién era, dejé que siguiera sonando. Me quedé allí de pie, mirándolo mientras sonaba y sonaba. Conté. Siete…, ocho…, nueve. Por fin saltó el contestador.
Me di la vuelta. Posé la mirada en un póster de la pared. Una bailarina delgada y bien definida en pleno salto. Planeaba, muy alto, en un grand jeté, con las piernas en espagat, casi tumbada hacia adelante de lo flexible que era. Se veía cómo le temblaban los músculos, cómo cada célula de su cuerpo participaba en el movimiento. Tenía los brazos levantados, la mirada hacia arriba, tal vez hacia un techo. Pero el póster estaba compuesto de tal manera que parecía que estuviera mirando el título, su propio nombre, el nombre que se había dado a sí misma cuando empezó a bailar: Vivian Prytz.
En la pared, más adelante, también había una foto suya. Una foto de ella y de mí. Yo tenía ocho años y aún tenía la cara rechoncha. La nariz me encajaba bien entre las mejillas regordetas y la boquita risueña de niña. Tenía unas puntas de ballet muy nuevas en la mano, aún no me había dado cuenta de que quería centrarme en el baile moderno y el jazz. Recordé que había llorado para conseguir esas puntas. Porque, de hecho, era demasiado pequeña. Pero a ella le pareció genial y me las regaló de todas formas. En la foto, ella sonreía, me agarraba con un brazo y miraba las puntas. Tal vez estuviera orgullosa.
Volví a mi puesto y puse la música desde el principio. Me coloqué en posición y bailé la pieza completa de nuevo. Pero de repente era como si tuviera mucho camino por recorrer. Los brazos no me acompañaban, me tropecé varias veces. Y la transición me resultaba imposible. No era capaz de mantener el equilibrio, había perdido el contacto con el centro del cuerpo.
Lo intenté. Pero me caí.
Lo intenté otra vez. Pero me volví a caer.
Y otra vez más.
Al final me quedé sentada en el suelo. Estaba mareada. ¿Cuándo había comido por última vez? Me temblaban las piernas. Me quité los calentadores y me di cuenta de que me estaban saliendo moratones nuevos, como flores entre las antiguas manchas azules y amarillas.
—¿Te rindes?
Me di la vuelta. Mi padre estaba en el quicio de la puerta. Apoyó el brazo en el marco y me sonrió como a menudo sonríe a las dependientas y a los camareros para conseguir un mejor servicio. Era irresistible.
Suspiré a modo de respuesta e intenté ponerme de pie. No me gustaba que me viera así.
—Venga, eres la mejor. ¡Piensa como un ganador! —me dijo.
—Qué bobo eres.
Mi padre era mi fan número uno. Puede que fuera el único. No siempre estaba en contacto con la realidad.
Entró y me sacudió el pelo con la mano, aunque sabía que tendría que volver a cepillarme y a echarme laca para estar bien peinada y poder bailar con la cara despejada, como Birgitta, mi profesora de danza, nos exigía.
—Y soy cien por cien objetivo —me dijo.
—Está muy bien que tú mismo te lo creas —le respondí.
Él se rio y se alejó de mí. No conseguí evitar devolverle la sonrisa. Podría fundir un diamante.
—Sigue, ¿no?
Le gustaba mucho quedarse a mirarme. Cuando tiró el tabique que separaba los dos dormitorios del piso de arriba para que yo pudiera entrenar en casa, me aseguró que lo hacía por puro egoísmo. Y estaba tan entusiasmado que me lo creí. La habitación había quedado genial. No conocía a nadie que tuviera algo así. Medía más de cuarenta metros cuadrados y tenía cuatro ventanas en una de las dos paredes más largas. Desde allí disfrutaba de las mejores vistas de toda la casa y podía ver más allá del fiordo de Oslo, casi hasta Drøbak.
Volví a poner la música. Volví a bailar desde el principio. Esta vez mantuve constante la respiración, el centro de gravedad bajo, llevé los movimientos hasta el final. Aquello empezaba a tomar forma.
Entonces volvió a sonar el móvil. Seguía en la mesita. ¿Por qué no lo había puesto en silencio? Si ya sabía que a menudo lo intentaba dos o tres veces.
—¿No lo coges? —preguntó mi padre.
Miré al suelo. El parqué estaba rayado. Mi padre quería cambiarlo, pero yo creía que no merecía la pena. A cada pirueta me iba hundiendo un poco más en la madera. Podía esperar a que me fuera de casa, y la idea era que eso sucediera en un año, cuando terminara el curso. Cuando entrara —si lo conseguía— en la Academia Nacional de Ballet.
El móvil siguió sonando.
Los dos lo miramos, pero sin movernos.
—¿Es mamá? —inquirió él en voz baja.
No hizo falta que le respondiera. Ya sabía la respuesta.
—¿Cuándo hablaste con ella por última vez?
Me hablaba en voz baja y suave, como si volviera a ser pequeña, me hubiera hecho daño y él tuviera que ponerme una tirita.
No me atrevía a mirarlo y no quería contestar. En realidad no era asunto suyo. Al final, ella había salido de su vida.
Por fin dejó de sonar el teléfono.
Cogí el mando a distancia y volví a poner la música desde el principio.
—Tengo que tener esto para mañana —me apresuré a decir.
Le sonreí. Esperaba que no siguiera insistiendo.
Se limitó a asentir con la cabeza. Se le había borrado la sonrisa de niño. Le pesaban los párpados. Estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo.
Cuando se fue y cerró la puerta tras él, me quedé de pie. Tenía que conseguirlo. Sabía que Birgitta me miraba con especial atención. Yo no era como Ida, que tenía que esforzarse al máximo en cada movimiento, o como Charlotte, que siempre se había peleado en exceso con su propio cuerpo. Yo era Amalie Prytz y llevaba la danza en la sangre.
Valkyrien
Bailé toda la noche. Por suerte, el dormitorio de mi padre estaba en la otra punta del pasillo, por lo que no le molestaba la música. Y el jardín era grande, así que el ruido tampoco le llegaba a nuestra vecina Ellinor Nagel, que era un poco estirada. De no haber sido así, me imagino que se habrían vuelto locos al escuchar «Hello» de Beyoncé una y otra vez. En bucle.
You shelter my soul
You’re my fire when I’m cold
I want you to know
You had me at hello
Hello
Hello
Hello
Hello
You had me at hello
Y así sucesivamente.
Al principio parecía imposible, como si tuviera que obligar a mi cuerpo a hacer algo que físicamente no era capaz de hacer, algo que casi había conseguido un poco antes esa misma tarde, pero que después se me había escapado como un puñado de arena entre las manos. Apenas me di cuenta de que la habitación se estaba quedando a oscuras. Cuando el sol estival por fin cayó a lo lejos, tras el fiordo de Oslo, estaba un poco más cerca, pero aún me quedaba un trecho para llegar donde debería.
Se había hecho de noche en la habitación, pero no pasaba nada. Los movimientos se me habían quedado grabados en el cuerpo, no necesitaba espejo, sabía lo que tenía que hacer y no tenía tiempo de encender la luz. O bueno, se me olvidó hacerlo, sin más. Centré la mirada en el despertador electrónico. Marcaba las 00:23. De pronto sentí un pinchazo en el estómago. Tenía el cuerpo hueco por dentro, desde la parte baja de la columna hasta el esternón. A menudo sucedía que cuando el hambre conseguía quedarse durante el tiempo suficiente, se convertía en otra cosa. Una sensación más fuerte, que no tenía nada que ver con la comida, una sensación que se podía controlar. Pero yo sabía lo que era y sabía que no convenía alargarla demasiado. Había visto a chicas destrozarse por comer demasiado poco. Teníamos que estar delgadas, sí, pero no tanto. Y mi padre me insistía mucho con eso. Todos los días. Absolutamente todos. Por eso bajé a la cocina, cogí unas tortitas de arroz del armario y un vaso de agua. Me senté en la penumbra a masticar las tortitas secas. Estaban buenísimas. Más ricas que el helado, y ya es decir, porque el helado es lo que más me gusta del mundo.
Cinco minutos más tarde, volví a mi habitación.
Cuando por fin me acosté, ya había amanecido. Ni siquiera fui capaz de correr las cortinas. Los pajaritos ya se habían despertado y revoloteaban ligeros entre las lilas. Yo estaba de todo menos ligera. Sentía el cuerpo como si me hubiera arrollado un Boeing 747. Tenía ampollas en varias partes del pie y no me había parado a ponerme esparadrapo. Pero mi mente volaba, porque lo había conseguido. Las últimas veces que había repasado la coreografía, todo encajaba. Incluso esa transición tan difícil entre la pirueta y el salto.
Me quedé dormida con una sonrisa.
Cuando empecé las clases en Valkyrien, tardé varias semanas en dejar de sonreír como una tonta cada vez que cruzaba la puerta y entraba en el patio de la escuela. Era como si me acabara de enamorar. O como pensaba que debía de ser algo así. No me podía creer que hubiera entrado. No me podía creer que fuera a pasar allí tres años y que pudiera formar parte de todo aquello.
La escuela estaba rodeada de edificios antiguos y señoriales en el distrito de Frogner. Era enorme, sobre todo para alguien que acababa de empezar el primer curso. El edificio rojo de ladrillo se cernía ante mí con sus largas hileras de ventanas. Tres arcos quebraban el tejado y en cada uno de ellos había una ventanita, como si fuera un castillo. Por dentro todo parecía grande también. Los pasillos eran largos; los techos, altos; las ventanas, amplias y con alféizares tan anchos que te podías sentar en ellos. Había tantos rincones y cuartitos en el ático con el techo inclinado, en los que hacía un calor asfixiante en verano, que no era difícil perderse. Y el salón de baile era gigantesco, con techos altos y abovedados y ventanales enormes en un lateral, desde los que el sol iluminaba las motas de polvo que bailaban suspendidas en el aire. Casi todo estaba un poco polvoriento y no se podía hacer nada para evitar que te cayera un trozo de pintura reseca a la cabeza. La pintura se estaba desconchando de las paredes y del techo. Pero era parte de la experiencia.
El edificio era antiguo, de 1905. A saber lo que habían visto y oído las paredes del salón de baile. Tal vez los alumnos bailaran charlestón allí en los años 20, casi como en El gran Gatsby. Tal vez se enseñaran unos a otros los pasos más «finos» a escondidas de los profesores. O quizá repartieran periódicos prohibidos durante la guerra. Había tantos escondites en ese edificio que era imposible que les hubiera resultado difícil.
La escuela tenía su propia Orden de Caballería. Se entregaba a «quien ha prestado grandes servicios a la sociedad y ha mostrado gran entusiasmo por la escuela». Para recibirlo era obligatorio asistir a Valkyrien. Mi madre también se había formado allí.
Íbamos a empezar con la coreografía a primera hora. Yo había llegado pronto y había calentado bien. Estaba lista, con cierta tensión en el cuerpo, concentrada y fuerte.
Birgitta no dijo ni media palabra. Echó un vistazo a la sala, por encima de mi cabeza y la de mis compañeras. Entonces puso la música. Sabíamos qué teníamos que hacer.
Bailamos a la vez, los mismos pasos. Parecía que todas nos los habíamos aprendido. Veía a Charlotte con el rabillo del ojo. Se le daba bien la técnica, pero ocupaba demasiado espacio. Tenía unas curvas que recordaban a las de la pelirroja de Mad Men, y cuando bailaba destacaban aún más. A Ida no la veía, estaba detrás de mí y por eso la oía tan bien. Resoplaba como un coche viejo. Birgitta solía recordarnos que la respiración debía ayudar a que los movimientos fueran fluidos, unirlos, crear transiciones y generar una sensación de conjunto. La respiración de Ida estaba lejos de conseguir todo eso: se le cortaba, estaba tensa y desacompasada.
Pero en mi caso tanto la danza como la respiración fluían.
—Amalie. —Birgitta se dirigió a mí—. Puedes hacer tu solo.
Di un paso al frente, delante de las demás, y me puse con la parte que tanto había ensayado. No era la primera vez que me daban un solo. Birgitta escogía a una de nosotras a menudo, como si estuviéramos ensayando para una actuación. Últimamente, siempre me tocaba a mí, y esperaba que así siguiera siendo.
Port de bras, me estiré todo lo que pude, llevé el movimiento hasta el final. No perdí el equilibrio en las piruetas. En los saltos, coloqué los pies con suma precisión. Después llegó el difícil final. Busqué un punto de la pared y fijé la vista en él, ejecuté el movimiento ligera como una pluma y me deslicé hacia el salto para luego rodar hacia el suelo. Mis movimientos eran suaves y precisos. Lo había conseguido. Me había salido perfecto.
Los últimos acordes de «Hello» se fueron diluyendo. La sala se quedó en silencio. El único sonido que se oía era mi respiración, que poco a poco se calmaba y dejaba paso al bullicio lejano de la ciudad. Volvimos la mirada hacia Birgitta, con la esperanza de recibir un gesto de aprobación, tal vez una sonrisa. Pero ahí estaba, sin moverse. Impasible.
Dolor de corazón
Pocos segundos más tarde, Birgitta por fin dio unos pasos por la sala. Siempre caminaba como si estuviera sobre el escenario. Cada movimiento, por pequeño que fuera, formaba parte de la coreografía, como si supiera que la estaban mirando, y así era a menudo, pero sólo la mirábamos nosotras. Antes había sido distinto. Se había formado en la Juilliard, en Nueva York, y había bailado en la mayoría de los escenarios más importantes de Europa. Era la mismísima Birgitta Jansson. También había bailado con mi madre en la Ópera, había visto fotos en el álbum de mi madre. Pero Birgitta nunca había hecho ningún comentario al respecto y yo no sabía si habían sido amigas. Aun así, nos alegramos muchísimo cuando nos tocó como profesora. Pero eso era antes. Después de dos semanas en la escuela empezamos a comprender que la medalla de bailarina tenía un reverso más oscuro que una noche de lluvia en noviembre.
Se detuvo. Sin mirarnos —como de costumbre, su mirada estaba fija en algún lugar, por encima de nuestra cabeza— empezó a hablar:
—Ya no estáis en el colegio y esto no es una actividad extraescolar, chicas. —Dio otro paso, muy estudiado—. De verdad, creía que habíamos avanzado un poco más. —Entonces se volvió hacia Charlotte—. Está claro que le pones sentimiento, pero…
Nueva pausa dramática. Casi podía ver el corazón de Charlotte latir bajo las mallas de ballet, a pesar de que estaba de pie, con la mano en la cadera, fingiendo que todo le daba lo mismo.
—Mucha teta y mucho muslo —dijo Birgitta con un golpe de cadera que bien podría ser propio de una stripper—. Seguro que te funciona. En otros contextos.
Charlotte se había puesto colorada. Y no porque estuviera tensa.
—Pero aquí tienes que rebajarlo un poco —concluyó Birgitta.
—¿Perdona? Esto es acoso, no me fastidies —espetó Charlotte.
Birgitta ni la miró.
—Yo diría que el único acoso es el que sufre la música de Beyoncé con tu forma de bailar.
Por alguna razón, Birgitta era muy fan de Beyoncé. MUY FAN. «Hello» no era ni mucho menos la primera canción de Beyoncé que bailábamos. A principios de esta primavera, «Irreplaceable» y «Halo» también habían formado parte del programa. Quizá Birgitta tuviera un lado blando y sentimental muy en el fondo. En cualquier caso, nunca nos lo había mostrado.
Dejó a Charlotte. Ya había acabado con ella. Y Charlotte también parecía bastante acabada. Había dejado caer el brazo a un lado del cuerpo y estaba tan encorvada que parecía que tenía el pecho plano. Y eso era mucho decir, porque Charlotte estaba bastante mejor dotada que la media.
Birgitta se paró delante de Ida. A Ida le temblaban las pantorrillas y cambió el peso de una pierna a otra para disimularlo.
—Ida. Tienes cabeza.
Ida levantó la vista, aún esperanzada, a pesar de que toda la clase, ella incluida, sabía lo que estaba por llegar.
—¿Has pensado alguna vez que podrías hacer uso de ella? Porque la verdad es que tu coordinación…
Parecía que a Birgitta le faltaran las palabras para describir lo terrible que era la coordinación de Ida. Se limitó a mirarla durante un largo rato. Y meneó la cabeza despacio, de un lado al otro.
A Ida se le llenaron los ojos de lágrimas. El cuerpo le temblaba, como si quisiera echar a correr por su cuenta. Los pies le apuntaban hacia afuera, en una eterna segunda posición, como Chaplin, lo que le hacía parecer aún más indefensa. Pero mantuvo el equilibrio, por suerte, y siguió en pie.
Entonces Birgitta se giró hacia mí. Me miraba inexpresiva. Probé mi suerte con una sonrisa. Birgitta suele ser más parca en palabras cuanto más satisfecha está. Si se conforma con una sola palabra, una cortita, de sólo cuatro letras, es que está satisfecha de verdad: Bien.
«Bien» era la palabra que esperaba oír. Un «bien» de Birgitta podía hacerme flotar durante el resto del día, no preocuparme por un suspenso en el examen de matemáticas o por las pullas de Charlotte. Incluso podría hacerme olvidar a mi madre.
Pero ese día no fue una sencilla palabra lo que salió de los labios de Birgitta. Fueron muchas. Muchísimas.
—Amalie…, llevas la técnica en la sangre. Y has practicado, como de costumbre —dijo. Yo no sabía qué decir. ¿Era un cumplido?—. Pero… —Ahí estaba. Pero. Otra palabra de cuatro letras, aunque no la correcta—. La técnica y la práctica ya no son suficientes.
Sentí que se me tensaba la sonrisa, que me escocían las comisuras de los labios hasta que me resultó imposible mantenerlas en ese gesto.
—Si quieres triunfar —dijo subiendo la voz—, tienes que mostrar más de ti. MÁS.
Más. Una palabra de tres letras.
—Queremos verte en el baile.
Me miró fijamente. Traté de mantener la mirada. Y de que pareciera que entendía de qué estaba hablando. La verdad es que no entendía nada.
—¿Dónde estás? ¿Dónde está Amalie?
Esto último lo dijo tan alto que el signo de interrogación casi se quedó flotando sobre ella en el aire.
La sala estaba en completo silencio. Se oía el tranvía traqueteando por las calles, a varias manzanas de distancia. Mis compañeras me miraron, miraron a Birgitta y después volvieron a mirarme a mí. Ida me miraba con lástima; Charlotte, con la boca abierta y ojos de cotilla.
Birgitta había acabado conmigo y retiró la mirada. Me dejó como si yo fuera una colilla, una colilla de la que quisiera deshacerse. Porque fumaba. A escondidas, o eso pensaba ella, a pesar de que a nosotras nos tenía prohibido terminantemente el tabaco.
Entonces retomó su bien estudiada ronda por el aula, largas líneas, hombros rectos, cuello estirado.
—Estas no son clases extraescolares. —Levantó los brazos, casi en un port de bras—. La técnica tiene que asentarse. —Echó un vistazo rápido a Ida—. Pero hay más. —Volvió a mirarme—. Tenéis que meteros en la danza. Tenemos que VEROS. —Había cogido carrerilla, impulsada por sus propias palabras—. La danza es un arte. Y el verdadero arte tiene que pasar por el alma, por poner vuestros sentimientos y… —pausa dramática— vuestro DOLOR en la danza. —Pronunció la palabra con consonantes exageradas, D sonora, L pausada, R vibrante.
Bajó los brazos. Al parecer, había terminado. Se hizo el silencio. Entonces se levantó una mano. Esmalte de uñas turquesa, un anillo de oro blanco con una piedra brillante, seguro que de verdad, escogida de un joyero repleto, seguro que tras una larga deliberación.
—Perdón, pero ¿no es eso un tópico? —dijo Charlotte. Su voz era suave y dulce como el algodón de azúcar—. O sea, decir que el dolor de corazón es el verdadero arte.
Así era Charlotte. Nadie me hacía sentir tan pequeña. Pero al mismo tiempo era genial tenerla cerca cuando le clavaba a otra persona el aguijón envenenado que escondía tras el algodón de azúcar.
Birgitta se volvió hacia Charlotte y se la quedó mirando. Birgitta se sabía todos los trucos del mundo, y alguno que otro del espacio exterior. Esta vez eligió la frustración indulgente, como si la pregunta de Charlotte fuera demasiado estúpida para merecer una respuesta.
—No. Tal vez es mucho pedir.
Nos dio la espalda, dándonos así por imposibles. No nos merecíamos ni su atención ni que gastara saliva en nosotras. Quizá se le hubiera olvidado que éramos mucho mejores que muchísimas otras. Que ya nos habíamos ganado nuestra plaza en Valkyrien, en primera línea nacional. Que había largas colas de chicas que desearían estar en nuestras mallas.
—Gracias. Eso es todo por hoy.
Se lo dijo a los árboles que estaban al otro lado de la ventana. Ni siquiera se molestó en darse la vuelta.
La clase se dirigió al vestuario entre murmullos y susurros.
Pero yo tenía los pies congelados. No era capaz moverme.
¿Hay algo más ahí dentro?
Sus palabras me retumbaban en la cabeza. Sólo entonces asimilé lo que me había dicho. «Queremos verte en el baile… ¿Dónde estás?».
Estaba convencida de que hoy me saldría bien. Y me había salido. Impecable. Sin peros. Los pasos estaban perfectos, había conseguido hacer todas las transiciones. ¿Qué pasaba entonces?
Tenía un nudo muy molesto en la garganta.
Birgitta se dio la vuelta.
—¿Sorprendida?
No pude hacer otra cosa que asentir.
Birgitta dio un par de pasos. Como un robot. Rígida.
—Así bailas. Como un… —titubeó en busca de las palabras precisas— juguete de cuerda.
—Lo siento —contesté en voz baja.
Birgitta se me acercó. Me miró de verdad esta vez.
—Si quieres entrar en la Academia Nacional de Ballet, la técnica no es suficiente —me aclaró.
Si no la conociera, habría pensado que había un atisbo de compasión en su voz.
—No. Ya lo sé. Lo siento —le respondí.
Pero entonces volvió a ponerse seria.
—Eso es. Siéntelo.
—¿Cómo?
Dio un paso hacia mí. Me apoyó la mano en el pecho, justo encima del corazón.
—A veces me pregunto si hay algo más aquí dentro —me dijo y siguió subiendo a mano hasta mi oreja—. O si sólo eres unos pendientes de perla y un pelo recién lavado.
Me tocó el lóbulo, los pendientes de perla, un regalo que me hizo mi padre las Navidades pasadas. Me hacía daño y al mismo tiempo era todo demasiado íntimo.
El nudo de la garganta crecía.
—Lo siento. ¡Lo siento! Ensayaré más.
—Aunque no te lo creas —me dijo en un susurro—, eso no es lo que te estoy pidiendo.
Y entonces se fue.
Me duché con calma, esperé a que todas terminaran, quería estar sola, no hablar con nadie. Incliné la cabeza hacia adelante y dejé que el agua me cayera por la larga melena, creando una burbuja de aire entre el pelo y la cara. En ese espacio estaba sola. Entonces cerré el agua caliente. La temperatura cambió despacio. El agua empezó a salir helada. Volví la cabeza hacia arriba y dejé que me cayera en la cara. Me alivió.
Cuando salí a reunirme con las demás, estaban tumbadas en las escaleras, al sol, y parecían haberse olvidado de todo.
Hacía tiempo que los del último curso de secundaria habían terminado las celebraciones del russ, pero aún había quien se aferraba a la fiesta. Un autobús decorado para la ocasión, el más grande de los autobuses de los chicos —que, por supuesto, tenía el originalísimo nombre de La Juergoneta