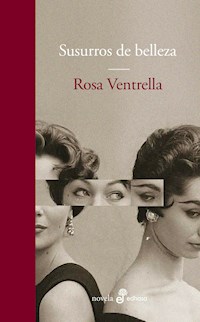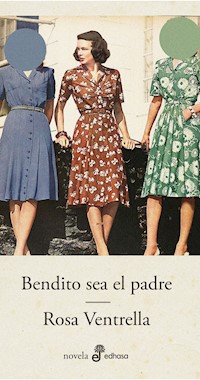
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDHASA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bari, en la década del setenta. Rosa vive con sus dos hermanos, su padre y su madre en un barrio pobre de la ciudad. Aunque la niña por entonces apenas lo perciba, la casa reproduce la violencia que impera afuera. El padre, un señor de aspecto angelical y porte elegante, es en rigor un tirano; aquel que puertas adentro gratifica con humillaciones y castigos. Cuando Rosa crece lo sufre en carne propia. Quedarse ahí es morir un poco cada día. Por eso al conocer a Marco se abraza a él como a una tabla de salvación. Huyen a Roma, se casan. El sueño dura poco: ese matrimonio es una tiranía de cuño nuevo, el marido ejerce sobre ella una crueldad similar a la que vivió su madre. Se ve en un callejón sin salida, cuando le anuncian la muerte del padre. Debe volver a su antigua ciudad, enfrentar el pasado: la atracción que sintió entonces por un hombre mayor que ella y dejó pasar; la amistad prohibida con una prostituta, el odio al padre que todavía la consume. Debe buscar ahí las claves de un presente que no le da descanso, de un círculo vicioso que no consigue romper. Como en Susurros de belleza, su aclamada novela anterior, en Bendito sea el padre Rosa Ventrella huye de las simplificaciones para adentrarse en el terreno ambiguo y vertiginoso de las emociones amorosas. Narra la historia emocionante y dura de una mujer marcada por la violencia masculina, y por las huellas perdurables que engendra. Al mismo tiempo, su escritura se rinde a la voluntad de conjurar ese daño, de hallar el difícil atajo donde la felicidad plena sea posible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROSA VENTRELLA
BENDITO SEA EL PADRE
Traducción de Mónica Herrero
Bari, en la década del setenta. Rosa vive con sus dos hermanos, su padre y su madre en un barrio pobre de la ciudad. Aunque la niña por entonces apenas lo perciba, la casa reproduce la violencia que impera afuera. El padre, un señor de aspecto angelical y porte elegante, es en rigor un tirano; aquel que puertas adentro gratifica con humillaciones y castigos. Cuando Rosa crece lo sufre en carne propia. Quedarse ahí es morir un poco cada día.
Por eso al conocer a Marco se abraza a él como a una tabla de salvación. Huyen a Roma, se casan. El sueño dura poco: ese matrimonio es una tiranía de cuño nuevo, el marido ejerce sobre ella una crueldad similar a la que vivió su madre. Se ve en un callejón sin salida, cuando le anuncian la muerte del padre. Debe volver a su antigua ciudad, enfrentar el pasado: la atracción que sintió entonces por un hombre mayor que ella y dejó pasar; la amistad prohibida con una prostituta, el odio al padre que todavía la consume. Debe buscar ahí las claves de un presente que no le da descanso, de un círculo vicioso que no consigue romper.
Como en Susurros de belleza, su aclamada novela anterior, en Bendito sea el padre Rosa Ventrella huye de las simplificaciones para adentrarse en el terreno ambiguo y vertiginoso de las emociones amorosas. Narra la historia emocionante y dura de una mujer marcada por la violencia masculina, y por las huellas perdurables que engendra.
Al mismo tiempo, su escritura se rinde a la voluntad de conjurar ese daño, de hallar el difícil atajo donde la felicidad plena sea posible.
Ventrella, Rosa
Bendito sea el padre / Rosa Ventrella. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2022.
Libro digital, EPUB
Traducción de: Mónica C. Herrero
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-628-679-4
1. Narrativa Italiana. 2. Novelas. I. Herrero, Mónica C., trad. II. Título.
CDD 853
Título original: Benedetto Sia Il Padre
Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere
Edición en formato digital: mayo de 2022
“Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano” ; “Este libro ha sido publicado gracias a la contribución para la traducción del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional Italiano”. © Rosa Ventrella, 2021 First published in Italy by Mondadori Libri S.p.A., MILANO. Published by arrangement with Walkabout Literary Agency © de la tradución Mónica Herrero, 2022© de la presente edición Edhasa, 2022
© de la presente edición Edhasa, 2022
Avda. Córdoba 744, 2º piso C
C1054AAT Capital Federal
Tel. (11) 50 327 069
Argentina
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.com.ar
Avda. Diagonal, 519-521, C08029, Barcelona
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.es
ISBN 978-987-628-679-4
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Conversión a formato digital: Libresque
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroCréditosDedicatoriaLimbo123456789101112Afuera del limbo1234567891011Óxido1234AgradecimientosSobre la autoraA mi marido, a quien, hace muchos años,
le he jurado amor…
11 de diciembre de 2002
Acepté volver a ver a Marco en nuestro restaurante preferido en Testaccio.
“Tengo que hablarte”, me dijo y no pude decirle que no.
Atravieso el centro a paso lento, zigzagueando entre los músicos ambulantes, los mercados navideños, tratando de revolver entre los pensamientos, de ubicar los momentos de mi vida en los que he sido verdaderamente feliz. En un callejón, los acordes de un piano inundan el aire con notas tristes que recorren mis entrañas y, luego, vuelven a salir. Me detengo a observar la fachada del restaurante. El techo refleja la luz y encandila como si fuera de oro; sobre las paredes blanqueadas a la cal, la puerta azul y las ventanas redondas parecen una boca y dos ojos pequeños. Espero para entrar porque siento en el estómago un nudo duro y seco, un dolor vago, antiguo y nuevo. “Rosa, se acabó —me digo mirándome detenidamente en la ventana—. No eres tu madre. Supiste decir basta”.
No soy más Rosa, tampoco Rosè. Ahora soy Rose. Entonces, todo cambia. Marilyn me llamaba Rose. Un día, hacía mucho tiempo, me había dicho que era un nombre refinado, que le recordaba ciertos salones elegantes.
Cuando lo vuelvo a ver, esperándome en una mesa apartada, me parece reconocer lo que alguna vez me condujo hacia él. Reencuentro en su cuerpo los troncos nudosos de los olivos de nuestra tierra, esa madera dura que hunde las raíces en la arcilla pedregosa. Se ha vestido bien para reunirse conmigo. Ha peinado los cabellos hacia atrás para liberar la frente espaciosa y tiene un perfume bueno, distinto del de costumbre. También me arreglé con cuidado, poniéndome un viejo vestido floreado que ya me va ajustado, alisándome el cabello y calzando un par de zapatos nuevos. En realidad, sin motivo verdadero. Quizá, aunque los amores terminen, merecen el mejor vestido. Lo miro y siento el vértigo del salto al vacío, como cuando en la niñez sueñas que caes a un precipicio sin fin y buscas en vano aferrarte a un punto de apoyo. Un amor no se arregla como un juguete roto.
Es triste el final de una historia, ese hilo sutil que se deshace…
Para hablar de ella, de Giulia, es para lo que nos hemos reunido. ¿Cómo se organiza un hijo luego de una separación? El fin de semana con el papá, las vacaciones de verano, las fiestas de Navidad. ¿Todas las raíces muertas que los rodearon también a ellos, a los hijos, dejan marcas? Las raíces con que mi padre nos envolvió se hicieron coriáceas, invadieron todo, dieron vida a otros árboles ya estériles, áridos y rotos. Pues bien, así me siento ahora. Un árbol estéril, solitario. ¿Qué decías, papá? ¿Que nos parecíamos? Los mismos ojos, los mismos pómulos salidos de la carne y alma de pez, negra, negra como un pozo profundo. Solo se lo confesé a ella, a Marilyn, “Mi padre le levanta la mano a mi madre”, como si en el fondo toda mi vida estuviera condensada en ese momento primigenio. Si intento cerrar los ojos, me parece estar todavía allí, atrapada en el estrecho agujero de mi infancia. Y escucho voces, el parloteo de las comadres, los perjurios, las maldiciones, las plegarias apagadas. Quizá esas voces forman parte de mi pasado, de mi presente y de mi futuro.
Por unos instantes hablamos de Giulia, Marco y yo.
—Me parece que lo tomó bien —digo.
—Sí, siempre fue muy madura —dice.
Problema resuelto. ¿Las raíces que la envuelven de pronto han caído? ¿La han liberado? ¿Murieron con nuestra historia? Es el fin de todo. Nos hemos salvado.
Luego está el silencio, que confirma el hecho de que solo ella, nuestra hija, queda para relacionarnos. Todo lo demás está olvidado, diluido, podrido. Contemplo el líquido de color ámbar en la copa. Lo pidió él, un vino generoso, dulce y muy alcohólico. Hay un brillo en el centro, como si adentro resplandeciera una llama. Marco se da vuelta incómodo para observar las otras parejas sentadas en las mesas cercanas, pero yo permanezco contemplando ese brillo, inmóvil, absorta, hipnotizada por la luz. En este lugar brindamos en nuestra primera salida juntos después del casamiento, brindamos en nuestro décimo aniversario y ahora al final. De repente, siento la mente y el cuerpo agotados. No puedo decir qué me debilitó en particular, han sido tantas cosas, algunas pequeñas, otras grandes, recuerdos, más o menos fragmentarios y, ahora, la suma de todo, pesa sobre mis nervios expuestos.
—Tengo que irme.
—Pero, ¿cómo? ¿Ya? ¿No tomas nada más? Aquí los dulces son buenísimos.
Sé que son buenísimos; es también mi restaurante favorito. Era nuestro lugar del corazón, ¿lo has olvidado? Pero ahora no sirve de nada recordar.
Sin recuerdos, sin dolor.
La otra noche, Giulia tiró una fotografía. El espectro de la otra yo, la que he decidido sepultar, la que se quedó niña, todavía con los cabellos con un corte al estilo príncipe valiente y las rodillas puntiagudas, me hizo volar hacia ese momento. Allí estaba, el retrato de nuestro día especial. Estás hermosa, Rosa. Hermosa y joven. Estás del brazo de Marco y ríes, porque el destino te parece un regalo y no pesa. A tu lado, tu madre y tu padre, y ríen también. Son todos ligeros como plumas. Tienes un vestido de casamiento bellísimo como una nube blanca igual que la nieve. Tu padre tiene su mejor traje y se ha peinado el cabello con una larga raya a la derecha.
Ahora me siento casi vieja y ese retrato pertenece al pasado. Toco en mi frente las primeras arrugas y veo la piel del rostro lustrosa y violácea, como el manchón de un maquillaje fallido. Vuelvo a pensar en esa foto mientras me preparo para dormir. Del encuentro con Marco no me ha quedado nada. Contemplo inmóvil la pared frente a la cama, los muebles y los cuadros proyectan sobre mí cortes y sombras.
Es casi medianoche cuando suena el teléfono. Me preocupa escuchar la voz de mi hermano Salvo. No hablo con él desde hace dos años, de la última vez que Marco y yo fuimos a Bari. Desde entonces, nunca un llamado.
—Hola.
Él se demora, tose, luego la voz se torna áspera, quebrada por el llanto.
—¿Qué pasó? —me tiemblan las manos y me cuesta respirar.
—Mamá —tartamudea.
—Mamá —repito en voz baja. Una pregunta, una invocación, una plegaria.
—Dicen que tuvo un ictus.
Cuelga poco después. No consigue continuar. Tampoco lo consigo y permanezco con el teléfono suspendido en el aire por algunos minutos, antes de llevar la mano a la boca para no gritar. Antes que nada, sin embargo, los aspectos prácticos. Advertir a Giulia y hablar con Marco. Tengo que partir enseguida. Me conecto con el sitio de Trenitalia y todavía me tiembla la mano. Consulto cuál es el primer tren que me sirve para llegar a Bari lo antes posible. Una y cuarenta. Quizá puedo conseguirlo, pero debo llamar ya a Marco para que pase a llevarse a Giulia. Me arreglo el cabello una infinidad de veces antes de discar su número y no me preocupo ni siquiera por el tono con el que me responde. Frío. Distante. Desarmado. No lo sé. No tengo ganas de pensarlo en este momento. Tengo otra cosa en la cabeza. Debo ir con mi madre.
“Debería haberlo hecho antes”, me recrimino, mientras saco del armario un poco de ropa y un par de libros. No sé si lograré leer durante el viaje, pero de todos modos los coloco por costumbre en la valija. “Soy una egoísta, tal como él. Carne podrida fétida”.
—Dicen que tuvo un ictus —retomo las palabras de Salvo—. Un ictus —murmuro de modo reiterativo.
“Mañana, mamá. Mañana estaré contigo”, me digo para consolarme, pero el pensamiento viaja a la velocidad de un auto de carrera y cada conjetura, cada hipótesis, termina siempre enfrentándose con el peor final.
Tendré que llamar a papá, pero no lo logro. No sabría qué decirle.
Siento frío y calor al mismo tiempo. El pensamiento de perder a tu madre es un gusano que por gran parte de nuestra vida no hace daño. Está ahí escondido en algún rincón, luego se presenta como una mano rugosa y anillada de gemas afiladas. Te roza la carne, te pone los pelos de punta, te interrumpe con un peso casi insoportable, te aprieta el pecho y, al final, vuelve a esconderse en ese rincón, en ese lugar remoto. Y un día descubres que no hay más tiempo. Esta palabra me sacude.
Tiempo.
Cada esfuerzo que hago para abrazar el futuro me proyecta con fuerza hacia mi pasado. El tiempo es una espiral, un hechicero tramposo, un hijo de puta. Hablo con el espejo, pero no soy quien lo hace. Es el miedo. Lo siento, lo respiro atemorizada. No sé más si la voz es mía o si llega de algún lugar, de un mundo subterráneo que gira al revés. El miedo se desliza bajo las piedras mazzaras de la casa de mi infancia, sube al igual que un sopor marino. ¿Por dónde comienzo? ¿En qué punto de mi pasado? Porque, en realidad, no comienzo por cuando nací. Encrucijadas, descarrilamientos, ramificaciones. Sin darme cuenta, estoy perdida en mi propia historia.
Limbo
Nos queda siempre en el fondo del corazón la añoranza de un momento,
de un verano,
de un instante fugaz
en el que la juventud se cierra como una gema.
IRÈNE NÉMIROVSKY
1
Era el verano de 1978. La tercera mudanza.
“Esta será la última”, había dicho papá. Era una frase que decía siempre cuando lo asaltaba la ansiedad del cambio. Yo había aprendido a interpretar allí las señales, el modo vertiginoso en que giraba en torno a la mesa, se detenía, luego se daba vuelta para retomar esa marcha circular desde el principio. Los ojos oxidados por la impaciencia escrutaban los rincones de la casa, iban en búsqueda de defectos insoportables. Por un momento no hablaba, incubaba dentro el fuego, esperando solo el momento en que entrara en erupción. Al principio, yo pensaba que era culpa de las casas. También odiaba nuestra primera casa, sus techos a veces altísimos que más que transmitirme una sensación de amplitud y facilitarme la respiración, me infundían un terror claustrofóbico. De noche, veía murciélagos y hombres decapitados. Me metía debajo de las sábanas y apretaba fuerte los ojos, a la espera de que, de un momento al otro, una gran garra se apoderara de mí. No le contaba a nadie mis visiones. Hablaba poco, pero era buena para escuchar. En la escuela este talento me permitía aprender mejor que mis compañeros.
“Rosa, eres una esponja”, me decía la maestra en la escuela primaria. Almacenaba cada palabra y luego la extraía en caso de necesidad, usando esos términos de gran elocuencia que de tanto en tanto la maestra imperial utilizaba durante las lecciones. Mi palabra preferida era “pusilánime”: indolente, cobarde. Me parecía que se ajustaba perfectamente a él, a mi padre. Todas las veces que dejaba un trabajo por otro, esa palabra me volvía a los labios. No creo haber nacido con el talento de la escucha, pienso más bien que lo aprendí y experimenté en la época de mi infancia, un ejercicio del alma gracias al cual aprendí no solo a escuchar la voz, sino también el silencio: la oreja en la puerta de la habitación principal, el latido del corazón acelerado, un hilo único que ligaba mi vida a la de mi madre. Si ella sufría, yo sufría.
Cuando papá decidió dejar esa casa de los horrores, fui feliz. Pensé incluso que las extrañas criaturas que habitaban mis noches cobraban vida frente a él. Nos mudamos a casa del nonno Antonio. Era viudo y le gustaba pasar más tiempo con su hija y sus nietos. Mamá, por su parte, vivía esas mudanzas con la esperanza renovada de que todo pudiera arreglarse como una muñeca rota. Cuando papá sentía encima esa ansiedad extraña, ella intentaba levantar la voz, pero cada intento era en vano. Se ganaba la vida con algún trabajito de sastrería, tocando a cada puerta de Bari vieja. Les preguntaba a todos si tenían pantalones para remendar, ropita de bebé para tejer. Algo que le permitiera alimentar a sus hijos.
Con el tiempo, esa impaciencia había vuelto a apoderarse de mi padre y la casa del nonno se había transformado en un lugar detestable. Quizá —yo pensaba— los cuerpos sin cabeza y los murciélagos habían vuelto a visitarlo y de nuevo debía escapar. Pensaba en que la casa del nonno era poco más que un dormitorio, un conjunto desordenado de ladrillos rotos y paredes descascaradas por la erosión del viento salado. En realidad, él la denominaba “el retrete”, definición que todas las veces ponía a mamá al borde del llanto. Una especie de tugurio que olía a podrido, a pis y a pescado echado a perder; probablemente, porque a pocos metros estaba el mercado ictícola. Quizá, en realidad, eran esas criaturas venidas de, vaya a saber qué mundo negro y cruel, las que le inyectaban en la sangre el veneno que lo alimentaba. Yo deseaba que ninguno de mis hermanos se volviera como mi padre. Una carne que no debía perpetuarse. Papá se llamaba Giuseppe. Un padre hermosísimo, de una belleza rara de encontrar en mi tierra. Una belleza que no se doblegaba ante ningún altruismo ni ninguna indulgencia. Amable e irresistible, como solo las cosas malvadas pueden serlo.
Quizá ni siquiera era su culpa. Quizá eran las épocas que transformaban a las personas en algo diferente de los adultos perfectos que una vida diferente habría podido forjar. Como tantos niños de su edad, había crecido a merced de sí mismo, casi analfabeto y con muchas pretensiones. Contaba siempre que, cuando niño, su madre había intentado dirigirlo hacia los estudios y transmitirle el amor por la escuela. Soñaba con que se convirtiera en una persona importante. Hermoso como era, si Giuseppe hubiera estado también dotado de inteligencia y sobre todo de cultura, habría merecido la amabilidad y el respeto de los demás. Sin embargo, ese hijo no había querido saber nada con las advertencias maternas. Se ausentaba de la escuela para ir con los otros díscolos como él por las blancas calles empedradas de esa Bari normanda que se parecía a una Babel de la diversión. La piel bronceada por el sol, los cabellos claros por el aire marino: esos niños eran hermosos, decía siempre Giuseppe, pero él lo era más. La conciencia de ese don, de ese privilegio, lo había hecho valiente y orgulloso.
La noche antes de que dejáramos la casa del nonno, había espiado a mamá mientras se miraba al espejo en la habitación. Se había contemplado largo tiempo, detenidamente: el rostro alargado y blanco, los cabellos con la tintura por rehacer, descoloridos y estropeados, que le descendían por el cuello y a lo largo de las mejillas, en mechones tensos y transpirados. Cantaba en voz baja Ma che freddo fa, pronunciando algunos versos y luego limitándose a tararear la música con los labios apretados. Era una de sus canciones favoritas y también me gustaba a mí. La había aprendido de ella. Yo sabía qué significaba cuando esa canción le venía al rescate: volvía a comenzar a tener esperanza. Así era para mi madre: tocaba fondo, en un sustrato venenoso y fétido, pero luego —no se sabe cómo— regresaba a la superficie.
Cuando Salvatore y Michele —mis hermanos— y yo nos fuimos a dormir, nos había tranquilizado desde el umbral de la puerta: “Quédense tranquilos, niños, en la casa nueva estaremos muy bien”. Detrás de ella, el nonno Antonio con las manos en los bolsillos y los ojos brillantes. También los de mamá eran así, cargados de una humedad retenida a la fuerza. Sin embargo, la boca sonreía. Dos rostros estampados en la misma carne, alegría a medias y dolor a medias. Hubiera querido decirle que también esa vez no duraría, pero no lo hice. Papá, en cambio, estaba feliz de irse de allí. Había encontrado un nuevo trabajo: cosía redes de pescar. Esto podía significar que, por un lapso de tiempo, estaría de buen humor. Por ende, mamá también lo estaría y, por la ley que concatenaba el estado de ánimo de cada integrante de la familia, todos los otros lo estaríamos. Mi padre era el puntal alrededor del que giraba el destino de la familia Abbinante. Los días tristes y los días grises se enlazaban con sus altibajos temperamentales.
“Rosa, recuerda la cesta de mimbre que te regaló la abuela. Y la caja con la ropa de Michele, que quedó en el trastero”. Reinaba un gran alboroto en la casa del nonno después de nuestra permanencia y costaba volver a encontrar lo poco que pertenecía a los Abbinante. Nonno Antonio esperaba afuera, listo para cargar las últimas cosas en una carreta que su vecino le había prestado. También la carreta desprendía el terrible olor que caracterizaba a su casa, porque Tanino, el vecino, la usaba para cargar pescados y moluscos desde el muelle al mercado. El nonno parecía no preocuparse por el olor. Algunas cosas, con el tiempo, terminan por meterse en la piel y se vuelven carne propia; y las llevas dentro sin darte cuenta de que a los otros pueden molestarles.
Las mudanzas eran un asunto de mucho interés para el vecindario y para la gente del barrio. La Bari vieja en el fondo era un pequeño mundo dentro de un gran mundo, uno de esos paisajes encerrados en una esfera de cristal. Y mientras frente al mar surgían edificios nuevos e imponentes, de fachadas claras y líneas rígidas, la Bari vieja se mantenía como un cofre secreto, viejo y destruido. Le entregué los últimos paquetes al nonno y me concedí una rápida mirada a las siluetas que rodeaban la carreta. Reconocí a Tanino, tratando de verificar que el peso no le hiciera daño. Vi de reojo a su esposa, la pequeña cabeza que aparecía detrás de una silueta que hurgaba entre los restos de algunos residuos que las ruedas del carro habían esparcido por todos lados. Era julio. Las amas de casa acaloradas se daban aire con abanicos de cartón, mientras algunos hombres en camiseta sin mangas esquivaban la carreta. Más adelante, divisé un rostro caballuno de un hombre de unos cuarenta años. Una gorra en la cabeza para protegerse del sol y una cara oscura, oscura. Más oscura que la de mi padre. Me estaba observando. Por instinto bajé la mirada, pero luego la curiosidad me impulsó a levantar de nuevo los ojos. Era un rostro cualquiera, sin nada para destacar y sin nada que decir. Elemental, como el dibujo de una casa o del árbol en el abecedario. Noté que todavía estaba allí, con los ojos fijos en mí. Estos no estaban más concentrados en un detalle en particular, sino que más bien oscilaban con movimientos convulsos, por momentos hacia los pies, por momentos hacia el rostro, por último, hacia las manos. Me sonrojé: no estaba acostumbrada a miradas de ese tipo. Miré alrededor porque no quería que otros notasen ese frenesí, pero todos parecían absortos en su propia conversación. La esposa de Tanino hablaba con el vendedor de pescado, nonno Antonio con un par de comadres sentadas en una silla de paja frente a la salida de casa. De hecho, nadie quería consumirse inmerso en el calor de esos tugurios. El lugar de los discursos, donde se discurría sobre recuerdos, preocupaciones y pequeñas conquistas, donde se planeaban además matrimonios, era indiscutiblemente la calle. Todos estaban allí, surgían de las casas de cal, antros de mendigos y moribundos, de moscas carroñeras, de podredumbre y decadencia. Todos allí, en la calle, a disfrutar del espectáculo de la familia Abbinante que se mudaba de nuevo. Para hacer comentarios, quizá, sobre lo que Giuseppe organizaría para la próxima ocasión. Y en medio de ese bullicio tenue, de ese zumbido de abejas que llegaba a mis oídos como el ruido de pasos lejanos, ese rostro cualquiera continuaba escrutándome y delatando una curiosidad y un interés que me halagaban y aterrorizaban al mismo tiempo.
“Rosa, es mejor que entres en casa”, me advirtió dulcemente mamá. Y en ese tono había una nota de aviso. Sus ojos del color de las ortigas escrutaban al hombre de rostro caballuno, lo habían descubierto. Difícil decir si era hermoso o feo. El mentón largo y afilado le confería un aspecto salvaje que le aportaba también un extraño encanto. La carne se me estremeció. Y en el lugar de la piel sentí plumas. Yo era liviana, como el aire enrarecido por el viento del favonio. No me imaginaba que me mirara justo a mí. Era flaca, de huesos puntiagudos, la piel muy suave. Oscura como la de mi padre. Y dos ojos grandes que habían aprendido a notar cada cosa. Me miró por una última vez y, por unos instantes, nos miramos a los ojos.
“Es un forastero —cuchicheó comadre Nannina, inclinándose hacia la oreja de mamá—. Viene de tierra adentro. Un campesino”, exclamó finalmente alzando el tono de voz. Un tono despectivo, acentuado por el gesto de levantar el mentón y llevar la nariz puntiaguda hacia arriba. A la gente de mar no le gustaban mucho los del campo. Eran mezquinos y malhumorados. Mamá solo chasqueó la lengua, luego me agarró del brazo y me hizo entrar. Quizá ella había entendido todo al advertir, en esos ojos pequeños y hundidos, intenciones solapadas que no podían llevar a nada bueno. Vi que Tanino controlaba que las ruedas estuvieran en buenas condiciones y, de repente, nonno Antonio se dirigió en dirección de nuestra nueva casa, un par de cuadras más allá, hacia San Nicola. Una vez adentro, abracé a Michele y a Salvo, con la mente confusa por decenas de pensamientos. Confusos y grises. Una sensación molesta y espinosa me pinchaba el estómago, entre los labios saboreaba un extraño gusto metálico. Michele se dejó abrazar, pero Salvatore se zafó rápido de mi apretón.
“No soy una niñita”, rugió pasándose una mano por el rostro. Pero sus ojos escondían algo, un brillo acuoso parecido a una lágrima reprimida. ¿Cuánto tiempo iba a durar esta vez? ¿Por cuántos meses Giuseppe Abbinante continuaría tejiendo redes de pesca antes que la impaciencia, ese inextinguible deseo de estar en otro lugar, lo forzara a una nueva locura? ¿A dónde terminaríamos en la próxima ocasión? La verdad era que yo tenía miedo, aunque no lograba confesarlo en voz alta. Esa palabra —miedo— se retiró, por un instante, debido a la confusión de mis emociones. La veía, la podía tocar y hacerla girar entre mis manos, como un vaso, una copa, un objeto que puedes observar en todas sus partes. Sin quererlo, una lágrima, solo una, comenzó a deslizarse por mi mejilla, mientras el abrazo de Michele se hacía más fuerte y su rostro mofletudo se refugiaba en mi regazo, sus pequeñas manos agarraban mis cabellos que, indisciplinados y oscuros, eran más maternos para él que los de nuestra propia madre.
—Todo saldrá bien —le murmuré inclinándome sobre su cabellera enrulada.
Michele se abandonó primero a un gemido extraño, como si estuviera aspirando aire. En ese momento parecía más pequeño que sus cinco años.
—No es verdad —murmuró a continuación y sentí la ropa bañada de saliva y lágrimas.
—Claro que es verdad —lo tranquilicé tomando su rostro entre mis manos y forzándolo a mirarme—. Todo saldrá bien. Todo está en su lugar.
2
Había sido idea de mamá pasar a saludar a nuestro padre en su nuevo puesto de trabajo. Coser redes de pescar podía pensarse como un asunto de mujeres, pero muchos padres de familia se rebuscaban la vida dedicándose a ese oficio secular. Papá había aprendido a hacerlo de niño, gracias a su nonna, que debía de haber sido una mujer verdaderamente admirable, dado que había logrado sembrar algo en uno como él. El recodo de San Vito podía definirse como un increíble lugar de encuentro, cruce milenario, puerta de ingreso a mi barrio, el San Nicola, la parte más antigua de Bari. Un amontonamiento de casas diminutas y blancas.
Para esa visita sorpresa, mamá había renovado su vestuario, permitiéndose una falda floreada adquirida con la primera semana de paga de papá. Le llegaba a las pantorrillas, era estrecha en las caderas y exaltaba su cintura delgada. Se vistió de prisa, afanándose para encontrar las medias finas de nylon y el lápiz labial que no usaba nunca. Dio un vistazo rápido al espejo ahumado de la habitación. Era hermosa y los ojos de ese verde infinito tenían el poder de iluminarle el rostro. Siempre pensé que había una luz especial dentro de ella, mientras que, por el contrario, yo me he sentido siempre opaca, refractaria a cualquier impulso. Oscura como la brea.
—Verás qué contento se pone tu padre. Le daremos una linda sorpresa.
Se detuvo otro instante, esta vez frente al secreter donde estaba la foto de su matrimonio. Se volvió contemplativa y yo creía saber por qué. Cada vez que la cabeza le jugaba la mala pasada de reflexionar sobre esa foto, el cómo y el cuándo se había convertido en la señora Abbinante, de todo lo demás y de cada día de su vida, olvidaba el fango, remontándose a ese punto en su pasado en que todo le había parecido hermoso. Entonces, los ojos se le iluminaban por un momento, en realidad muy breve, y volvía a ser Agata y nada más.
—¿Después nos compras mazapán? —pidió Salvatore.
Ella dejó la foto, el secreter y los recuerdos, y volvió a ser nuestra madre.
—Entonces, ¿me compras mazapán? —insistió él golpeteando con el pie el piso.
—Bueno —respondió ella—, pero compramos dos pastas que deberán dividirlas en tres. —Se sentía en el deber de recalcar ese orden y de indicar el número también con la mano, porque sabía que a Salvatore no le resultaba agradable el altruismo. Luego se miró una última vez en el espejo. Los rulos color miel le revoloteaban sobre la frente y los ojos le brillaban. Se alejó de la habitación balbuceando, luego se inclinó para esponjar los almohadones del diván y levantó a Michele abrazándolo con ternura.
—¿Estamos todos listos, no es cierto?
También yo me miré unos instantes en el espejo, deteniéndome sobre las mejillas pronunciadas. Nonno Antonio me decía que tenía un aspecto salvaje, pero que el tiempo mitigaría mis rasgos angulosos. Mamá me había puesto una cinta rosa entre los mechones oscuros, un truco para decirles a todos que su hija debía ser considerada todavía una niña. A pesar de las piernas largas, de los pezones turgentes que asomaban bajo la blusa, de “mis cosas”, que ya desde hacía algunos años habían comenzado a mancharme la ropa interior.
Cuando salimos a la calle, el sol nos golpeó de lleno en plena cara. La casa nueva era un lugar oscuro y húmedo, y las pocas ventanas no alcanzaban para iluminar los ambientes. Seguramente, las frecuentes bronquitis de Michele empeorarían. Sin embargo, a pocos metros de ese tugurio, se podía admirar la vista maravillosa de la catedral, con su fachada limpia y clara y el gran espacio sagrado.
Mamá saludó a la vieja Nannina, que gimoteaba al sol en la puerta de su casa. En su abanico de cartón estaba representada la efigie de san Roque en compañía de su fiel perrito. Me lanzó una mirada severa. No era de extrañar. La vieja comadre siempre estaba enojada por algo. Si no era por el calor, entonces era por el frío. Por la sopa que no le había salido bien o por cualquier insignificancia de la cual eran culpables sus hijos varones. Cuando mamá se detenía a saludarla, ella levantaba el rostro y mostraba su contrariedad chasqueando la lengua. Eso significaba muchas cosas y, no menos importante, quería decir que tampoco ese día sus hijos le habían dado alguna satisfacción. Mamá se quedó unos pocos minutos conversando con ella, porque estaba impaciente por ver a nuestro padre de nuevo en ropa de trabajo. ¿Esperaba quizá hacerlo feliz con su falda nueva y los cabellos bien peinados?
Caminábamos rápido a su lado entre las callejuelas sombrías. Cada tanto, mamá saludaba con un ademán a este o aquel pasante. Michele me apretaba la mano y Salvatore nos seguía a algunos metros de distancia silbando alegremente. El sol me hacía estremecer cada centímetro de la piel, emperifollada como estaba en esa ropa que me quedaba estrecha en las caderas y los muslos. Estreché a Michele junto a mi brazo y continué andando pegada a la pared fresca de una casa. La sombra que proyectaban los rayos se había reducido a una franja sutil, una mancha de brea sobre las blancas calles empedradas. Debía ser casi la hora del almuerzo. Algunos vendedores ambulantes se desplazaban perezosos con sus carretas a pocos metros del atrio de la iglesia. Se detenían después de algunos pasos y se aclaraban la voz para preparar a los pasantes para el efecto sonoro de su timbre metálico y artificial, listo para ensalzar las virtudes de las sardinas, de los limones, de la focaccia rellena. Mamá se detuvo a mirar los bollos. El vendedor la encuadró con algo sensual en sus labios. Los ojos sutiles y alargados escrutaron su pecho, perlado por pequeñas gotas de sudor.
“No quiero focaccia. Quiero mazapán”.
La voz de Salvatore generó un efecto distorsivo, como un croar de sapo. Mamá agradeció con los ojos al vendedor y reanudó su camino. A la distancia, algunas amas de casa cargaban bolsas llenas de huevos. Arrastraban los pies cansados por el bochorno y se ventilaban el cuello con pañuelos bordados. Mocosos pequeños con las rodillas despellejadas corrían zigzagueando entre las mujeres y los viejos. Viejos que sostenían la pesada carga de chaqueta y sombrero para no traicionar su elegancia fuera de moda.
Cuando llegamos al recodo de San Vito, percibí una suerte de vértigo. Estaba con calor, tenía hambre y a las sensaciones físicas se les unía toda una serie de sensaciones íntimas, pequeñas y apenas insinuadas. Sensaciones tortuosas, que se manifestaban en el medio de pensamientos positivos, y lentamente los sustituían y se volvían el único pensamiento: ¿cuánto duraría esa armonía?
Papá estaba inclinado sobre una enorme red de pescar. Con el torso desnudo, la piel oscura parecía brillante. Saludó con un ademán rápido de cabeza, luego, antes de inclinarse de nuevo con la mirada hacia la red, miró de reojo a mamá. Ella sonreía y dirigía los ojos a la izquierda y a la derecha para deleitarse con el panorama. Botes azules y rojos se sacudían perezosos, movidos por el ligero reflujo de las olas, fragmentos deshilachados de algas rozaban los pies y hacían cosquillas a la piel. Más allá, el mar estaba uniforme y calmo. Una gigantesca mancha de aceite. Algunos pescadores apretaban las redes con las manos secas y nudosas, liberando pequeños peces, calamares y algunos cangrejos.
—¿Has visto qué calor hace hoy? —preguntó mamá, acercándose a su marido. Solo buscaba su mirada y quizá una sonrisa. Tengo la ropa nueva. Tengo las medias finas, finas. Y también el lápiz labial. Cómo eres hermosa, Agata. Dios, qué hermosa eres. Cómo son lindos nuestros hijos. Qué lindo verlos aquí. Hubiera sido tan fácil. En cambio, papá solo hizo un ademán afirmativo. Un ademán rápido, indiferente. Los pescadores se miraron de reojo y él dejó caer la red por unos instantes. Alzó los ojos hacia los dos que tenía enfrente, reprobándolos de modo severo, luego hizo deslizar el palillo que tenía entre los labios hacia la otra parte de la boca y retomó el trabajo.
—Ahora es mejor que regresen a casa —dijo secamente. Un tono seguro, concluyente, que no dejaba espacio para ninguna réplica.
—De acuerdo, nos vemos después entonces —dijo mamá avergonzada y él asintió. Alcanzó a mis hermanos para invitarlos a regresar a casa. Estaban con los pies metidos en el agua tibia y las manos exploraban las grietas de las rocas para encontrar algún cangrejo. Pasé a pocos centímetros de mi padre y él me miró, observó los cabellos adornados por la cinta y el rostro oscuro. Cuando me miraba así, era capaz de cargarme con una culpa extraña irreconocible. Esbocé una media sonrisa y empecé a darle la mano a Michele, con el aliento corto, como si esa sola mirada tuviera el poder de degradarme.
Dejamos el recoveco y avanzamos con cierto afán, mamá y yo casi tocándonos, en la extraña simbiosis química que nos unía, ambas movidas por la prisa de regresar a casa. Pasamos frente al muelle. Se oía el ruido de los botes pequeños a remo que soltaban los cabos de amarre para hacerse a la mar. A poca distancia, un pescador de larga barba gris y dos ojos profundos se acercaba con su barcaza. Se estaba preparando para dejar los remos y abalanzarse hacia adelante para lanzar un cabo alrededor del amarradero. Antes de hacerlo, nos vio pasar y saludó a mamá con un ademán de cabeza.
“Buen día, señora”, dijo inmediatamente después con una voz cavernosa. Se veía que había pasado muchas horas en silencio, las cuerdas vocales vibraban con dificultad. Ella saludó en respuesta, pero ese simple gesto de cortesía la hizo apurar el paso. Era como si, de repente sintiera demasiados ojos encima. Todos excepto aquel que para ella era el que más contaba. Ya en casa, se desvistió de prisa, se puso un delantal floreado y se ató el cabello en un rodete. Con las palmas, se limpió la boca definitivamente de los últimos vestigios de labial y se ocupó de la cocina como si un aliento maligno le soplase el cuello.
—Rosè, agarra cebollas y zanahorias. Córtalas correctamente. Sabes que a tu padre le gustan los pedazos pequeños.
—Sí, mamá.
Yo tenía ganas de llorar, de decirle que la entendí, pero las palabras me temblaban entre los labios, se morían en la garganta. No lograba esconder el efecto que me hacía su expresión, la boca que, cuando apenas reprimía las lágrimas, se contraía en una mueca poco natural. Y ni siquiera el efecto que me hacían las paredes descascaradas, las sillas desportilladas, el piso ennegrecido, la huella de un mundo consumido que me dejaba marcas. Aunque solo tenía trece años, entendía algunas cosas. Corté las zanahorias con gestos meticulosos y lentos, esperando así que el tiempo retrasara su curso, que cada cosa estuviera en su lugar, antes de romperse de nuevo. Luego agarré dos cebollas, ignorando las lágrimas que me ardían en los ojos mientras las cortaba. La sopa estaría buena y sabrosa.
—Faltarían solo dos papas —murmuré, para tener ocupados los pensamientos.
—Tendremos las papas la semana próxima. Papá tiene un nuevo trabajo. Estamos en verano. Vaya a saber cuántas redes de pescar deberá coser.
De vez en cuando, me asomaba a la puerta para curiosear lo que pasaba en la calle. Salvatore y Michele se divertían tirando piedras en las blancas calles empedradas. Había poca gente en las calles a esa hora. El calor los había hecho huir a todos y la aparente armonía se había transformado en un desierto de soledad.
—¿Qué miras? —preguntó mamá tocándome el hombro.
Su mano estaba fresca, la piel suave.
—Sería bueno poder nacer de nuevo —murmuró—. Hombres. Si tuviera que nacer de nuevo, quisiera ser un hombre. Como Salvatore y Michele —concluyó con firmeza. Su apretón leve dejó mi hombro e inmediatamente después se volvió de nuevo evasiva.
El caldo hervía en la olla y liberaba vapores calientes. Mamá se secó el cuello con un paño y se levantó la enagua hasta la cintura. Las piernas firmes y suaves. Yo la observaba mientras los labios le temblaban bajo su acostumbrada sonrisa complaciente. No lograba dejar de mirarla, algo en su rostro me lo impedía.