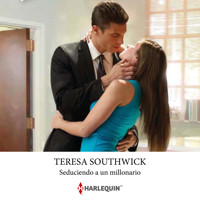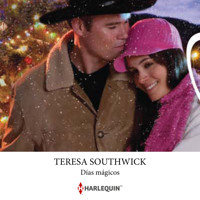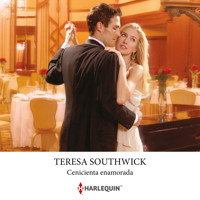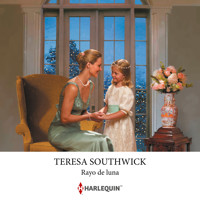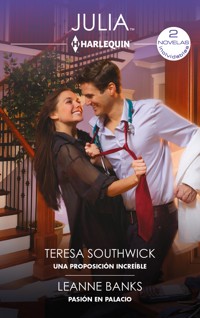2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
La enfermera Liz Anderson tenía los típicos síntomas del amor. Cuando veía a Joe Marchetti, su corazón se aceleraba, sus mejillas enrojecían y sentía un intenso deseo de arrojarse a sus brazos. Lo malo era que no había ningún tratamiento infalible. Lo único que podía esperar era que su estado fuese contagioso... ¡y que Joe sintiese lo mismo por ella! Quizás podría transmitírselo besándolo...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2000 Teresa Ann Southwick
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Besos que enamoran, n.º 1174- junio 2021
Título original: With a Little T.L.C.
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises
Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-581-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
QUÉ quieres ser voluntario maternal?
La enfermera Liz Anderson se quedó mirando al caballero que tenía delante de su mesa. Y para su orgullo, lo hizo sin la boca abierta. Algo que no era fácil pues el hombre daba un nuevo significado a la frase alto, moreno y apuesto. Uno noventa como mínimo. Unos ojos marrones, casi negros, llenos de intensidad, encanto y humor. Era tan guapo que se alegraba de que su voz hubiese sido capaz de formular la pregunta.
—Parece sorprendida —dijo él.
—Es que lo estoy.
Él se cruzó de brazos sobre un pecho imponente. Hacía casi un año ella lo había sacado por la oreja de la habitación de su hermana, porque se negaba a irse cuando terminó la hora de las visitas.
Teniendo en cuenta ese impresionante pecho, ¿cómo demonios se las había arreglado para hacerlo?
—¿Por qué le sorprenden mis intenciones?
Su voz grave le produjo a Liz un hormigueo en la nuca y en los hombros.
—No todos los días recibo una oferta así de un hombre.
—Ellos se lo pierden.
Era un ligón. Liz conocía muy bien a los de su calaña.
—Yo me tomo la atención a los bebés muy en serio, señor Marchetti.
—Me recuerda —dijo él, frotándose la oreja—. Me preguntaba si lo había hecho.
—Es bastante difícil de olvidar —murmuró ella quedamente.
—¿Ah, sí? —dijo él, con una sonrisa más amplia.
Ella no había pretendido que lo oyera. Por lo visto también tenía un estupendo oído.
En lugar de haber instalado su formidable cuerpo en una de las dos sillas para las visitas, se había sentado en la esquina de su mesa, a pocos centímetros de ella. Se había aflojado la corbata y desabrochado el botón de arriba de la camisa blanca, por donde asomaba el vello de su pecho. Y se había remangado, luciendo unos brazos fuertes y bronceados. La tela gris de sus pantalones se ceñía a sus musculosos muslos. Y su colonia añadía el golpe mortal a la compostura de Liz. La maravillosa fragancia masculina la envolvía, provocándole un revoloteo en el estómago que se sumaba al hormigueo de su nuca.
Además de eso, Liz podía ver la barba incipiente en sus mejillas y su barbilla. Miró el reloj de su mesa… las seis y media de la tarde. ¿No era hora de que se fuese a casa a afeitarse?
Liz se dio cuenta de que se había quedado mirándolo. Sabía que le había hecho una pregunta, pero no podía recordar cuál.
Como si le hubiese leído el pensamiento, él preguntó:
—¿Qué más recuerda de mí?
Que la había amenazado con encerrarla en el armario de las escobas cuando ella le dijo que la hora de las visitas había terminado. Que había salido con una de las enfermeras y la había dejado plantada de una manera desagradable e hiriente. A Liz no le gustaba especialmente la mujer, pero nadie se merecía encontrarse al hombre con el que salía con otra mujer en la cama.
—Recuerdo que salió de aquí con una rubia muy guapa —dijo ella.
Él frunció el ceño un momento, como si intentase recordar. Entonces asintió con la cabeza.
—Mi secretaria. Su marido la estaba esperando en el coche. Habían traído un regalo para el bebé de mi hermana.
A Liz no le importaba la relación que tuviese con esa mujer. No era asunto suyo.
—Déjeme que le haga una pregunta.
—Muy bien.
—¿Está aquí realmente para trabajar de voluntario?
—Sí —respondió él, señalando el impreso naranja de voluntariado que ella le había dado al entrar en su despacho—. Eso dice aquí.
—¿Teniendo a los bebés en brazos?
Él asintió con la cabeza.
—Esa es mi intención.
—Solo quiero asegurarme de que estamos hablando de lo mismo.
Porque costaba creer que él estuviera interesado en pasar su tiempo con niños. El noventa y nueve por ciento de los voluntarios eran mujeres con hijos lactantes a las que les encantaban los bebés. El otro uno por ciento eran hombres retirados que buscaban algo con lo que llenar su tiempo. Y Joe Marchetti era un probado playboy al que le encantaba flirtear.
—¿Sabe en qué consiste, señor Marchetti?
—Joe, señorita…
—¿Perdón?
Él miró la placa dorada sobre su mesa.
—Liz —dijo él, mirándola de nuevo—. Llámame Joe.
Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad y otros atributos de su carácter, Liz resistió el poder de su encantadora mirada.
—De acuerdo, Joe —dijo ella con más calma de la que sentía—. Te lo preguntaré otra vez. ¿Sabes en qué consiste?
—Sí, eso creo.
Ella se inclinó hacia delante en su silla, intentando parecer profesional.
—No me imaginaba que un hombre como tú pudiera estar interesado.
—Define «un hombre como tú».
—Un próspero hombre de negocios, soltero y… —ella vaciló
—¿Y? —la animó él, levantando una de sus oscuras y bien delineadas cejas.
Liz estuvo a punto de decir «apuesto».
—Y muy ocupado.
—Todo eso es cierto. Aunque me gustaría saber cómo sabes que soy soltero.
Su actitud insinuante era una gran pista, aunque Liz no podía decirlo. Una lección que había aprendido en el pasado era que flirtear no era exclusivo de los hombres solteros. Los hombres casados también iban detrás de las faldas.
—No llevas ningún anillo —entonces levantó su impreso—. Y lo dice aquí.
Él miró la hoja de papel y luego se miró la mano. Ella siguió su mirada y no se le pasó por alto el hecho de que tenía los dedos largos y que poseía una gran fuerza en su mano y en su muñeca.
—Tengo la impresión de que dudas de mi sinceridad. ¿Cómo puedes juzgarme si solo me has visto una vez?
—Y cuando tu hermana fue paciente de este hospital —le aclaró ella.
—Cuando nació mi sobrina —añadió él, frotándose de nuevo la oreja.
Ella sonrió, recordando el incidente.
—Estabas saltándote las normas. La hora de las visitas había terminado.
—Un simple «por favor, váyase» habría bastado —dijo él, fingiendo indignación—. No tenías que haberme tirado de la oreja.
Ella no pudo evitar reírse.
—¿No estamos siendo un poco melodramáticos?
—Los Marchetti nunca hacemos nada a medias. No digas que no te lo advertí.
—¿Por qué iba a necesitar una advertencia?
—Porque eres la enfermera encargada de los voluntarios. Nos veremos mucho.
—¿Eso crees?
—Sí.
—Mira, Joe. Este programa no es algo superfluo. Los niños necesitan el mejor inicio posible en este mundo frío y cruel. Las estadísticas demuestran que los bebés que han sido estimulados con caricias ganan peso más rápidamente.
—Eso he oído.
—Y lloran menos, duermen mejor y son capaces de tranquilizarse y consolarse solos.
—Comprendo.
—Las personas a las que no acarician mucho cuando son niños, no acarician mucho cuando son adultos y el ciclo continúa. Los voluntarios trabajan con bebés de familias en situación de riesgo. Este programa está diseñado precisamente para romper ese ciclo.
—Estoy aquí para colaborar. No tienes que convencerme.
—No. Pero tengo que estar segura de ti.
—¿Qué significa eso?
—Déjame preguntarte algo primero —dijo ella.
—De acuerdo. Soy todo oídos —dijo él, frotándose la oreja de la que le había tirado.
Liz contuvo la sonrisa, negándose a que la distrajera con sus mañas.
—¿Por qué quieres ser voluntario?
Él se quedó pensativo.
—Cuando me sacaste de la habitación de mi hermana estuve en el nido. Iban a cerrar las cortinas, pero las empleadas las dejaron abiertas un rato para mí.
Teniendo en cuenta su aspecto de estrella de cine, Liz no podía culparlas.
—Vi a los voluntarios con los bebés en brazos —continuó él—, y me dirigí a una de las enfermeras, que me explicó todo lo que me acabas de decir. Me sentí impresionado.
—Pero si no recuerdo mal, tu hermana tuvo a su hija hace casi un año. ¿Por qué has tardado tanto?
Él se encogió de hombros.
—Se me ha ido pasando el tiempo.
—¿Y por qué ahora?
Una sombra atravesó el rostro de Joe mientras recordaba.
—Mi secretaria ha dado a luz recientemente a una niña con problemas de desarrollo.
—Eso es muy duro —dijo Liz, compadeciéndose sinceramente—. ¿Y qué ha sucedido?
—Parece que está mejor, pero han estado a punto de perderla. Han tenido que dedicarle mucha atención y estimulación. Y yo he perdido a la mejor secretaria que he tenido nunca.
—¿En serio?
—Dejó el trabajo para ocuparse de la niña. Admiro su entrega, porque lo van a pasar mal económicamente. Bueno, la cuestión es que después de dar a luz, ella no podía tener al bebé en brazos veinticuatro horas al día. Los voluntarios lo hicieron por ella. Y yo decidí que era algo que merecía la pena hacer.
—Me alegro de que la niña esté mejor —dijo Liz—. Pero piensa una cosa. Nuestros voluntarios deben estar disponibles en todo momento. Tú has visto de cerca lo importante que es eso.
Él frunció el ceño.
—¿Y?
—Eres un hombre soltero con una apretada agenda social.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque pareces… —ella se detuvo—. Da igual. Imagínate el siguiente escenario… conoces a alguien con quien te gustaría salir. Pero tienes que estar aquí con los bebés —levantó una mano—. Aquí tenemos a la señorita —levantó la otra mano—. Y aquí a un bebé berreando. ¿A quién crees que elegirías?
Él se frotó la barbilla.
—Difícil elección. ¿La señorita es rubia o morena?
—¿Por cuáles te inclinas más?
—Por las pelirrojas altas.
Con una involuntaria y ligera desilusión, Liz pensó que una morena baja como ella estaba a salvo de él.
—Muy bien, supongamos que la señorita es una atractiva pelirroja —ella suspiró, sacudiendo la cabeza—. No aparecerías por estar con ella, y los bebés saldrían perjudicados. Las caricias son críticas en el desarrollo de los niños. Necesitamos gente con la que poder contar.
—Me estás prejuzgando.
—No a ti específicamente, sino a los hombres en general…
—Así que este tercer grado tiene que ver con el hecho de que soy un hombre.
«Más de lo que imaginas», pensó ella. Pero solo dijo:
—La mayoría de nuestros voluntarios son mujeres.
—¿No hay leyes contra la discriminación de sexos?
—No es discriminación. Se trata de proteger a los bebés.
—Yo nunca les haría daño.
—No estoy diciendo que fueses a hacerles daño deliberadamente, sino que los descuidarías.
Él se levantó repentinamente, y su agradable fachada desapareció.
—Yo no descuidaría a los niños, Liz. Creo que son nuestro recurso natural más preciado.
—En eso estamos de acuerdo —dijo ella, levantándose también.
Curiosamente, le gustaba más su enfado que su encanto.
—Se supone que debería aceptar a cualquiera que se ofreciese.
—Cierto. Pero no admitiría a ningún voluntario que pudiera desacreditar el programa. Todavía no está bien establecido.
—¿No?
Ella sacudió la cabeza.
—Solo lleva un año. Pronto pasaremos una revisión, y algunos miembros de la junta directiva del hospital creen que los voluntarios podrían ser utilizados en otra parte. No quiero darles ningún argumento para suspender el programa. Debo insistir en altos valores.
Él bajó su mirada hacia ella.
—¿Cuáles son?
—La formalidad es imprescindible. Y un compromiso mínimo de tres horas a la semana. Tienes que trabajar cuatro semanas en el nido antes de pasar a cuidados intensivos —Liz se encogió de hombros—. Esas son las normas.
—¿Cuándo es el curso de orientación?
—El sábado. A las diez de la mañana. En punto —Liz miró su impreso, asegurándose de que lo hubiese rellenado bien—. No hay excusa para un retraso.
—Aquí estaré.
—Tienes que leer y firmar esto —dijo ella, pasándole un papel por encima de la mesa.
Él lo recogió y lo leyó por encima. Era un acuerdo de aceptación de las normas del hospital en cuanto a seguridad y confidencialidad. También decía que el voluntario podía ser expulsado del programa por cualquier razón que considerase el director de voluntarios. Liz no esperaba que Essie Martínez echase a Marchetti antes de empezar por ser demasiado guapo.
—¿Me dejas un bolígrafo? —preguntó él.
Esperando no estar cometiendo un grave error, Liz le dio uno y él firmó el papel.
—¿Entonces te veremos el sábado por la mañana temprano? —preguntó Liz.
—Aquí estaré.
Liz recogió una carpeta de su mesa y se dirigió a la puerta.
—Ahora, si me disculpas…
—¿Adónde vas con tanta prisa? ¿Algo importante? —le preguntó él, saliendo delante de ella.
—Más o menos. Tengo una reunión de apoyo para madres primerizas los martes y los jueves por la tarde —Liz pensó algo mientras cerraba su despacho—. Tarde o temprano todos los voluntarios tienen que asistir. Creo que da al programa una continuidad. A lo mejor te gustaría venir ahora. A menos que tengas que ir a algún sitio.
—No, ahora está bien —dijo él sin vacilar.
«Bien», pensó ella, preguntándose si eso probaría su entereza. Si se iba a asustar, mejor cuanto antes.
Joe se sentó en una silla de plástico gris en una larga mesa del aula dos y observó a Liz. Con unos pantalones de vestir azul marino y una chaqueta a juego con un suéter debajo, se la veía con mucho estilo y muy profesional mientras iba saludando en la puerta a todo el mundo. Las mujeres que llegaban, llevaban niños y parecían cansadas.
Joe estudió a la señorita Liz Anderson. Era muy menuda, lo que había herido su orgullo masculino cuando lo había sacado de la habitación de Rosie por la oreja. Pero también había sido eso lo que le había llamado la atención. Era atractiva, pero no de esas mujeres que dejaban embobados a los hombres por la calle. El pelo corto, de un tono castaño muy normal, le sentaba muy bien. Unos enormes ojos color avellana dominaban su pequeño rostro. Si tuviese que elegir una palabra para describirla sería «linda».
Se fijó en que su actitud con las nuevas madres era afectuosa y amable. A todas les daba un abrazo. Y cuando miraba a los bebés, su rostro se suavizaba, con una ternura que la embellecía. Se preguntó si tendría hijos. No llevaba anillo… pero eso no significaba necesariamente que no tuviese pareja.
—Creo que deberíamos empezar —dijo Liz, dirigiéndose a la mesa.
Varias de las madres con sus bebés se sentaron alrededor de la mesa, colocando toquillas, pañales y bolsas caprichosamente sobre otras sillas. Observaron a Liz mientras se sentaba, presidiendo la mesa. Joe se sentó en una silla junto a ella.
Liz lo miró.
—Tenemos un invitado esta noche. Señoras, les presento a Joe Marchetti. Está interesado en unirse al programa de voluntarios maternales del hospital.
Joe saludó con la cabeza a las mujeres. Algunas de ellas estaban dando discretamente el pecho a sus bebés. Otras estaban de pie, meciéndolos de un lado a otro. Las más afortunadas estaban sentadas con sus bebés dormidos en los brazos.
—Hola —dijo él, comprendiendo por fin la expresión «gallina de otro corral».
Liz se aclaró la garganta.
—Dejaremos la puerta abierta. Siempre hay rezagadas. Ya sabéis que con un nuevo bebé no hay garantía de llegar a ninguna parte a la hora. ¿Andie, qué tal te ha ido dándole el pecho a Valerie esta semana? ¿Has mejorado algo?
—Creo que sí —dijo una mujer morena al otro lado de la mesa, que tenía oscuras ojeras—. Ya no estoy tan dolorida.
Joe se concentró en mostrarse impasible. Al fin y al cabo aquello era lo más natural del mundo. Su hermana había dado el pecho a su sobrina delante de él sin turbarse. No había razón para sentirse incómodo.
—Estupendo —Liz movió la cabeza afirmativamente a la mujer—. ¿Alguien tiene preguntas, problemas de los que le gustaría hablar?
Una rubia levantó la mano. Estaba dando el pecho discretamente a su bebé con una toquilla sobre el hombro.
—¿Sí, Bárbara? —preguntó Liz.
—A mi marido le preocupa que metamos a Tommy en la cama con nosotros —empezó Bárbara, mirando amorosamente al niño que tenía en los brazos—. Le he explicado que cuando me despierta a medianoche, para mí es más fácil darle el pecho tumbada. De esa manera no pierdo tanto sueño. Pero mi marido tiene miedo de que el bebé se acostumbre y que hasta que no vaya a la universidad no tengamos intimidad. Ya sabes a qué me refiero —terminó.
Joe sintió que todo el mundo de la habitación lo miraba, incluida Liz. Estaban esperando su reacción. Decidió que podía actuar de dos maneras. Turbarse, ante una conversación tan íntima, o tratarlo como algo normal, como la vida misma. La mujer que había iniciado el tema no se había cohibido ante su presencia. ¿Por qué iba sentirse él incómodo?
—Las necesidades de un niño frente a la intimidad es un dilema al que se enfrentan muchas parejas —dijo Liz—. Ya que tenemos un invitado masculino, ¿qué tal si le preguntamos a él? ¿Señor Marchetti, le importaría darnos su opinión?
Él se puso de pie y se aclaró la garganta.
—Nunca he estado casado, pero mis padres llevan juntos treinta y cinco años. Según mi madre, es importante para un hombre y una mujer hacer que su relación funcione. Es la base de la familia. Si se debilita, a la primera crisis, todo se viene abajo.
—Buen consejo —dijo Liz, con cierta sorpresa en la voz—. Pero si añadimos un exigente recién nacido a la dinámica de la pareja, ¿qué necesidades considera prioritarias? ¿Qué piensa de lo de meter al niño en la cama?
Joe observó que la mayoría de las mujeres asentían con la cabeza interrogativamente. Liz estaba poniéndolo a prueba deliberadamente. Pero él nunca daba la espalda a un reto. Tenía algo que demostrar a la enfermera Anderson. Intentó recordar lo que Rosie había dicho cuando su hija era un bebé.
Se aclaró la garganta.
—A la hora de dormir, hay que acostar al niño en su propia cama. Pero si se despierta durante la noche, y no parece que vaya a dormirse fácilmente, entonces es cuando hay que tomar la decisión de si meterlo o no en la cama contigo.
Se hizo un murmullo general cuando las mujeres comentaron unas con otras. Como estaban asintiendo con la cabeza y sonriendo, Joe se imaginó que lo había hecho bien. Otra mujer levantó la mano.
—Señor Marchetti, me gusta meter a mi hijo en la cama con nosotros. Creo que refuerza los vínculos familiares. A mí marido no le importa, pero últimamente se ha estado preguntando si él y yo podemos… bueno, ya sabe —terminó ella, encogiéndose de hombros con una tímida sonrisa.
«Tranquilo», se dijo a sí mismo. Tenía que evitar que se notase que preferiría estar levantando pesas antes que aconsejar a unas madres primerizas sobre «ya sabe».
—Supongo que se refiere a lo que mi madre llama «el delirio» —las risas generales relajaron el ambiente—. Cuando el bebé se duerma y la oportunidad llame, abran la puerta —dijo él simplemente—. Intenten establecer una rutina de acostar a los niños temprano de manera que tengan tiempo para ustedes.
En ese preciso momento, el niño de Bárbara, que acababa de terminar de comer, empezó a llorar. Ella se levantó y empezó a mecerlo de un lado a otro.
—No es fácil establecer una rutina. Cada vez que lo hacemos, el jefe —dijo ella mirando al lloroso bebé— cambia las normas.
—¿Le importa que pruebe? —preguntó él.
—¿Bromea? —replicó Bárbara—. Encantada —dijo, dándole al bebé.
Joe se acercó y tomó a Tommy en brazos. Hacía tiempo que su sobrina ya no era tan pequeña. Al principio se sintió incómodo, con el pequeño cuerpecito en los brazos. El pequeño rostro se retorció y empezó a llorar. Nervioso, Joe se puso al niño en el hombro. Nada.
El llanto aumentó. Era como si el niño supiese que estaba en unos brazos extraños. Joe no sabía qué hacer, excepto mecerlo en sus brazos.