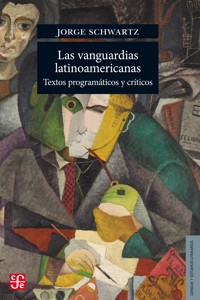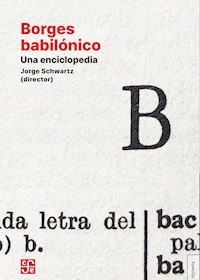
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Borges babilónico propone un recorrido, desde la A hasta la Z —de "1910, el año del cometa y del Centenario", pasando por los versos "A fair field full of folk", los nombres "Dabove, Santiago" o "Keaton, Buster", los términos "memoria" y "censura", los lugares "Jardín Botánico" o "Buenos Aires", hasta "Zunz, Emma"—, por más de mil entradas que permiten descifrar temas, referencias o citas que aparecen en la obra de Jorge Luis Borges. Para algunos lectores y críticos, los cuentos, la poesía y los ensayos del escritor se caracterizan por la invención de geografías imaginarias, lugares fantásticos o animales fabulosos. Otros resaltan su forma singular de aludir al tiempo y a la historia. Borges circuló entre realidades e invenciones, fabulaciones y verdades, y proporcionó distintas e infinitas lecturas. Con la dirección de Jorge Schwartz, más de setenta colaboradores escribieron cada una de las diferentes entradas para acceder a esta suerte de enciclopedia. "Para ser fiel al espíritu borgiano, recomendamos que el Borges babilónico, además de obra de consulta, sea también de lectura. Será una fuente continua de sorpresas; por ejemplo, leer a Robert Louis Stevenson entre Josef von Sternberg y Snorri Sturluson responde a una lógica semejante a la idea de 'buena vecindad' de la biblioteca de Aby Warburg".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1607
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Schwartz (director)
Borges babilónico
Una enciclopedia
Borges babilónico propone un recorrido, desde la A hasta la Z —de “1910, el año del cometa y del Centenario”, pasando por los versos “A fair field full of folk”, los nombres “Dabove, Santiago” o “Keaton, Buster”, los términos “memoria” y “censura”, los lugares “Jardín Botánico” o “Buenos Aires”, hasta “Zunz, Emma”—, por más de mil entradas que permiten descifrar temas, referencias o citas que aparecen en la obra de Jorge Luis Borges.
Para algunos lectores y críticos, los cuentos, la poesía y los ensayos del escritor se caracterizan por la invención de geografías imaginarias, lugares fantásticos o animales fabulosos. Otros resaltan su forma singular de aludir al tiempo y a la historia. Borges circuló entre realidades e invenciones, fabulaciones y verdades, y proporcionó distintas e infinitas lecturas.
Con la dirección de Jorge Schwartz, más de setenta colaboradores escribieron cada una de las diferentes entradas para acceder a esta suerte de enciclopedia. “Para ser fiel al espíritu borgiano, recomendamos que el Borges babilónico, además de obra de consulta, sea también de lectura. Será una fuente continua de sorpresas; por ejemplo, leer a Robert Louis Stevenson entre Josef von Sternberg y Snorri Sturluson responde a una lógica semejante a la idea de ‘buena vecindad’ de la biblioteca de Aby Warburg.”
“Un libro de esta índole es necesariamente incompleto; cada nueva edición es el núcleo de ediciones futuras, que pueden multiplicarse hasta el infinito. […] Como todas las misceláneas, como los inagotables volúmenes de Robert Burton, de Fraser o de Plinio. El libro de los seres imaginarios no ha sido escrito para una lectura consecutiva. Querríamos que los curiosos lo frecuentaran, como quien juega con las formas cambiantes que revela un calidoscopio.”
Jorge Luis BorgesEl libro de los seres imaginarios
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroPrólogo a la edición argentinaPrólogo a la edición brasileñaColaboradores#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZBibliografíaÍndice de entradasÍndice de colaboradoresÍndice de nombresCréditosPrólogo a la edición argentinaJorge Schwartz
EN 2017 se publicó en San Pablo, por Companhia das Letras, el Borges babilônico. Uma enciclopédia. Hacerlo ahora en Buenos Aires con el Fondo de Cultura Económica es un sueño realizado.
Aprovechamos la oportunidad para encargar nuevas entradas, a fin de reparar ciertas ausencias que, sea por lapsus o por las propias características de la elaboración de un diccionario, se produjeron en la versión original. De los 66 colaboradores iniciales, llegamos ahora a la suma de 75. Entre otras entradas, no podría faltar la de “nazifascismo”, de Annick Louis, una ausencia de peso en la edición brasileña.
Aunque no hemos trabajado títulos de obra crítica, lo que sería una tarea insana, decidimos incluir una entrada de Júlio Pimentel Pinto sobre el Ficcionario, editado por Emir Rodríguez Monegal (1985), por el carácter original y también enciclopédico de la publicación, hoy una obra de referencia obligatoria.
Una reseña del monumental Borges, de Adolfo Bioy Casares, debía estar presente en esta edición, e Isabel Stratta hizo una excelente. Cuatro décadas de “Borges come en casa” (registros de 1947 a 1987, a lo largo de 1.663 páginas) revelan los bastidores de un diálogo donde surgen prejuicios y opiniones que no asoman en la obra literaria de los dos escritores, por lo menos de forma denotativa.
La intimidad de ese diálogo espontáneo y prácticamente ininterrumpido reveló, entre otras cosas, una recurrente homofobia. Nos pareció un asunto que no podía estar ausente y, por ello, encargamos el término a Daniel Balderston. La observación de Bioy de que “para Borges el sexo es sucio” (mencionada en la nueva entrada “censura”, de Gonzalo Aguilar) hace que también sea tratada la delicada y tan comentada e interpretada cuestión de la sexualidad de Jorge Luis Borges.
Debido a un verdadero lapsus no figuró en la edición brasileña “H. Bustos Domecq”, falta que subsanamos hoy con otra importante contribución de Gonzalo Aguilar. Aunque habíamos decidido no interpretar personajes, surgieron en la edición brasileña algunas excepciones, como Beatriz Viterbo (¿cómo ignorarla?), Pierre Menard o Ts’ui Pên, personajes emblemáticos. En este sentido, también nos pareció importante agregar “Emma Zunz”, de Horacio González, quien fue durante diez años director de la Biblioteca Nacional (2005-2015) y autor de Borges. Los pueblos bárbaros (2019). Lamentamos hoy su ausencia; su incorporación al Borges babilónico no deja de ser nuestro pequeño homenaje. Otra gran pérdida es la de Adriana Astutti, fundadora de la editorial Beatriz Viterbo en Rosario. A nadie mejor que a ella se podría encargar esa entrada; con mucha delicadeza nos dice: “Hacia 1991, quizá para hacer de su costumbre de no abrir los libros que los escritores le hacían llegar una profesión, se hace editora bajo un sello que lleva su nombre”.
Antonio Fernández Ferrer (autor de Borges A/Z y Ficciones de Borges. En las galerías del laberinto) nos brinda la entrada “Franco Maria Ricci”, editor italiano sofisticadísimo, amigo de Borges y ausente hasta hoy en otros diccionarios y enciclopedias. Asimismo, encargamos la entrada “Evar Méndez” a Carlos García de Hamburgo por sus conocimientos como especialista en las vanguardias históricas. La entrada revela una sólida investigación basada en su libro La ardiente aventura. Cartas y documentos inéditos de Evar Méndez, director del periódico Martín Fierro, en coautoría con Martín Greco. Recuperar esa figura histórica significa una de las contribuciones necesarias del Borges babilónico.
Algunas entradas fueron revisadas y reescritas. Agradezco las versiones corregidas a Julio Schvartzman y, especialmente, a Magdalena Cámpora por el nuevo “Flaubert”.
Originalmente, tuvimos mucho cuidado en que no faltasen las principales revistas en las que Borges había colaborado; en este sentido, Sur, El Hogar y Los Anales de Buenos Aires merecieron excelentes análisis. Agregamos ahora, gracias a la colaboración de la franco-argentina Annick Louis, la Revista Multicolor de los Sábados, una publicación ignorada durante mucho tiempo en los estudios borgianos.
A pesar de que no hubiese títulos de artículos, nos pareció de suma importancia incluir el excepcional “El escritor argentino y la tradición”: “Tal vez la mejor ilustración de la idea borgiana de que el tiempo y el contexto reescriben los textos”, como nos dice el autor de la entrada Guido Herzovich. Los abordajes propios de los estudios culturales convirtieron este ensayo en un clásico que no cesa de ser referido en muchas entradas del Borges babilónico.
La calidad de los textos traducidos del portugués no sería la misma sin el rigor de Patricia Artundo y su pasión por la investigación; se deben a ella muchas de las correcciones y actualizaciones: es ella una conocedora profunda de las vanguardias argentinas y brasileñas, especialmente de Mário de Andrade, así como del universo de Borges (Correspondência. Mário de Andrade & Escritores/Artistas Argentinos y Mário de Andrade e a Argentina). Me atrevo a afirmar que la argentina es una edición que, además de aumentada, ha sido mejorada. Usurpo la opinión de Borges sobre William Beckford, en la que afirma que “el original es infiel a la traducción”. Mucho se le debe también a Gênese Andrade, a quien le cupo la tarea de traducir todas las entradas del español al portugués en la edición brasileña, recuperándolas ahora con las debidas actualizaciones y referencias cruzadas. En cada momento, ambas fueron clave para la concreción del Borges babilónico.
Agradezco a Miguel de Torre Borges (1939-2022), sobrino de Borges y autor de Borges. Fotografías y manuscritos (1987) y Apuntes de familia (2019), por las varias correcciones y observaciones que nos hizo, en especial relacionadas con el universo familiar de Borges.
Para ser fiel al espíritu borgiano, recomendamos que el Borges babilónico, además de obra de consulta, sea también de lectura. Será una fuente continua de sorpresas; por ejemplo, leer a Robert Louis Stevenson entre Josef von Sternberg y Snorri Sturluson responde a una lógica semejante a la idea de “buena vecindad” de la biblioteca de Aby Warburg. Me apropio para eso de las palabras de Daniel Molina en su Autoayuda para snobs (Paidós, 2017), cuando recomienda “a los lectores perderse entre las páginas, abandonar, volver a intentarlo, no preocuparse por seguir un orden preestablecido, releer. Sorprenderse al encontrar nuevos sentidos a lo ya leído”.
Nota bene: después de tantos años de la publicación del original brasileño, ha sido una alegría volver a entrar en contacto con prácticamente todos los responsables por la redacción de las entradas, pero me refiero especialmente a los exalumnos de Universidade de São Paulo que, durante años y por amor a la literatura, investigaron el infinito universo de Borges.
San Pablo, diciembre de 2021
Prólogo a la edición brasileñaJorge Schwartz
Podría comenzar esta breve introducción con consideraciones acerca del exceso que significa publicar un diccionario más sobre Jorge Luis Borges; podría también reflexionar sobre el papel de la biblioteca o de la enciclopedia en su vida y su literatura. Creo que poco tengo para añadir a las entradas específicas sobre estos temas aquí incluidos. En todo caso, ninguno de los diccionarios que están a mi alcance fue concebido como trabajo en equipo o incluye un número tan extenso y variado de colaboradores. Pensada en principio para el lector brasileño, esta obra, con sus más de mil entradas, podrá serle de utilidad a un público mucho más amplio, no solo al dedicado exclusivamente a la literatura.
La historia del Borges babilónico (título tomado de una referencia que Julio Cortázar hace al maestro en Cartas a los Jonquières) comenzó hace muchos años como mero ejercicio de lectura. Un ejercicio que Borges siempre privilegió frente al de la escritura, en particular, cuando se trataba de enciclopedias.
A fines de la década de 1990, la editorial Globo de San Pablo publicó las Obras completas de Borges en cuatro volúmenes (la edición obtuvo el Premio Jabuti a la Traducción), que preparé con Maria Carolina de Araujo, mi colaboradora y asistente editorial. Basados en la investigación y en innumerables consultas hechas para esa edición, conjeturamos que, con tal arco de materiales a nuestra disposición, podríamos elaborar un glosario o lo que al principio denominamos “Guía de lectura de Borges para Brasil”, o simplemente “Guía Borges”. Digo “ejercicio” de lectura porque el proyecto fue pensado inicialmente para ser realizado por alumnos de grado de las carreras de Español y de Historia de América, de la Universidade de São Paulo: los alumnos deberían componer las entradas, con el apoyo de becas de Iniciación Científica del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Durante los primeros dos años, los seminarios con los estudiantes se destinaron a la definición de un corpus: nombres propios, términos y expresiones extraídas de los cuatro volúmenes de las Obras completas, cuyo detallado repertorio pudiera despertar el interés del lector brasileño. Llegamos a una lista exorbitante que superó las siete mil entradas. En ese momento se hizo patente lo que sospechábamos: el carácter infinito de la erudición de Borges y la empresa imposible de construir una probable enciclopedia de una mente enciclopédica por excelencia. Una metaenciclopedia.
El proceso selectivo del corpus de los términos fue, sin duda, subjetivo y arbitrario. ¿Qué sería importante explicar al lector de Borges en Brasil que también despertara el interés de un lector que no fuera brasileño? Comenzaron entonces a surgir áreas de conocimiento que impedían que la realización del proyecto se restringiera a un grupo de estudiantes de grado: literaturas argentina, inglesa, francesa, italiana, oriental, judía, finlandesa, estadounidense, alemana o anglosajona; temas diversos como la poesía, la traducción, la matemática y la filosofía; también el mundo de la historia y de la cultura argentinas, especialmente del siglo XIX y de la primera mitad del XX. Definimos desde el principio que no haríamos interpretación de textos. Además, evitamos repetir información de fácil acceso en Internet (Google, Wikipedia, etc.) y adoptamos la norma de que todas las entradas harían referencia específica a la obra de Borges.
En la organización de este volumen, la rica trama de relaciones entre las distintas entradas tuvo que subordinarse a la tiranía del criterio alfabético; cada vez que se hizo necesario recurrimos a remitir de una entrada a otra. Asimismo, al observar que algunos temas merecían un abordaje más extenso, inauguramos la categoría de las “entradas temáticas”. Entre los especialistas invitados para la elaboración de esos pequeños ensayos, se encuentran nombres como Alberto Manguel, Alfredo Alonso Estenoz, Ana Cecilia Olmos, Annick Louis, Beatriz Sarlo, Claudia Fernández, Daniel Balderston, Davi Arrigucci Jr., David Oubiña, Edgardo Cozarinsky, Enrique Mandelbaum, Enrique Sacerio-Garí, Inés Azar, Iván Almeida, Júlio Pimentel Pinto, Julio Schvarzman, Magdalena Cámpora, María de los Ángeles González Briz, Martín Greco, Michel Lafon, Pablo Rocca, Patricia Artundo, Rafael Olea Franco, Ricardo Piglia, Saúl Sosnowski y Walter Carlos Costa.
Además de la inmensa cantidad de consultas que realizamos, principalmente a los propios autores de las entradas, dos especialistas se dedicaron a la lectura crítica de las versiones finales: Alfredo Alonso Estenoz, de Lutter College de Iowa, y Júlio Pimentel Pinto, de Universidade de São Paulo. Para la supervisión de las entradas sobre cultura y literatura de Oriente, contamos también con la colaboración de Christina Civantos, de University of Miami. Cupo a Gênese Andrade la delicada tarea de traducir al portugués los textos originales en español. De nuestra pléyade de colaboradores locales merece destacarse a Paulo Ferraz de Camargo Oliveira, que nos acompañó a lo largo de los años elaborando y revisando entradas.
Hubo casos considerados de excepción, en los que incorporamos entradas ya publicadas, como varias de las que se dieron a conocer en mais!, suplemento de Folha de S. Paulo (1º de agosto de 1999), bajo el título “ABC de Borges”, con colaboraciones de excelencia. Otras, asimismo, fueron generosamente cedidas por Marcela Croce y Gastón Sebastián M. Gallo, autores de la Enciclopedia Borges, y por Edgardo Cozarinsky y Eduardo Berti, autores de Galaxia Borges.
Una de las excepciones más curiosas, tal vez la más curiosa de todas, es la entrada sobre Borges elaborada por el propio escritor como “Epílogo” al clásico volumen de las Obras completas, de 1974, de la editorial Emecé de Buenos Aires. En las páginas finales de este volumen, la entrada se presenta como un texto redactado para una hipotética Enciclopedia sudamericana, que sería publicada en Santiago de Chile cien años más tarde, por lo tanto, en 2074. La entrada es sobre “Borges, José Francisco Isidoro Luis”, con la deliberada sustitución de “Jorge” por “José”.
Algunos instrumentos fueron indispensables para nuestras investigaciones: la clásica edición de las Œuvres complètes, de la Bibliothèque de la Pléiade, en dos volúmenes, con notas de Jean Pierre Bernès, y la más reciente edición crítica de las Obras completas de Borges, en tres volúmenes, con notas de Rolando Costa Picazo y, en el caso del primer volumen, también de Irma Zangara. Tuvieron igualmente gran utilidad algunos diccionarios, como el Borges: una enciclopedia, de Daniel Balderston, Gastón Gallo y Nicolás Helft; Borges, libros y lecturas, de Laura Rosato y Germán Álvarez, publicado en Buenos Aires por la Biblioteca Nacional en 2010; también de Daniel Balderston, The Literary Universe of Jorge Luis Borges; de Evelyn Fishburn y Psiche Hughes, Un diccionario de Borges; Reasoned Thematic Dictionary of the Prose of Jorge Luis Borges, de Ion T. Agheana; Ficciones de Borges, de Antonio Fernández Ferrer, y Borges A/Z, organizado por este mismo autor (para la prestigiosa colección La Biblioteca de Babel, de Franco Maria Ricci).
La lista de agradecimientos es enorme, comenzando por los 66 colaboradores, que nunca dejaron de responder a nuestras insistentes dudas. Lamento profundamente tener que registrar aquí dos pérdidas irreparables: Michel Lafon, uno de los más sofisticados críticos de Borges, que redactó en especial para nuestro libro la entrada “Menard, Pierre”, sin duda el personaje más famoso de la segunda mitad del siglo XX para la teoría de la literatura. Y Ricardo Piglia, que tanto hizo por la divulgación de la literatura de Borges y que no podría estar ausente en nuestro proyecto. Ninguno de los dos tendrá la alegría de ver el Borges babilónico publicado. El mayor agradecimiento, sin embargo, es para mi infatigable compañera, la coordinadora editorial Maria Carolina de Araujo, que, a lo largo de los años, no ahorró esfuerzos para enfrentar las dificultades propias de la elaboración de un libro muy cercano a un diccionario y con colaboradores tan diversos. Quiero agradecer a Companhia das Letras, que, por intermedio de los editores Flávio Moura y Emilio Fraia, acogió esta iniciativa. También a Raul Loureiro, responsable de un proyecto gráfico de originalidad y belleza impares. Last but not least, sin la contribución del CNPq, los alumnos no habrían ingresado en este fascinante universo, en el cual trabajaron varios años.
Vi y oí a Borges por primera vez en ocasión del Premio Jerusalén en la Universidad Hebrea de Jerusalén (1971). Después, en la memorable visita que el escritor hizo a San Pablo acompañado por María Kodama, en 1984, y que las varias biografías sobre él ignoran. Empecé a enseñarlo en las clases de grado de la carrera de Español de la Universidade de São Paulo. Pero, de hecho, no aprendí a leerlo sino al lado de Emir Rodríguez Monegal durante mi permanencia en Yale (1977-1778). A Emir, in memoriam, dedico este trabajo.
Para terminar, quisiera apropiarme de las palabras de Borges en el prólogo a El Libro de los seres imaginarios, este mismo una especie de diccionario: “Un libro de esta índole es necesariamente incompleto; cada nueva edición es el núcleo de ediciones futuras, que pueden multiplicarse hasta el infinito. […] Como todas las misceláneas, como los inagotables volúmenes de Robert Burton, de Fraser o de Plinio. El libro de los seres imaginarios no ha sido escrito para una lectura consecutiva. Querríamos que los curiosos lo frecuentaran, como quien juega con las formas cambiantes que revela un calidoscopio”.
San Pablo, 2017
Colaboradores
AA: Adriana Astutti
AAE: Alfredo Alonso Estenoz
ACO: Ana Cecilia Olmos
AE: Alexandre Eulalio
AF: Alexandre Fiori
AFF: Antonio Fernández Ferrer
AL: Annick Louis
AM: Alberto Manguel
AN: Arthur Nestrovski
AP: Abel Posse
ARP: Adriana Rodríguez Pérsico
BS: Beatriz Sarlo
CC: Clara Cohen
CF: Claudia Fernández
CG: Carlos García
DAJ: Davi Arrigucci Jr.
DB: Daniel Balderston
DF: Dylan Frontana
DO: David Oubiña
EC: Edgardo Cozarinsky
EM: Enrique Mandelbaum
EMS: Eneida Maria de Souza
ERM: Emir Rodríguez Monegal
ESG: Enrique Sacerio-Garí
FGB: Fabiano Gonçalves Borges
FT: Fiorina Torres
GA: Germán Álvarez
GAG: Gonzalo Aguilar
GC: Gisele Castro
GG: Gastón Gallo
GH: Guido Herzovich
HG: Horacio González
HMM: Hernán Martínez Millán
HN: Hernán Nemi
HNC: Henrique Nunes Canever
IAL: Ivan Almeida
IAZ: Inés Azar
IS: Isabel Stratta
JAH: João Adolfo Hansen
JGS: Juliano Gouveia dos Santos
JLB: Jorge Luis Borges
JMB: Juan Manuel Bonet
JPP: Júlio Pimentel Pinto
JS: Jorge Schwartz
JSV: Julio Schvartzman
LL: Leah Leone
LM: Lucas Margarit
LMRB: Leila Mara Ruiz Babadópulos
LPM: Leyla Perrone-Moisés
LR: Laura Rosato
MABL: Marco Aurélio Botelho de Lima
MACV: Maria Augusta da Costa Vieira
MAG: Margarita Guerrero
MAGB: María de los Ángeles González Briz
MCA: Magdalena Cámpora
MCO: Marcelo Coelho
MCR: Marcela Croce
MG: Martín Greco
ML: Michel Lafon
MPS: Marcelo Pereira da Silva
NS: Nicolas Shumway
PA: Patricia M. Artundo
PFCO: Paulo Ferraz de Camargo Oliveira
PMG: Pablo Martínez Gramuglia
PPM: Priscila Pereira Mota
PR: Pablo Rocca
RB: Rodolfo Brandão
ROF: Rafael Olea Franco
RP: Ricardo Piglia
SMC: Sandra Martins Correia
SS: Saúl Sosnowski
TP: Tiago Pinheiro
VA: Víctor Aizenman
WCC: Walter Carlos Costa
YF: Yves Finzetto
#
1910, el año del cometa y del Centenario
La doble referencia a 1910, realizada por Jorge Luis Borges en “El encuentro” (El informe de Brodie), se relaciona con el cometa Halley, que conmovió a la sociedad porteña el 18 de mayo de 1910, una semana antes que se iniciaran en todo el país los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. El cometa y los festejos del Centenario deben haber impactado en aquel niño que asistió, probablemente, a ambos eventos dado que, ya hombre, al tratar de rememorar el año 1912 —año del fallecimiento de Evaristo Carriego—, afirmaba: “El júbilo astrológico del Centenario era tan difunto como sus leguas de lanilla azul de banderas, como sus bordalesas de brindis, sus cohetes botarates, sus luminarias municipales en el herrumbrado cielo de la plaza de Mayo y su luminaria predestinada el cometa Halley, ángel de aire y de fuego a quien le cantaron el tango Independencia los organitos” (La canción del barrio, Evaristo Carriego).
Se cree que el cometa fue avistado por primera vez en 466 a. C. y por Johannes Kepler en 1607. Al relacionar esta aparición con la que registró en 1682, Edmond Halley probó matemáticamente la existencia de cometas que recorren una órbita alrededor del Sol y que, por lo tanto, pertenecen a nuestro sistema solar. El cometa Halley también fue visto en 1759, 1835, 1910 y 1986.
En cuanto a los festejos del Centenario, la Revolución de Mayo fue obra de un cabildo abierto, al que Baltasar Hidalgo de Cisneros y la Torre, el virrey del Río de la Plata durante 1809 y 1810, aceptó mantener a regañadientes y le encargó que formara una junta de gobierno provisional. Presidida por el mismo Cisneros, la junta se declaró fiel a Fernando VII, el rey español que estaba cautivo en Francia, en oposición al entonces rey de España, José Bonaparte, que había sido puesto en el trono por los ejércitos de Napoleón. Sin embargo, antes que la junta pudiese funcionar, una revuelta la disolvió. El 25 de mayo de 1810 se formó una nueva junta, ya sin Cisneros, liderada por el coronel Cornelio Saavedra. A partir de entonces, la junta tendría participación decisiva en la conquista de la independencia de Argentina. — HNC