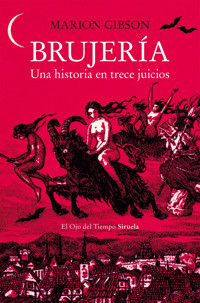
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Gibson muestra cómo la idea demonológica de la bruja se originó, creció y fue cambiando con el tiempo, pero no murió. Un libro brillante y perturbador sobre una historia que es a la vez antigua y moderna. Los juicios de brujas nos parecen hoy arcaicos y descabellados, el mal recuerdo de una era oscurantista. Sin embargo, escuchamos con frecuencia hablar de «caza de brujas» en los medios de comunicación, y nos resulta demasiado familiar la misoginia que provocó aquellas persecuciones. La profesora Marion Gibson toma como punto de partida trece célebres juicios a lo largo de siete siglos en Europa, África y Estados Unidos, para explorar los orígenes de esta práctica y contar una historia global de la brujería y de la caza de brujas. Indaga también en la vida de algunas «brujas», entre ellas Helena Scheuberin, Anny Sampson y Joan Wright, cuyas historias se han visto eclipsadas por las de aquellos hombres poderosos que las persiguieron, como el rey Jacobo I y el «inquisidor general» Matthew Hopkins. Un recorrido escalofriante desde la Edad Media hasta el siglo XXI por senderos poco conocidos, tales como la reinvención de la brujería a cargo de abogados e historiadores radicales de Francia, las sospechas de brujería que llevaron al asesinato en la Era del Jazz de Pensilvania, o los juicios de brujas que hoy en día se ocultan bajo otros disfraces. «Una obra erudita, perspicaz y provocadora. Esta investigación de los juicios de brujas es una lectura esencial que, inevitablemente, no puede dejar de despertar nuestra rabia».Annie Garthwaite «Si algo nos demuestran estos relatos, verídicos y vivamente contados, es cómo en cualquier época el miedo puede convertirse en un arma. No es solo una historia sobre la brujería, también es una advertencia».Malcolm Gaskill
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Prólogo: ¿Qué es una bruja?
Primera parte. Orígenes
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Interludio
Segunda parte. Ecos
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Interludio
Tercera parte. Transformaciones
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Agradecimientos
Notas
Créditos
Prólogo: ¿Qué es una bruja?
¿Qué es una bruja? Para responder a esa pregunta, debemos comenzar con otra: ¿qué es la magia, la fuerza que las brujas utilizan? Esa respuesta depende del tiempo y del lugar. En la historia primitiva, la magia se consideraba un poder innato de los curanderos, chamanes y líderes religiosos de múltiples culturas. Les permitía ir más allá de las habilidades naturales y cambiar el mundo de formas inexplicables. En las comunidades solía haber varios de esos obradores de magia que combinaban papeles médicos y sacerdotales. Y no existía una línea clara entre la curación y el daño mágicos, pues la magia buena y la mala eran dos aspectos de la misma fuerza. El mismo obrador de magia podía bendecirte el lunes y maldecirte el jueves —simplemente, así eran las cosas—. Si alguien creía que una persona dotada de magia estaba usando esa fuerza para hacer daño, podía vilipendiarla como bruja —alguien que empleaba magia maligna— y se podía celebrar un juicio local y conminar al arrepentimiento. Incluso se podía desterrar o matar a esa persona si sus crímenes eran inaceptables. Pero las acusaciones de brujería no estaban extendidas y, en general, no se solía creer que toda magia fuera perniciosa. Algunas sociedades se preocuparon de esta posibilidad —los antiguos griegos y romanos temían la magia como algo inherentemente impío, pero la mayoría conservó una vaga noción de que la magia podía ser una fuerza benigna—.
Esto cambió en Europa durante el período medieval, cuando se fundó una nueva ciencia teológica: el estudio de los diablos o demonios, propiamente llamado demonología. Hacia el año 1400, los clérigos cristianos que desarrollaron la demonología habían afirmado de manera convincente una única visión del funcionamiento del cosmos y la voluntad de Dios. Ahora, según los demonólogos, la brujería no era solo magia buena convertida en mala; se veía como un oficio consagrado al mal y enemigo de la Iglesia. Y el imaginativo mundo de los siglos XV al XVIII se llenó de maleficios, bendiciones, ángeles, demonios, fantasmas, espíritus capaces de invadir los cuerpos, duendes y hadas y un Dios benevolente que gobernaba sobre todos ellos. Pero los demonólogos, con todo, no percibían la habilidad sobrenatural del Dios cristiano como parte de ese universo mágico más amplio. Ni los poderes de su divinidad ni los milagros de sus sacerdotes se consideraban magia. Se pensaba en ellos como emanación de la verdad religiosa, un tipo de poder especial reservado a los clérigos cristianos. Por tanto, todos los demás poderes sobrenaturales que quedaban dando vueltas por el mundo debían ser inferiores, y eso fue lo que hizo que llegaran a ser vistos como brujería maligna.
Ese pensamiento binario que dio forma a la demonología se desarrolló en parte también porque en ese momento la Iglesia se estaba escindiendo internamente. Lo que comenzó como una serie de polémicas acerca de la doctrina eclesiástica pronto escaló hacia la violencia como parte de una guerra cultural llamada, con suave sutileza, la Reforma. Las desavenencias de la Reforma forzaron a la gente a elegir entre la secta católica (tradicional) y la protestante (reformada). Un conflicto religioso que empezó con buenas intenciones cuando católicos piadosos desafiaron a los líderes de su Iglesia a ser mejores cristianos. Según los reformistas, el papa, los cardenales y los obispos habían dejado de ser predicadores humildes para convertirse en oligarcas que vivían en palacios y absolvían los pecados de los donadores ricos. Místicos como Catalina de Siena, eruditos como Jan Hus y traductores como John Wycliffe comenzaron a reivindicar entonces fuentes alternativas del conocimiento cristiano: visiones de Dios y reinterpretaciones de los textos antiguos. Algunos reformistas quedaron reconocidos por la Iglesia, pero otros fueron expulsados. Y durante el siglo XVI centenares de miles abandonaron el cuerpo principal de la Iglesia para formar su propia secta, el protestantismo.
A medida que el odio entre las dos facciones crecía se volvió permisible matar a otros cristianos, que ahora eran señalados como enemigos demoníacos; algo que los cristianos llevaban infligiendo a judíos y musulmanes durante muchos siglos y que ahora volvieron contra sí mismos.1 Católicos y protestantes llegaron a considerarse mutuamente herejes: seguidores de falsas creencias, enemigos de la Iglesia y, por lo tanto, en un pensamiento binario, gentes de Satán. El castigo de la herejía consistía en ser quemado vivo.
En una cultura tan violentamente dividida, la sospecha engendraba sospecha; los líderes de ambas sectas pronto empezaron a investigar si Satán contaba con otros agentes dentro de sus congregaciones. Hasta el siglo XV , la mayoría de los clérigos habían considerado a los curanderos y videntes de sus comunidades como fantaseadores inofensivos —pecadores menores que traficaban con amuletos y maleficios que poco daño podían hacer—. Pero, en cuanto se asimiló la lógica del una de dos de la Reforma, creció el miedo a que aquellos practicantes de magia contaran con una fuente maligna de poder: Satán. Si la fuerza que usaban no era obviamente cristiana, entonces tenía que ser maligna. Eso los convertía en brujos, e hizo falta muy poco para pasar de quemar herejes a quemar brujos; aunque no fueran idénticos, unos y otros eran enemigos de Dios. La magia desplegada por el brujo de profesión era simplemente un tipo de herejía muy peligroso.2
¿A quiénes se acusaba de brujería? Se pensaba que la mayoría de las brujas eran mujeres. Aunque curanderos y chamanes podían ser de ambos sexos, en la medida en que la magia se asoció al mal, también tendió a quedar relacionada con las mujeres: todos los sacerdotes cristianos eran hombres. Muchos clérigos fueron buenos cristianos fieles a su evangelio de amor, pero otros se obsesionaron con imponer reglas a las mujeres: a su sexualidad, a su conducta y a su pensamiento. Había mujeres santas en la teología católica y María, la madre de Cristo, era una figura venerada —esos modelos de papeles femeninos se consideraban aceptables—, pero los clérigos seguían a vueltas con Eva, la primera mujer. Eva había vivido apaciblemente junto a Adán, su esposo, hasta que había sucumbido a la tentación de Satán y había comido del fruto que simbolizaba el conocimiento. Cayó en el pecado, convenció a Adán de seguirla y condenó así a todos sus descendientes si estos no llevaban vidas de arrepentimiento. Los clérigos educados en el mito de Eva —a menudo célibes como parte de su compromiso religioso— tendieron así a desconfiar de las mujeres como peligrosas rebeldes más que como herejes. Sus mentes eran claramente influenciables por las mentiras demoníacas, y lo que era aún peor, sus lenguas persuadían a los hombres de pecar, según tales clérigos. Así que, si un demonólogo buscaba siervos de Satán, debía empezar por ellas.
Igual que Eva había sido corrompida por Satán, las mujeres del siglo XV se consideraban también predispuestas a sus sugestiones. Y no se trataba solo de tentaciones mentales, sino que se imaginaban apariciones físicas mediante las que el diablo ofrecía su ayuda práctica. En la década de 1480, los demonólogos pensaban que, si una mujer era pobre, Satán podía aparecérsele ofreciéndole dinero o bienes y llegar a enriquecerla. Si no le gustaba obedecer a los hombres, podía liberarla de ellos. Si buscaba compañía, el diablo podía visitarla en forma de amante o de mascota. Si buscaba venganza, podía aplastar a sus enemigos. Satán podía aparecerse bajo forma humana, animal o incluso como «espíritu familiar». Pero, si te ofrecía sus servicios, el precio era tu alma, tu vínculo con Dios y tu esperanza de un lugar en el cielo. Una vez que aceptabas ese pacto —entregar tu alma a cambio de su ayuda—, Satán te marcaba con alguna mancha o verruga que demostraba que le pertenecías. Y entonces te prestaba el poder que tú querías y te convertías en una bruja.
Una bruja podía hacer enfermar a la esposa de su enemigo, robar la leche de su vaca, dañar sus bienes, sus cosechas o su salud o incluso causar su muerte, explicaban los demonólogos. Y una vez que el trato estaba hecho, la bruja quedaba condenada. Se unía a la Iglesia de Satán, una gemela maligna opuesta al cristianismo. Sus congregaciones realizaban obscenos ritos en encuentros llamados sabbats, una palabra en la que resonaba el eco del nombre dado al día festivo cristiano. En dichos encuentros —a los que a veces se pensaba que acudían volando sobre animales o sobre palos de escoba—, las brujas adoraban al diablo y buscaban nuevas reclutas para que entregaran su alma a Satán. El diablo, para los demonólogos, no era solo un tentador o un facilitador del mal; su nueva ciencia concluía que se había convertido en el dios de las brujas, en un hacedor de prodigios acompañados de asesinato y caos. Su pensamiento binario invertido —Dios/diablo, devoto/hereje, cristiano/ bruja— originó juicios de bruja masivos. Después de todo, si las brujas eran totalmente malignas, enemigas de Dios y de la humanidad, la única respuesta posible era llevarlas a juicio, encarcelarlas y acabar con ellas. Cientos de brujas fueron juzgadas por Iglesias y Estados, ejecutadas, presas o exiliadas como enemigas de Dios y de la humanidad.
Por supuesto, esa era la teoría de los demonólogos, más que la realidad. Resultaba imposible demostrar que la magia causaba verdaderamente la enfermedad y la muerte; no se encontraban evidencias físicas de los sabbats satánicos y los testimonios verbales sobre ellos diferían ampliamente. Y, si no creemos que las personas acusadas de brujería realmente mataran a sus enemigos con maleficios o rindieran culto a una Iglesia satánica, ¿cómo explicamos su acusación? La misoginia desempeña ahí un papel crucial que subyace en el miedo, el odio y la discriminación de los acusadores. La mayoría de las acusadas de brujería eran mujeres pobres, algunas con inusuales creencias religiosas o con maneras resueltas que preocupaban a sus vecinos. Otras eran más ricas en comparación, pero, aun así, habían generado el rechazo de su comunidad. Unas eran mujeres mayores, viudas que vivían solas. Pero muchas eran mujeres más jóvenes con o sin hijos, algunas casadas y otras no, mujeres que trabajaban o mujeres que pedían limosna. A menudo eran mujeres cuya comunidad percibía como víctimas de daños, abusos o abandonos o que habían rechazado la caridad o algún empleo. Sus vecinos a veces las oían escupir palabras mordaces.
Entonces algo sucedía a alguien que había ofendido a la supuesta bruja: su vaca moría, alguno de sus hijos tenía visiones o su barco se hundía. La gente empezaba a pensar que una bruja había causado aquel perjuicio. Tal vez en realidad la acusada había intentado hacer magia. A menudo se trataba de personas sin demasiado poder dentro de sus sociedades, y la idea de que alguien carente de poder pudiera usar la magia ofrecía una esperanza —que, de hecho, estaba limitada por el género, el estatus económico o las diferencias de creencias y oportunidades—. Pero a veces no había evidencia convincente que hiciera sospechar que se había practicado magia en absoluto.
En cualquier caso, cuando las acusadas eran arrestadas o arrastradas ante el cura o el juez, no era infrecuente que confesaran brujería o que, al menos, admitieran que creían en la magia. La acusada solía tener sus propias creencias populares acerca de las brujas y la magia que a menudo diferían de los temores de sus interrogadores. Ante sí misma, era mucho más probable que se imaginara realizando conjuros sanadores que maleficios, dijera que había tenido trato con espíritus imprecisos antes que con diablos y que inventara historias folklóricas sobre pactos con hadas o fantasmas en lugar de un culto satánico como tal. Pero, bajo presión, su historia probablemente acabaría aliándose con la de sus acusadores hasta el punto de hacer plausible su condena.3
En algunas jurisdicciones, las sospechosas eran torturadas —la tortura que empleaba artefactos diseñados exprofeso era legal en gran parte de Europa—. Y una persona torturada podía confesar cualquier cosa: reuniones masivas de brujas, adoración del diablo, orgías, profanación de tumbas, asesinatos de bebés, capacidad de volar, canibalismo. Las propias inquietudes del interrogador acerca de lo que era el mal, lo prohibido o el tabú solían influenciar lo que preguntaban a sus sospechosos y, por tanto, lo que estos confesaban. Pero incluso en las jurisdicciones que prohibían la tortura la sospechosa de brujería podía ser intimidada por sus interrogadores —clérigos y jueces, señores y reyes—. Normalmente, aquellos hombres prestaban escasa atención a las mujeres como ella, así que ella les decía todo lo que querían oír. Podía sufrir intimidaciones, mentiras o amenazas. En algunos lugares, la privación de sueño —que no se consideraba tortura— estaba permitida.4 Bajo aquella forma de maltrato, podía sacar a la luz de su memoria algún maleficio que hubiera empleado, pensamientos furiosos que hubiera tenido sobre tal comerciante o cual campesina.
Y aunque no hubiera hecho nada y nada confesara durante el interrogatorio, la persona acusada solía ser enviada al tribunal que juzgara a las sospechosas de brujería en su localidad. La Europa medieval y de la Reforma estuvo llena de confusión jurisdiccional. Allí donde la fe oficial era el catolicismo (en líneas generales, en la Europa central, meridional y oriental), los llamados inquisidores a menudo se encargaron de los juicios de brujas, a pesar de que obispos, parlamentos, gobernantes seculares y jueces locales también tenían sus propias jurisdicciones. En las regiones protestantes (la mayor parte de la Europa septentrional y occidental) las autoridades del Estado sustituyeron a los tribunales religiosos. A medida que la demonología fue viajando hacia América, los juicios por brujería fueron cada vez más a menudo conducidos por gente corriente, funcionarios de bajo nivel o investigadores aficionados. En los tribunales del Estado no había inquisidor. En su lugar, múltiples acusadores declaraban ante un tribunal formado por jueces o por jurados de ciudadanos que dictaban el veredicto. En el juicio, la persona sospechosa de brujería podía quedar exonerada y en libertad. Pero también podía ser sentenciada a la penitencia, la cárcel, el exilio o la muerte en la horca o en la hoguera. Dependía de las leyes de su Iglesia o Estado que sufriera la vergüenza, el destierro o la muerte como enemiga de su pueblo. Porque esa, a finales del siglo XV , era la respuesta a la pregunta «¿qué es una bruja?». Las brujas eran la representación de todo mal. Eran el enemigo.
Al contar esta historia de siete siglos, Brujería: Una historia a través de trece juicios muestra cómo la idea demonológica de la bruja se originó, creció y fue cambiando con el tiempo, pero no murió. Más bien se reformuló de manera que las brujas siguieron siendo juzgadas globalmente. La imagen de la bruja como enemigo aliado con el diablo recorre el mundo cristiano —en el que se centra este libro— desde el siglo XV hasta el XVIII . En la primera parte, el libro cuenta seis historias de juicios de brujas, yendo de aquellos que fueron dirigidos por altas instancias de la Iglesia y del Estado a otros fruto del empeño de ciudadanos independientes que habían absorbido las ideas de los demonólogos.
Todas las «brujas» de la primera parte son mujeres. Esto se debe a que, como hemos visto, un particular foco de inquietud en los juicios de bruja de los siglos XV al XVIII fue el conocimiento femenino, con Eva como modelo. A lo largo de la historia, las mujeres han tenido escaso acceso a la formación en teología, derecho, medicina y otras profesiones. Pero han poseído experto conocimiento del cuerpo femenino y de las ciencias domésticas. En la Europa medieval y moderna, la gente a menudo creía que la magia era inherente a ese conocimiento. Casi en todas partes había practicantes de magia —nodrizas, hechiceras, curanderas, parteras—, algunas de las cuales obtenían dinero del ejercicio de esa sabiduría no oficial. Algunas de las brujas de la primera parte pertenecen a este tipo de mujeres.
Para ayudar a un bebé enfermo, aquellas mujeres podían entonar oraciones y ensalmos y aconsejar sobre alimentación y cuidados acertada o desacertadamente. Para bendecir la mala destilación de cerveza o la producción de leche, podían arrojar un objeto de hierro candente a una cuba u olla. Podían tocar a un paciente para curarlo o prescribirle una pócima de hierbas. Podían vender amuletos, semillas, pezuñas disecadas de animales y oraciones manuscritas. Las mujeres que no eran practicantes de magia, sino simples madres de familia o damas corrientes, también utilizaban tales oraciones, igual que lo hacían los hombres. Pero la Iglesia y las autoridades del Estado empezaron a mostrar desagrado hacia estas señales de poder. A veces, en justicia, se juzgaban los remedios inútiles, pero también se consideraban demoníacos: si no actuaban de manera natural y no eran aprobados por la Iglesia, quizá era que el diablo obraba a través de ellos. Y pacientes y clientes a los que la magia no les había ido bien acababan dándoles la razón. Porque, a partir de esas sospechas y de la asociación de las mujeres con el pecado, las practicantes de magia a menudo fueron acusadas de brujería y llevadas a juicio.
Pero eran acusadas junto a otras mujeres, algunas de las cuales eran las mismas que habían empleado sus servicios, mientras que de otras se sospechaba por distintas razones. Por ejemplo, la idea de que las mujeres que eran brujas eran también sospechosas de herejía y tenían una reputación de promiscuidad. Algunas de las brujas de la primera parte fueron vistas como herejes, miembros de la secta cristiana «equivocada» o activamente opuestas al poder cristiano. Algunas pertenecían a pueblos indígenas que poseían su propia religión. A otras de estas mujeres acusadas de brujería en la primera parte se les atribuyeron amantes extramaritales o habían dado a luz hijos ilegítimos, lo que las dejaba marcadas como transgresoras de la moral cristiana. Sus actividades sexuales al margen de las normas y su condición de madres solteras preocupaban a sus acusadores y se las vinculaba a conocimientos femeninos especiales acerca del sexo y la fertilidad.
En muchas jurisdicciones, las mujeres constituían entre el 75 y el 90 por ciento de las personas acusadas, lo que supone una enorme sobrerrepresentación. Los hombres también eran juzgados, y en algunos pocos lugares incluso constituyeron la mayoría de los sospechosos. Pero la brujería fue un crimen abrumadoramente femenino. Algunos historiadores han interpretado los juicios de bruja como persecución de género, relacionada con el sexo, si es que no específica de él, pero la mayoría han contemplado factores económicos, sociales y políticos tras las acusaciones. Una visión convincente ha sido la de que las personas más pobres eran desproporcionadamente más susceptibles de ser acusadas que las más ricas. La gente que destacaba por su carácter, creencias, conducta o elecciones de vida impopulares también solía convertirse en sospechosa. El conflicto religioso y político generaba juicios de bruja y enfrentaba comunidades entre sí. Y, una vez iniciado globalmente el período de la colonización europea en el siglo XV , también es evidente que los indígenas a menudo fueron objeto de acusaciones por sus diferencias religiosas y raciales con respecto a los colonos. Todas estas visiones son importantes y se discuten en este libro. Pero con sorprendente frecuencia la preponderancia de las sospechosas femeninas es pasada por alto o minimizada por los especialistas, como si resultara demasiado obvia para ser digna de mención o fuera secundaria con respecto a otras explicaciones.5 El presente libro pone en primer plano el hecho de que mujeres de toda índole fueron en abrumadora mayoría las víctimas de los juicios de bruja, y que la misoginia aún hostiga las culturas globales. Si lo pasamos por alto, no lograremos entender la persecución llevada a cabo bajo el nombre de «brujería» ni comprender del todo el rearme del concepto en la actualidad.
Una vez que la idea demonológica de la bruja se hubo creado, no importó que el mundo cambiara ni que la «Ilustración» acarreara un interés más profundo por la experimentación científica y una mayor tolerancia religiosa. Hacia mediados del siglo XVIII , el mundo cristiano ya no necesitaba juicios masivos de prácticas de brujería; era un lugar más sutil y más lleno de matices. Las mentalidades y las leyes empezaron a cambiar. Las explicaciones del infortunio fueron distintas, a menudo gracias a un mayor entendimiento y conocimiento del mundo natural y la medicina. Para algunos el hábito binario de pensar se debilitó y fue sustituido por la complejidad analítica: los puzles de la biología, la filosofía y la economía. La demonología decayó y las teorías de la conspiración crecieron tras la Revolución francesa, con un nuevo enemigo que adoptó la forma de las sociedades secretas: francmasones, jesuitas, illuminati. Algo que se extendió a otros grupos marginalizados —los judíos fueron un blanco frecuente, como tantas veces a lo largo de la historia—.6 A finales del siglo XIX , los supuestos enemigos fueron espiritistas, anarquistas, comunistas, sufragistas y homosexuales, y en el siglo XX activistas de los derechos civiles y nacionalistas anticoloniales se unieron a la lista.
Estos enemigos ya no se llamaron brujas, y la amenaza que el orden establecido veía representada en ellos podía variar, pero, a menudo, y de forma reveladora, los ataques dirigidos contra ellos fueron llamados «caza de brujas» por sus oponentes. Y, desde luego, los sospechosos fueron tratados de formas en las que resuenan los ecos de los juicios de bruja de siglos pasados. En este nuevo tipo de juicio de brujas se centra la segunda parte: posdemonológica, pero aún basada en el pensamiento binario de la demonología. A los viejos hábitos les cuesta increíblemente morir, y la idea del enemigo interior pervivió. La gente siguió exigiendo chivos expiatorios y los políticos siguieron necesitando enemigos. Estas brujas metafóricas de la segunda parte fueron mujeres de toda índole, mujeres y hombres pobres, personas que se señalaron por sus ideas religiosas o culturales, por su raza, por su sexualidad no convencional o por su religión no ortodoxa. Donde una vez imaginó una Iglesia satánica, la gente temió un nuevo «mal».
Muchos, antes y ahora, en cualquier caso, creyeron y siguen creyendo en la existencia literal de las brujas. No todo el mundo cristiano ha experimentado la secularización, los cambios revolucionarios en las estructuras políticas o la convicción de que al ciudadano moderno le concierne más la sociedad que la religión. El cristianismo se expandió globalmente durante la época colonial que va de finales del siglo XVIII hasta el XX , y sus misioneros y fieles llevaron consigo la imagen demonológica de la bruja, tanto si se lo propusieron como si no. Se encontraron con creencias en otros muchos tipos de brujería y magia a través de todos los continentes, culturas y religiones, y al encontrarse con ellas las alteraron, a menudo añadiendo la demonología a las creencias indígenas. No existe, por tanto, el consenso global de que las brujas hayan dejado de existir.
La tercera parte de este libro concluye la historia de la brujería explorando el significado de las brujas reales y metafóricas y los juicios de bruja en la actualidad en dos continentes: África y Norteamérica. En algunos lugares del mundo, incluso hoy en día, la práctica de perseguir violentamente a un vecino que es percibido como demoníaco o sospechoso de practicar brujería resulta dolorosamente común: un destierro, una cárcel o una muerte después de un juicio de bruja oficial u oficioso que son absolutamente reales. En tanto que otros alegremente reivindican la identidad de bruja, como los seguidores de religiones paganas modernas que creen en la existencia de la magia —a veces como una eficaz herramienta contra los enemigos políticos y a menudo como una fe de empoderamiento personal—. Pero también ellos pueden ser objeto de persecución.
*
La bruja, bajo todas esas formas, ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación para los historiadores, pero a menudo las «brujas» aparecen en los estudios académicos simplemente para ilustrar alguna teoría sobre la selección de sospechosos. Las circunstancias y las historias de las vidas de esos individuos —personas como cualquiera de nosotros— a menudo se han ignorado. Por ello este libro se propone contar las historias de los acusados de brujería desde su propia perspectiva, añadiendo información fruto de las más recientes investigaciones acerca de sus orígenes y sus familias, sus creencias, sus miedos y esperanzas, su historia más que la historia de sus perseguidores. Veremos qué les ocurrió en su contexto social, político y económico, pero el foco estará sobre su experiencia. Los juicios de bruja tienen como propósito el ejercicio de poder sobre otros —dañar, silenciar, juzgar y matar—. Sin sentir las chispas del dolor y el resentimiento que debían arrancar, no podremos entender la ilegitimidad, la pura injusticia de la persecución. Y si no las sentimos, ¿cómo vamos a combatirlas? De modo que, allí donde puedo, me acerco a las acusadas, las llamo por los nombres que se daban a sí mismas e imagino lo que debieron ver, sentir, oler y pensar. La historia particular de esas mujeres a veces se cree irrecuperable. Pero no siempre es el caso. Hay vacíos en nuestro conocimiento de su experiencia, en gran parte debidos al hecho de que los testimonios ante los tribunales fueron recogidos por hombres cuya sociedad los condicionaba hacia creencias misóginas y a los que interesaban poco las vidas de aquellas a las que condenaban. Pero algunos de esos huecos pueden llenarse mediante la investigación o el pensamiento creativo. No es esta una historia especulativa; sus fuentes, incluidos los testimonios originales y los estudios de expertos, aparecen en las notas. Valiéndose de esa investigación, el propósito de este libro es devolver a las acusadas otras identidades distintas de la de «bruja» y permitir al lector descubrirlas y conocerlas por sí mismo.7
Las brujas siguen siendo el fruto de los miedos de la gente, la encarnación de lo distinto, y el juicio de bruja, un útil mecanismo para quienes ostentan el poder. Mientras algunos grupos marginados han ido ganando fuerza a lo largo de los tres últimos siglos, la imagen de la bruja ha seguido siendo una herramienta eficaz para su supresión y cada vez es más —y no menos— frecuente oír hablar de juicios de bruja. Al final del libro, confío en que el lector sepa reconocer a una bruja y ponerse de su lado ante el acusador, el inquisidor, el juez y el cazador de brujas. Comprender la historia y los hábitos de la persecución es de vital importancia hoy, en vista de que las brujas siguen siendo juzgadas.
PRIMERA PARTE
Orígenes
Capítulo 1
El juicio de Helena Scheuberin: Un demonólogo martillo de las brujas
En Innsbruck, Austria, se alza una casa con tejas doradas que brillan bajo el frío sol de los Alpes. La casa se encuentra en la plaza principal de Innsbruck, y su tejado de oro cobija un balcón que da al mercado. En la década de 1480, pertenecía a los gobernantes de Innsbruck: el archiduque Segismundo de Austria y su esposa Catalina. Segismundo era un pequeño emperador, uno de los príncipes católicos más ricos de Europa. Desde sus ventanas, observaba los puestos que vendían cristal veneciano, sedas y especias de China e Indonesia, sal alpina y objetos de plata, salchichas alemanas y vinos. Innsbruck había hecho su fortuna —kreutzers y luego los táleros de plata que se convirtieron en el dólar— gracias a las rutas comerciales alemana a italiana que se encontraban en la ciudad. Sus ciudadanos ostentaban con entusiasmo aquella opulencia a través de artículos de lujo y, por supuesto, de tejas de oro.
Los comerciantes que habían generado la riqueza de Segismundo vivían alrededor del mercado y del puente sobre el río Inn que daba nombre a la ciudad. Había festivales, procesiones y dramas religiosos los días festivos. Bailarines africanos y músicos polacos entretenían a las multitudes que engullían strudel y rubia y suave cerveza tirolesa. La plaza también albergaba los edificios del Gobierno de Innsbruck, y en la mañana del 29 de octubre de 1485 los espectadores pudieron ver que se reunían dignatarios en el ayuntamiento. Muchos eran sacerdotes con largas sotanas envueltos en lana negra para protegerse del frío invernal. Los secretarios corrían de un lado para otro con volúmenes y pliegos. Habían reunido aquellos documentos para un juicio de bruja.
El ayuntamiento de Innsbruck constituía el corazón de la vida municipal. Allí los concejales se reunían para hacer negocios, había tiendas en la planta baja, y sobre las salas de juntas y las oficinas públicas se alzaba una enorme torre de reloj de más de cincuenta metros de altura. Desde aquella torre los guardias vigilaban la ciudad y las tierras de más allá de sus muros, atentos a los fuegos, los invasores y los perturbadores de la paz, que podían arrestar y encarcelar en el ayuntamiento. Y en aquellas celdas, en octubre de 1485, siete sospechosas de brujería esperaban para ser convocadas ante el tribunal. Todas eran mujeres: Helena Scheuberin, Barbara Selachin, Barbara Hüfeysen, Agnes Schneiderin, Barbara Pflieglin, Rosina Hochwartin y la madre de Rosina, también llamada Barbara. Ya habían sido interrogadas en el edificio del ayuntamiento, al que regresarían para el juicio, y todas llevaban varias semanas recluidas. Ahora iban a ser acusadas de brujería en un juicio planificado por su juez, el inquisidor Heinrich Kramer. Los inquisidores eran las más altas instancias católicas que investigaban las herejías —aquellas creencias que contravenían las enseñanzas de la Iglesia—. A finales del siglo XV , algunos clérigos pensaban que la brujería era una herejía cuyos seguidores adoraban al diablo. Heinrich Kramer era uno de esos pensadores de nueva generación, un demonólogo. Y necesitaba una farsa de juicio para demostrar su teoría demonológica.
La historia del juicio de brujas que sobrecogió Innsbruck en 1485 empieza con la obsesión por las brujas de Heinrich, que era parte de su obsesión por silenciar la disensión. Había nacido hacia el año 1430 en Schlettstadt, Alsacia, en una época en que los reformistas estaban atacando la jerarquía de la Iglesia católica en la región. El joven Heinrich tuvo el intelecto necesario para proporcionar un defensor a la Iglesia: se hizo monje —lo que suponía un gran paso, pues procedía de una familia de tenderos—, y ascendió rápidamente en su carrera. En 1474, Heinrich ya era un inquisidor que investigaba toda clase de herejías, pero era la brujería lo que le fascinaba. En la década de 1480, la mayoría de los clérigos aún conservaba visiones tradicionales acerca de las brujas, creyéndolas simples visionarias inofensivas aficionadas a maleficios y ensalmos. Pero a lo largo del último medio siglo una influyente minoría, entre la que se contaba Heinrich, había llegado a creer que las brujas eran adoradoras del diablo que habían entregado su alma a Satán, ofrecían plegarias demoníacas, mataban animales y personas y realizaban todo el mal imaginable. O, para ser exactos, todo el mal que Heinrich era capaz de imaginar.1 Como monje célibe, poco sabía Heinrich sobre las mujeres de las que sospechaba. Las imaginaba como criaturas superficiales y vanas, seductoras, poco fiables y obsesionadas con el sexo y el poder. Igual que la cultura incel que ha prosperado en nuestra era digital, algunos clérigos medievales buscaron culpar a las mujeres por su sexualidad mientras que a la vez expresaban su fascinación por ellas. Las cavilaciones de Heinrich al respecto lo convencieron de que, puesto que el diablo era masculino, las brujas tendrían relaciones sexuales con él como parte de su pacto satánico. Entonces, al igual que Eva, ellas emplearían su poder para engañar a los hombres. Resulta asombroso que unos clérigos fuesen capaces de inventar y divulgar semejantes creencias, pero lo cierto es que aquel nuevo pensamiento, la demonología, caló en los círculos intelectuales.
Heinrich había perfeccionado su teoría demonológica personal y el método de caza de brujas el año anterior, en Ravensburg, a unos ciento cincuenta kilómetros de Innsbruck. Había llegado a la ciudad en 1484 con una carta de su señor feudal que, como en Innsbruck, era el archiduque Segismundo, el hombre del tejado de oro que gobernaba en gran parte de Austria y zonas de Alemania, Hungría e Italia. En colaboración con las autoridades de la ciudad, Heinrich había interrogado allí a mujeres bajo tortura, pues aquel, por desgracia, era su derecho como inquisidor austriaco. En Ravensburg se había centrado en dos, Anna de Mindelheim y Agnes Baderin. Sometidas al interrogatorio, que implantó ideas en sus mentes aterrorizadas, ambas mujeres acabaron confesando. Confirmaron las teorías de Heinrich: sí, habían matado caballos, causado tormentas y adorado al diablo. Y Anna y Agnes también reconocieron haber fornicado con diablos e incluso haber hecho desaparecer el pene de un hombre. ¿Por qué? Porque Heinrich tenía la hipótesis de que las mujeres brujas odiaban a los hombres y querían castrarlos. Se trata una hipótesis ridícula que solo podría haber aparecido en una sociedad dominada por hombres, pero por absurda que fuera la particular demonología de Heinrich, Anna y Agnes fueron quemadas vivas a causa de ella.2
En agosto de 1485, Heinrich Kramer llegó a Innsbruck. Tras las ejecuciones de Ravensburg, había informado de su éxito en la caza de brujas al archiduque Segismundo. Como clérigo él era, en teoría, independiente del control secular de Segismundo, pero por razones prácticas de carácter político, si Heinrich quería continuar sus investigaciones, Segismundo tenía que aprobarlo. Heinrich también había informado al papa, no obstante, y pudo mostrar a Segismundo decretos papales que autorizaban su trabajo demonológico y solicitaban al archiduque su colaboración. De modo que, si quería conservar el favor del papa, Segismundo no tenía más remedio que ayudar. Indudablemente, no sentía ningún deseo de ver herejes ni brujas prosperar en su archiducado, y según Heinrich, eso era lo que estaba pasando. Pero, aunque aceptara la caza de brujas de Heinrich, a Segismundo lo irritaba el poder de la Iglesia. Allí se había presentado un inquisidor de sopetón para decirle al archiduque lo que tenía que hacer. ¿Y si Heinrich venía a perturbar a unas comunidades que vivían pacíficamente haciendo dinero para su gobernante secular? Por eso el apoyo de Segismundo tampoco fue incondicional; no iba a cobijar a brujas bajo su tejado de oro, pero tampoco quería que la corriente de dinero de los comerciantes que lo sustentaban se viera afectada.
Heinrich se encontró con una ambivalencia similar en el obispo de Brixen, cuya diócesis formaba parte del archiducado de Segismundo. El obispo Georg acababa de ser confirmado en su puesto después de décadas de conflicto político entre el archiduque, el papa y el predecesor de Georg como obispo, que habían estado pugnando sin cesar por el control de las tierras, las instituciones religiosas, los tribunales y los impuestos. El obispo Georg no quería dañar las relaciones con Segismundo, tan recientemente restablecidas. Pensaba que Heinrich era un respetable intelectual, lo habían impresionado las cartas del papa y no tenía razones para sospechar de sus motivos, pero, actuando según el consejo de Segismundo, escribió a varios colegas de confianza para pedirles que observaran los procedimientos del inquisidor —bajo la apariencia de estar ayudándolo, por supuesto—. Como Segismundo, Georg hacía bien en preocuparse por que los acontecimientos pudieran quedar fuera de control. Pero lo que ninguno de los dos previó fue el papel central que acabaría desempeñando una mujer: alguien sin ningún papel en la Iglesia o el Estado, sin imperio comercial, sin reputación en la teología ni en la política y de la que se esperaba que guardara silencio mientras los hombres hablaban de cuestiones espirituales. Aquella mujer fue la primera a la que investigaron por brujería en Innsbruck y se llamaba Helena Scheuberin.
Helena había nacido y crecido en Innsbruck. Ocho años antes de la llegada de Heinrich, se había casado con el comerciante Sebastian Scheuber. Siguiendo la costumbre, su apellido Scheuberin era el de su esposo Sebastian con el sufijo -in para indicar su género femenino, de modo que no la conocemos por el nombre de su familia. Cuando se casó, en 1477, Helena era un buen partido, y además de Sebastian había tenido otro admirador, el cocinero del archiduque —que no era ningún humilde removedor de ollas, sino el jefe de sus cocinas—. Fracasó en su intento de conquistar a Helena, y en su lugar se casó con una mujer bávara. Pero, en 1485, cuando Helena probablemente estaba en su treintena, aquel hombre y su esposa se presentaron ante el tribunal de Segismundo para ver a Heinrich Kramer y acusaron a Helena de brujería. El cocinero le contó a Heinrich que él y Helena habían sido amantes antes de que ella se casara y que ella «de buen grado habría querido casarse con él». Dijo que cuando rompieron siguieron siendo amigos. Ella se había casado con Sebastian Scheuber y luego había asistido a la boda de su exnovio. Pero ¿quién dejó en realidad a quién? Si Helena estaba tan enamorada de aquel hombre, ¿por qué se casó ella antes que él? Fue en la boda de él donde los rumores empezaron. El cocinero —cuyo nombre no aparece en el testimonio, pues estaba permitido hacer acusaciones anónimas— declaró que durante la celebración Helena le había dicho a la novia: «No tendrás aquí muchos días de felicidad y salud».3 Tal vez quiso decir algo inofensivo con aquello; quizá nunca dijo lo más mínimo, o quizá su comentario fue realmente hostil. Pero, fuera como fuese, la novia pensó que había oído una amenaza de maleficio. Y en su testimonio ante Heinrich el 18 de octubre de 1485, dijo que había disfrutado de un solo mes de salud desde su boda, siete años antes.
Mientras tanto, tras su propio matrimonio, Helena había seguido siendo atractiva. Según sus vecinos, había tenido amistad íntima con un caballero llamado Jörg Spiess, que había querido ir más allá,4 pero Helena habría rechazado sus avances. Jörg había quedado devastado y había muerto repentinamente en la primavera de 1485. El 15 de octubre, la familia Spiess respondía a la invitación pública de Heinrich a los acusadores de brujas —dirigida durante su sermón en la iglesia— y afirmó que Helena había asesinado a Jörg. Su hermano Hans dijo que el día que Jörg murió había comido con Helena. Aunque se hallaba enfermo antes de aquella comida, después pareció inquieto, presa de malos presagios, y había estado hablando de manera incoherente de veneno. «He comido algo que ha acabado conmigo», dijo, y «¡Me estoy muriendo porque esa mujer me ha matado!». Jörg envió a un criado suyo a comprar un antídoto supuestamente universal y llamó a un médico al que había estado viendo. Aquel médico le había advertido a Jörg que no debía «acercarse» a Helena nunca más, pero él no había seguido su consejo.5 Y, por mucho que el médico trató de aliviarlo, Jörg empeoró y murió. Hans, el hermano de Jörg, se lo refirió así a Heinrich: «Toda la población conocía aquellos hechos». Helena era una celebridad en su pequeña ciudad de cinco mil habitantes —una joven hermosa y rica de la que a la gente le gustaba cotillear—. Y, como sucede con las celebridades de la actualidad, esos cotilleos llevaban aparejados la crítica.
Los testimonios aportados por Heinrich muestran que Helena había sido sospechosa de brujería desde hacía al menos siete años independientemente de la acusación de haber matado a Jörg Spiess que se le acababa de añadir. Por desgracia, Hans Spiess se hallaba en una buena posición para esparcir rumores sobre ella; como el cocinero que había contado aquella historia anterior sobre Helena y las demás personas que testificaron en su contra, él también acudió al tribunal del archiduque Segismundo. Hans era, además, pariente de la amante de Segismundo, Anna Spiess.6 Dentro y fuera de los palacios y casas señoriales del archiduque, Hans se relacionaba con príncipes y sacerdotes. Incluso controlaba el acceso al archiduque, y en su último testimonio contra otras dos sospechosas, Rosina Hochwartin y su madre, dijo ser capaz de acabar con presiones que incomodaban a Segismundo. Una mujer le había ofrecido, según él, un soborno de diez florines de oro —varios cientos de euros de la actualidad— para que presentara una acusación; tal era su influencia. ¿Fue Hans quien sugirió a Segismundo que permitiera la investigación de las brujas de Innsbruck? Al menos otros dos acusadores trabajaban en la casa de Segismundo, y esas personas podrían haber influido en el archiduque para que facilitara la visita de Heinrich; presumiblemente confiaban en acabar con la amenaza de la brujería haciendo que un experto se encargara de librarlos de sus enemigos.7
Pero, si fue así, no contaron con Helena Scheuberin. Además de ser hermosa y rica, esta tenía una poderosa personalidad y sus propias opiniones. Los historiadores a menudo presentan a Helena como la causante del conflicto al enfrentarse a Heinrich en agosto de 1485, pero Helena sabía que aquella caza de brujas estaba mal y no veía por qué tenía que fingir lo contrario. Y parece haberse preocupado menos de defenderse a sí misma que de la justicia. En cuanto Heinrich llegó, Helena empezó a atacar su misión de cazador de brujas, aunque no la hubieran acusado a ella misma. Después Heinrich escribiría al obispo, Georg Golser, que «ella no solo me hostigó con constantes reproches desde el principio (yo apenas llevaba tres días en la ciudad), sino que una vez que pasé junto a ella ignorándola, escupió en el suelo diciendo: “¡Monje repugnante, espero que sufras el gran mal!”». Pareció que Helena estaba maldiciendo a Heinrich con una referencia a la epilepsia: probablemente no fuera una maldición literal, pero pudo entenderse de esa forma. «Por esa razón tuve que investigar su nombre y su vida la primera vez», le dice con delicadeza Heinrich a Georg.8 Afortunadamente para él, hubo varias personas que estuvieron más que encantadas de acusarla de brujería.
Heinrich se había sentido seguro al llegar a Innsbruck y quedó verdaderamente sorprendido por el desafío de Helena: «Cuando yo predicaba, al principio a diario durante quince días, y luego los días festivos durante dos meses, ella no solo no asistía a ninguno de mis sermones, sino que siempre que podía hacía que otros tampoco vinieran».9 A Helena no le gustaba lo que predicaba Heinrich. Quizá ella conocía su reputación antes de que llegara a Innsbruck, pero, si no, rápidamente llegó a la conclusión de que sus ideas eran peligrosamente absurdas. Helena dijo a sus amigos que la demonología de Heinrich era «herética», y añadió: «Cuando el diablo hace que un monje se extravíe, de él solo brota la herejía. ¡Espero que el gran mal le agite la cabeza!». Existen varias versiones de las palabras de Helena en el sumario del juicio por brujería. Según una de ellas, le habría gritado a Heinrich: «¿Cuándo te irás con el diablo?». Y al preguntarle este por qué lo insultaba, ella habría respondido simplemente: «Porque no haces otra cosa que predicar en contra de las brujas».10 Y tenía razón: los acontecimientos de Ravensburg el año anterior muestran que Heinrich padecía una obsesión grotesca con la brujería y que estaba impaciente por escenificar un nuevo juicio de bruja.
¡Imaginemos el temor que sus sermones debieron causar! Entró en la ciudad, clavó sus credenciales papales en las puertas de la iglesia y a diario durante dos semanas estuvo explicando con todo lujo de detalles su teoría de que las brujas asesinas estaban por todas partes. Instó a que todo aquel que supiera algo de brujería en Innsbruck fuera a declarar. Para las mujeres de la ciudad no hubo escapatoria. Mientras bramaba en sus sermones, Heinrich escrutaba a las esposas de los burgueses congregadas ante él. Todas se sabían observadas: ¿estaban escuchando lo bastante atentas y respondiendo cuando debían? ¿Vestían con la suficiente modestia? ¿Llevaban la toca impoluta y el cuello alto? ¿Cuántas joyas llevaban? ¿Las suficientes como para pasar por una orgullosa Jezabel? Heinrich quería que las mujeres —incluso aquellas matronas que ostentaban su opulencia entre pieles y sedas— se sometieran a él y obedecieran sus palabras. Controlando los movimientos diarios de la congregación, cuando iban y venían de la iglesia al convocarlos para oír sus sermones y orquestando su sometimiento bajo vigilancia, estableció su autoridad en las cuestiones de brujería. Y entonces se propuso matar a cierto número de miembros de su congregación. No era de extrañar la furia de Helena.
Helena fue subestimada por la historia: compadecida como una víctima o tachada de arpía. Pocas personas han leído sus verdaderas palabras. Pero, al hacerlo, descubrimos su valentía: insulta a gritos al perseguidor de mujeres; advierte a otros contra sus sermones. Ni estaba reaccionando desproporcionadamente ni ignoraba el riesgo: las vidas de mujeres de su ciudad corrían peligro, y por eso ella alzaba la voz. Lejos de ser una bruja, era una cristiana inteligente y comprometida. Sabía la suficiente teología como para discutir con Heinrich cuando este la interrogó en octubre. En uno de los sermones de agosto, Helena acusó a Heinrich, diciéndole que hablaba como un hereje. Él había estado explicando «cómo había que golpear una lechera para averiguar si una bruja había estado robando leche a las vacas». Heinrich se indignó. Citaba aquella creencia basándose en pruebas que le habían ofrecido, respondió furioso. Una acusadora le había dicho que alguien estaba robando leche a sus vacas mediante brujería y que para identificar a quien robaba la leche colocaba una lechera al fuego y la rompía diciendo que lo hacía en nombre del diablo. El ladrón aparecía al instante, atraído por una conexión mágica con la leche al caer esta sobre las llamas.11 Helena protestó diciendo que aquello era absurdo: los buenos clérigos sabían que lo verdaderamente demoníaco era hacer rituales en nombre del diablo. Y si Heinrich no respaldaba aquel, ¿por qué lo mencionaba? Con desprecio le dijo que seguiría saltándose sus sermones. ¿Ahora quién era el hereje?12
El ataque de Helena contra el inquisidor sugiere que ella albergaba ciertas ideas reformistas de la década de 1480. Con toda seguridad conocía al reformista checo Jan Hus. A comienzos del siglo XV , Hus había fundado un movimiento crítico con ciertas prácticas católicas. El husismo floreció en Bohemia, Moravia (la actual República Checa), Alemania, Austria y Suiza, donde influyó sobre otros grupos que se reunían clandestinamente para estudiar la Biblia y debatir. Muchos husitas consideraban corruptos a los monjes y sostenían que las órdenes monacales debían abolirse. Criticaban la hipocresía sexual en las instituciones eclesiásticas, así como a los clérigos que adoptaban múltiples cargos remunerados que no desempeñaban. Y aquel sentimiento antimonacal podría estar tras las palabras de Helena contra Heinrich: «monje repugnante». Otra traducción sería «monje criminal», lo que habría hecho aún más dura su condena. Si albergaba simpatías husitas, a Helena la habrían horrorizado las ideas de Heinrich sobre la herejía y la moral individual. Acusaciones de abuso y corrupción ya habían perjudicado antes su carrera; había sido investigado en 1474 y en 1475 por calumnias contra colegas y en 1482 por corrupción. Aquellos escándalos sin duda habrían llegado hasta Innsbruck.13 E incluso el trabajo oficial de Heinrich habría ofendido a un reformista. Una de sus fuentes de ingresos era la venta de indulgencias: documentos que concedían privilegios a los cristianos ricos que pagaban por ellos para eludir los castigos ultraterrenos por los pecados cometidos en la tierra. Los husitas consideraban que las indulgencias eran un lucrativo fraude. Tampoco les gustaba la violencia ejercida por la Iglesia, que veían como algo anticristiano. Quemar herejes o brujas les resultaba ofensivo, y Helena se oponía a ello de igual modo.
Heinrich llevaba investigando a los husitas desde la década de 1460 y pensó que Helena mostraba indicios de reformismo además de los de brujería.14 Cuando redactaba los documentos del juicio de Helena, escribió que sospechaba de ella «por una doble herejía, o lo que es lo mismo, una herejía de la Fe y la Herejía de las Brujas».15 Por supuesto, ella también era una mujer. Heinrich se cuidó de ocultar su misoginia en los documentos del juicio, pero más tarde, a lo largo de 1486 y 1487, escribió un libro sobre demonología titulado Malleus maleficarum, el «martillo de las brujas». Martillos y golpes se utilizaban en la tortura a las acusadas de brujería; incluso se introducían cuñas en botas de hierro para destrozar las piernas de las víctimas. En su obra propagandística, Heinrich exponía que «todo mal es pequeño en comparación con el mal de una mujer». Las mujeres «carecen de todas las potencias del alma y el cuerpo», decía, y una mujer pérfida es «más carnal que un hombre», «mentirosa en lo que dice» y «reacia a ser dominada», señalaba.16 Afirmaciones en las que resuena el eco de las acusaciones que tanto él como otros hicieron contra Helena: ella era promiscua, indigna de confianza, independiente. En una carta al obispo Golser, Heinrich la describe como «mentirosa, vivaz y agresiva». Explica que ella debe asumir su culpa: debe ser interrogada bajo tortura y juzgada «cautelosa y sagazmente».17 Por lo demás, la califica de «laxa y promiscua mujer» y aduce que, además de Jörg Spiess y el cocinero del archiduque, tuvo otros muchos amantes. Eran severas acusaciones incluso para su tiempo y lugar. Heinrich llegó a afirmar: «Más de cien hombres habrían podido declarar contra las personas detenidas, especialmente contra Scheuberin, pero no lo hicieron… por temor a que los nombres de quienes ofrecieran testimonio se hicieran públicos».18 Él creía que aquellos hombres habían sido silenciados por Helena; después de seducirlos, ella habría amenazado con exponerlos o embrujarlos.
Además de Helena, otras mujeres de Innsbruck que tomaron sus propias decisiones acerca del sexo y la religión llamaron la atención de Heinrich. Dos de ellas pertenecían a la comunidad judía de banqueros y comerciantes extranjeros, aunque ambas se habían convertido al cristianismo. Tales conversiones, tanto si eran reales como forzadas, ayudaban a los judíos a minimizar la persecución que sufrían. Los judíos habían sido masacrados en la década de 1420 por toda Austria, y los supervivientes, deportados hasta que se les permitió regresar cincuenta años después. Si no se convertían, quedaban excluidos de muchas profesiones y se los consideraba marginados. Pero, a pesar de su conversión, Ennel Notterin fue acusada de realizar un rito mágico herético: azotar una imagen de Cristo mientras entonaba cantos blasfemos —que era una calumnia clásica antisemita—. La otra mujer judía, Elsa Böhmennin, supuestamente había hechizado a su propia hermana por celos. Una corriente subterránea de antisemitismo recorría otras de las acusaciones de Innsbruck, como la que afirmaba que una de las sospechosas de brujería había enviado a una criada al barrio judío para obtener excrementos como ingrediente mágico. Pero, no solo del barrio judío, las acusadas provenían de toda la ciudad y —a medida que la caza de brujas fue arrastrando nuevas sospechosas más allá de las siete originales— también de las poblaciones vecinas.
Algunas, como Elsa Heiligkrutzin, hermana de un sacerdote, pertenecían a familias devotas. Otras, como Rosina Hochwartin, estaban relacionadas con el archiduque: el marido de Rosina había sido el armero de Segismundo hasta que el archiduque lo despidió. Barbara Hüfeysen, una amiga de Helena, tenía fama de practicar la medicina mágica, pero una paciente suya, Barbara Pflieglin, fue también acusada de haberle encargado un tratamiento. Sus remedios —oraciones, amuletos— eran comunes. Era la magia que hacía la gente corriente, y antes de que se inventara la demonología solía verse como algo inofensivo. Pero, además de curativa, se pensó que la magia de Barbara Hüfeysen era letal. Decían que había ayunado durante tres domingos —una práctica que se pensaba que servía para matar a un enemigo—, e instruido a muchachas sobre «cómo invocar demonios para causar daño o enfermedad». Otras mujeres fueron acusadas de promiscuidad combinada con magia: Agnes Schneiderin supuestamente había lanzado un maleficio contra su amante.19 Los acusadores eran tanto hombres como mujeres, amas de casa y cortesanos; lo que resultaba normal. Cualquiera que cayese enfermo, que perdiera a un ser querido o sufriera un revés financiero podía creer que lo había causado la magia. Barbara Pflieglin y Rosina Hochwartin fueron acusadas por sus criados; otros, por sus rivales en los negocios o en el amor. Dos de las que pertenecían al grupo más numeroso eran parteras; una de ellas, nodriza. Tales mujeres solían ser blancos frecuentes debido al poder que ejercían. Varias acusadoras describieron cómo durante una enfermedad o un embarazo habían encontrado ocultos en sus hogares amuletos hechos con tela, semillas y piedras. Podrían haberse colocado allí con propósitos curativos. Pero en el contexto de la caza de brujas se interpretaban como señales hostiles.
Otras acusaciones eran más extrañas: Rosina Hochwartin supuestamente había embadurnado una blusa de una pasta mágica que enfermaba a quien la vestía, había hervido la cabeza de un hombre muerto y había usado el cadáver de un ratón como amuleto para conseguir que el archiduque la favoreciera. Barbara Pflieglin había causado una diarrea sosteniendo un junco en la corriente del río Inn. Los grotescos y repugnantes ingredientes y resultados de los rituales mágicos sugieren que los habitantes de Innsbruck veían a las brujas como inmundas alimañas que contaminaban su comunidad. Para Heinrich y otros, Helena Scheuberin era la cabecilla de aquella plaga de brujas. Sus acusadores sugirieron que la obsesión de Jörg Spiess con ella se debía a un filtro de amor, y la hermana de Jörg pensaba que, en lugar de utilizar un veneno para matarlo, Helena había empleado un trozo de carne de niño. Una acusación que la vinculaba con otras mujeres acusadas junto a ella, de las que se pensaba que habían utilizado huesos de niños muertos en sus hechizos. Las brujas eran a menudo vistas como mujeres opuestas a la feminidad: mujeres que odiaban a los niños, la maternidad y el cuidado de la casa. Se trataba de una inversión del conocimiento que sustentaba las profesiones tradicionalmente femeninas del cuidado de los niños, la lactancia, la partería y el consejo sobre asuntos domésticos. En lugar de ayudar, la gente llegó a sospechar que estas mujeres asesinaban bebés y niños. Que en lugar de cocinar alimentos saludables, preparaban bebedizos con veneno o hervían carne humana para sus pociones mágicas; una idea que quedó reflejada en cuentos del folklore centroeuropeo como el de Hansel y Gretel.20
Para cuando Heinrich hubo acabado su investigación, sesenta y tres personas habían sido acusadas, aunque solo se presentaron cargos formalmente contra las siete originales tras haber sido sacadas a rastras de sus casas y encarceladas. Los acusados fueron sesenta y una mujeres y dos hombres en total. Uno de ellos, el marido de una de las mujeres acusadas. El otro, un alfarero anónimo acusado de hacer magia para descubrir quién había hechizado a una mujer llamada Gertrud Rötin. Le dijo a Gertrud que cavara bajo el umbral de su casa. Y allí esta encontró una figura de cera de sí misma con alfileres clavados junto a trozos de tela y cenizas, madera de patíbulo, hilo de un lienzo de altar y huesos —supuestamente de niños no bautizados—. Gertrud dijo que el alfarero sabía que estaban allí porque era el amante de Barbara Selachin, la que lo había puesto.21 El alfarero era curandero y adivino, y acabó acusado porque su magia teóricamente benigna se reinterpretó como maléfica, algo que sucedía a menudo durante una caza de brujas. Pero también fue sospechoso por el hecho de estar relacionado con una de las mujeres acusadas. La conclusión ineludible es que Heinrich Kramer estaba buscando casi exclusivamente mujeres brujas de forma más fanática que otros inquisidores de su época. Al final solo las mujeres fueron acusadas.
Cuando fueron interrogadas por el inquisidor en las vistas privadas preliminares, las siete negaron ser brujas. En esa fase, ninguna había sido torturada, pero entonces serían juzgadas para determinar si había un caso por el que responder y si la tortura era necesaria para descubrir la «verdad». Así que el sábado 29 de octubre, Heinrich y sus secretarios desfilaron por la plaza del mercado de camino al ayuntamiento de Innsbruck para celebrar el juicio de las brujas ante el obispo y los representantes del archiduque. Se trataba de un tribunal eclesiástico autorizado por el papa, pero organizado por el obispo local y amparado por el poder del archiduque Segismundo. Heinrich sería el juez, a pesar de ser también el denunciante de al menos una de las mujeres, Helena, y estar convencido de su culpabilidad. Así era como la Inquisición había llevado sus tribunales desde sus inicios en el siglo XII : las acusaciones, las investigaciones y el juicio quedaban en manos de las mismas personas. Aunque la conducta de Heinrich parece especialmente contaminada de parcialidad. Utilizó el procedimiento habitual de la Inquisición para escenificar un caso que sentaba precedente en favor de su nueva teoría demonológica. Dejó que su antipatía personal y su misoginia influyeran en su selección de sospechosos. Presionó para emplear la tortura. Y evidenció su objetivo primordial en su plan para el primer día de juicio: Helena Scheuberin sería la primera en comparecer ante el tribunal.
A las nueve en punto las autoridades se hallaban reunidas en el ayuntamiento, arrastrando sillas y moviendo papeles, envueltas en sus pieles para protegerse del frío. Además de Heinrich, estaba presente Christian Turner, un observador que representaba al obispo Georg Golser. Y otros observadores eran Sigismund Sämer, sacerdote de la cercana parroquia de Axams, y el doctor Paul Wann, un clérigo de Passau y otro amigo del obispo. El obispo Georg estaba enfermo y no había podido asistir, pero se había asegurado de que hubiera ojos vigilando a Heinrich. Un notario de la ciudad redactaba las actas, y tras todos ellos estaba la autoridad del archiduque. Aunque él no estuviera presente, el tribunal se hallaba a unos metros de su casa con tejados de oro, y el juicio solo se habría celebrado con su aprobación. Heinrich le dijo al ujier que trajera a Helena de las celdas que había bajo el ayuntamiento, donde llevaba presa desde principios de octubre. Sus primeros intercambios de frases fueron espinosos. Helena protestó acerca del juramento que la obligaba a decir la verdad, lo que podría ser otra señal de sus inclinaciones reformistas, pues algunos reformistas rechazaban los juramentos que implicaban objetos sagrados. Finalmente, «tras muchas palabras del inquisidor», como resume el notario, «ella juró por los cuatro evangelios de Dios decir la verdad». A continuación, la interrogarían, y si el tribunal lo estimaba necesario, sería torturada. En ese punto ella probablemente confesara y fuera condenada a muerte.
Primero, tuvo que responder a las preguntas de Heinrich.22 Estas empezaron de forma inofensiva: «Dime dónde naciste y te criaste». «En Innsbruck», respondió escuetamente Helena. «¿Eres una mujer casada?». «Sí». «¿Cuánto tiempo llevas casada?» «Ocho años». El notario añadió: «Esposo: Sebastian Scheuber», lo que sugiere que Helena dijo su nombre —que era un nombre respetado en Innsbruck—. A Sebastian no se le permitió acudir al tribunal a defender a su esposa, pero su nombre seguía siendo relevante. Un escalofrío recorrió la sala cuando la gente recordó el rumor: ¿Le había sido fiel Helena a Sebastian? ¿No la había deseado Jörg Spiess como amante? Heinrich sabía que ese era un punto débil en la reputación de Helena y se agarró a él. «¿Llevas una vida ordenada?», comenzó a decir, y cuando ella respondió con rapidez afirmativamente, le preguntó de manera brusca: «¿Eras virgen en el momento de tu matrimonio?». Las autoridades reunidas contuvieron el aliento de pronto. ¡Desde luego que nadie le hacía esa pregunta a una respetable esposa de Innsbruck! Así que la pregunta que pretendía avergonzar y atrapar a la sospechosa no hizo sino conferirle mayor dignidad. Helena se negó a responder. La voz del representante del obispo, Christian Turner, rompió aquel silencio de incredulidad al preguntar a Heinrich para qué necesitaba aquella información.
Puesto en antecedentes por el obispo Georg, Christian sabía que algunas de las acusaciones eran repugnantes. No necesitó más excusas para intervenir. Aunque el juicio se estaba celebrando bajo la autoridad del obispo y del archiduque, ambos albergaban dudas. ¿Era prudente dejar que un foráneo perturbara a la comunidad y hostigara a sus comerciantes? ¿Era aquel inquisidor, pese a toda su autoridad papal, un peligroso excéntrico? Las autoridades archiducales, municipales y diocesanas habían colaborado en la investigación hasta entonces: el papa difícilmente habría dudado de su buena fe. Pero ahora Heinrich había mostrado hasta qué grado de bajeza estaba dispuesto a llegar, y Christian reaccionó. Las vidas sexuales de los ciudadanos de Innsbruck eran, dijo, «asuntos privados que no atañían al caso». El notario recogió que Christian, por tanto, «no estaba dispuesto a entrar en dichas cuestiones por ser irrelevantes» y pidió a Heinrich que pasara a otro asunto. Christian hablaba en nombre de la iglesia local; así que Heinrich obedeció. Pero en cuanto empezó a hacer otra pregunta Christian volvió a interrumpirlo. Preguntó por qué Heinrich no había presentado por escrito los «artículos» —los cargos que debían ser investigados por el tribunal— antes de la vista. ¿No debería hacerlo ahora? Desconcertado, Heinrich se avino a suspender el juicio hasta las once, poner por escrito los artículos y llevarlos a la sala. A Helena la llevaron de nuevo a las celdas.





























