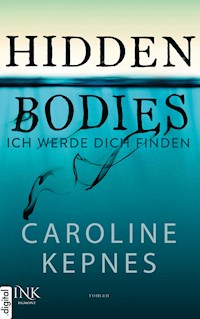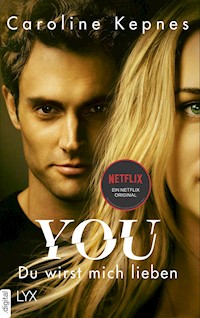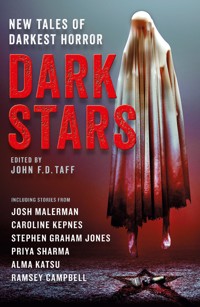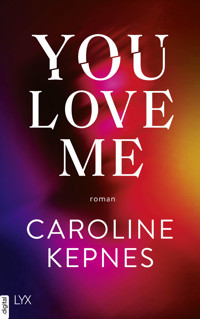7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Joe Goldberg (You)
- Sprache: Spanisch
Joe Goldberg tiene más de un cadáver oculto. En los últimos diez años, este librero neoyorquino ha enterrado cuatro: los daños colaterales en su búsqueda del amor. No obstante, ahora ha decidido cambiar de aires y trasladarse de Brooklyn a Los Ángeles, la ciudad de las segundas oportunidades. En Hollywood, Joe se integra perfectamente: se dedica a vender libros y a seguir la pista de su nueva obsesión. Pero mientras que en la ciudad de las estrellas otros viven pendientes de su propio reflejo, Joe no puede dejar de mirar atrás. A fin de cuentas, el problema de los cadáveres ocultos es que tarde o temprano dejan de estarlo. Cadáveres ocultos es la frenética secuela de YOU, la novela de Caroline Kepnes que la crítica ha comparado con Perdida, American Psycho, Girls y Misery. Ambas han sido adaptadas por Netflix con gran éxito. Cita de reseña crítica: SOBRE YOU SE HA DICHO: «Hipnótico y escalofriante». Stephen King «Mi thriller favorito. Uno de esos casos inusuales en que tanto la escritura como la trama son exquisitas». Lena Dunham «Brillante. Es una mezcla de Perdida y una versión siniestra de Girls». Marie Claire «Uno de esos libros por los que pones en pausa tu vida». Glamour «Agudo y espeluznante». Elle «Indaga en la delgada línea que separa la seducción del acoso». The Guardian «El thriller del año». Daily Mail «¡Adictivo!». Closer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original: HIDDEN BODIES
Copyright © 2015 by Alloy Entertainment and Caroline Kepnes
All rights reserved throughout the world, including the rights of reproduction whole or in part in any form.
© de la traducción: Maia Figueroa, 2020
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: mayo de 2022
ISBN: 978-84-18440-47-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Mamá, esta novela es para ti.
Gracias por la vida.
CADÁVERES OCULTOS
1
He comprado violetas para Amy. Rosas no. Las rosas son para los que han cometido un error, y esta vez yo lo he hecho todo como está mandado. Soy un buen novio. Escogí bien. Amy Adam vive el momento, no dentro de un ordenador.
—Las violetas son la flor del estado de Rhode Island —le cuento al tipo que me envuelve el ramo.
Tiene las manos sucias y roza los pétalos sin cuidado, mis pétalos. Joder con Nueva York.
—No me digas. —Se ríe—. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo.
Pago en metálico y salgo con las violetas a la East Seventh Street. Hace calor para ser mayo, las flores huelen. Rhode Island. He estado allí. El invierno pasado fui a Little Compton. Estaba loco de amor, muerto de miedo porque mi novia Guinevere Beck, que descanse en paz, corría peligro por culpa de la inestabilidad emocional de su amiga Peach Salinger, que también descanse en paz.
Alguien hace sonar el claxon y me disculpo. Sé cuando algo es culpa mía y, si pisas un paso de cebra cuando la luz parpadea, el culpable eres tú.
Igual que lo fui el invierno pasado. Reflexiono sobre ese error varias veces al día: estaba escondido en un armario del primer piso de la casa de los Salinger. Tenía que hacer pis, pero no podía salir de allí. Así que lo hice en una taza, una taza de cerámica, y la dejé en el suelo de madera del armario. En cuanto tuve la oportunidad, salí corriendo de allí y no hay vuelta de hoja: me olvidé de la taza.
A raíz de ese día, soy un hombre distinto. No puedes volver atrás y alterar el pasado, pero puedes seguir adelante y convertirte en una persona que se acuerda de las cosas. Ahora me tomo los detalles muy en serio. Por ejemplo, me acuerdo con total claridad del momento en el que Amy Kendall Adam regresó a Mooney Rare and Used. A mi vida. Veo su sonrisa, su pelo indomable (rubio) y su currículo (todo mentiras). De eso hace cinco meses y, según ella, buscaba trabajo, pero vosotros y yo sabemos que me buscaba a mí. La contraté y el primer día se presentó allí con una libreta de espiral y una lista de libros selectos y muy buscados que quería ver. Llevaba un tarro de cristal de superfrutas y me dijo que te ayudan a vivir para siempre. Yo contesté que nadie vive para siempre y ella se rio. Su risa era agradable, relajada. También llevaba guantes de látex.
Cogí uno.
—¿Qué es esto?
—Para no lastimar los libros —me explicó.
—Quiero que estés en la tienda —contraataqué—. Tu trabajo es muy básico; más que nada, reponer ejemplares y ocuparte de la caja.
—Vale —contestó ella—. Pero ¿sabías que hay ejemplares de Alicia en el país de las maravillas que valen más de un millón de dólares?
Me reí.
—Siento destrozarte el corazón, pero abajo no tenemos ninguno de Alicia.
—¿Abajo? —preguntó—. ¿Es ahí donde guardáis los libros especiales?
Me dieron ganas de ponerle la mano en la cintura y dirigirla hacia la jaula donde conservamos y protegemos los «libros especiales» en cajas. Quería desnudarla y encerrarme allí con ella y hacerla mía. Pero fui paciente. Le di el formulario para los impuestos y un bolígrafo.
—Pues podría acompañarte de rastrillos, a por libros viejos —me propuso—. Nunca se sabe lo que puedes encontrar entre lo que vende la gente.
Sonreí.
—Solo si prometes no llamarlo «ir de rastrillos».
Amy sonrió. A su modo de ver, si iba a trabajar en la librería, pensaba hacer mella. Quería que fuésemos a liquidaciones de patrimonio de todo el estado y a desenterrar libros en liquidaciones de bibliotecas y a meter las manos en las cajas vacías de puestos en plena calle. Quería que trabajásemos juntos y así es como acabas conociendo a alguien tan bien en tan poco tiempo. Os adentráis juntos en habitaciones desocupadas y mohosas, y os apuráis por salir a respirar aire fresco y os reís y estáis de acuerdo en que lo único que se puede hacer es ir a tomar algo. Nos convertimos en un equipo.
Una anciana con un andador me mira. Yo le sonrío, y ella señala las violetas.
—Qué buen chico.
Lo soy. Le doy las gracias y continúo mi camino.
Amy y yo empezamos a salir hace unos meses, cuando estábamos en el salón de un difunto en el Upper East Side. Me tiró de la solapa de la blazer de color azul marino que ella misma me había comprado por cinco pavos en un mercadillo de segunda mano. Me imploraba que soltase setecientos por una edición arrugada y firmada de Las hermanas Grimes.
—Amy —susurré—, Yates no está de moda y no veo un resurgimiento en el horizonte.
—Pero a mí me encanta —me suplicó—. Este libro lo es todo para mí.
Ay, las mujeres: son emocionales. Así no se hacen los negocios, pero tampoco puedes mirar a Amy, con esos ojos azules y esa melena larga y rubia como salidos de una canción de Guns N’Roses, y decirle que no.
—¿Qué puedo hacer para que cambies de opinión? —intentó engatusarme.
Una hora más tarde, era el propietario de un ejemplar carísimo de Las hermanas Grimes, y Amy me chupaba la polla en el baño de un Starbucks de Midtown, y fue más romántico de lo que parece porque nos gustábamos. No era una mamada; era una felación, amigos míos. Ella se levantó, le bajé los vaqueros anchos hasta el suelo y me quedé parado. Sabía que le gustaba depilarse: a menudo le pinchaban las piernas y le preocupa mucho malgastar el agua. Pero no esperaba un felpudo. Me besó. «Bienvenido a la jungla».
Por eso sonrío al andar y así es como llegas a ser feliz. Amy y yo somos más atractivos que Bob Dylan y Suze Rotolo en la portada de The Freewheelin’, y somos más listos que Tom Cruise y Penélope Cruz en Vanilla Sky. Tenemos un proyecto: acumulamos ejemplares de El mal de Portnoy. Es una de nuestras novelas preferidas y la hemos releído juntos. Ella empezó a subrayar sus fragmentos favoritos con un rotulador y yo le sugerí que usara un bolígrafo más delicado.
—No soy delicada —repuso ella—. Odio lo delicado.
Amy es un rotulador; es apasionada. El mal de Portnoy le gusta la rehostia y yo quiero poseer todos los ejemplares de cubierta amarilla que se hayan impreso y guardarlos en el sótano para que solo los toquemos Amy y yo. Se supone que no hay que acumular demasiadas copias de un título, pero me gusta follar con Amy cerca de nuestra pared de libros amarillos. Philip Roth nos daría su aprobación, y ella se rio cuando se lo dije y, además, sugirió que le escribiéramos una carta. Tiene imaginación, tiene corazón.
Me suena el móvil. Es el electricista de Gleason Brothers por lo del humidificador, pero eso puede esperar. Tengo un correo electrónico de BuzzFeed sobre una lista de «librerías independientes que molan» y eso también puede esperar. Todo puede esperar cuando en tu vida hay amor. Cuando puedes ir por la calle e imaginarte a la chica a la que amas desnuda sobre un montón de Portnoy con la sobrecubierta amarilla.
Llego a Mooney Books y suena la campanilla en cuanto abro la puerta. Amy cruza los brazos y me mira mal y puede que sea alérgica a las flores. A lo mejor las violetas son una mierda.
—¿Qué pasa? —le pregunto.
Espero que este no sea el momento, que no sea el principio del final, cuando la chica se convierte en una hija de puta y se desvanece el olor a coche nuevo.
—¿Flores? —contesta ella—. ¿Sabes qué me gustaría más que las flores?
Niego con la cabeza.
—Las llaves —me espeta—. Acaba de venir un tío y podría haberle vendido el de Yates, solo que no he podido enseñárselo porque no tengo las llaves.
Suelto el ramo sobre el mostrador.
—Para un momento. ¿Le has pedido el número de teléfono?
—Joe —empieza ella, y da golpecitos en el suelo con el pie—. Me encanta este negocio. Y sé que ahora mismo estoy siendo tonta y no debería decirte lo mucho que lo disfruto. Pero, por favor, quiero unas llaves.
No digo nada. Necesito memorizarlo todo, ponerlo a buen recaudo; la melodía tenue de la música («Sweet Virginia» de los Rolling Stones, una de mis favoritas) y el matiz que tiene la luz ahora mismo. No cierro la puerta con llave. No le doy la vuelta al cartel de ABIERTO. Me acerco al otro lado del mostrador y la abrazo y la inclino hacia atrás, la beso y ella me besa a mí.
Nunca le he dado la llave a nadie. Pero se supone que esto tiene que ocurrir. En teoría, tu vida ha de expandirse. En tu cama debería haber suficiente espacio para otra persona y, cuando esa persona aparece, te corresponde dejarla entrar. Yo no dejo escapar el futuro, sino que pago más de la cuenta para que las copias de las llaves sean de color rosa con flores. Y cuando le poso a Amy esas cosas metálicas sobre la palma de la mano, ella las besa.
—Sé que esto es muchísimo para ti —afirma—. Gracias, Joe. Las protegeré con mi propia vida.
Esa noche, viene a casa y vemos una de sus películas para tontos (Cocktail, nadie es perfecto) y nos acostamos y pedimos una pizza y se me estropea el aire acondicionado.
—¿Llamamos a alguien? —sugiere.
—A la mierda —contesto—. Va a ser el Día de los Caídos.
Sonrío y la inmovilizo y los pelos de las piernas me rozan, pero ya me he acostumbrado. Me gusta. Ella se lame los labios.
—¿Qué tramas, Joe?
—Vete a casa y haz la maleta —propongo—. Voy a alquilar un Corvette rojo como el de la canción de Prince y nos largamos.
—Estás mal de la cabeza —responde ella—. ¿Adónde iremos en el Corvette?
Le muerdo el cuello.
—Ya lo verás.
—¿Me secuestras? —pregunta.
Y si eso es lo que ella quiere, sí.
—Te doy dos horas. Ve a por tus cosas.
2
Se ha afeitado las piernas, sabía que era capaz. Y yo he hecho mi parte: lo de alquilar un descapotable rojo iba en serio. Sí, somos esa clase de gilipollas y vamos tan campantes por la zona más boscosa de Rhode Island. Somos tu peor pesadilla. Somos felices. No nos hacéis falta, ninguno de vosotros. No nos importáis una mierda; ni vosotros ni lo que penséis de nosotros, lo que nos hayáis hecho. Yo conduzco y Amy es la chica de ensueño, y estas son nuestras primeras vacaciones juntos. Por fin. Ahora tengo amor.
Hemos bajado la capota y cantamos al son de «Goodbye Yellow Brick Road». He escogido esta canción porque pienso recuperarlo todo, todas las cosas bonitas del mundo que corrompió mi novia Guinevere Beck y su trágica enfermedad. (Ahora me doy cuenta de que sufría de trastorno límite de la personalidad y eso no se arregla). Beck y sus amigas horribles me estropearon muchas cosas: no podía ir a ninguna parte de Nueva York sin pensar en ella. Pensaba que jamás volvería a escuchar a Elton John porque su música sonaba cuando maté a Peach.
Amy me da un toque en el hombro y señala un halcón en el cielo. Sonrío. No es la clase de capulla que necesita bajar el volumen de la música y debatir sobre el pájaro y buscarle un significado. Dios, es que es muy buena. Pero, por muy bien que vaya todo, la verdad siempre está ahí:
Me olvidé de coger la taza.
Esa puta vasija no me deja en paz. Soy consciente de que habrá consecuencias. Y no soy especial: estar vivo significa tener por ahí una taza llena de tu orina. Sin embargo, no puedo perdonarme semejante cagada como si fuera una chica que se «olvida» la chaqueta de punto en tu casa después de un lío de una noche. La taza es una aberración. Un defecto. Una prueba de que no soy perfecto a pesar de que, por lo general, soy muy preciso y meticuloso. No he urdido un plan para recuperarla, pero Amy me hace pensar que debería haberlo hecho. Quiero que el mundo esté limpio para nosotros. Fresco como el olor a desinfectante.
Ahora me ofrece sus gafas de sol rayadas.
—Estás conduciendo —dice—. Tú las necesitas más que yo.
Es la antítesis de Beck, se preocupa por mí.
—Gracias, Amy.
Me da un beso en la mejilla y la vida es un sueño febril y me pregunto si estaré en coma, si todo esto es una alucinación. El amor te juega malas pasadas con la vista, y yo no albergo odio en el corazón. Amy me lo anula todo, es mi sanadora, mi belleza antibacteriana. En el pasado, yo tendía a ser muy intenso; podría decirse que era obsesivo. Beck era tal desastre que para cuidar de ella tuve que seguirla a casa y hackearle la cuenta de correo y preocuparme por cómo usaba Facebook y Twitter y la cantidad ingente de mensajes de texto que enviaba, y también por las contradicciones, las mentiras. Beck fue una mala elección y sufrí las consecuencias. Pero aprendí la lección. Con Amy la cosa funciona porque no puedo acosarla en internet. Atentos: no está conectada. No tiene Facebook ni Twitter ni Instagram; ni siquiera una dirección de correo electrónico. Usa teléfonos de prepago de usar y tirar, y cada dos semanas tengo que volver a guardar un número nuevo. Es analógica a más no poder, mi pareja perfecta.
Cuando me lo contó, me quedé boquiabierto y fui un poco crítico. ¿Quién coño no está en internet? ¿Acaso era una pirada pretenciosa? ¿Era todo mentira?
—¿Qué me dices del sueldo? —le pregunté—. Debes de tener una cuenta bancaria.
—Tengo una amiga en Queens —me contestó—. Hago los talones a su nombre y ella me da dinero en metálico. Somos varios los que se los mandamos. Es la mejor.
—¿«Somos varios»?
—Gente desconectada —respondió ella—. No soy la única.
Hay mucho soplapollas que se cree especial. Quieren que les digas que en todo el mundo no hay nadie comparable a ellos (mis disculpas a Prince). Con todos los monstruos de la fama que hay en Instagram (¡Mírame! ¡Me he puesto mermelada en la tostada!), yo he dado con alguien diferente. Amy no intenta destacar. No tengo que quedarme solo en casa repasando sus actualizaciones de estado ni fijarme en las fotos de felicidad fingida que dan lugar a error. Cuando estoy con ella, estoy con ella; y cuando se marcha, se va a donde me haya dicho que iba.
(Ni que decir tiene que la he seguido y que de vez en cuando le miro el móvil. Tengo que asegurarme de que no me miente).
—Creo que huelo el salitre en el aire —anuncia Amy.
—Todavía no —repongo—. Faltan un par de minutos.
Ella asiente con la cabeza. No discute por tonterías. No está rabiosa como Beck. Esa chica enferma le mentía a su círculo más íntimo: a mí, a Peach, a los putos escritores con los que iba a clase. Me contó que su padre había muerto. (No era cierto). Me dijo que odiaba la película Magnolia solo porque la odiaba su amiga Peach. (También era mentira. Leí el correo electrónico).
Amy es una chica agradable y las chicas buenas les mienten a los desconocidos por cortesía, pero no a sus seres queridos. Ahora mismo lleva una camiseta de tirantes raída de la Universidad de Rhode Island, aunque no estudió allí. No ha hecho ninguna carrera. Pero siempre lleva alguna prenda de alguna universidad. Para este viaje me ha comprado una camiseta de Brown. «Podemos decirle a la gente que yo soy estudiante y tú eres mi profesor —dijo entre risas—. Mi profesor casado».
Encuentra la ropa en tiendas de beneficencia de toda la ciudad. En su pecho siempre hay leyendas que gritan: «¡Fuerza, Tigers!», «¡Arizona State!» o «PITT». Mientras cuido de las estanterías de libros, escucho a los clientes que entran e intentan establecer un vínculo con ella: «¿Estudiaste en Princeton?», «¿Fuiste a la Universidad de Massachusetts?», «¿Eres alumna de la Universidad de Nueva York?», y ella siempre responde que sí. Hace migas con las mujeres y deja que los tíos piensen que tienen posibilidades (aunque no las tienen). Le gusta conversar. Le gustan las historias a mi pequeña antropóloga, mi oyente.
Estamos cerca de la carretera que conduce a Little Compton y, justo cuando creo que la vida no podría ser mejor, veo luces azules. Se nos acerca un policía. Deprisa. Lleva el puente de luces encendido y la sirena puesta, y ya no hay música. Piso el freno e intento evitar que me tiemblen las piernas.
—¿Qué coño pasa? —pregunta Amy—. Si ni siquiera has pasado el límite de velocidad.
—Creo que no —respondo sin apartar la mirada del espejo retrovisor mientras el agente abre la puerta del coche patrulla.
Amy se vuelve hacia mí.
—¿Qué has hecho?
¿Qué he hecho? Asesiné a mi exnovia Guinevere Beck. Enterré el cadáver en el norte del estado y luego hice que pareciera que lo había hecho su terapeuta, el doctor Nicky Angevine. Antes de eso, estrangulé a su amiga Peach Salinger. La maté a menos de ocho putos kilómetros de aquí, en la playa que hay delante de la casa de sus padres, e hice que pareciese un suicidio. También me deshice de un capullo drogadicto del mundo de los refrescos que se llamaba Benji Keyes. Los restos incinerados del cadáver están en un almacén, pero su familia cree que murió estando de juerga. Ay, también está lo de la primera chica a la que amé, Candace. La mandé a navegar por el mar. Nadie sabe que soy el responsable de todo eso, así que la pregunta es como lo del árbol que cae en el bosque.
—No tengo ni idea —contesto.
Esto es una pesadilla de cojones.
Amy rebusca los papeles del coche de alquiler en la guantera, los saca y la cierra de golpe. El agente Thomas Jenks no se quita las gafas de sol. Tiene los hombros redondos y el uniforme le queda un poco grande.
—El carné de conducir y los papeles —ordena.
Me clava la mirada en el pecho, en la palabra: «BROWN».
—¿Volvéis a la universidad?
—Vamos a Little Compton —respondo, y luego me cubro las espaldas—. Ya llegaremos, sin prisa.
Él no hace caso de mi defensa pasivo-agresiva. No conducía demasiado deprisa y no soy un gilipollas de Brown, y por eso no llevo parafernalia universitaria. Estudia mi permiso de conducir de Nueva York. Pasa un siglo entero y luego otro.
Amy tose.
—¿Qué hemos hecho mal, agente?
El agente Jenks la mira a ella y después a mí.
—No habéis indicado al girar.
«No me jodas, hijo de puta».
—Ay, vaya —contesto—. Lo siento.
Jenks dice que necesita «unos minutos» y de regreso al coche echa a trotar, cosa que no debería hacer. Tampoco debería necesitar unos minutos. Cuando abre la puerta del coche patrulla y entra, pienso en mis delitos anteriores, mis actividades secretas y se me hace un nudo en la garganta.
—Relájate, Joe —me dice Amy, y me acaricia la pierna—. Es una infracción menor.
Sin embargo, Amy no sabe que he matado a cuatro personas. Rompo a sudar, he oído hablar de casos así. Paran a un tipo por una infracción sin importancia y, sin saber cómo, mediante la magia sádica de los ordenadores y del sistema, al final lo acusan de un montón de mierdas. Si pudiera, ahora mismo me pegaría un tiro.
Amy vuelve a poner la radio. Suenan cinco canciones, transcurren veinte minutos y el agente Thomas Jenks sigue en su automóvil, en posesión de mi información personal. Si va a multarme porque no he indicado al girar, si se trata de eso nada más, ¿por qué habla por teléfono? ¿Por qué no deja de pulsar las teclas del ordenador? ¿Acaso mi libertad se acaba al inicio de la temporada, cuando mi iPhone dice que hará sol y el cielo promete lluvias? Porque conozco a un policía en este estado. Se llama agente Nico y cree que yo me llamo Spencer. ¿Qué pasa si ve mi foto en el ordenador? ¿Qué pasa si me reconoce y llama a Jenks y le dice: «Yo conozco a ese tipo»? ¿Y qué sucedería si…?
—Joe —dice Amy.
Casi se me había olvidado que estaba aquí conmigo.
—Parece que vayas a tener un ataque de pánico. Tranquilo, que no pasa nada. Ni siquiera es una multa por exceso de velocidad.
—Ya lo sé —respondo—. Pero es que odio a la policía.
Ella me acaricia la pierna.
—Ya lo sé.
Mete la mano en la nevera portátil y saca un melocotón. Un melocotón, ni más ni menos: Peach. Ni que decir tiene que me mata estar retrocediendo. Amy se come un melocotón, y yo no paro de darle vueltas a lo de Peach Salinger y la taza de meados.
Esa taza.
Trato de convencerme de que ha desaparecido. Imagino a una empleada del hogar cogiéndola con asco, limpiándola a fondo y dándole un baño de lejía. Imagino a un golden retriever, porque a la gente con residencias veraniegas le encanta tener perros enormes, y el retriever husmea y le da un par de zarpazos a la taza, la tira, y su dueño lo llama, y él sale corriendo, y mi orina empapa los tablones de madera y estoy a salvo. Imagino a algún crío de la familia Salinger que tumba la taza jugando al escondite. Me libro. Veo a alguna prima capulla enviando mensajes en un chat sin fijarse en lo que hace, tira los zapatos dentro del armario y pierde los estribos cuando el contenido de una taza le estropea sus valiosos Manolos, las sandalias de Tory Burch. Tira los zapatos. Soy libre.
Oigo la puerta del coche patrulla. Jenks se acerca a pie. Puede que me pida que me baje del coche, puede que me mienta. Quizá intente engañarme o le pida a Amy que se baje. Lleva colonia, el pobre, y me entrega el carné de conducir y la documentación.
—Disculpad la espera —dice—. Es que nos han puesto estos ordenadores y la mitad del tiempo se atascan.
—Tecnología… —suspiro.
Libre. ¡Soy libre!
—Acabará con todos nosotros, ¿verdad? —pregunto.
—Más motivo para usar el indicador —bromea él.
Le sonrío.
—Lo siento muchísimo, agente.
Jenks nos pregunta si vivimos «en la misma ciudad», y le respondo que en Brooklyn no hay tanto barullo, y no va a pasar nada. Soy afortunado. Huelo el desodorante esperanzado de Jenks, veo su vida nimia, lo lleva todo en los ojos, todo lo que no ha vivido, los sueños que no persiguió, los sueños que no perseguirá y no porque sea un cagado, sino porque no ve sus sueños con suficiente claridad, con la clase de detalles que motivan a una persona a hacer las maletas e irse a otra parte. Se hizo policía por lo simple que era llevar uniforme: no tienes que pensar qué ponerte cada día.
—Pasadlo bien —se despide—. Id con cuidado.
Pongo el coche en marcha y me alivia saber que mi día, mi vida no acaban aquí. Con una mano en el volante, me las apaño para meter la otra dentro de los pantalones cortados de Amy. Al frente veo el desvío, la carretera que conduce a Little Compton. En el futuro, no quiero relacionarme con policías y acepto que la cagué, que dejé un cabo suelto y que nunca jamás volveré a hacerlo.
Esta vez, cuando giro, enciendo el puto intermitente.
3
Hacemos una parada en Del’s Lemonade y nos sentamos en una mesa de pícnic a brindar con granizados de limón. Amy se encoge de hombros.
—Está bien —concede—, pero, sinceramente, tampoco está tan bueno, ¿no?
Me encanta lo quejica que es.
—La gente cree que cuando estás de vacaciones todo es mejor.
—Somos una nación sometida a Yelp —explica ella—. Los amargados quieren decir que el granizado solo merece una estrella, mientras que los inseguros quieren darles celos a los demás y se ponen en plan: «El mejor granizado del muuundooo».
A veces me gustaría que hubiera conocido a Beck.
—Ostras, acabas de describir a mi ex a la perfección.
Ella se relame.
—¿A cuál?
Estamos de vacaciones, así que me relajo. Le cuento algunas cosas sobre Beck, a pesar de que se supone que a tu novia nueva no debes hablarle de la anterior.
—¿Era una tipa de la Ivy League? —pregunta—. ¿Era pija y elitista?
—A veces —respondo—. Pero en general estaba triste.
—Pues no sé si sabes que la mayoría de las personas que estudian en esas universidades son psicóticos. Es porque se pasan toda la infancia y adolescencia intentando conseguir la plaza. Y luego son incapaces de vivir el presente.
Te juro que me la follo aquí mismo, encima de la mesa.
—Qué razón tienes —admito—. ¿Tú has salido con alguien así?
Ella niega con la cabeza.
—Tú cuéntame lo tuyo si quieres, pero yo no quiero hablar de lo mío.
Es la última mujer que conoce el valor del misterio. Tira el granizado a un cubo de basura y nos tumbamos sobre la mesa a ver cómo se mecen las ramas de los árboles.
—Habla —dice—. Cuéntame.
Empiezo por el principio, por la librería; Beck entra sin sujetador (según Amy, eso es para llamar la atención) y compra el libro de Paula Fox (Amy dice que eso fue para causarme buena impresión), y por estas cosas Amy es tan hermosa e inusual. No me interrumpe para contarme su historia ni arranca a despotricar porque esté celosa. Me escucha y es una esponja. Para mí, describir la maldad de Beck es catártico y por eso hay veces en las que va bien subirse a un coche e irse por ahí. No creo que hubiéramos mantenido esta conversación en Nueva York. Con Amy me siento muy consciente de todo y, cuando le cuento lo del tuit que Beck escribió desde el Bemelmans Bar y que tuvo que buscar «solipsista» en el diccionario, ella me entiende. Cuando le digo que a Little Compton lo llamaba LC, da una patada al aire. Lo pilla, lo pilla todo. Me conoce. Se vuelve hacia mí.
—¿Vinisteis aquí juntos?
Habla con voz más aguda, con sospecha.
—No —aclaro.
Técnicamente, no es una mentira. Yo seguí a Beck hasta aquí. Eso es distinto.
Le cuento que me engañó con el loquero.
—Qué horror —se lamenta Amy—. ¿Cómo te enteraste?
«La tuve prisionera y me colé en su apartamento y encontré pruebas en su MacBook Air».
—Por una corazonada —miento, porque hasta cierto punto también es cierto—. Se lo pregunté, ella me lo contó y eso fue todo. Rompimos.
Amy me acaricia la pierna. Le digo que busque a Nicholas Angevine en Google, y ella lo hace y le echa un vistazo a los titulares y me mira horrorizada.
—¿La mató?
—Sí —respondo.
Es impresionante. Lo incriminé de forma tan efectiva que en la página de Wikipedia sobre el crimen yo ni siquiera existo.
—La asesinó y la enterró cerca de su segunda residencia, en el campo.
Ella se estremece.
—¿La echas de menos?
—No —respondo—. Me sabe mal por ella, por supuesto. Pero… es que tampoco nos iba bien. Y cuando apareciste tú, a lo mejor suena horrible, pero fue como, bueno, dejé de echarla de menos del todo.
Ella hace chocar una rodilla contra la mía.
—Qué mono.
Me promete que no me engañará con un loquero. No se fía de los médicos ni de los psiquiatras, «la gente que se aprovecha del dolor ajeno».
Dios, cómo me gusta su cerebro, tan rosa y blandito y desconfiado. Le doy un beso.
—Enseguida vuelvo —dice ella.
Deja el bolso a mi lado y atraviesa el aparcamiento para ir al baño. Anda para mí y se vuelve un momento y me guiña un ojo, igual que hace en la librería. Cuando entra en los servicios, saco su móvil del bolso.
Nunca tengo miedo de lo que puedo encontrar cuando le miro el teléfono. Pero quiero saberlo todo. Es como el tipo aquel de una película de Julia Roberts al que le encanta observarla mientras ella se prueba sombreros y baila al son de «Brown Eyed Girl». En el móvil de Beck nunca había nada que me hiciese sonreír; en cambio, hurgar en el de Amy siempre me reafirma en lo que siento por ella. Lo primero que sale en el historial de búsquedas de Google es «Henderson da asco». Está leyendo los resúmenes de su programa P@#o narcisismo, uno que vemos un par de veces a la semana solo para ponerlo de vuelta y media. Él se sienta en el sofá y los invitados, a la mesa. La gracia es que él está en el sofá porque es un narcisista que lo único que quiere es hablar de sí mismo; sin embargo, como es de esperar, las entrevistas siempre acaban siendo sobre la película de mierda que esté promocionando el anfitrión invitado. Según ella, el éxito de Henderson es la prueba de que nuestra cultura se dirige hacia un apocalipsis caníbal.
—¿Qué haces?
Me sobresalto y casi se me cae el móvil de las manos. Su sombra se proyecta sobre mi cara de culpable. Cruza los brazos y me mira con los ojos entornados.
«Joder…». Trago saliva. Me ha pillado.
—Amy —empiezo aferrado al móvil—. Sé lo que parece, pero no lo es.
Ella me tiende la mano.
—Dame el teléfono.
—Amy —le ruego—, lo siento.
Ella aparta la mirada. Le devuelvo el móvil y quiero que se siente conmigo, pero cruza los brazos de nuevo. Tiene los ojos húmedos.
—Te juro que estaba pensando en lo feliz que soy contigo.
—Lo siento —repito.
—¿Qué haces fisgoneando? —exige saber—. ¿Por qué estropeas lo que tenemos?
—No es eso —contesto, y extiendo el brazo.
—No —contesta ella, y hace un gesto para que me aparte—. Ahora me doy cuenta de que no te fías de mí. Y es normal. Si el día que nos conocimos yo llevaba una puta tarjeta robada… Claro que no te fías.
—Sí que me fío —alego, y la verdad suena muy extraña—. Te he mirado el móvil porque estoy loquísimo por ti y cuando te vas al baño te echo de menos. —Me arrodillo, me rebajo—. Amy, te lo juro. Nunca me había dado tan fuerte por nadie y sé que parece de locos, pero te quiero. Hasta cuando estás en el baño necesito más de ti.
Al principio no hay reacción. Se queda en blanco. Pero después suspira y me alborota el pelo.
—Levántate.
Nos acomodamos en el banco, y una familia ruidosa emerge de un monovolumen, llena de arena. Hace cinco minutos nos habríamos reído de ellos, pero ahora estamos serios. Los señalo con la barbilla.
—Tú y yo no crecimos así y, por culpa de eso, estamos un poco estropeados —afirmo—. Para la gente como nosotros es difícil confiar en las personas, pero yo confío en ti.
Ella observa mientras la madre les echa chorros de crema a los niños.
—Vale —responde—. Tienes razón. Con lo de las infancias de mierda y la confianza.
Le cojo la mano y observamos al padre mientras intenta razonar con un niño de cuatro años muy poco razonable y le dice que no puede tomarse otro granizado porque no le quedará sitio para los perritos calientes de la barbacoa. El crío se desgañita. No quiere un perrito caliente, quiere un granizado. La madre se acerca y se acuclilla y abraza al chaval y le dice: «Por favor, dile a mami qué es lo que quieres». El niño grita «granizado», y el padre se queja de que ella lo malcría, y la madre responde que es importante comunicarse con los hijos y respetar sus deseos. Es como ver la tele y, cuando vuelven a subirse al monovolumen, se acaba el espectáculo.
Amy me apoya la cabeza en el hombro.
—Me caes bien.
—¿No estás cabreada conmigo?
—No —contesta—. Yo soy igual. A veces me parece increíble cuánto nos parecemos.
Me pongo tenso.
—¿Me has mirado el móvil?
«CandaceBenjiPeachBeckTazadeorina».
Ella se ríe.
—No. Pero si alguna vez te dejaras el móvil, no me lo pensaría dos veces. A mí tampoco se me da bien fiarme de la gente.
Asiento con la cabeza.
—Mira, yo no quiero ser así. Podemos mejorar.
Ella me da un leve apretón en la mano.
—Puede que yo lo joda.
Estar juntos es la mejor sensación del mundo, mejor que el sexo, mejor que un descapotable rojo o que ese primer «te quiero».
—¿Sí? —le pregunto.
—Sí —responde ella, e imitar es una señal de amor.
Lo de la escapada ha sido buena idea. Compramos más granizado para el camino y nos subimos al Corvette. Ha habido una catástrofe nuclear y somos las dos únicas personas que quedan en la Tierra y por eso la gente no debería suicidarse, porque es posible que algún día puedas sentarte a la sombra con alguien ¡tan diferente que sea refrescante! La hago reír hasta que se le escapa el granizado por las comisuras de la boca. Entonces nos vamos de allí y damos con un lugar tranquilo donde le hago sexo oral y, cuando acabo, ella se me escapa por las comisuras de la boca. Vuestras vacaciones no son las mejores del mundo. Las mías sí. Me las he ganado. Me ha pillado husmeando en su teléfono y, aun así, se ha abierto de piernas.
Cuando llegamos al hotel, ahoga un grito.
—¡Ostras!
Y cuando entramos en la habitación y salimos al balcón, yo no cojo aire de golpe. Sabía que estaríamos cerca, aunque no era consciente de que podría verla con tal claridad: la casa de los Salinger, resplandeciente, iluminada por fuegos artificiales, llena de gente. Personas que podrían haber visto mi taza o no. Amy señala la finca con la barbilla.
—¿Conoces a esos?
—A una de ellos —contesto—. Son los Salinger.
Le cuento a Amy la amistad disfuncional que tenían Beck y Peach, y lo del suicidio inevitable de la segunda. Amy me abraza y, si esto fueran unos dibujos animados, yo sería capaz de estirar un brazo de goma hasta la playa, hasta esa vivienda, subir por la escalera desvencijada, entrar en la habitación, recuperar la taza de orina y, entonces, entonces lo tendría todo.
4
Al día siguiente bajamos a la playa con toallas de Ralph Lauren. Nos sentamos cerca de casa de los Salinger. Se me ocurre que quizá, por qué no, podría pedir permiso para usar el baño. Podríamos ir los dos. Nadie va a negarle nada a Amy y, mientras ella charla, yo puedo subir al piso de arriba. Está un poco cogido con pinzas, pero es lo que hay.
—Anda… —exclama ella protegiéndose los ojos con la mano—. Vaya cara de cabreo.
Me vuelvo y miro. Un Salinger nos silba y se acerca con prisas. Se me esconden los huevos. Amy emite un quejido.
—Son tan horribles como decías.
—Mantengamos la calma.
Sin embargo, él no está calmado. Echa fuego por la boca.
—Esta playa es privada —ruge.
Las familias me fascinan. Peach está muerta, pero aquí delante tengo su nariz, su pelo encrespado.
—Tenéis que estar al otro lado de la arena.
No se puede estar al otro lado de la arena, y Amy se quita la camisa como si fuera Phoebe Cates en Picardías estudiantiles.
—Lo siento mucho —se disculpa—. ¿Quería avisarnos de algo más?
Le sonríe, y él se fija en su cuerpo, y Amy es un genio, joder. El tipo vuelve con el rabo entre las piernas hasta donde está la fea de su mujer y Amy se ríe.
—¿Podemos bañarnos ya?
—Necesito coger calor —respondo.
En realidad, lo que necesito es observar a los Salinger. Son ciento y la madre, joder, todos divirtiéndose en los trampolines del agua y en la arena, como si no les bastara con la arena y las olas y la «casita». Los niños corretean y los Salinger mayores, los de las bermudas de madrás y camisas de manga corta, hablan de la marca de ropa Vineyard Vines, de campos de golf de Irlanda, de reuniones. Las mujeres critican a las niñeras y a las dependientas de las tiendas y a una camarera que, según todas, va a por sus maridos rechonchos. Nadie diría que esta familia ha perdido a su hija, su hermana, su tía. Están de vacaciones en todos los sentidos de la palabra y su único propósito es advertirles a los transeúntes que no pueden usar el trampolín ni sentarse demasiado cerca. Nunca he visto semejante familia de hijos de puta, que viven para levantar barricadas. Ya nos han gritado y hoy no conseguiré entrar en la casa.
Así que a la mierda.
Agarro a Amy, me la echo al hombro, ella chilla, y los Salinger nos miran mal, celosos de nosotros: jóvenes, pobres, enamorados. Me la llevo hacia el agua, el mismo mar donde me deshice de Peach, la misma costa donde apareció el cadáver después de su trágico supuesto suicidio. Amy me rodea con las piernas y los envidiosos de los Salinger miran, desean, beben. Nos quedamos así, pegados en la tumba marina de Peach y, cuando salimos del agua, la mayoría de los Salinger se han retirado a la casa. Ha bajado la temperatura y nos ponemos el jersey y Amy mete la mano en el bolso y saca un libro infantil titulado Charlotte y Charles.
—Era mi cuento favorito —explica—. ¿Me dejas que te lo lea?
—Por supuesto.
Se acerca a mí y la historia es la siguiente: dos gigantes (un hombre y una mujer) viven en una isla desierta. Ella se siente sola, pero él se siente seguro. Entonces llegan los humanos y, mientras que ella se entusiasma, él no las tiene todas consigo. La última vez que los visitaron unos humanos, todo se fue a la mierda: intentaron matarlos. Pero Charlotte quiere darles otra oportunidad y Charles accede; cómo no, los hombres empiezan a hacer sonar campanas, cuyo sonido matará a los gigantes. Así que se ponen tapones para protegerse.
Hay un terremoto y Charlotte y Charles ayudan a los humanos y después se marchan nadando a otra isla. En la penúltima página del libro hay una ilustración de los dos gigantes juntos por la noche. Han pasado varios años. Miran las estrellas y Charlotte pide un deseo: que vayan más personas a su isla. Charles repone que harían lo mismo y volverían a joderles. Charlotte admite que es posible. Sin embargo, le recuerda que podría no estar en lo cierto. Y en una esquina de la página, se ve un barco. Humanos que se acercan.
Amy cierra el libro y me sonríe.
—¿Y bien?
—Qué tétrico, joder.
Me da una palmada en la pierna.
—No puedes decir palabrotas cuando hablas de Charlotte y Charles. —Se vuelve para estar de frente a mí—. Dime qué te ha parecido.
—Me ha gustado.
Me da un toque con el codo.
—Venga, ¿qué opinas?
Me da la impresión de que se trata de una prueba, aunque se supone que estamos de vacaciones. Me encojo de hombros.
—Quiero digerirlo. No me gusta esta cultura de leer un libro y escupir una reacción de inmediato.
Ella ladea la cabeza como una maestra dirigiéndose a un alumno con necesidades especiales.
—Te entiendo —asiente—. Yo lo he leído cien veces y he tenido toda la vida para pensar en el texto.
Le da un escalofrío.
—¿Tienes frío?
Guarda el libro en el bolso y nos vamos de la playa. No he conseguido recuperar la taza ni entender Charlotte y Charles, y caminar por la arena no me gusta. Nunca me ha gustado.
En el hotel, nos duchamos juntos, le meto a Charles en Charlotte y ella me ayuda a contestarle al de BuzzFeed. Llevamos vieiras al estilo cajún y lobster rolls con bien de mantequilla y cannoli a la habitación. Comemos en la cama y follamos en la cama y nos reímos en la cama y nos despertamos hinchados, felices.
Me la follo en la ducha y en la bañera de lujo y en el balcón (su lugar favorito, me cuenta mientras hacemos lo que ella llama «arándanos en la cama»), y me la follo en el sofá y después en el sillón de dos plazas. Memorizo su rostro, cómo le tiemblan los labios, «oh, Joe», cómo le tiemblan las piernas y cómo se agarra a mí. Abre la boca, mi pequeña foca. Le lanzo un arándano a ese orificio de la cara, el que me acomoda la polla como ninguna otra había hecho.
Me guiña un ojo.
—Buen tiro.
Ahora vivimos aquí, en esta habitación, en estas sábanas, como una puta canción de John Mayer hecha realidad. Bromeamos con que acordonarán la habitación en cuanto nos vayamos porque nadie más la ocupará como hemos hecho nosotros. La quiero más ahora que hace cinco minutos, más que hace cinco horas. Infrinjo las reglas y se lo digo porque ella no es como las demás.
—Ya lo sé —contesta—. ¿No te parece raro que la mayoría de las personas se vuelvan cada vez más molestas, mientras que tú lo eres cada vez menos?
Le lanzo una almohada.
—Yo no soy molesto.
Se encoge de hombros para provocarme y nos atizamos con las almohadas, y ella me sujeta y me mete arándanos en la boca, y yo le pego la boca a la suya y comemos a la vez, una sola boca. Le pregunto por Charlotte y Charles, y ella me dice que me olvide, y yo le dejo besos azulados por todo el cuerpo. Tendrán que tirar las sábanas y, cuando Amy se corre, grita y lanza una almohada al otro extremo de la habitación. Sale despedida por el balcón.
Ella se ríe.
—Supongo que eso es lo que se llamaría un «orgasmo de almohada».
Durante un breve instante, veo a Beck montándoselo con el cojín verde. Le doy una palmada a Amy en el culo.
—Al acabar el día, aquí dentro no quedará ni una sola almohada —digo, listo para la acción.
Sin embargo, ella me pone la mano en el pecho.
—Espera, espera —dice—. Joe, tenemos que salir.
—No tenemos que hacer nada —contesto.
Todo debía de ser mucho más fácil en los tiempos remotos en los que no había restaurantes ni una puta Guía de descuentos de Little Compton diseñada con el propósito explícito de fastidiarnos el festival de polvos.
—Mira —dice mientras hojea la guía de descuentos—. Scuppers by the Bay. Hay una banda de música.
—¿Reparten a domicilio? —intento, pero pierdo el tiempo.
Se levanta de la cama y me dice que ya le daré las gracias cuando hayamos cenado bien. Y así es como sabes que estás enamorado. Te pones pantalones de pinza y finges entusiasmo ante la expectativa de las ostras y el rock suave en directo y coges las llaves y te vas.
Scuppers by the Bay está a reventar de gilipollas. El aparcamiento está a tope y los aparcacoches tienen cara de fumados. Hay una banda tributo con un repertorio de dieciséis mil canciones haciendo lo suyo en un rincón (destrozar «What’s Love Got to Do with It», de Tina Turner) y el jaleo de la cocina tiene como rival a un bebé mimado que berrea en una mesa donde los pijos de sus padres les prestan demasiada atención a unas brochetas de vieiras. No hemos reservado y el cupón de la guía no vale para esta noche y nos dicen que esperemos en la barra, que tenemos para una hora, puede que dos.
Yo propongo que nos marchemos, pero Amy me señala con la cabeza una pareja que hay en la barra. Van demasiado bien vestidos, él le da vueltas al vino en la copa y ella bebe algo de color azul. No quiero hablar con ellos, pero cuando Amy me susurra que le siga la corriente, se me pone gorda. Se pone brillo en los labios.
—Vamos a fingir que somos otros y no vamos a despegarnos de ellos.
—¿En serio?
Le brillan los ojos.
—Tú eres Kev y yo soy Lulu.
Es verdad, somos iguales. Me encantan los nombres falsos, pero estoy acostumbrado a que sea un acto de supervivencia o para huir de algo, como cuando el agente Nico se creyó que yo era Spencer Hewitt por lo de la gorra de la Figawi.
—No sé, Amy… —empiezo para joderle—. Lulu tiene toda la pinta de ser una puta invención.
Ella da una palmada de emoción y decidimos ser Kev y Mindy, de Queens.
—Yo soy chef y tú eres un actor en ciernes.
—¿Actor? —Eso ha dolido—. ¿Por qué no director? ¿O un médico?
Ella me coge de la barbilla.
—Pues porque estás demasiado bueno para hacer cualquier otra cosa, cielo.
Me gustaría llevármela al baño de discapacitados y matarla a polvos, pero ella ya va camino de la buena pareja. Cuando una mujer quiere relacionarse con la gente, no hay pene que valga ante una conversación inane sobre el autocorrector del iPhone («¡Hijo de fruta! Jajajajajaja») y desastres con los coches de alquiler. Así que nos juntamos con Pearl y Noah Epstein. También son de Nueva York (¡Ostras, qué increíble!) y los dos son abogados y la verdad es que caen bien, son graciosos. Cuando nos estrechamos la mano, Noah dice:
—Hola. Ella es Pearl, yo soy Noah y somos «lo que la abuelita Hall llamaría un verdadero judío».
Hablamos sobre Woody Allen y después conocemos a Harry y a Liam Benedictus. Harry viene de Harriet (bostezo), que es asesora financiera, y él es corredor de bolsa. Tienen «dos de menos de tres años» y son muy tiesos, aunque están llenos de halagos. Liam es «un chalado del cine» y quiere que le hable de mi trayectoria. Hablamos de cosas insustanciales (¡qué gracia cuando chateas con tu madre!), y me invento chorradas sobre que la pirada de mi madre me manda recetas para la Crock-Pot. Amy les cuenta que su madre usa el emoji de los labios sexi en lugar del de los besos, y para nuestros nuevos amigos somos «la leche».
De vez en cuando la conversación hace virajes horribles hacia temas como las subidas y bajadas del NASDAQ, pero sobrevivimos. Antes de este bar y de las mentiras que les contamos a este grupo de desconocidos, nunca habíamos sido tan honestos entre nosotros. Cada mentira nos acerca más, nos fusionamos bajo nuestra tapadera. Amy habla de su padre imaginario, el que le manda artículos sobre la presentadora Rachael Ray. Ella es vulnerable y a los dos nos hacía falta esto, fingir que somos personas con progenitores, padres y madres que nos escriben y nos quieren y nos piden que les echemos una mano con los archivos adjuntos. La chica que lleva las reservas nos dice que podemos pasar a la mesa si estamos todos de acuerdo en apretarnos en un reservado, y yo quiero tener la polla bien prieta dentro de Amy, y ella da palmas. Le encantan las mesas de los reservados. A todas las mujeres.
De camino hacia allí, me susurra:
—¿A que tenía razón?
—Sí —admito—. Esto es la puta hostia.
Consigo sentarme al lado de Amy, con la pierna bien pegada a la suya. Ella da unos golpecitos con los nudillos en la mesa y empieza un juego.
—Bueno, vamos a ver —empieza.
Todos los hombres del restaurante cambiarían a sus esposas por Amy.
—Escena de sexo favorita de una película. Empiezo yo. Ciudad de ladrones.
Ya me sé de antes cuánto le gustan Ben Affleck y Blake Lively juntos. Le meto la mano por debajo de la falda y, como no se queja, llego hasta las bragas y le acaricio la nalga.
Noah venera a ese periodista inglés de la HBO (menuda sorpresa) y devuelve las vieiras poco hechas a la cocina, y Pearl derrama el chablis y dice que es porque tiene schpilkes. Harry hace joyas artesanales y las vende en Etsy. El camarero vuelve con las vieiras y yo doy el primer bocado y asiento con la cabeza.
—Son la fruta hostia.
Todos los de la mesa se ríen a carcajadas de mi mierda de chiste fácil, y podríamos ser amigos en la vida real. Sería como un largo anuncio de productos de limpieza y comidas en Park Slope de esas a las que todo el mundo lleva algo. Empiezo a pensar que ojalá no me considerasen un actor en ciernes llamado Kevin, pero si supieran que ninguno de los dos pasamos de la secundaria y no fuimos a la universidad, si supieran que trabajamos vendiendo de cara al público, estos no serían amigos nuestros. Le aprieto el muslo a Amy; eso sí es real, lo que me llevaré a casa al cabo del día.
Amy dice que «sin duda voy a triunfar como actor», y Pearl responde que tengo «un rostro peculiar». Su marido se ríe, y a Amy le brillan los ojos, y hoy el sol le ha dado demasiado. Ojalá pudiera pulsar el botón de pausa y permanecer en este instante, con la luz cada vez más tenue. Esto es de lo que tratan todas las canciones de amor: del momento en el que encuentras un futuro con alguien y ya no hay vuelta atrás.
Amy me guiña un ojo y se levanta para pedir una canción («Paradise City» de los Guns N’Roses), pero los de la banda no se la saben, y Amy pone morritos mientras nuestros nuevos amigos de pega debaten sobre la carta. Le doy un beso en la mejilla.
—Eres adorable.
—¿Por qué lo dices?
Le acaricio el muslo y subo la mano hasta donde solía haber una jungla.
—Lo he pillado.
—¿Eh?
—«Paradise City» —digo—. De Guns N’ Roses. Como la primera vez, cuando me hiciste «welcome to the jungle».
Me mira con cara de póquer. Pearl quiere saber si preferimos calamares o almejas gratinadas con panceta, y Amy dice que las dos cosas y no se acuerda de la conexión que tenemos con Guns N’Roses. No es tan lista como yo, pero quizá es mejor que seamos un poco distintos.
Cuando llega la hora de pagar la cuenta, Amy me saca el recibo del aparcacoches del bolsillo. Se excusa para ir al baño y después yo finjo que me llaman por teléfono y salgo afuera. Nos aferramos el uno al otro, el aparcacoches nos trae el Corvette y nos largamos y es como si jamás hubiéramos estado allí.
—Me sabe un poco mal —admito.
Pearl y Noah y Harry y Liam me caían bien.
—No fastidies —suspira ella—. Cuando te pones a dividir la cuenta así, casi que es más fácil que la mitad de las personas desaparezcan.
Cuando regresamos a la habitación, se lleva los arándanos a la cama y me hace una felación con la boca manchada de superfrutas, y yo le aplasto los arándanos en las tetas. Quiero hablar sobre las mentiras que hemos contado y sobre nuestros padres y Charlotte y Charles, pero ella contesta que deberíamos dormir porque mañana hay que conducir un buen trecho. Sé que tiene razón, aunque, al mismo tiempo, no soporto la idea de dormir y perderme ni un solo segundo de nuestra vida juntos.
Mientras Amy ronca, salgo al balcón y veo que en el piso de arriba de la casa de los Salinger hay luces encendidas. La taza puede irse a tomar por el culo. Ya no me da miedo. Ahora tengo pareja y esta vez dejo la taza en su sitio a propósito.
5
La vuelta a casa siempre es diferente del trayecto de ida. Los dos estamos un poco hechos polvo, un tanto resacosos. No queremos parar en Del’s a por granizado y estamos de acuerdo en que eso es algo que suena muy bien al principio de las vacaciones, pero no es lo que te apetece tomar de regreso a casa. Nos pilla el tráfico. Nos reímos sobre nuestros amigos de mentira y se nos ha olvidado averiguar la marca de las sábanas del hotel. Ella me coge la mano sin motivo aparente, como diciendo: «No me puedo creer que seas real». Esto es el amor, esto es un domingo, y cuando llegamos a la ciudad, me acaricia el cuello.
—¿Me odias si te digo que me apetece dormir sola en mi cama?
—No sería capaz de odiarte —respondo.
Llegamos a su calle, y yo indico con el intermitente, y ella se ríe y eso será una de nuestras bromas privadas, la vez que alquilamos un Corvette de color rojo y nos paró la policía por no usar el puto intermitente. Me muero de ganas de hacerme viejo con ella. Pongo la marcha del coche en la posición de aparcamiento y ella me besa.
—Gracias —dice—. Espero que seas consciente de lo maravilloso que eres.
Me aferro a ella y respiro su aroma. Detrás de nosotros hay alguien que hace sonar el claxon. Le hago un gesto al gilipollas para que pase y Amy se baja del coche. En la empresa de alquiler, el tipo me pregunta si he tenido algún problema con el vehículo. Con muchísimo gusto le contesto que nosotros no hemos tenido ni un solo problema. Me mira como si estuviera chalado y no pasa nada porque lo estoy. Estoy loco de amor.
A la mañana siguiente, me falta tiempo para llegar a la librería. Me muero por ver a Amy. Tengo muchas ganas de contarle que he encontrado a Pearl y a Noah y a Harry y a Liam en internet. De preguntarle si anoche vio P@#o narcisismo y qué le pareció Kevin Hart. Me pregunto qué bragas llevará hoy y estoy ansioso por averiguar si continúa afeitándose.
Acelero el paso y llego a la librería, pero la música que suena en mi cabeza enmudece de pronto. La puerta está entreabierta. Si Amy hubiera llegado pronto, habría cerrado la puerta, y el señor Mooney no pasa por el local desde hace años. Abro de golpe y entro. Veo polvo flotando en el aire y se me acostumbra el olfato a la librería, porque cuando llevas unos días fuera, los sitios huelen diferente. Tengo los sentidos ardiendo y nos han robado y no quiero este tipo de distracciones después de un fin de semana tan bueno.
Las violetas que le compré a Amy están esparcidas por el suelo, secas, y el jarrón está hecho añicos. Hay papeles por todas partes, libros por el suelo. El portátil ha desaparecido. Rodeo el mostrador de la caja de puntillas y, sin hacer ruido, saco el machete de donde lo tengo escondido junto a la entrada. Hacía tiempo que no lo cogía y pesa más de lo que recordaba.
No pienso llamar a la policía. No todos son como Jenks y yo he aprendido la lección. Me acerco despacio hacia el fondo de la librería y voy comprobando los pasillos a izquierda y derecha. Paso la sección de ficción y de biografías, y al llegar atrás veo que la puerta del sótano también está entreabierta. El silencio que impera me pesa en el cerebro. Hace mucho que se han ido, pienso. Pero, si siguen aquí, voy a rebanarles el pescuezo. Atenazo el machete y bajo la escalera despacio, sin ruido. Al llegar al último peldaño, ahogo un grito y suelto el arma. Ya no me hace falta.
Allí abajo no hay nadie, pero no cabe duda de que alguien ha estado allí, alguien que come superfrutas. Hay un cuenco en el suelo, junto al vacío que ha dejado la pared de ejemplares de El mal de Portnoy.
Amy.
Ha robado hasta el último, no me ha dejado ni uno. También se ha llevado la primera edición de Yates, el libro por el que me hizo una mamada, el que lo empezó todo. En el suelo, al lado de mi ordenador y del juego de llaves de color rosa que le hice, hay un ejemplar de Charlotte y Charles manchado de arándanos. Cojo el móvil y la llamo y ni que decir tiene que el número no funciona, está dado de baja, muerto, como todos los demás.
Me arrodillo y chillo. Me ha dejado. Me ha robado. Me tragué la patraña de que necesitaba dormir sola en su cama y ella debió de venir justo después de que yo la dejara en casa. Lanzo las superfrutas a la pared. Superputa.
Recojo Charlotte y Charles. Ahora entiendo el significado del puto libro. No te fíes de las mujeres. En la vida. Lo abro y dentro hay un mensaje escrito a mano:
Lo siento, Joe. Lo he intentado, pero la verdad es que somos iguales. Los dos ocultamos cosas. Los dos perdemos el control. Los dos tenemos secretos. Sé bueno contigo mismo.
Con amor,
Amy
No he hecho una lista exhaustiva de lo que se ha llevado, pero de momento calculo que son unos veintitrés mil dólares en libros poco comunes. El día que entró aquí, sabía lo que hacía. Y yo me lo tragué todo. Deberían arrastrarme a campo abierto y pegarme un tiro por ser tan imbécil, coño. Por pensar con la polla y ser un puto mamón. «Somos iguales», dice. No me jodas. Que le follen.
Me cegó con sus guantes de látex y esa mirada de chupapollas. Nunca fue amor; ni en la playa de Little Compton ni en la jaula ni en mi cama. La hija de puta vino aquí a engañarme, a robarme, y yo le di las putas llaves.
Cojo el portátil y me largo de la puta jaula y la cierro con llave (un poco tarde, gilipollas) y subo la escalera arrastrando los pies y cierro la puerta del sótano (menudo capullo soy, debería encerrarme yo allí abajo), pero entonces veo otro desastre. Amy ha saqueado la sección que menos me gusta de toda la librería: la de interpretación. Ha robado manuales para actores:
Un actor se prepara.
10 maneras de tener éxito en Hollywood.
Cómo conseguir que te llamen para otra prueba.
Monólogos para mujeres, volumenIV.
«No me jodas, puta ladrona mentirosa, bestia parda sin depilar». Me da vueltas la cabeza. Amy no era una socióloga sin formación que se pusiera ropa de las universidades para un experimento sobre el comportamiento humano. No les mentía a Noah y Pearl y Harry y Liam. Estaba actuando. ¿Por qué si no iba a robar esos manuales?
Me siento detrás del mostrador y enciendo el portátil. Según ella, es totalmente analógica y está por encima de la mierda de los ordenadores, pero se las ha apañado para borrar el historial de búsquedas recientes. Me escuecen las mejillas de pensar en ella sentada en el suelo intentando bloquearme, tratando de limpiar la búsqueda que ha hecho con mi portátil. Pues debería haber aprendido alguna cosa más sobre cómo funcionan estos cacharros y lo que pueden hacer por mí. Chrome no es tan sencillo. Solo ha borrado la última hora del tiempo que ha usado el ordenador, no todo el historial, joder. Sé cuáles son mis búsquedas: libros raros y moteles en Little Compton, y no cuesta tanto arrojar luz sobre sus putas palabras clave:
Upright Citizens Brigade escuela interpretación, fotos de cara baratas, fotos de cara gratis, clases baratas UCB, Ben Affleck, libros segunda mano buen precio, venta libros segunda mano, Philip Roth precio, audiciones, castings, casting