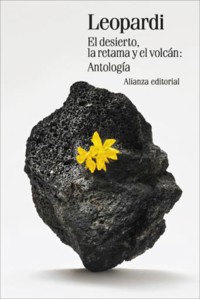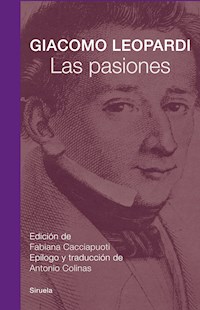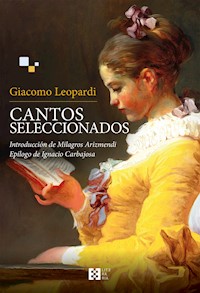
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
Esta selección de Cantos de Leopardi propone al lector, a través de la introducción de la profesora Milagros Arizmendi y del ensayo conclusivo del catedrático de literatura bíblica Ignacio Carbajosa, una original mirada sobre la obra del poeta de Recanati que nos permite descubrir por qué quien es considerado por muchos como un símbolo del pesimismo, puede ser, paradójicamente, un compañero decisivo de nuestro camino humano. "Los Cantos representan, tanto en su tiempo como en el nuestro, una experiencia lírica irrepetible por la esencialidad y la autenticidad con la que se transmiten los más profundos sentimientos, las emociones más íntimas, mientras plantean las dudas existenciales básicas, interrogándose sobre el dolor cósmico, el amor, el recuerdo, el deseo y el defraudamiento, la felicidad y el tedio, la soledad y la muerte" (De la introducción). "Giacomo Leopardi es universal porque ha dado voz y expresión poética a la humanidad que grita dentro de cada uno de nosotros" (Del epílogo).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Literaria
1
Serie dirigida por Guadalupe Arbona
Giacomo Leopardi
Cantos seleccionados
Introducción de Milagros Arizmendi
Epílogo de Ignacio Carbajosa
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2016
© de la traducción: Antonio Colinas
© del estudio introductorio: Milagros Arizmendi y Ediciones Encuentro
© del epílogo: Ignacio Carbajosa y Ediciones Encuentro
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-9055-795-2
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid - Tel. 915322607
www.ediciones-encuentro.es
A Gabriel, mi ventura
INTRODUCCIÓN
El dolorido sentir (y pensar) de Giacomo Leopardi
«M’illumino
d’immenso».
Giuseppe Ungaretti.
La poesía leopardiana pertenece a mi espacio interior, porque Leopardi forma parte esencial de mi educación sentimental, de mi formación intelectual: la mía y la de aquellos a quienes nos enseñaron a entablar un dialogo con la lírica del recanatense en el que aprendimos a interrogarnos sobre los porqués fundamentales: por lo efímero de las ilusiones y por la fragilidad del mundo. Nos enseñó a meditar sobre el infinito, aprendimos a que la negación de la esperanza no debilita sino intensifica el deseo, y quizás, sobre todo, a que volviendo la mirada hacia uno mismo se revela el más importante de los paisajes, el de la interioridad. Y nos predispuso a la melancolía. Claro que quiero creer que se trata de esa melancolía con la que Thomas Mann dota a su personaje Hans Castorp, el protagonista de La montaña mágica, capacitándole para comprometerse con la vida.
En los años de nuestra adolescencia, como a Ungaretti, («sino dai banchi della scuola avevo scoperto Leopardi»), nos fascinó la imagen del poeta que aparecía ante nuestra imaginación con los rasgos del retrato de Luigi Lotti o a través del relato de una biografía atormentada. Una vida que había empezado en Recanati [1], porque había nacido en casa de Monaldo Leopardi y Adelaida Antici, un 29 de junio de 1798, y le habían bautizado con los nombres de Giacomo, Taldegardo, Francesco, Salesio, Saverio y Pietro. De salud frágil, timido y demasiado impresionable, dotado, sin embargo, de una sutil inteligencia y de una férvida imaginación que despliega organizando juegos con sus hermanos, donde vuelca sus deseos de emular a los héroes de la antigüedad que está aprendiendo a conocer, con una voracidad y rapidez que sorprende a todos. Porque el jovencísimo Giacomo ama más que nada los libros de la biblioteca de su padre. Y aunque le apasiona jugar a «liderar» a sus hermanos disfrazándose de Pompeyo, no duda en abandonar la compañía de Carlo y de Paolina, sus muy queridos cómplices, atraído de forma irremediable por los volúmenes que su padre atesora, y en los que empezará a estudiar a la edad de diez años para no abandonarlos jamás. Su entrega al estudio es absoluta, loca y desesperada, le dirá, tiempo más tarde, a Pietro Giordani, y aprende, completamente sólo, «sin ningún auxilio de voz humana», como afirma sorprendido y orgulloso su padre, griego, hebreo, y francés, español, inglés. Además de gramática, retórica, teología, física... todo un inmenso bagaje que va a ir volcando en ensayos de sorprendente erudición. Escribe bien entrada la noche, de rodillas, apoyado en le mesilla de su habitación aprovechando los últimos restos de una vela, mientras su hermano, Carlo, le contempla admirado. Y, así, van surgiendo sus primeras obras: Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, escrito en apenas dos meses, o la Orazione agl’Italiani, in occasione della liberazione del Piceno entre otras.
De pequeña estatura, jorobado, pálido, sus facciones suaves y melancólicas dejan entrever la delicadeza de su espíritu, sin embargo impiden ver la fuerza de su carácter: su rebeldía, su constancia, la conciencia que tiene de sí mismo asoman a sus ojos que observan implacable a su interlocutor o, por el contrario, intentan escabullirse de los demás escondiendo sus emociones. Porque Giacomo tiene una fuerte y complejísima personalidad llena de contradicciones, tímido, reservado hasta el límite, dolorido por su imagen «inarmónica» que le aísla de los demás, anhela ser amado sin reservas. «Ámame, por Dios. Necesito amor, amor, amor, fuego, entusiasmo, vida...» le suplica a Carlo, su hermano, en una carta [2] escrita el 25 de noviembre de 1822. Este es el signo de su vida, una actitud frente al mundo de rechazo y, a la vez, de anhelo, que si, por un lado, le carga de dolor, por otro, le impide abandonar la lucha que supone vivir. Una experiencia vital, sin ninguna duda, agónica que, a la vez, le incita a evadirse o le sumerge en la aventura de la creación que para él representa la única forma de lograr su identidad. Puede ejemplificar esta doble tensión los complejos sentimientos que le provoca Recanati, su ciudad natal, una relación de amor-odio apasionada que recorre toda su biografía. Recanati es el «natio borgo selvaggio» que evoca en Le Ricordanze, eje y causa de toda su angustia porque en ella transcurrió una infancia marcada por la incomprensión de su padre o el frío distanciamiento de su madre, pero, al mismo tiempo, representa las raíces a las que aferrarse cuando otros espacios le defrauden. Buena parte de su vida está signada por el constante deseo de huir de Recanati, alejarse en búsqueda de otros espacios donde poder encontrar el sosiego que la realidad y él mismo se niega. Así desea fervientemente escapar e intenta una fuga pronto frustrada.
Será en 1822 cuando logre el deseo casi obsesivo de abandonar su ciudad y viaje a Roma. Confía en lograr un sueño largamente acariciado: conseguir el reconocimiento de sus compatriotas, alcanzar la fama de la que gozan los escritores de la antigüedad que tan bien conoce y tanto ama, o porque no algo mucho más concreto, aspira a encontrar un trabajo que le permita sobrevivir, lejos de la opresión paterna. Pero la realidad se empeña en volverle la espalda. El ambiente intelectual es mezquino, las romanas frívolas y superficiales, el clero está atrapado por el vicio y el pecado... en definitiva, Giacomo contempla y describe un panorama desolador que intensifica su aislamiento, sólo paliado por la visita a la tumba de Tasso. Se lo cuenta, como siempre, a su hermano Carlo: «la visita al sepulcro de Tasso es el único placer que he probado en Roma» —le escribe y añade: «no te imaginas la cantidad de emociones que suscita constatar el contraste entre la grandeza de Tasso y la humildad de su sepultura». No necesita añadir nada más, porque Carlo comprende que su hermano siente que un mismo destino le une a su poeta admirado, padecer la indiferencia del mundo.
La estancia en Roma le sirve, por tanto, para ratificar que la infelicidad es la condición esencial del hombre que está ineludiblemente abocado al dolor. De esta manera va a ir consolidando su pesimismo. 1819 había sido el año de su «conversión filosófica» y de poeta se había convertido, según sus palabras, en «filósofo de profesión para sentir la infelicidad del mundo en vez de conocerla». Así convencido de esta ineludible vocación recoge en el Zibaldone una serie de notas en las que fundamenta una concepción de la vida que, poco a poco, va a ir radicalizándose según elabora la «teoría del placer» y medita sobre los conceptos de naturaleza y razón. El hombre es infeliz porque la fractura entre la realidad y el deseo es inmensa. Y desde un pesimismo histórico que nacía del conocimiento amargo de los males de su época, se aboca a una visión radicalmente negativa de la vida. Sólo le queda, entonces, no dejarse atrapar por los engaños que han seducido a los hombres de todos los tiempos y denunciar la verdad.
A mediados de 1825, invitado por el editor Stella para ocuparse de la edición de las obras de Cicerón, Giacomo parte hacia Milán, con una breve parada en Bolonia donde encuentra a Giordani y un poco de paz. Se trata de un breve respiro porque enseguida prosigue su viaje y advierte que Milán es una ciudad provinciana y sus habitantes son ruidosos e indiferentes. El ambiente le asfixia por lo que permanece apenas dos meses, volviendo a Bolonia donde tiene que realizar diversos trabajos para sobrevivir. A pesar de ello, de su precaria situación económica, consigue cumplir con los encargos editoriales de Stella, prepara la edición de las Rimas de Petrarca, elabora dos crestomatías italianas de prosa y poesía y vive una etapa de relativa calma. Instigado por sus amigos, que le quieren y admiran, rompe de alguna manera su feroz aislamiento y se enamora de una bella joven, la condesa Teresa Carniani Malvezzi, que se siente halagada pero que es incapaz de responder a ese anhelo ardiente de ser amado que siente Giacomo. Una vez más, sus ilusiones se revelan como vanas, y el fracaso de su aspiración de ser correspondido le provoca más que dolor un hondo resentimiento.
De nuevo se refugia en Recanati y de nuevo es en la biblioteca paterna donde se recluye para curar sus heridas. Permanece cinco meses, en abril vuelve a Bolonia de paso hacia Florencia, donde le espera Giordani. En la ciudad toscana entra en contacto con los intelectuales que publican la «Antología» y entre ellos conoce a Manzoni. En otoño se traslada a Pisa donde se encuentra a gusto e incluso recupera la salud y goza de cierta serenidad. Se deja atrapar de nuevo por un sueño, y la ilusión amorosa que le inspira Teresa Lucignani le impulsa a reanudar la escritura poética. Un impacto doloroso quiebra esta breve etapa de sosiego, muere uno de sus hermanos, Luigi, y el poeta abrumado por una «pena tan grande que no puede ni abarcarla» (carta al padre de 18 de mayo de 1828) intenta buscar consuelo en los antiguos sueños. Después de una breve estancia en Florencia, regresa a Recanati donde permanecerá hasta abril de 1830. Es una etapa terrible donde se ensimisma y cae en la más profunda de las melancolías tanto que no sólo acaricia la idea del suicidio sino que se siente «sepultado en vida», hasta el punto de que su tristeza roza la locura. Se sabe condenado al silencio y a la soledad y la única posibilidad de rescate que tiene es, como siempre, la escritura y se lanza, en esa constante antítesis en la que se debate entre la más absoluta apatía y una frenética actividad creadora, a reanudar viejos proyectos, a iniciar otros nuevos.
El 30 de abril abandona definitivamente Recanati. En Florencia vive en el entorno de Vieusseux, que ha sabido rodearse de un grupo de intelectuales cargado de proyectos e intereses que Leopardi, por un momento, hace suyos. Sólo por poco tiempo, porque enseguida mostrará su indiferencia hacia la clara politización de sus amigos, que no le perdonarán su actitud. Antes de que se produzca esta ruptura, Leopardi, de acuerdo con Colletta y el librero, Guglielmo Piatti, recoge todos sus textos líricos en un volumen que se edita con una famosa dedicatoria a sus amigos. Es decir mientras Italia bulle de inquietudes políticas, se editan los Cantos (1831) y Giacomo Leopardi conoce a Antonio Ranieri, un «joven de raro ingenio, de gran y precioso corazón», con el que va a entablar una sólida y afectuosísima amistad. Se convierten en inseparables («nosotros dos somos una sola cosa... nuestros destinos son inseparables») y se compenetran porque son dos personalidades tan distintas que parece que se complementan. No escaparán, claro, a las críticas ni a la maledicencia, pero, a pesar de todo, con Ranieri [3] descubre Giacomo una época de tranquilidad, casi de felicidad. Con él conoce y vive en Nápoles, la ciudad que le hace experimentar una mejoría de su maltrecha salud, reanuda su sueño de una recuperación física y, gracias a él, conoce a Fanny Targioni Tozzetti [4], su último, apasionado e infeliz amor que sublimará en el «ciclo de Aspasia». Es un último respiro, porque el 14 de junio de 1837 tiene un ataque de asma y muere.
II. De esta forma, desde una semblanza del sensibilísimo poeta que nos lo mostraba como un hombre atormentado, Leopardi se depositó en nuestra memoria, convirtiéndose en el paradigma de la esencialidad lírica y, por lo tanto, en una pauta para la comprensión de lo poético. También porque el propio poeta había meditado, interminables horas, sobre su propio arte. Desde el Discurso de un italiano sobre la poesía romántica a las páginas de sus Pensieri o del Zibaldone va a ir construyendo un ideal de arte expresado con rigor, fruto de todas esas horas encorvado sobre la página escrita, que demuestran su arrolladora vocación de poeta que pretende, reflexionando sobre la lírica, descubrirse a sí mismo. Su larga meditación libera su dolor de lo que tiene de estrictamente personal y lo convierte en el dolor de todos, de tal manera que permanece en nuestra memoria siempre vivo el eco de una intensa desesperación. Ecos que son un temblor de soledad, un nocturno donde la luna es confidente, una meditación sobre el infinito que comporta un no sé qué de naufragio, y provoca una inagotable melancolía, o la tregua después de la tormenta, o la irresistible fascinación por el amor o por la muerte que seduce y arrastra... todo revelación de los contornos de la interioridad. Y todo de una sobrecogedora modernidad, como muy bien subrayaba Ungaretti cuando (en 1911) reconocía al de Recanati como el principio de la poesía moderna: por su pesimismo que es conciencia extrema de la fugacidad de la vida, la destrucción de las ilusiones, la nostalgia de la juventud, la angustia por la belleza perdida, la certeza de que la felicidad es tan solo una vaga ilusión, la seguridad del dolor. Pero también porque supo encontrar para transmitirlo la «toga adeguata».
Este ensamblaje de forma y contenido determina la vibración lírica de los Cantos, que representan, tanto en su tiempo como en el nuestro, una experiencia lírica irrepetible por la esencialidad y la autenticidad con la que se transmiten los más profundos sentimientos, las emociones más íntimas, mientras plantean las dudas existenciales básicas, interrogándose sobre el dolor cósmico, el amor, el recuerdo, el deseo y el defraudamiento, la felicidad y el tedio, la soledad y la muerte. Pero, además, porque se configuran como un corpus lírico que proyecta, con extraordinaria coherencia, la «historia de un alma», es decir refleja momentos de vida, anhelos y frustraciones, que se subliman en la escritura poética.
Los textos, se organizan básicamente de acuerdo a una cronología, a pesar de algunas variaciones temáticas o estilísticas. Se inician con las canciones compuestas entre 1818 y 1822. Es decir las canciones de tema patriótico (A ltalia-Sopra il monumento de Dante), las de tema colectivo (Ad Angelo Mai-Nelle nozze della sorella Paolina-A un vincitore) las de tema filosófico (Bruto minore- Alla Primavera-lnno ai Patriarchi-Ultimo canto di Saffo). A partir de ésta, la serie de los « idilios» de 1819-21 (es decir, L ’Infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, II sogno, La vita solitaria) a los que se añade II passero solitario y Consalvo, escritos en fechas diferentes.
Entre 1828 y 1830 compone: II risorgimento, A Silvia, Le Ricordanze, II Canto notturno, La quiete dopo la tempesta así como II sabato del villaggio.1833-35 son los años de II pensiero dominante, Amore e morte, A se stesso, Aspasia y las canciones fúnebres Sopra un basso rilievo y Sopra il ritratto di una bella donna.Como conclusión: II tramonto della luna y La ginestra.
Esta estructura se configura, a lo largo del tiempo, mediante un proceso de acumulación. Las fechas claves son: 1824 que edita las «Canciones» y 1826 que imprime Versos. Con el definitivo título de Cantos aparece la edición de 1831 y la póstuma de 1845 de la que se encarga Antonio Ranieri y se edita en Le Monnier.
En el Zibaldone (17 de septiembre de 1821) Leopardi especifica el significado que le da a la palabra «canto», escribe : «La naturaleza le ha dado al canto humano (...) un maravilloso poder sobre el alma del hombre, mayor que el del sonido»; para más adelante referirse a la doble dimensión de la palabra que, para él, sin duda y en primer lugar, es proyección de estados de ánimo personales e íntimos, pero que, a la vez, es instrumento para comunicarse con los demás. Es decir la palabra, proyectando una experiencia privada, permite la ratificación de uno mismo, pero también es capaz de mitigar el dolor subjetivo compartiéndolo con los demás, porque todos los hombres tienen un mismo destino. De esta manera una experiencia existencial muy íntima adquiere autenticidad y dramatismo, porque refleja una estrecha fusión entre vida y escritura y aúna memoria y contemplación, sentimiento e imaginación. Todo en una sólida estructura, cuya organización puede tener algo que ver con el Canzoniere de Petrarca que Leopardi comentó para el editor Stella en 1826.
Los Cantos son voluntariamente, la «historia de un alma» que relata un proceso vital cuyo punto de partida, como ya se ha dicho, es la adquisición de un excepcional bagaje intelectual, que va a determinar la sólida unión entre pensamiento y poesía. Uno de los puntos esenciales de una correcta interpretación de Leopardi es rescatar, frente a Croce, la ineludible interdependencia que existe entre la obra filosófica y la creación lírica que, como es obvio, plantean una estrecha red de correspondencias que impide explicar la una sin la otra.
Es evidente que la materia lírica leopardiana se forma en una densa y riquísima tradición que el poeta conoce y conscientemente incorpora a su propia expresión. Desde Homero a la lírica petrarquesca, desde el XVI hasta sus inmediatos predecesores y sus contemporáneos. Claro que, poco a poco va a ir distanciándose voluntariamente de sus modelos y conformando un discurso poético por completo personal, que se convertirá en el discurso de la modernidad, fundamentalmente porque aborda, de una forma rotundamente nueva, la angustia del hombre instalado en un momento de aguda crisis, cuando está a punto de finalizar una época y en el umbral de otra. Para ello, elabora rítmica y sintácticamente una forma de profunda novedad, es decir configura un canto con una habilidad técnica extraordinaria que se amolda perfectamente a la diversidad y riqueza de su pensamiento. Tanto la métrica, como la lengua y el estilo, contribuyen al significado del texto, permitiendo la expresión armónica de una complejísima argumentación que proyecta imágenes de muerte y anhelos de vida, que oscila entre un pesimismo global y el vitalismo que dimana de la contemplación de los instantes de plenitud, de la primavera y de la fiesta, de las jóvenes y de la belleza, del tiempo de la esperanza y de las ilusiones.
Se trata de temas que se subliman a través de la palabra que es el instrumento que aclara la propia razón de existir, de ser y de estar en la historia. De ahí la voluntad irrenunciable de Giacomo de escribir, de ir quedándose en la palabra que reclama una larga reflexión estética para poder dar respuesta al desasosiego existencial. Los Cantos testimonian una larga búsqueda de identidad y ésta es la dimensión que determina su modernidad: son un largo recorrido para descubrir todas las formas del dolor entendido como ineludible destino de lo humano, un destino que comparten todos los seres vivos por lo que, en última instancia, será imprescindible trazar vínculos de solidaridad. Por eso la imagen más significativa del poeta es la de aquél que se instala pensativo y solitario frente a la inmensidad del paisaje, y le interroga y se pregunta en una actitud que define perfectamente la trágica condición del hombre condenado a la soledad y a la duda. Pero esta pregunta en soledad no es únicamente la búsqueda de una respuesta para sí mismo. El poeta, como escribe Fubini, ha hecho suyas las dudas de todos pero, desde sí mismo, desde sus más personales experiencias, de tal manera que sus penas, sueños, fracasos, son las emociones de todos, por lo que logra convertimos en testigos de nosotros mismos.
La poesía se convierte, en definitiva, en una forma de conocimiento en la que cooperan con la misma intensidad imaginación e inteligencia, corazón y razón. El poeta interpela a la realidad, y en un principio, su sensibilidad le permite «ver», después interioriza su mirada y descubre la esencia de las cosas, dándoles cuerpo a través de la forma. De tal manera que su obra, vital y en continuo dinamismo, le convierte en el poeta «de tous les hommes qui sentent», como le definió Lebreton, poeta del hombre sin consuelo, que se atreve a formular sin reservas las eternas preguntas que no hallan respuesta.
III. Muchas son las interpretaciones que se han hecho de la creación lírica de Leopardi y, posiblemente, casi todas ellas válidas. Trazar un panorama de la obra lírica del recanatense es una tarea ardua emprendida con admirable rigor por la crítica y muy lejana a la intención de estas páginas. Trataré, entonces, de sugerir un itinerario de lectura enfocando una selección ya ‘tradicional’ de la lírica de Giacomo Leopardi que respeta esencialmente el desarrollo poético, intelectual y sentimental del poeta que quería exponer la «historia de un alma», una historia que seguro no se construye sólo con un criterio rigurosamente cronológico. Sin duda, los Cantos, en la edición definitiva, (es decir la elaborada por Giacomo en sus dos últimos años de vida, que Antonio Ranieri prepara después de la muerte del poeta, publicándola Le Monnier en Florencia), no responden a una simple yuxtaposición temporal sino que Leopardi reagrupa sus poemas como si fueran los episodios de una vida, la suya. De ahí que se haya hablado de la estructura de poema de los Cantos debido a la profunda coherencia que presentan. La trayectoria inicia con: A Italia, una canción patriótica donde el poeta, en una línea muy petrarquesca, (Italia mia, benchè il parlar sia indarno y Spirto gentil) expresa su profundo deseo de emprender una misión heroica: la de rescatar Italia de los males que la aquejan, instando a sus compatriotas aletargados a luchar para recuperar un pasado glorioso. Un tiempo en el que los héroes griegos supieron combatir sin importarles enfrentarse a la muerte, y, por lo tanto, muy distinto a un presente sumido en el tedio y en la indiferencia. Sin embargo la intención del poeta va mucho más allá de un canto de nostalgia, porque lo que pretende es incorporarse a una misión común para no ser excluido de la vida. De tal forma que con el trasfondo de una preocupación patriótica se esbozan temas y sentimientos claves de toda la andadura leopardiana, es decir: la queja por la desaparición de los sueños de la juventud y la certeza de lo vano de todo.
Dentro de la coherencia orgánica de la obra, los argumentos generales (patriótico, colectivo, filosófico) van a ir dejando paso, poco a poco, a la proyección de la intimidad del yo. Este proceso se advierte claramente en la última de las nueve canciones, el Ultimo canto di Saffo, donde el poeta explica que quiere: «representar la infelicidad de un alma delicada, tierna, sensitiva, noble y cálida, colocada en un cuerpo feo y joven». Para ello, en la línea del Bruto minore, se apuntala en la leyenda de una heroína antigua (la que fue personaje de una de las Heroidas ovidianas), donde encuentra vivos los ecos de su propia ‘infelicidad’ porque él, como la desdichada Safo, (la poeta griega, suicida por amor) ‘dotado de imaginación, sentimiento y entusiasmo carece de la belleza del cuerpo que le impide ser correspondido en el amor que anhela; al contrario, se ve fuera de la esfera de la belleza, y como el amante excluido siente que esa belleza, que intensamente percibe, no le pertenece. El dolor es idéntico al que se padece cuando se ve a la amada en brazos de otro. Siente que la naturaleza y la belleza no están hechas para él sino, dolorosamente, para quienes son incapaces de disfrutarla’. Tan irrenunciables como estas palabras que tomo del Zibaldone