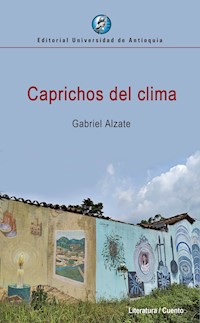
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad de Antioquia
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Los catorce cuentos que componen Caprichos del clima se mueven, en muchas ocasiones, entre el pensamiento pausado que describe entornos cotidianos y el recuerdo no siempre feliz de sus personajes. No están exentos, además, de humor e ironía. Seres humanos que se desnudan frente al lector, quien terminará entendiendo que aquello no es una exhibición, sino el comportamiento, a veces duro y adverso, de la vida. En las descripciones detalladas de los entornos —el día espléndido, los colores sugerentes de una manzana, una obra de arte colgada en una pared— prevalece la poesía. Precisión y evocación certera. Estos cuentos de Gabriel Alzate requieren la paciencia pausada y la mirada detallista del lector. Este debe reparar y solazarse en los detalles, que no están puestos ahí debido a lujos innecesarios, sino que son parte integrante de la narración. Como en Alice Munro, con quien encuentro particulares semejanzas. Ambos, Munro y Alzate, necesitan lectores lentos, acuciosos, dispuestos a ver más allá, como sale de paseo un buen caminante. Luis Germán Sierra J.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Caprichos del clima
Gabriel Alzate
Literatura / Cuento
Editorial Universidad de Antioquia®
Colección Literatura / Cuento
© Gabriel Alzate
© Editorial Universidad de Antioquia®
ISBN: 978-958-501-064-2
ISBNe: 978-958-501-065-9
Primera edición: diciembre del 2021
Motivo de cubierta: fotografía de mural urbano en la comuna nororiental de Medellín, elaborado por el Colectivo Jagua y Señor Ok
Hecho en Colombia / Made in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad
de Antioquia
Editorial Universidad de Antioquia®
(57) 604 219 50 10
http://editorial.udea.edu.co
Apartado 1226. Medellín, Colombia
Imprenta Universidad de Antioquia
(57) 604 219 53 30
Para Maru y Adrián
A Isolda, mi serena compañía
¡Padre, oh padre! ¿Qué hacemos aquí
en esta tierra de incredulidad y temor?
La Tierra de los Sueños es mucho mejor, allá lejos,
por sobre la luz del lucero del alba
William Blake, El país de los sueños
Quería hablar contigo
Su esposa dijo que lo dejaran descansar porque tenía dolor de cabeza. Pedro fue de un lado a otro de la sala y después entró en la biblioteca, de donde salió de inmediato para pararse frente al bar que había en un extremo del comedor. Ellos apretaron los puños. La botella no, por favor.
“Regresa antes de que llueva”, le había advertido su mamá. La tarde se oscureció. Pedro era un niño apenas. Voló. Sus amigos lo vieron desaparecer entre los árboles del parque. No vio la piedra en mitad del sendero que cruzaba la arboleda y que ahora, por efecto de las continuas lluvias, más parecía un colchón de fango. En el momento de tropezar, aparte del golpe, no sintió dolor, sino rabia. El dolor vendría luego. Maldijo y continuó su carrera. Un viento frío recorrió el parque. Un aleteo oscuro le rozó la cara. El miedo le tocaba la espalda. Después, entre nubes, surgió la luna y volvió a ocultarse. Llegó a casa.
Ese día, antes de que su esposa le sugiriera retirarse a descansar, mientras almorzaban, Pedro se había quedado quieto. Soltó los cubiertos, dejó las manos una a cada lado del plato. Todos quedaron pasmados.
—Papá está enfermo —dijo uno de sus hijos. Esas palabras parecieron sacudirlo. Movió las manos. Cerró los ojos.
—Tranquilo —dijo Pedro—. Estoy bien.
—¿Entonces? —la pregunta quedó en ese punto. La mirada de su madre ordenaba silencio.
El tiempo había puesto fin a los trajes, a las corbatas. Ahora, Pedro lo sabía, correspondía al silencio y a la memoria ordenar la vida. Tal vez apenas ahora se daba cuenta de que había heredado la costumbre de considerar las cosas, las situaciones de la vida y también a las personas a distancia. Que no necesitaba moverse, ni acercarse. Que no debía hablar en exceso. No terminó el almuerzo. La oscuridad de la habitación lo sumiría entre susurros, imágenes y fragmentos de palabras.
La tarde en que chocó con la piedra camino a casa, su mamá había llamado al médico de la familia, el doctor Evelio Acevedo, esposo de Eugenia, su mejor amiga. Él diría qué ocurría con ese pie. Entre tanto, cuando ella intentó quitarle la media, comprobó que la sangre la había pegado a la piel. Con agua tibia logró separar piel y tela. Una extensa mancha pegajosa cubría los dedos. El doctor era un hombre que actuaba con serenidad. La pausa era su vida. Los viernes en la noche tomaba la guitarra y, sentado en el balcón de su casa, cantaba tangos y boleros mientras bebía. Jamás pasaba de tres copas. Su esposa gruñía, advertía, reclamaba. La sabiduría del doctor Acevedo la ignoraba. Pasado un buen rato el hombre levantaba la vista y le daba las buenas noches. Volvía a su guitarra.
Mientras le revisaba el pie no hubo palabras. Pedro contuvo la respiración y dejó que lo examinara. En ese momento llegó su papá de la oficina. Saludó y después permaneció en silencio, como un espectador más. Él le echaba miradas huidizas y el hombre como si no existiera.
—No hay fracturas en los dedos —anunció el doctor Acevedo—. Solo laceraciones. Muchas. El golpe debió ser… —calló para tomar aire y continuó—: necesitamos quietud, mucha quietud, muchacho… Aunque con un pie menos, ¿quién espera moverse? Sería conveniente que tomara estos… —alargó un papel en el que había escrito los nombres de algunos medicamentos para desinflamar y evitar posibles infecciones.
Pedro, sin saber la razón, empezó a llorar. Se tapó la cara con las manos y lloró con toda la fuerza que pudo. A su lado, su mamá permanecía en silencio.
—En este momento —dijo el doctor—, le duele más el susto que los mismos dedos. Así es siempre.
Él temblaba. Lloraba con más fuerza. Con rabia. Tenía la cara salpicada de barro y su madre lo limpiaba con un pañuelo de papel. En ese momento oyó a su papá invitar al doctor a tomarse una copa. El médico asintió.
—Una nada más —advirtió—. Mañana madrugo, don Félix.
Se retiraron a la biblioteca y al rato él oyó sus risas. Cerca de la diez de la noche el doctor se despidió, pero antes de salir le preguntó cómo iban los dedos. Por toda respuesta él se encogió de hombros.
—Bien —dijo el médico—. Lo más importante es que mañana todavía los dedos permanezcan en su sitio.
La puerta se cerró y desde ese momento Pedro sintió que por fin la noche entraba en la casa. “Mi pie”, dijo y lloró otra vez. Miró a su lado y no vio a ninguno de sus hermanos ni a sus padres. Entonces, paso a paso, se dirigió a su habitación con el dolor extendiéndose por su pierna. Como si algo le dijera “Es tu cuerpo, nada más que tu cuerpo y lo demás no importa. Es tu vida la que duele. Tu vida que empieza a romperse. Ya era hora. Resiste”.
Al cruzar frente a la habitación de sus padres se detuvo porque escuchó la voz de su mamá.
—¿Cómo te atreviste, Félix?
No hubo respuesta.
—¿Es que no piensas contestar?
Sí, pensaba Pedro ahora mientras escrutaba la oscuridad de su habitación. Ese señor de pocas palabras había sido su padre. Estaba claro: era un hombre que actuaba y nada más. Un impulso parecía instalarse en su vida y lo conminaba a moverse. Él, su papá, obedecía. Los momentos no eran para él más que peldaños de una escalera que, una vez pasar al siguiente, quedaban inservibles, desaparecían. Y no había cómo dar marcha atrás. Sí, tenía razón: la vida no consistía, no podía consistir, únicamente en dar explicaciones.
En el recuerdo la voz de su mamá llegaba de muy lejos:
—¿No me oíste, Félix?
—No.
—¿Cómo te atreviste a invitar a beber al doctor Acevedo?
—Solo tomamos una copa —decía su papá—. Con seguridad que mañana no le temblará el pulso para rajar a sus pacientes.
Sí, se dijo Pedro mientras continuaba sumido en la penumbra de su habitación, el dolor de cabeza no iba a ceder. Nada cambiaría ya porque de alguna manera todo estaba decidido. Los hechos se cumplían y uno, el espectador, determinaba si se embarcaba en ellos o los dejaba pasar. No era tarde para comprender que el silencio no consistía solo en quedarse callado. No. El verdadero silencio era decir las palabras precisas. Evitar que hubiera otras. El verdadero silencio era el freno que imponían las mismas palabras. Tal vez aquella noche frente a la habitación de sus padres no pudo entenderlo de esa manera. Pero ahora, muchos años después, creía entenderlo. Silencio no era ausencia de ruido sino precisión de sonidos.
En ese momento el tiempo se había convertido en memoria. Tenía una esposa, cuatro hijos y un cuerpo en el que los años habían logrado acomodar diferentes dolores cada día. Nada grave, decían los médicos. Desgaste. Solo eso. Lo normal. La naturaleza. Palabras. Y lo que alguna vez pensó decir y no dijo. O lo que hizo. O lo que dejó de hacer. Su espejo. Pensaba. Las conversaciones que jamás había tenido. ¿Cómo podría llamar a ese sentimiento?
La semana anterior, al llegar a su casa su esposa le dijo que su papá había ido de visita.
—¿Qué quería? —preguntó. Ella lo miró incómoda.
—¿Qué puede querer un abuelo aparte de ver a sus nietos?
—Bueno, no sé…
No tuvo más que cerrar los ojos para imaginar a su papá esa tarde parado en la puerta. Espera que le inviten a seguir. Ceremonioso entra, saluda con una inclinación de cabeza a su nuera. Ocupa la silla de siempre junto a la ventana. Le encanta sentir el aire fresco que viene del jardín. Afloja el nudo de su corbata, respira profundo. Su nuera le pide que se despoje del saco. Él se niega a hacerlo. Seca el sudor de la frente con un pañuelo que saca de uno de los bolsillos, y al final accede y se despoja del saco. Le brilla el pelo blanco. En su cabeza no hay rastro de calvicie. Aguarda en silencio que uno a uno pasen sus nietos a saludarlo. Se dan la mano. Él entrega dulces a cada uno. Los niños agradecen y él los despide con un ademán y dos palabras: “A jugar”.
—¿Y Pedro? —pregunta a su nuera.
—En la oficina —ella mira los ojos azules del anciano, las manos rosadas, el gesto cansado.
—Trabaja mucho.
—Sí, señor.
—Me gustaría esperarlo… hablar con él… pero la tarde se oscurece y no veo muy bien en la noche.
En la pantalla del reloj despertador Pedro comprobó la hora: seis treinta de la tarde. Sábado. El calor menguaba. Su cuerpo despedía un olor rancio, a sudor, a agotamiento. Su esposa le había contado con detalles la visita de la semana pasada. Si lograra hacer un registro de las ocasiones en que él y su papá se habían sentado a conversar… Bueno, no habían sido conversaciones precisamente.
Fue un sábado en la mañana cuando su papá le dijo que lo acompañara a la oficina porque debía recoger unos documentos. Hacía un día soleado: cielo azul sin nubes. Después entendería que le resultaba imposible sobreponerse al contraste de los colores porque había añadido uno más, el rosado. Se le ocurrió que ese era el color del silencio; más tarde esa mañana cuando le preguntó a su papá qué tan cierto podía ser la suposición, este se limitó a sonreír.
—Los colores —dijo— no son más que colores.
Al llegar a la oficina, los amigos de su papá lo habían saludado con amables golpecitos en la espalda. Después, su papá le presentó a una de las secretarias de la compañía, una mujer algo mayor y cuya voz acusaba un tono grave. No la conocía. Tenía un lunar en la barbilla. O tal vez se tratara de una pequeña verruga. “Me llamo Marta, mucho gusto”, dijo la mujer. Su voz le sonó hueca como el golpe dado a un recipiente de barro. Estiró una mano sarmentosa para saludarlo. Él la sintió y de inmediato retiró la suya. Sonrió. Los ojos se le llenaron de lágrimas. La mujer dijo que era un niño muy lindo. “Ese cabello rubio tan suave que tienes”, agregó, y se inclinó para buscar algo en uno de los cajones. En ese momento Pedro sintió una vaharada potente. Ácida o agria. No supo definirla. ¿De dónde provenía? La mujer se incorporó y le entregó una chocolatina que él guardó en su bolsillo.
—Gracias —dijo, y de inmediato supo que no la probaría.
Entonces había mirado al frente, donde estaba sentada Ana, la otra secretaria, y se fijó en su rostro de mejillas rosadas.
—¿Recuerdas a Ana? —preguntó su papá.
Piensa: Cara rosada. Manos delicadas. Labios rojos. Ojos negros. ¿Así era Ana? El nombre, como un eco, se adhiere a su cuerpo en la penumbra de la habitación. Ana, Ana, Ana. Sin embargo, cuando supuso que si cerraba los ojos recuperaría la imagen con nitidez, se encontró con que otro rostro se superponía al que él deseaba que fuera el de Ana, que en ese momento no pasaba de ser palabras: ojos, labios, mejillas, manos. El otro era un rostro que no lograba identificar. ¿Marta? ¿Su nombre era Marta? El sueño lo venció por un instante. Lo despertó el dolor de cabeza que, estaba seguro, ascendía desde el cuello y envolvía el cráneo desde la derecha.
—¿Recuerdas a Ana?
Pedro dijo que sí. Se sonrojó. Ana se inclinó para saludarlo y lo besó en la mejilla. El calor recorrió su cuerpo. A su lado, su papá sonreía.
De un momento a otro no hay rostro. La oscuridad de la habitación es un vaivén de manchas que danzan en sus ojos. Penumbra dentro de la misma oscuridad. Pedro entiende que ha iniciado un viaje hacia un áspero mundo que le habla sin palabras. En cada rincón se encuentra agazapada una sombra diferente. “Es la memoria”, se dice, “porque, alójese donde se aloje, si es que tiene algún lugar específico identificable, la memoria no es más que un conjunto de emociones que se mezclan. Y lo que reside en el centro de las emociones nadie puede explicarlo. Tendrían que hallar una explicación para cada memoria. Imposible”. Suda, se revuelve en la cama. No sabe si es el sueño o son las pesadillas que lo atormentaban de niño. “Conexiones, centros nerviosos, cortocircuitos. Eso es lo que sucede”. ¿Dónde había leído eso? Quizá ni siquiera lo leyó. Lo inventó. Era un salvavidas para justificar el olvido.
Sí, claro que recordaba a Ana. Se quedó mirando las sonrosadas mejillas de la muchacha. Después vio los aretes. Oro. Supuso que no podía ser más que oro porque su hermana mayor decía que siempre soñaba con tener algún día unos aretes de oro que brillaran como el mismo sol. Pedro recordó que otro sábado cuando acompañó a su papá a la oficina, en el momento en que entraban al ascensor, vio que este sacaba del bolsillo de su chaqueta deportiva un pequeño estuche azul forrado en terciopelo. Tenía que ser terciopelo porque su hermana aseguraba que las joyas solo podían guardarse en ese tipo de envoltura. Su hermana siempre estaba dispuesta a asegurar lo que fuera con tal de sentirse una mujer mayor.
El estuche cabía en la mano de su papá, que lo abrió. Miró dentro. Lo cerró. Pedro lo observaba en silencio. Ninguno de los compañeros de oficina había llegado aún. Los diferentes escritorios se hallaban vacíos. Vio a su papá mirar en todas direcciones y después dejar el estuche en el escritorio de Ana. Más tarde esa misma mañana la muchacha había ido de un escritorio a otro exhibiendo los aretes. Sonreía. Sus mejillas cada vez más sonrosadas. Pedro pensó: Aretes de oro, como los que quiere mi hermana. Ana no dijo una sola palabra cuando se detuvo frente a él y su papá. Sonrió, después se tomó la cara con ambas manos, dio la vuelta y se marchó dando saltitos.
—Parece una niña —dijo su papá. Pedro no añadió nada. Se tocó la mejilla donde Ana lo había besado alguna vez y sintió que le ardía.
Su papá solo daba regalos en Navidad. A las secretarias de la oficina, a los ascensoristas, a los porteros del edificio. No estaban en diciembre. Ahora había hecho un regalo anticipado. Estaba bien. Era él. Eran sus decisiones. Por primera vez en su vida Pedro sentía que visitaba esa parte desconocida de su padre. Entraba en ella y todo le parecía tan normal y al mismo tiempo tan borroso que sintió que tenía que hablar con alguien, contarle lo que vivía. ¿Quién era ese señor que dejaba estuches de terciopelo con artes de oro en el escritorio de Ana la secretaria? A Pedro se le dificultó respirar. Entendió que era mejor no hacer preguntas. Justo en ese momento oyó a su papá que le preguntó si quería salir un momento a tomar un helado.
—Una banana split —precisó.
—Sí, señor.
Camino al lugar donde acostumbraban tomar el helado, su papá no dejaba de sonreír mientras tarareaba Percal, una de sus canciones preferidas.
—Qué día más lindo —dijo de pronto—, ¿ves el azul? No hay una sola nube en el cielo. Todo brilla.
Pedro asintió.
Después, en el salón de té adonde fueron a tomar el helado, se había quedado en silencio mientras miraba la crema derretirse, envolver el banano en el centro del plato. Los colores y aromas lo empalagaron pronto. Sintió que iba a echarse a llorar allí mismo y no atinó a explicarse la razón. Se le revolvió el estómago. Su papá no dejaba de canturrear. Se había puesto sus gafas oscuras. Pedro lo veía saborear un café. En ese momento se preguntó si podía odiarse a alguien por tan poco.
Lo invadió un letargo acentuado por la atmósfera de la habitación. ¿Y si el dolor de cabeza no cedía? Su esposa le había llevado un par de analgésicos y una bebida caliente. Aún esperaba el efecto. “Ana”, dijo en voz baja. Tantos años habían pasado y todavía tenía presentes esos recuerdos. Y también guardaba aquella pregunta. Lo grave consistía en no encontrar una respuesta que lo dejara satisfecho.
De su papá decían muchas cosas: algunos, que su mayor virtud era la prudencia. Para otros, que juraban conocerlo bien, era un caballero de los que ya no había. Las hermanas de su madre estaban convencidas de que parecía un dandi, un galán. “Me recuerda a un príncipe italiano”, decía su abuela materna. Pero la señora estaba muerta hacía tiempo y no había manera de preguntarle qué había pretendido al decir eso. Su mamá jamás dijo nada. Sonreía. Y cuando lo hacía la expresión de su rostro cambiaba: la nariz parecía más fina, los ojos de un ámbar más intenso, el mentón más delgado.
Pedro sintió que resultaba imposible descansar en medio de tanto silencio. Tuvo la sensación de que algo precipitaba su cuerpo por una pendiente en la que perdía el contacto con todo lo conocido. Desaparecían las voces, las imágenes, y solo quedaba él como si se tratara de un simple objeto situado en la plaqueta de vidrio de un microscopio. El silencio, como un ojo gigante, lo escrutaba. Recordó las miradas de sus hijos al verlo entrar en casa esa misma tarde. Cada par de ojos era un signo de interrogación. Él no quiso esperar para ver qué le decían. Quizá, se diría luego, esas miradas, esas preguntas que no hacían dieron lugar al dolor de cabeza. ¿En qué lugar de su vida había visto él esas miradas? Sus pensamientos eran palabras, sus palabras movimiento. Pasó de la biblioteca al bar y de allí otra vez al centro del salón.
—Necesitas descansar —le dijo su esposa, y él supo que ella con un gesto había enviado a los hijos a sus habitaciones.
—¿Descansar? —titubeó antes de seguir—. No creo que pueda.
—Inténtalo.
—Es la jaqueca.
—Duerme un rato, Pedro —insistió su esposa—. Te llamo cuando sea la hora.
—¿La hora? —estaba en mitad de la sala. Todo giraba en torno suyo. Respiró hondo. Paso a paso se dirigió a su habitación—. Sí. La hora.
A su esposa no pudo verle el desconsuelo pintado en el rostro. Ella era fortaleza. El mundo se le derrumbaba a cada instante y ella se las ingeniaba para que no arrasara con los demás. Suficiente tenía con las heridas que le infligía. Fue tras él, le puso la mano en la espalda y lo empujó con suavidad para que entrara en la habitación.
—Corre la cortina —le dijo antes de que cerrara la puerta.
Él se dejó arrebatar por la pendiente donde lo aguardaban sus recuerdos. ¿Cómo eran esos aretes? En un cuaderno había dibujado una flor. Preguntó a su hermana cómo se llamaba.
—Lirio —dijo ella—. ¿Ahora te ha dado por el dibujo?
—Es una tarea.
—¿Qué color piensas ponerle?
—Dorado.
—Lirios dorados no hay —sentenció su hermana.
—Los he visto —murmuró él.
—¿Qué dices?
—Nada —dijo, y pensó en los aretes dorados de Ana: tenían la forma de un lirio pequeño.
Meses más tarde, una noche mientras cenaban, su papá dijo que esa tarde Ana había presentado la renuncia a la empresa.
—¿Cómo?
La pregunta de su mamá le sonó falsa, como si de antemano sus padres hubieran compuesto la escena. A él no lo engañaban. Su mamá y su papá se retiraron de la mesa antes de terminar la cena. Pedro vio que mientras su padre se iba a la biblioteca a escuchar noticias, su mamá sollozaba sentada en la sala. En ese momento él se había preguntado cómo habría sido la reacción de sus padres si él, como en efecto se había sentido tentado de hacerlo, hubiera soltado durante la cena la historia de aquellos aretes que su padre le había regalado a Ana.
Los hijos abandonaron el comedor cabizbajos. ¿Qué sucedía? Pedro daría cualquier cosa por saberlo. Y no supieron nada aparte de ver a su papá callado, sentado en la biblioteca sin abrir ningún libro después de escuchar las noticias. Lo comprobaron porque no cerró la puerta. Lo vieron sentado en su sillón de orejas con los ojos abiertos y la expresión seca. Allí permaneció hasta el amanecer, cuando sintió que sus hijos, sobrevivientes de una historia que todavía no conocían, se preparaban para ir al colegio.
Días más tarde, Pedro escuchó una conversación entre sus padres. Por mucho que su mamá trataba de bajar el tono, la emoción la traicionaba.
—¿Se sabe algo de ella? —él se preguntaba por qué su mamá evitaba decir el nombre. ¿Por qué razón no decía Ana?
—Nada —la voz de su papá denotaba una calma que iba más allá de lo imaginado. Otra vez él entendía que no se trataba de quedarse callado sino de decir las palabras precisas en el tono apropiado.
Hasta allí llegaba la información. Como todo en esa familia o en las familias en general, siempre quedaba un cabo por atar, o un nudo por desatar que, al fin de cuentas, era lo mismo. Ahora sentía que lo que habían vivido en familia siempre podía equipararse a un gesto muy simple: mirar por sobre el hombro. ¿Quién me sigue? ¿Quién me escucha? ¿Quién me observa? Como si la felicidad o la tristeza, siempre a medias, se vieran obligadas a deslizarse bajo la puerta. En una ocasión su madre había pasado a casa de unos vecinos amigos suyos adonde Pedro había ido a jugar. Llegó a buscarlo porque era hora de cenar. Pero la madre de sus amiguitos le dijo que no se preocupara pues ya estaban cenando y lo habían invitado. La ira de su mamá se desató al llegar a casa. “¿Agradeciste la comida que te dieron? Esa manera de servir tan miserable. ¿Es que no tenían más que servir y además de eso te querían humillar con tres lentejas y un poco de arroz y carne asada? Uf, qué vergüenza”. Se sorprendió porque para él lo importante era cenar. Nada más. ¿Qué habría querido decir su mamá con “tres lentejas”? Lentejas no habían servido. Se abstuvo de preguntar.
Sí, se decía, y la penumbra parecía repetir sus pensamientos. Cuando era niño las cosas no pasaban de ser palabras que alguien decía y llegaban a él como urgencias que era necesario cumplir. Ahora lo entiende. Cualquier familia resultaba igual en ese barrio: automóvil, deudas, trabajos, hijos, colegios de buen nombre, domingos de misa, parque de diversiones, cine los domingos. Parecían sacadas del mismo álbum de fotografías. Todas tenían algo en común: la necesidad de existir para otros. Una existencia prestada. Se saludaban de tal manera que daba la impresión de que cada uno albergaba más secretos y sospechas de los que el otro podría llegar a considerar. Sí, tal vez así había sido siempre. Pedro siente cómo la oscuridad retumba en sus oídos.
—Nada —había repetido su papá—. No sabemos de ella.
En los momentos en que su papá se encontraba en casa pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca. Leía los periódicos y escuchaba las noticias. Luego su madre repetía la pregunta. La ansiedad se notaba en su voz. Su padre callaba. O decía: “Es tarde. Mejor vamos a dormir”. Después Pedro arrastraba sus pasos por los corredores de la casa, bajaba al primer piso, miraba por las ventanas de la sala que daban a la calle y luego por las que daban al jardín y al parque. En puntillas regresaba a su habitación. ¿Qué era lo que esperaba ver? Tal vez lo mismo que esperaba encontrar al abrir los cajones de las mesas de noche de sus padres o los del escritorio de su padre en la biblioteca. Revolvía. Estaba seguro de que encontraría algo. Necesitaba una prueba.
Antes de entrar en la habitación su esposa le había dicho que corriera las cortinas, y así lo hizo. Pero al mismo tiempo abrió paso a los recuerdos. Ahora movía los dedos del pie que se había lastimado aquella tarde cuando era un niño y regresaba a su casa atravesando el parque. Su papá, todavía de corbata y sin quitarse el saco, había presenciado de cerca el examen que hacía el doctor Acevedo. Él lo miró de reojo: delgado, no muy alto. Las manos en la cintura como si estuviera a la espera de algo, de una noticia, de un suceso. Sin más expresión que la sonrisa de siempre. Alguna vez pensó que olía a campo abierto. Al aroma que se levanta en el campo cuando cae la tarde. Tal vez porque de niño creció en el campo y guardó ese aroma discreto de la tierra. Y cuando reía, él se quedaba viéndolo asombrado como si acabara de descubrir algo: La risa de papá suena igual que una cascada, pensaba.
Echó una mirada al reloj despertador. Más tarde iría con su esposa donde su hermana estaba esperándolos. Volvió a mirar el reloj y no vio los números. Cerró los ojos. Lo alcanzó una luz, un resplandor. Aguardaría a que su esposa llamara a la puerta. Bañarse. Cambiarse de ropa. Salir. Una acción después de la otra. Luego regresar a casa. El dolor de cabeza no iba a ceder.
Alguna vez Pedro intentó hablar de los aretes de oro con su hermana. Pero no fue capaz de armar una frase que le permitiera empezar la conversación. Quería compartir con ella ese secreto, pero desechó la idea. Su hermana tenía un carácter que la apartaba de cualquier espíritu de curiosidad. Era un ser humano práctico: “hace sol. Llueve. Es lunes”. Aparte de eso, poco podía lograrse al charlar con ella. Sin embargo, una vez lo intentó:
—¿Tú qué piensas de papá? —le preguntó.
—¿Cómo así?
—Así nomás.
—Papá es papá.
—Pero…
—Uf, Pedro, no me quites más tiempo.
La fotografía de Ana apareció en los periódicos. No podían ocultarlo, se dijo. Ahí está. Todo el mundo parece saber qué sucedió, pero en esta casa nadie dice nada. Ana. Nadie sabía de su paradero, decía la prensa. Habló la policía. Habló la familia de la muchacha. Él leyó: “La agraciada joven secretaria de una importante multinacional de productos químicos…”. Así empezaba la noticia. ¿Alguien sabía de ella? ¿Tenía novio? Podría tratarse de una fuga. Ella y su pareja escapaban de casa. “La consternación…”, seguía la noticia.
—¿Qué significa consternación?
Su hermana lo miró por encima del hombro.
—Pregúntale a papá.
—No. Gracias. Ya sé.
A su papá tendría que preguntarle otras cosas, y él tendría que responder. Con seguridad que hallaría las palabras exactas para dar respuesta a cualquier pregunta. De todos modos, él no continuó leyendo la noticia, y no pudo saber si en el curso de esta hablaban de los aretes de oro que llevaba Ana. ¿Si alguien se fuga con su novio llevará puestos los aretes de oro que le regaló…?
Contemplaba la foto de Ana una y otra vez. No llevaba los aretes. Preguntó a su mamá para qué podía servir una fotografía.
—Las familias, Pedro —la voz de su mamá sonó cansada. No parecía muy interesada en hablar del tema—, guardan las fotos de sus hijos.
—¿Para qué?
—Para no olvidar.
Le parecía que su papá estaba cada vez más callado. La expresión de su rostro daba a entender que se hallaba ocupado en algo distante, algo que escapaba a la comprensión de los demás. Como si lo hubieran despojado de algo esencial. Él, en todo caso, no alcanzaba a ver más allá y después todo se volvía oscuro. Una nube se detenía en mitad del paisaje de sus consideraciones. Era la roca en el camino enfangado que cruzaba el parque. Los dedos lacerados. El fango en sus zapatos. El fango adherido a las manos y la cara.
Después de la desaparición de Ana, para Pedro las noches no eran noches. El desvelo era el camino del terror. Algo arañaba su espalda. Una mano comenzaba a acariciarlo y terminaba por enterrarle las uñas. Noches de lluvia. Los relámpagos no eran más que figuras destrozadas en las paredes de su habitación. Él parecía no escuchar los truenos ni los rayos que caían en los árboles del parque. Pensó en los pájaros en sus nidos, en las madrigueras de las zarigüeyas, en las iguanas y en la colorida armonía de sus cuerpos. Y de repente ahí estaba. Imposible no reconocer ese rostro que luego se rompía en fragmentos de luz contra el techo de su habitación. Entonces gritaba. No era rabia, no era miedo. Era quietud. Pero el grito persistía y su mamá acudía de inmediato a preguntarle qué sucedía. Tenía miedo. No quería dormir solo.
—¿Miedo de qué, Pedro?
Él sentía que la palabra que necesitaba decir se anudaba en su garganta resistiéndose a salir. Pensaba, sentía, sufría ese nombre. Después señalaba en dirección a la pared.
—Tuviste una pesadilla —decía su mamá, y él sacudía la cabeza.
—No.
—¿Entonces?
—Ana —balbuceó.
—¿Qué?
—Nada —se apresuró a responder. Se cubrió con las cobijas a la espera de que el sueño o el horror lo visitaran.
Atrevió la pregunta días más tarde, un sábado, mientras desayunaban. Todo había comenzado porque de las frutas que sirvieron en el desayuno hizo a un lado el banano. El reclamo de su mamá no se hizo esperar.
—No quiero.
—¿Y eso?
—No me gusta.
—Si por casualidad —su papá, que poco o nada hablaba en la mesa, soltó los cubiertos, lo miró arqueando las cejas— tuvieras una banana split allí, ¿qué harías?
—Quiero vomitar —dijo y salió precipitadamente del comedor.
Lo oyeron debatirse entre arcadas.
—Está enfermo —dijo su hermana.
—Algo le pasa —confirmó su mamá.
—Déjenlo —con esa palabra su papá daba por cancelada la situación.
Pero él regresó a la mesa antes de lo que ellos pudieron sospechar y una vez ocupó su lugar soltó la pregunta:
—¿Qué sucedió con Ana?
—Nadie sabe —dijo su mamá.
Pedro vio que a ella le temblaban los labios y que su papá le acariciaba el brazo. Su hermana bufó por lo bajo, y él alcanzó a percibir el brillo en sus ojos. Lo sintió como un ataque frontal, la burla que había intuido desde siempre.
—Mentirosos —dijo y se retiró de la mesa. Después lamentó su reacción apresurada. Hubiera sido mejor dar un puñetazo en la mesa, gritar, arrojar al suelo la vajilla del desayuno.
Pedro tenía la certeza de que en adelante no sería necesario decir más. Había visto la expresión de su padre como si no fuera algo que le concerniese. ¿Acaso creía que con el silencio arreglaría todo?
Sí. Ahora no quedaba mucho más por decir ni por saber, y mucho menos por preguntar. Esa era la bendición que daba el tiempo a las acciones de los seres humanos. Recordó que desde entonces, cuando tenía doce años, la desconfianza se había instalado en su vida: no pudo traducirla en preguntas, pero tenía claro que su padre sabía algo de lo sucedido con Ana. ¿Y si acaso él tenía que ver con la desaparición de la muchacha? ¿Por qué se le antojaba esa pregunta? Lo cierto del caso es que en adelante no volvió a mirarlo con los mismos ojos. Ana no regresó jamás a su casa ni al trabajo. Los periódicos la olvidaron. Sus padres no hablaron más de ella. Pedro, sin embargo, continuó buscando por todas partes en su casa algo que pudiera contarle la continuación de la historia de los aretes de oro.
La oscuridad acentúa la ansiedad a medida que avanza la tarde. Antes de que su esposa lo llame, Pedro siente que el dolor de cabeza ha menguado. Recuerda unos versos que ha leído en alguna parte y que dicen que entre dos oscuridades siempre ha de haber un relámpago. Sí, pensó: no importa cuánta luz dé el relámpago ni lo que suceda luego. Lo urgente es que después haya una respuesta.
Ese mediodía su hermana mayor llamó para avisarle que su papá acababa de morir. Tenía noventa años. No se trató de nada particular. Su corazón se cansó.
—Vino a visitarnos —le había dicho su esposa días atrás— porque quería hablar contigo, Pedro.
Tal vez se tratara de eso. Las conversaciones aplazadas siempre eran las más importantes porque se daban en la imaginación, y después recibían el nombre de nostalgia. El descanso era el silencio. Y este, aquello que no podía nombrarse.
Cazador de leopardos
Para F. A. siempre, in memoriam
—Es el cráneo —dijo mamá.
—La unidad sellada —precisó Nina.
—Si lo tocan… —la voz de mamá se apagó.
—Nada va a pasar, querida —Nina buscó fuerzas para conservar la calma, pero se quebró antes de abrazar a mamá.
Permanecieron ancladas en un silencio que parecía ondular plagado de sobresaltos y sollozos. Se hallaban una junto a la otra en el sofá que había al fondo de la salita de espera. Con el tiempo llegué a pensar que ese par de mujeres eran una sola porque sus movimientos, la manera como se comunicaban sin palabras, lo sorprendían a uno.
—La velocidad mata —sentenció papá horas antes, cuando llegamos a la clínica para visitar a Moreno.
—No es la velocidad, hombre —replicó Rafael—. Es la clase de…
—¿Vas a empezar? —la pregunta de Nina silenció a Rafael.
En ese momento pensé en las soleadas tardes de la sabana africana que se estremecen con una leve brisa que nadie sabe de dónde proviene. En medio de ese silencio, algo se desliza entre los arbustos con serena determinación. Tal vez salte, se precipite, sorprenda. Tendría que pasar mucho tiempo para que yo entendiera que, a pesar de tanta belleza, allí no puede hablarse de esperanza. La noche les pertenece a todos, pero el amanecer es solo de unos pocos.
Nina y mamá parecían conocerse desde siempre. Rafael era el esposo de Nina. Gloria, la hija de ambos. Viví enamorado de ella desde que la vi por primera vez. Lo más bello que tenía era un lunar en la mejilla izquierda. Cuando sonreía el lunar brillaba junto a su boca. Alguna vez papá me llamó aparte y me dijo:
—Fíjate bien en Nina —la señaló mientras ella partía un pastel en una reunión de amigos—. Si pones a funcionar tu imaginación verás que así será Gloria cuando tenga la edad de su madre —pensé que se burlaba de mí. No creí que fuera posible.
Moreno, papá y Rafael hablaban siempre de libros leídos y de películas vistas. Conocían muy bien los autores de las novelas y a sus personajes, y también a los actores y actrices de cada película: Raskolnikov, Emma Bovary, Sinatra, Bergman, Lauren Bacall y Bogart pertenecían a sus conversaciones cotidianas. Esos personajes alguna vez estuvieron vivos para ellos. No para mí, que parece que llegué tarde a esa parte de la historia.
Papá decía que los sentimientos nunca pertenecen a un tiempo determinado, y que una vez se manifestaban en una persona se quedaban allí para siempre. Insistía en que quizá fuera esa la razón por la cual los seres humanos éramos tan miserables. A mamá esas palabras la exasperaban y decía que eran filosofías destinadas a promover la desesperación.
—El día en que tú conozcas la desesperación —contestaba papá—, la tierra dejará de girar.
—Apuesto lo que quieras —respondía ella y





























