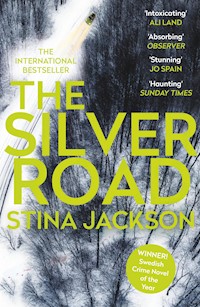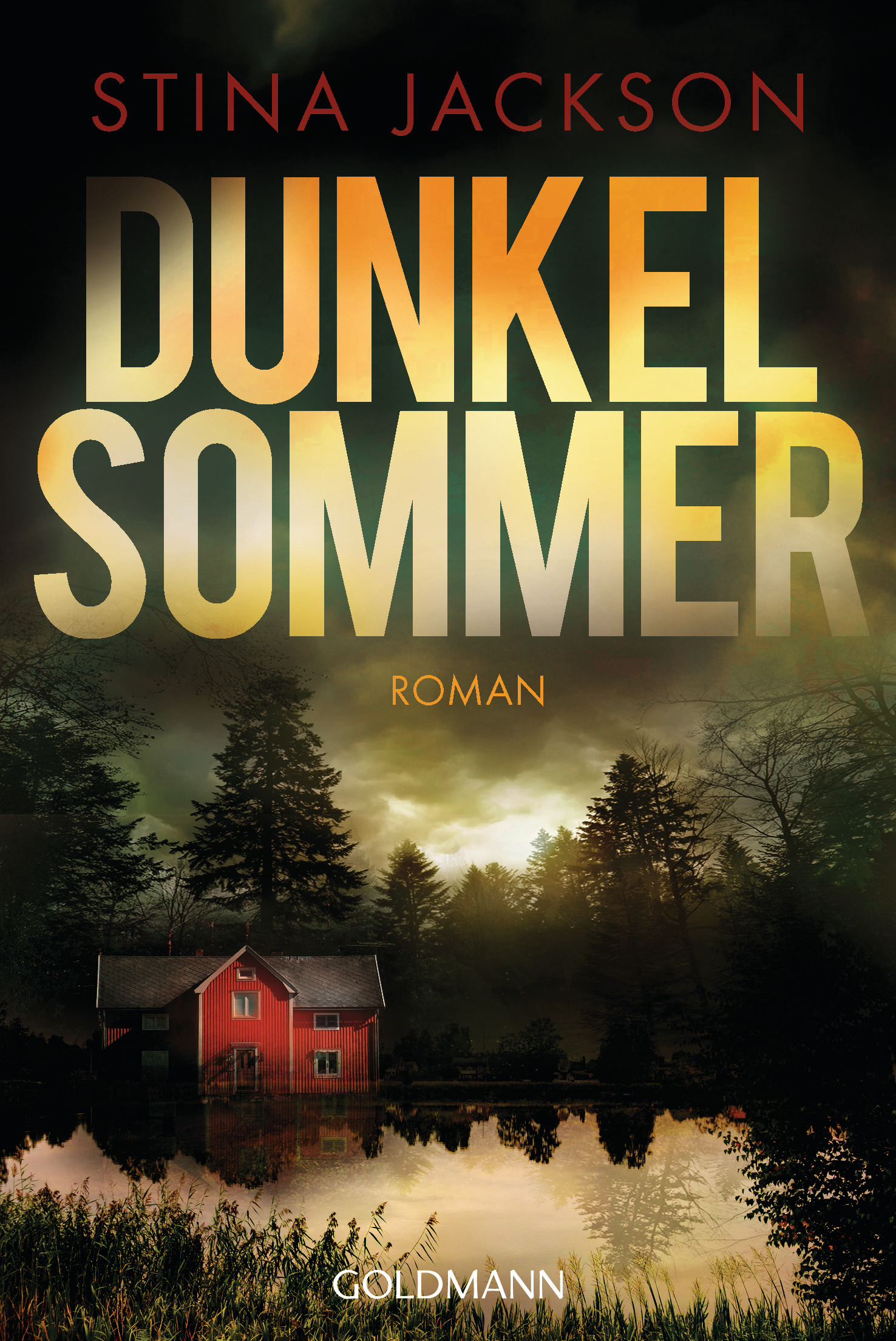Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Por tercer verano consecutivo, Lelle dedica las noches a recorrer la Carretera de Plata. Conduce buscando obsesivamente a Lina, su hija, que desapareció sin dejar rastro cuando aguardaba el autobús. Ha pasado tanto tiempo que todo el mundo ha perdido la esperanza de encontrarla. Todos menos Lelle, que no se da por vencido. Pero ese no es un verano más. A un pueblo de la zona llega Meja, una adolescente harta de aguantar la vida errática de su madre, una mujer incapaz de proporcionarle un hogar estable. Conforme se acerca el otoño, la desaparición de otra chica unirá los destinos de Lelle y Meja para siempre. LO MEJOR DE LA NOVELA NEGRA ESCANDINAVA ESTABA POR LLEGAR
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Silvervägen.
© Stina Jackson, 2018.
© de la traducción: Elda García-Posada, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO471
ISBN: 9788491874089
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
A ROBERT
PRIMERA PARTE
La luz. Esa luz que lo punzaba, lo abrasaba, lo desgarraba. Esa luz que se arrojaba sobre los bosques y los lagos como una exhortación a continuar respirando, como la promesa de una nueva vida en ciernes. Esa luz que le llenaba las venas de desasosiego y le robaba el sueño. Apenas despuntaba el mes de mayo, él yacía despierto en su cama a la hora en que el amanecer se abría paso por entre urdimbres y rendijas. Percibía el rumor de la tierra rezumando allá donde el invierno se desangraba en el deshielo. El murmullo de los arroyos y los ríos que rompían a fluir cuando las montañas se despojaban de sus túnicas invernales. Pronto, la luz inundaría las noches, se extendería, cegadora, por el mundo, reviviendo todo aquello que dormía bajo las hojas podridas. Insuflaría calor en todos los brotes hasta hacerlos eclosionar, y el bosque bulliría con los gritos hambrientos procedentes de las vidas recién salidas del cascarón. El sol de medianoche sacaría a la gente de sus madrigueras, llenaría de anhelo a los seres humanos, los haría reír, amarse, agredirse los unos a los otros. Había personas que, aturdidas por el resplandor, se extraviaban y desaparecían en aquel día perpetuo. Él, no obstante, se resistía a creer que llegaran a morir.
Solo fumaba mientras la estaba buscando.
Cada vez que encendía un nuevo cigarrillo, Lelle la veía a su lado, sentada en el asiento del copiloto, con una mueca de desaprobación mientras lo miraba por encima de la montura de sus gafas.
—Creía que lo habías dejado.
—Lo he dejado. Este es solo una excepción.
A continuación, observaba cómo ella negaba con la cabeza y le enseñaba sus colmillos puntiagudos, esos que tanto la avergonzaban. Era entonces, en aquellos momentos en que él conducía a través de una noche que la luz se resistía a abandonar, cuando su imagen se le aparecía con mayor nitidez. Su cabello, casi blanco cuando le daba el sol; la nariz salpicada de pecas oscuras, las cuales, en los últimos años, había comenzado a camuflar con maquillaje; y esos ojos a los que no se les escapaba nada, aun cuando no dieran la sensación de estar mirando. Se parecía más a Anette que a él, por suerte para ella, ya que la belleza no era algo que se encontrara en los genes de su padre. Y no pensaba que fuera guapa solo por ser su hija. Ya desde su más tierna infancia, Lina había hecho que la gente volviera siempre la cabeza para contemplarla; la niña conseguía arrancar una sonrisa incluso al más hastiado. Ahora, sin embargo, ya nadie se daba la vuelta para mirarla. Nadie la había visto en tres años; al menos nadie que quisiera darse a conocer.
El tabaco se le acabó antes de llegar a Jörn. Lina ya no iba en el asiento del copiloto. El coche estaba vacío y en completo silencio, y él, que tenía la mirada fija en una carretera que, en realidad, no veía, casi había olvidado dónde se hallaba. Llevaba tanto tiempo recorriendo aquella vía —conocida popularmente como la Carretera de Plata—, que se la sabía de memoria. Sabía cómo eran las curvas y dónde se abrían los huecos en el cercado que permitían a los alces y a los renos cruzarla a sus anchas. Sabía dónde se acumulaba la lluvia y en qué zonas la niebla emergía de las lagunas para emborronar el mundo. Ese trayecto, eco de un antiguo comercio argénteo entre Nasafjäll y el golfo de Botnia, ahora serpenteaba como un arroyo plateado entre las montañas y la costa, conectando el pueblo de Glimmersträsk con los restantes puntos del interior. Un camino que él nunca osaría abandonar por mucho que hubiera llegado a aborrecer sus meandros y su curso a través del corazón del bosque. Allí era donde ella había desaparecido; esa era la carretera que se había tragado a su hija.
Nadie estaba al tanto de sus travesías nocturnas en busca de Lina. De esas noches en que fumaba un cigarrillo tras otro mientras, con el brazo alrededor del asiento del copiloto, conversaba con su hija como si esta estuviera allí en carne y hueso, como si nunca hubiera desaparecido. No tenía a nadie a quien contárselo. Al menos, desde que Anette lo dejó. Según ella, la culpa había sido suya. Fue él quien llevó a Lina en coche hasta la parada del autobús aquella mañana. Sobre él pesaba la responsabilidad.
Llegó a Skellefteå a las tres de la madrugada. Se detuvo en la gasolinera para repostar y rellenar el termo de café. A pesar de la temprana hora, el chico que estaba detrás del mostrador lo saludó con unos ojos bien espabilados y vivarachos, que, en su fogosidad, acompañaban al pelo rojizo y peinado hacia un lado. Era joven, no pasaría de los diecinueve o veinte años. La misma edad que Lina tenía ahora. Aunque le costaba imaginarla tan mayor. Compró otro paquete de Marlboro Light haciendo caso omiso a su mala conciencia. Su mirada se posó en un expositor de ungüentos antimosquitos que se encontraba junto a la caja registradora. Lelle toqueteó, nervioso, la tarjeta de crédito. Todo le recordaba a Lina. Aquella mañana, ella iba embadurnada de repelente de mosquitos. Lo cierto es que eso era lo único de lo que se acordaba: de haber bajado la ventanilla para ventilar y hacer que desapareciera el fuerte olor después de dejarla en la parada del autobús. No recordaba de qué habían hablado, si estaban alegres o tristes, o qué habían tomado en el desayuno. Todo lo que sucedió después ocupaba demasiado espacio en su memoria, en la cual, no obstante, se quedó grabado el olor a repelente. Se lo había dicho a la policía esa noche: Lina apestaba a ungüento antimosquitos. Anette lo había mirado como si fuera un completo desconocido, alguien de quien se avergonzara. También se acordaba de eso.
Abrió el nuevo paquete de tabaco, si bien se dejó el cigarrillo sin encender entre los labios hasta hallarse de nuevo en la carretera, esta vez rumbo al norte. El regreso a casa, transido de un sentimiento de resignación, siempre transcurría más rápido. El corazón plateado de Lina colgaba de una cadenita enganchada al espejo retrovisor que atrapaba el resplandor del sol. Otra vez estaba sentada a su lado, con la melena trigueña cayéndole como un visillo sobre el rostro.
—Papá, ¿sabes que llevas veintiún cigarrillos en unas pocas horas?
Lelle sacudió la ceniza por la ventanilla y exhaló el humo, evitando alcanzarla.
—¿En serio han sido tantos?
Lina levantó la mirada hacia el techo del automóvil como si invocara a un poder superior.
—¿Sabías que cada cigarrillo que fumas te quita nueve minutos de vida? Así que esta noche has reducido la tuya en ciento ochenta y nueve minutos.
—Ah, vaya —replicó Lelle—. ¿Y para qué narices iba a querer seguir viviendo?
La sombra del reproche velaba los claros ojos de su hija al responder.
—Para encontrarme. Solo tú puedes hacerlo.
Acostada con las manos sobre el estómago, Meja trataba de ignorar los ruidos que le retumbaban en los oídos. El rugir del hambre bajo sus dedos y luego esos otros, los repugnantes sonidos que penetraban por entre las rendijas de las tablas del suelo. Los jadeos de Silje acompañados de los del nuevo hombre. El chirriar continuo de los muelles de la cama y los repentinos ladridos del perro. El bramido del sujeto ordenando al can que se fuera a dormir.
Aunque era plena madrugada, el sol brillaba con fuerza en aquel cuartucho del desván, arrojando cálidas franjas doradas sobre las paredes grisáceas y revelándole los dibujos que trazaban sus vasos sanguíneos bajo los párpados cerrados. Meja no podía dormir. Se arrodilló frente al bajo ventanuco y, con la mano, apartó la telaraña que lo cubría. Hasta donde alcanzaba su campo de visión, tan solo se extendía el bosque, bañado en el resplandor cerúleo del cielo nocturno estival. Si estiraba el cuello, llegaba a divisar un trozo de lago allá abajo, un atisbo de aguas negras, tentadoras y en calma. Se sentía como una princesa de cuento secuestrada, prisionera en una triste torre rodeada de una exuberante espesura y condenada a escuchar los juegos sexuales de su malvada madrastra en la planta inferior. Con la diferencia de que Silje no era su madrastra, sino su madre.
Ninguna de ellas había estado antes en Norrland. Durante el trayecto en tren, la duda se había apoderado de ambas, quienes habían discutido y llorado para, luego, guardar silencio durante largos intervalos mientras el bosque se iba haciendo más denso al otro lado de la ventana y la distancia entre las estaciones aumentaba cada vez más. Silje le juró que esa era la última vez que se cambiaban de casa. El hombre que había conocido se llamaba Torbjörn y era propietario de una finca en un pueblo llamado Glimmersträsk. Después de entablar amistad por Internet, habían pasado muchas horas hablando por teléfono. Meja había escuchado su habla apocopada característica del norte y había visto las fotos de un tío bigotudo de cuello robusto y ojos que se le achicaban como rendijas al sonreír. Una imagen lo mostraba con un acordeón en las manos, mientras que en otra se lo veía inclinado sobre un hoyo abierto en el hielo, enarbolando un descamado pez rojo. Torbjörn era un hombre de verdad, según Silje; un tipo que, acostumbrado a sobrevivir en las circunstancias más severas, cuidaría bien de ellas.
La estación donde finalmente se apearon no era más que una cabaña entre los pinos; al empujar la puerta, resultó estar cerrada. Sin nadie más alrededor, observaron con gesto impotente cómo el tren arrancaba de nuevo y desaparecía entre los árboles, dejando una estela de aire tras de sí y un prolongado temblor en el suelo bajo sus pies. Silje encendió un cigarrillo y comenzó a arrastrar la maleta por el desvencijado andén, mientras que Meja permaneció inmóvil unos instantes escuchando el murmullo de los árboles azotados por el viento y el zumbido de millones de mosquitos recién nacidos. Notó cómo la angustia le invadía el estómago. Aunque no quería seguir a su madre, tampoco se atrevía a quedarse allí. Enfrente, al otro lado de las vías, se erguía el bosque como un telón verdinegro contra el cielo iluminado, al tiempo que un millar de sombras danzaban entre las ramas. No se veía ningún bicho viviente, pero la sensación de que estaba siendo observada era tan intensa como si se hallara en medio de una plaza pública. Cientos de ojos le hacían cosquillas en la piel.
Silje ya había llegado al terreno resquebrajado del aparcamiento donde un Ford oxidado las esperaba. Apoyado en el capó y con el rostro ensombrecido bajo la visera de una gorra negra, se hallaba un hombre, el cual se enderezó al verlas venir y las saludó con una sonrisa que dejó a la vista la porción de tabaco en snus que llevaba colocada bajo el labio superior. En persona, Torbjörn tenía un aspecto aún más robusto, más fornido. Había, no obstante, algo torpón e inofensivo en su forma de moverse. Él mismo parecía no ser consciente de su tamaño. Silje soltó la maleta y lo abrazó como si fuera un salvavidas en medio del océano. Meja se quedó a un lado, mirando la grieta en el asfalto por la que se abrían camino un par de hojas de diente de león. Percibió el ruido de sus besos, de sus lenguas hurgándose mutuamente.
—Esta es mi hija, Meja.
Silje se limpió la boca y le tendió la mano. Torbjörn la oteó desde debajo de la visera y le dio la bienvenida en su dialecto de palabras trinchadas. Ella mantuvo los ojos fijos en el suelo para subrayar que todo aquello sucedía contra su voluntad.
El coche apestaba a pelo de perro mojado, y una áspera piel de animal gris cubría el asiento trasero. El relleno amarillo del respaldo había comenzado a sobresalir por el raído tapizado.
Meja se sentó muy al borde y respiró por la boca. Según su madre, Torbjörn tenía una posición económica desahogada, pero, a juzgar por el estado del vehículo, eso no podía ser más que una de sus exageraciones habituales. De camino a la finca no se divisaba nada más que el sombrío bosque de coníferas, entremezclado con áreas taladas y pequeños lagos solitarios que relucían como lágrimas entre los árboles.
Cuando llegaron a Glimmersträsk, un nudo abrasador le atravesaba la garganta. En el asiento delantero, la mano de Torbjörn descansaba sobre el muslo de Silje, y se levantaba solo de vez en cuando para señalar lo que consideraba importante: una tienda de comestibles, un colegio, una pizzería, la estafeta de correos y el banco. Parecía muy orgulloso de todo aquello. Las viviendas en sí eran grandes y se ubicaban a una distancia considerable unas de otras, separación que iba en aumento a medida que el coche seguía su trayecto y se veía salpicada de bosques, sembrados y establos entre finca y finca. Aquí y allá se oían dispersos ladridos de perro. En el asiento delantero, las mejillas de su madre resplandecían de alborozo.
—Mira qué bonito, Meja. ¡Es como un cuento de hadas!
Torbjörn le aconsejó que se calmara porque él vivía al otro lado del pantano. Meja se preguntó qué significaría eso. El camino comenzó a estrecharse, mientras el bosque los envolvía y un pesado silencio caía sobre el vehículo. Meja contemplaba con el corazón encogido los enormes pinos que pasaban junto a ellos.
La casa de Torbjörn se alzaba en un claro, solitaria y abandonada. Se trataba de una vivienda de dos plantas que acaso había conocido sus días de esplendor, pero que en esos momentos presentaba una fachada descolorida y parecía estar a punto de hundirse en la tierra. Un perro lanudo atado con una cadena les ladró cuando salían del coche. Por lo demás, reinaba un silencio absoluto, solo rasgado por el viento al sacudir los abetos. Meja sintió un mareo creciente a medida que miraba a su alrededor.
—Ya estamos aquí —dijo Torbjörn, extendiendo los brazos.
—Qué silencio y qué paz —repuso Silje con una voz que denotaba que el entusiasmo se había esfumado.
Torbjörn entró las maletas y las dejó sobre un suelo cubierto de mugre. Un hedor a cerrado, a hollín y a fritanga llenaba la casa. Muebles tapizados en una tela rugosa y rancia les devolvieron la mirada al entrar. El papel pintado que recubría las paredes se hallaba ornamentado con cuernos de animales y cuchillos enfundados en vainas curvas, más de los que Meja había visto en su vida. Ella intentó en vano captar la mirada de su madre, quien llevaba pegada al semblante esa sonrisa indicativa de que estaba preparada para soportar casi cualquier cosa, pero en absoluto dispuesta a admitir ningún error.
Los gemidos procedentes de la planta baja cesaron, lo que dejó espacio al canto de los pájaros. Nunca antes había escuchado un trinar así: histérico, desapacible. El techo se inclinaba formando un triángulo sobre su cabeza, con cientos de nudos en la madera que la escrutaban cual ojos fisgones. Torbjörn lo había llamado «el cuarto triangular» cuando, junto a las escaleras, le enseñó cuál iba a ser su dormitorio. Una habitación propia en el segundo piso. Hacía mucho tiempo que no tenía un cuarto únicamente para ella. La mayoría de las veces solo había contado con sus propias manos para ocultar los ruidos. El fragor de las maldades adultas, de la desesperación, de los cuerpos embistiéndose mutuamente. Daba igual cuán lejos se fueran a vivir, los ruidos siempre acababan alcanzándola.
Lelle no fue consciente de lo cansado que estaba hasta que el coche se deslizó hacia el arcén, haciendo que los neumáticos zumbaran bajo sus pies. Bajó la ventanilla y se dio unos cuantos cachetes hasta que la piel del rostro comenzó a arderle. No había nadie en el asiento del copiloto. Lina se había ido. Ella tampoco habría visto con buenos ojos que condujera por la noche. Se puso otro cigarrillo entre los labios para mantenerse despierto.
Con las mejillas encendidas, regresó a Glimmersträsk. Redujo la velocidad al llegar a la parada del autobús y aparcó. Contempló con desconfianza la anodina marquesina de vidrio adornada con grafitis y excrementos de pájaros. El alba acababa de despuntar; el primer autobús aún no había salido. Se bajó del coche y caminó hacia el destrozado banco de madera. Envoltorios de caramelo y chicles en el suelo. Charcos en los que brillaba el sol nocturno: Lelle no recordaba que hubiera llovido. Tras dar algunas vueltas alrededor de la garita, se apostó, como siempre hacía, en el lugar exacto donde Lina se quedó cuando él la dejó allí. Apoyó el hombro contra el cristal sucio, tal y como ella había hecho, con cierto aire de indiferencia, como si quisiera señalar que aquello, su primer trabajo estival serio, no era para tanto. Replantar en el bosque de coníferas de Arjeplog, ganar un buen dinero antes de que comenzara el curso; nada del otro mundo.
Fue su culpa que llegaran tan pronto. Tenía miedo de que ella perdiera el autobús y se retrasara en su primer día de trabajo. Lina no se había quejado; la mañana de junio venía cargada de gorjeos e irradiaba ya calor. Allí se quedó, completamente sola en aquella cabina mientras el sol se reflejaba en las viejas gafas de aviador que pertenecían a su padre y que ella se había emperrado en heredar a pesar de que le cubrían media cara. Tal vez lo despidió con la mano, quizá incluso le lanzó un beso. Era lo que solía hacer.
El joven agente llevaba unas gafas de sol parecidas, las cuales se había colocado en la frente al entrar en el vestíbulo donde aguardaban Lelle y Anette.
—Su hija no llegó a subir al autobús esta mañana.
—No puede ser —protestó él—. ¡La dejé en la parada!
Las gafas se le cayeron hacia delante cuando el policía negó con la cabeza.
—Su hija no estaba en el autobús; hemos hablado con el conductor y los pasajeros. Nadie la ha visto.
Ya entonces lo habían mirado con recelo, se dio cuenta de ello. Tanto los policías como Anette. Sus ojos cargados de reproches lo perforaron, comenzaron a mermarle las fuerzas. Después de todo, era él quien la había visto por última vez, quien la había llevado hasta la parada, quien tenía la responsabilidad. Le formularon las mismas malditas preguntas una y otra vez, querían saber las horas con una precisión absoluta, en qué estado de ánimo se encontraba Lina esa mañana. ¿Estaba a gusto en casa? ¿Se habían peleado?
Al final, estalló sin remedio. Agarró una de las sillas de la cocina y la arrojó con toda la violencia de la que fue capaz contra uno de los agentes, un apocado fantoche que salió corriendo en busca de refuerzos. Lelle aún podía recordar el tacto de los fríos tablones del suelo contra la mejilla cuando se abalanzaron sobre él para ponerle las esposas, y el llanto de Anette cuando a continuación se lo llevaron. Ella, sin embargo, no acudió en su defensa. Ni entonces ni ahora. Había perdido a su única hija y no tenía a nadie más a quien echar la culpa.
Lelle arrancó y se alejó de la solitaria marquesina de la parada del autobús. Habían transcurrido tres años desde que ella se había quedado allí, sonriéndole. Tres años y él seguía siendo el último en haberla visto con vida.
Meja se habría quedado toda la eternidad en la habitación triangular si no fuera por el hambre. El hambre nunca la abandonaba por mucho que cambiaran de domicilio. Con una mano en la tripa para silenciar sus rugidos, entreabrió la puerta. Los escalones eran tan estrechos que se vio obligada a bajarlos de puntillas. Algunos de ellos chasquearon y gimieron bajo su peso, lo que dio al traste con todo su sigilo. No había nadie en la cocina. No se veía a nadie allí. La puerta de la habitación de Torbjörn estaba cerrada. El perro, que yacía espatarrado en el suelo del pasillo, la observó con atención conforme pasaba a su lado. Cuando, a continuación, abrió la puerta de entrada a la casa, el can se incorporó de un salto y se deslizó entre sus piernas antes de que a ella le diera tiempo de reaccionar. Levantó la pata juntó a los arbustos de grosellas y, luego, describió unos cuantos círculos sobre la hierba sin segar, olfateando el suelo.
—¿Por qué has soltado al perro?
Meja no había reparado en Silje, sentada allí, en una tumbona desplegada junto a la pared. Fumaba un cigarrillo y llevaba puesta una camisa de franela que no era suya. La despeinada melena leonina enmarcaba un rostro cuyos ojos delataban que no había dormido.
—No era mi intención, el muy sinvergüenza se ha escapado.
—La muy sinvergüenza —la corrigió Silje—. Es hembra; se llama Jolly.
—¿Jolly?
—Ajá.
Reaccionando al oír su nombre, la perra regresó como una exhalación al porche, donde, sin quitarles ojo, se tendió con la lengua colgando, como si esta fuera una corbata que le descolgara de la boca en dirección a la madera carcomida del suelo. Silje le ofreció a su hija el paquete de tabaco. Meja reparó en unas marcas rojas alrededor del cuello.
—¿Qué tienes ahí?
Silje esbozó una sonrisa burlona.
—No te hagas la tonta.
Meja cogió un cigarrillo, aunque lo que tenía no eran ganas de fumar, sino hambre. Esperaba que Silje le ahorrara los detalles. Miró hacia el bosque con ojos escudriñadores: le daba la sensación de que algo se movía en la espesura. Ni loca se adentraría allí. Al dar la primera calada lo invadió de nuevo esa sensación sofocante de hallarse presa y acorralada.
—¿En serio vamos a quedarnos a vivir aquí?
Silje pasó la pierna por encima del reposabrazos de la tumbona, dejando las bragas negras a la vista. Comenzó a hacer movimientos inquietos con el pie que colgaba.
—Tenemos que darle una oportunidad.
—¿Por qué?
—Porque no tenemos otra opción.
Silje desvió la mirada al responder. Desvanecida la euforia del día anterior, el brillo de los ojos se le había atenuado, pero su voz sonaba llena de determinación.
—Torbjörn tiene pasta. Una finca, un trabajo fijo. Podemos vivir aquí de lujo sin tener que volver a preocuparnos por llegar a fin de mes.
—Una choza en medio de la nada no es lo que yo llamaría vivir de lujo.
Silje se llevó una mano a la clavícula como para sofocar la llamarada que acababa de combustionarle en el pecho.
—No tengo fuerzas para otra cosa —replicó—. Estoy harta de no tener un duro. Necesito un hombre que nos cuide, y Torbjörn está dispuesto a hacerlo.
—¿Estás segura?
—¿De qué?
—De que está dispuesto a eso.
Silje hizo una mueca.
—Ya me encargaré de que lo esté, no te preocupes.
Meja apagó el cigarrillo a medio fumar aplastándola contra la suela del zapato.
—¿Hay algo para comer?
Tras dar una profunda calada a su cigarro, Silje esbozó una amplia sonrisa.
—Por supuesto, hay mucha más comida en esta choza de la que has visto en toda tu vida.
La vibración del móvil dentro de su bolsillo lo despertó. Se hallaba sentado en la tumbona, al lado del arbusto de lilas; su cuerpo se quejó de dolor mientras se llevaba el teléfono al oído.
—Lelle, ¿estás durmiendo?
—Qué dices, no —mintió—. Estoy trabajando en el jardín.
—¿Han empezado a madurar las fresas?
Lelle echó un vistazo al descuidado fresal.
—No, pero van por buen camino.
La trabajosa respiración de Anette se oía al otro lado de la línea, como si tratara de sosegarse.
—En la página de Facebook —dijo— he puesto información relativa a la vigilia del domingo.
—¿La vigilia?
—La víspera del tercer aniversario. ¿No te habrás olvidado?
La tumbona crujió según él se incorporaba. Un repentino vahído lo obligó a inclinarse hacia delante y a agarrarse a la barandilla del porche.
—¡Pues claro que no lo he olvidado!
—Thomas y yo hemos comprado velas, y el club de costura de mi madre ha mandado imprimir más camisetas. Teníamos pensado comenzar en la iglesia y marchar juntos hasta la parada del autobús. A lo mejor quieres preparar algunas palabras.
—No necesito prepararme. Todo lo que tengo que decir lo llevo en la cabeza.
La voz de Anette sonaba muy cansada al contestar.
—Lo mejor sería que nos mostráramos unidos, por el bien de Lina.
Lelle se frotó las sienes.
—¿Qué quieres, que vayamos de la manita? ¿Thomas, tú y yo?
Un profundo suspiro hizo chisporrotear el auricular.
—Nos vemos el domingo. Y, oye, Lelle...
—¿Sí?
—¿No estarás saliendo a conducir de noche?
Lelle elevó los ojos hacia el cielo, donde el sol pujaba por abrirse camino entre las nubes.
—Hasta el domingo —se despidió antes de colgar.
Eran las once y media de la mañana. Llevaba cuatro horas durmiendo en la tumbona después de su periplo nocturno: más de lo habitual. La nuca le picaba. Las uñas se le mancharon de sangre después de rascarse hasta hacerse heridas allí donde le habían atacado los mosquitos. Entró en casa, encendió la cafetera y se enjuagó la cara en el fregadero. Al secarse con un paño de cocina, casi le pareció oír las protestas de Anette irrumpiendo en el silencio. Los paños de cocina, sin rizo, eran para la porcelana y para superficies lisas, no para su áspera piel humana. Además, era a la policía a quien correspondía buscar a Lina, no a un padre espoleado por la angustia. Ella lo había abofeteado mientras gritaba que todo era culpa suya, lo había golpeado y arañado hasta que él la agarró de los brazos y la abrazó con todas sus fuerzas, logrando que se ablandara hasta derretirse en sus brazos. El día de la desaparición de Lina fue la última vez que se tocaron.
Anette buscó apoyo fuera de casa, en amigos, psicólogos y reporteros. Y lo encontró en Thomas, un terapeuta ocupacional que la esperaba con los brazos abiertos y una erección palpitante; un hombre dispuesto a aliviarle el dolor a base de escucharla y de follársela. Ella se medicó con somníferos y tranquilizantes que le restaban agudeza y la hacían hablar demasiado. Abrió una página de Facebook dedicada a la desaparición de su hija, organizaba reuniones y concedía unas entrevistas que a él le ponían los pelos de punta, pues aireaban detalles de su vida más íntima, además de información sobre Lina que habría querido salvaguardar.
Lelle, por su parte, no hablaba con nadie. No tenía tiempo. Debía encontrar a su hija. La búsqueda era lo único que le importaba. Los viajes a lo largo de la Carretera de Plata comenzaron ese verano: levantó todos y cada uno de los cubos de basura que encontraba a su paso, hurgó y cavó en contenedores, minas cerradas y terrenos pantanosos, empleando solo las manos como herramienta. Se pasó horas y horas sentado frente al ordenador leyendo interminables hilos en los foros de Internet donde completos desconocidos apuntaban sus teorías sobre la desaparición de Lina. Una larga y repulsiva sarta de hipótesis: que si se había escapado, perdido, ahogado; que si la habían asesinado, secuestrado, descuartizado, atropellado, forzado a prostituirse, así como un montón de otros escenarios de pesadilla que él no estaba dispuesto a asumir, pero que, aun así, se forzaba a leer. Prácticamente a diario llamaba a la policía para, a gritos, conminarlos a que hicieran su trabajo. No dormía ni comía. Regresaba a casa, después de largos días de búsqueda, con la ropa sucia y rasguños en la cara que era incapaz de explicar. Anette dejó de hacerle preguntas. Él puede que incluso se sintiera aliviado cuando ella lo dejó por Thomas, pues eso le daba la libertad de entregarse por completo a la busca. Eso era todo lo que tenía.
Se sentó frente al ordenador café en mano. Lina le sonrió desde el fondo de la pantalla. En la habitación sin ventilar se adensaba un aire cargado; las persianas estaban bajadas y el polvo se arremolinaba en los haces de luz que lograban colarse al interior; una flor muerta se doblaba sobre el alféizar de la ventana. Por todas partes acechaban tristes recordatorios de su decadencia, de la clase de persona en la que se había convertido. Se conectó a Facebook en busca de la invitación a la vigilia por Lina. El evento había recibido ciento tres «me gusta», y sesenta y cuatro participantes se habían inscrito. «Lina, te echamos de menos y nunca perderemos la esperanza», escribía una de sus amigas, terminando la frase con varios signos de exclamación y emoticonos llorosos. A cincuenta y tres personas les gustaba esa publicación: Anette Gustafsson entre ellas. Lelle se preguntaba si alguna vez se cambiaría el apellido. Siguió bajando por la página, dejando atrás poemas, imágenes y exclamaciones encolerizadas. «¡Si alguien sabe lo que le ha pasado a Lina, es hora de que dé la cara y diga la verdad!». Emoticonos rojos de rabia. Noventa y tres «Me gusta». Veinte comentarios. Se desconectó. Facebook solo conseguía deprimirlo.
«¿Por qué no puedes involucrarte en las redes sociales?», solía darle la murga Anette.
—¿Involucrarme en qué? ¿En un festín virtual de llantos?
—Se trata de Lina.
—No sé si te das cuenta, pero mi objetivo es encontrarla, no llorarla.
Lelle tomó un sorbo de café y se conectó a Flashback Forum. No había nada nuevo escrito en el hilo de conversación acerca de la desaparición de su hija. La última publicación, fechada en diciembre del año anterior, era la de un usuario que se hacía llamar «Buscador de la Verdad»:
«La policía debería comprobar qué camioneros circularon por la Carretera de Plata esa mañana. Todo el mundo sabe que es el oficio favorito de los asesinos en serie, fijaos si no en Canadá y Estados Unidos. Todos los días desaparece allí gente en las autopistas».
A juzgar por las mil veinticuatro publicaciones en el foro, los usuarios anónimos parecían estar sorprendentemente de acuerdo en que a Lina la había recogido un conductor antes de que llegara el autobús. La misma teoría que manejaba la policía, si bien expresada de otra forma. Lelle se encargó él mismo de llamar a multitud de empresas de transporte y de camiones para preguntar qué conductores habían pasado por la zona a la hora de la desaparición de su hija. Había llegado a tomar café con algunos de ellos, a registrar su vehículo y a dar su nombre a los investigadores de la comisaría. Pero nadie levantaba sospechas ni había visto nada. A la policía no le gustaba su obstinación. Eso era Norrland, no Norteamérica. Y la Carretera de Plata no era una autopista ni por allí rondaban asesinos en serie.
Lelle se levantó y se arremangó las mangas de una camisa que apestaba a tabaco. Apostado ante el mapa que colgaba de la pared, observó las chinchetas de colores apiñadas por la zona del interior de la región de Norrland. Sacó una nueva chincheta del cajón del escritorio y marcó con ella el lugar que había visitado la noche anterior. No se rendiría hasta que no hubiera cubierto cada milímetro de terreno, hasta que no hubiera inspeccionado cada trozo de la carretera, cada acequia, cada antigua tornamesa ferroviaria, cada podrido claro del bosque. Pasó una uña ensangrentada sobre el mapa en busca del siguiente rincón al que habría de pasar revista. Guardó las coordenadas en el teléfono móvil y, sin más dilación, fue en busca de las llaves del coche. Ya había perdido bastante tiempo.
Los ojos de Silje habían adquirido ese brillo de insensatez. Como si de pronto todo fuera posible, como si una choza perdida en el monte fuera la respuesta a sus plegarias. El tono de su voz se elevaba unas cuantas octavas, se volvía claro y melódico. Las palabras acudían a ella en tropel cuando abría la boca, tropezando una con la otra. Como si no hubiera tiempo para decir todo lo que necesitaba ser dicho. Torbjörn parecía disfrutar de aquello, guardando un silencio satisfecho mientras Silje continuaba con su gorjeo, refiriéndole lo contenta que estaba con él y con su heredad, asegurándole cómo todo aquello la entusiasmaba, desde el suelo de linóleo hasta el florido estampado de las cortinas. Por no hablar del hábitat salvaje que los circundaba, igual al que se le había aparecido en sueños durante los últimos años. Insistía en lo mucho que le gustaría sacar el caballete y los pinceles: juraba que pintaría sus mejores obras con ayuda de la singular luz nocturna del estío boreal. Era allí, en plena naturaleza, donde su alma encontraría respiro, donde por fin hallaría la capacidad de crear. Ese nuevo estado de exaltación la llevaba a ponerse en extremo empalagosa, a enfatizar sus discursos con besos, caricias y largos abrazos. Una oleada de miedo se apoderó de su hija ante la repentina energía de Silje. Sus delirios señalaban siempre el comienzo de nuevos calvarios.
Las medicinas fueron a parar a la basura ya la segunda noche: los cartones medio llenos observaban a Meja a través de las mondas de patata y los posos de café. Potentes pastillas de inofensivos colores pastel; pequeñas maravillas químicas capaces de contrarrestar tanto la locura como la oscuridad interior. Capaces de mantener viva a una persona.
—¿Por qué has tirado la medicación?
—Porque ya no la necesito.
—¿Quién ha dicho eso? ¿Has hablado con el médico?
—No me hace falta hablar con ningún médico. Siento claramente que ya no tengo necesidad de ella. En este lugar me encuentro en mi elemento. Ahora puedo por fin ser quien soy. Aquí estoy a salvo de la oscuridad.
—¿Te estás oyendo?
Silje soltó su risa de violín.
—Siempre preocupándote por todo. Tienes que aprender a relajarte, Meja.
Durante las eternas noches luminosas, Meja observaba desde la cama la mochila, que contenía aún todas sus cosas. Podría robar algo de dinero y tomar el tren de regreso al sur, donde tendría la posibilidad de alojarse en casa de algunos amigos mientras buscaba trabajo. En el peor de los casos, siempre le quedaba la opción de acudir a los servicios sociales en busca de ayuda. Ellos conocían a su madre, eran conscientes de su potencial destructivo. Sin embargo, sabía que no se animaría a hacerlo. Debía quedarse para echarle un ojo a esa nueva Silje que ahora no paraba de soltar simplezas: «¡En la vida he respirado un aire tan fresco como este!»; «¿No es maravilloso este silencio?».
Meja no experimentaba silencio alguno. Por el contrario, del bosque llegaban incesantes ruidos que acallaban sus pensamientos y que se intensificaban por las noches, como el zumbido de los mosquitos, el trinar de los pájaros y el desgarrador alarido del viento que doblegaba los abetos. Y luego estaba la algarabía que subía de la planta de abajo: los gritos, los jadeos, las voces afectadas. Sobre todo, de su madre, por supuesto; él era de los discretos. Hasta que aquella sinfonía no cesaba, hasta que los ronquidos de Torbjörn no pasaban a ser lo único que resonaba en las habitaciones, no se aventuraba a bajar a la cocina en busca de los restos de vino que Silje se había dejado sin beber. El vino era lo único que la aliviaba contra los ruidos.
Lelle ya nunca lograba conciliar el sueño en las noches de verano. Echaba la culpa a la luz, al sol que nunca se ponía e insistía en colarse a través de los estores. Echaba la culpa a los pájaros que no paraban de meter bulla y a los mosquitos que zumbaban en torno a su cabeza tan pronto la posaba sobre la almohada. Culpaba a todo excepto a aquello que realmente lo mantenía en vela.
Desde el porche de la casa contigua llegaban las risas de los vecinos, el tintineo de los cubiertos. Lelle se agachó para que no lo vieran de camino al coche. Una vez dentro, retrasó todo lo que pudo el momento de encender el motor e hizo avanzar el automóvil en punto muerto durante un buen trecho por el camino de acceso. Y eso a pesar de ser bastante consciente de que todos estaban al tanto de sus desapariciones nocturnas, la forma en que su Volvo se arrastraba sobre la grava en cuanto caía la tarde.
El pueblo reposaba tranquilo, las casas silenciosas brillaban al sol vespertino. Al acercarse a la marquesina de cristal, el pulso se le aceleró en las sienes. En su interior moraba un infeliz que aún conservaba la ilusión de ver a su hija allí, con los brazos cruzados, esperando, justo igual que cuando la había dejado. Habían pasado tres años, y esa maldita parada del autobús todavía seguía cortándole la respiración.
La policía manejaba la hipótesis de que algún conductor que circulaba por la Carretera de Plata se había detenido para llevarse a Lina, bien ofreciéndose a acercarla a algún sitio, bien obligándola a subir a su vehículo a la fuerza. No había testigos que apoyasen dicha teoría, pero esa era la única explicación posible ante una desaparición tan rápida que no había dejado rastro alguno. Lelle se había despedido de su hija alrededor de las seis menos diez. Cuando, según el conductor y los testigos, quince minutos después llegó el autobús, ella ya no estaba en la parada. El margen era de quince minutos. Nada más.
Habían peinado todo Glimmersträsk. El pueblo entero se lanzó a la calle, rastrearon todos los cursos de agua y formaron cadenas humanas que patrullaron decenas de kilómetros en todas direcciones. La búsqueda se reforzó con perros, helicópteros y voluntarios procedentes de toda la región. Pero ni rastro de Lina. Jamás la encontraron.
Se negaba a creer que hubiera muerto. Para él, ella estaba tan viva ahora como aquella mañana. Había periodistas carroñeros o desconocidos sin tacto que se lo preguntaban:
«¿Cree usted que su hija sigue con vida?».
«Sí, así lo creo».
En la media hora que tardaba en llegar a Arvidsjaur le daba tiempo a fumarse seis cigarrillos.
No había nadie en la gasolinera cuando entró, salvo Kippen, quien se hallaba de espaldas fregando el suelo: su cráneo pelado relucía bajo los fluorescentes. Lelle se dirigió de puntillas hacia la cafetera y se llenó un vaso de papel hasta el borde.
—Me preguntaba por dónde andarías.
El encargado apoyó su opulenta figura en el palo de la fregona.
—Acabo de preparar café exclusivamente para ti.
—Te lo agradezco —dijo él—. ¿Cómo va todo?
—Bien, no me puedo quejar. ¿Y tú qué tal?
—Sigo viviendo.
Kippen solo aceptaba que le pagara el tabaco. Al café lo invitaba siempre, igual que al bollo de canela del día anterior que le envolvía en una bolsa de papel. Lelle desmenuzó un trozo reseco, que mojó en el líquido caliente mientras el hombre volvía a ponerse a fregar.
—Carretera y manta, por lo que veo.
—Sí, esta noche toca carretera y manta.
Kippen asintió con aire de tristeza.
—Se acerca el día.
Él bajó la mirada hacia el suelo mojado.
—Tres años. A veces me parece que fue ayer y otras veces me da la sensación de que hubiera pasado toda una vida.
—Y la policía, ¿qué hace?
—Vete tú a saber.
—¿No se habrán dado por vencidos?
—Yo sigo metiéndoles presión, aunque no sirva de mucho.
—Eso está bien. Si necesitas ayuda con algo, aquí me tienes.
Kippen retorció la fregona dentro del cubo para escurrirla. Lelle se guardó el tabaco en el bolsillo y equilibró el bollo de canela sobre el vaso de café. Al salir, con su mano libre le dio una palmada en el hombro al encargado de la gasolinera.
Este había sido partícipe de su búsqueda desde el principio. Tras la desaparición se pasó horas examinando las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las estaciones de servicio, a la caza de alguna pista que pudiera conducir hasta la muchacha. En caso de que alguien se hubiera ofrecido a llevarla o la hubiera secuestrado con violencia, existía la posibilidad de que el perpetrador hubiese parado para repostar. Aunque no encontraron nada, Lelle tenía la sensación de que Kippen nunca bajaría la guardia por mucho tiempo que pasara. Pertenecía a esa clase de personas a las que había que cuidar.
De vuelta en el coche, sumergió el último trozo de bollo en el café. Contempló los desolados surtidores de gasolina mientras lo engullía. Había hecho un cálculo de hasta dónde podría haber llegado el secuestrador de Lina en caso de que, al recogerla en Glimmersträsk, llevara el depósito lleno. Con un vehículo de gran cilindrada podrían haberse adentrado en las montañas hasta atravesar la frontera noruega. Suponiendo que hubieran continuado por la Carretera de Plata, claro está. También cabía la posibilidad de que se hubieran desviado hacia carreteras más pequeñas y desconocidas, sin tráfico ni edificaciones de ningún tipo. Al fin y al cabo, nadie fue consciente de la desaparición hasta bien entrada la tarde, más de doce horas después, cuando el o los perpetradores debían de llevar ya una buena ventaja.
Tras limpiarse las manos en los vaqueros, encendió un cigarrillo y giró la llave. Dejó atrás Arvidsjaur para quedarse a solas con el bosque y la carretera, aspirando la fragancia de los pinos a través de la ventanilla entreabierta. Si los árboles pudieran hablar, habría habido miles de testigos.
La Carretera de Plata era la arteria principal que lo conectaba con una tupida red de vasos sanguíneos y capilares que se abrían paso bombeando sangre al interior de la región. Entre ellos cabía encontrar pistas forestales cubiertas de maleza, senderos para motonieves y caminos muy trillados que serpenteaban entre aldeas abandonadas y pueblos que iban perdiendo habitantes con el paso de los años. Había lagos, ríos y pequeños e irascibles arroyos que fluían tanto por la superficie como bajo tierra. Humeantes pantanos que se extendían como heridas abiertas e insondables lagunas de ojos negros. Buscar a una persona desaparecida por aquellos parajes era un trabajo de por vida.
Las construcciones salpicaban el paisaje, muy separadas unas de otras, así como el tráfico, que era muy poco denso, con vehículos conduciendo a gran distancia entre sí. Cada vez que un automóvil pasaba a su lado, sentía cómo el pulso se le desbocaba, casi como si esperase ver a Lina a través de la ventanilla trasera. Cuando, al igual que en tantas otras ocasiones anteriores, se detenía en un área de descanso para levantar la tapa de los contenedores de basura, el corazón parecía que se le quisiera salir del pecho, como si fuera la primera vez que lo hacía. Nunca se acostumbraría a ello.
Antes de llegar a Arjeplog se metió en uno de los vasos sanguíneos más pequeños, una vereda constituida por apenas dos surcos que discurrían entre los abetos. Lelle fumaba sin separar las manos del volante. Cendales de bruma colgaban de los árboles cual fantasmas. Oteó con los ojos entornados a través de aquellas nebulosas para hacerse una idea más precisa de dónde se hallaba. El camino era demasiado estrecho para dar la vuelta; si quería volver, no tenía más remedio que conducir marcha atrás. Sin embargo, hoy por hoy, Lelle no era de los que retrocedían. El Volvo se vio obligado a avanzar a duras penas sobre el pedregoso terreno mientras inadvertidamente la ceniza le caía sobre la pechera de la camisa. Perseveró hasta vislumbrar el primer edificio entre los troncos de los árboles. Una finca en ruinas yacía enmarcada por la maleza, con agujeros abiertos allá donde antaño estuvieron las puertas y ventanas. Más abajo, otro esqueleto de madera iba, asimismo, camino de ser engullido por el boscaje. Luego otro más. Predios en decadencia donde nadie vivía desde hacía décadas. Lelle detuvo el coche en medio de aquel paraje abandonado y permaneció inmóvil un largo rato antes de llenarse los pulmones de aire y sacar la Beretta de la guantera.
Meja había aprendido a mantenerse alejada de los novios de su madre. Evitaba quedarse a solas en la misma habitación con ellos, pues sabía que generalmente no solo era Silje quien les interesaba. Les encantaba restregarse contra ella, darle cachetes en el trasero, pellizcos en los pechos. Así había sido incluso antes de tener pechos que pudieran ser pellizcados.
Torbjörn, sin embargo, no iba a tocarla. Se dio cuenta de ello ya la tercera noche en la choza cuando, tras bajar las escaleras, se lo encontró solo en la cocina, sorbiendo café de un cuenco. Pasó junto a él con tanto sigilo como pudo, escabulléndose al porche como si no lo hubiera visto. No obstante, tan pronto hubo encendido el cigarrillo, él asomó la cabeza para preguntarle si quería recenar algo. Al ver cómo se le arrugaba la piel sobre su tenso semblante, ella observó que era mayor de lo que había creído en un principio, mucho mayor que Silje. Podría ser su abuelo.
Torbjörn desapareció de nuevo dentro de la casa; Meja lo oyó silbar mientras ella permanecía en el porche fumando, con la mirada fija en la espesura como en un intento de mantenerla alejada de sí. No le cabía en la cabeza que alguien pudiera querer vivir de esa forma por propia voluntad. Un desagradable crujir emanaba por debajo de los abetos, donde bailaban las sombras. El suelo de allí fuera desprendía un olor a podrido: las garras de Jolly golpearon contra la madera gris en el momento en que esta salió para tenderse a sus pies, rozándola con su áspero pelaje. De vez en cuando, la perra levantaba la cabeza y miraba hacia el bosque como si escuchara algo proveniente de sus profundidades. Cada vez que lo hacía, el corazón de Meja se encabritaba. Finalmente no aguantó más. El extraño que trasteaba en la cocina era preferible a la amenaza invisible que podía esconderse allá fuera.
Torbjörn había puesto sobre la mesa tazas, pan, queso y otras cosas.
—Por desgracia, no tengo nada dulce que ofrecerte.
Ella permaneció indecisa unos momentos en el umbral de la cocina; miró de reojo la puerta cerrada de la habitación tras la que se escondía Silje y, luego, dirigió la vista de nuevo a las viandas.
—Unos sándwiches están bien.
Se desplomó en una silla frente a él, si bien manteniendo la mirada en la mesa llena de rasguños. Él le sirvió un café tan caliente que el vapor formó un velo entre ellos.
—Tomas café, ¿no?
Meja asintió. Tomaba café desde que tenía uso de razón. O café o alcohol, aunque eso era algo que no estaba dispuesta a reconocer ante extraños. El pan, blanco y tierno, se le deshacía en la lengua. Ella engulló una rebanada tras otra, incapaz de atajar el hambre voraz que sentía. Torbjörn no pareció reparar en ello, sentado como estaba de cara a la ventana mientras hablaba y señalaba al otro lado del cristal. Indicaba con el dedo los senderos que cruzaban el bosque, así como el cobertizo de la esquina donde se guardaban las bicicletas, las cañas de pescar y otras cosas que, a lo mejor, ella podía desear usar.
—Todo lo que hay aquí en la finca está a tu disposición. Esta es tu casa ahora. Quiero que lo sepas.
Meja lo escuchaba entre bocado y bocado. Notó cómo le costaba tragar.
—En la vida he ido de pesca.
—No pasa nada, cuando quieras te enseño.
Le agradaba el modo en que la cara de él se le arrugaba al sonreír, le gustaba la melodía de sus palabras, a las que cortaba la última sílaba. Él solo mantenía contacto visual con su joven huésped a breves intervalos, como evitando invadir su espacio, de manera que ella fue relajándose, hasta el punto de atreverse a servirse otra taza de café, a pesar de que tenía que inclinarse sobre la mesa para alcanzar la cafetera. Lo cierto era que no debería beber café tan tarde, pero la luz del sol atravesaba la ventana con tanta intensidad que, en cualquier caso, no iba a ser capaz de conciliar el sueño.
—Anda, qué a gusto estáis aquí.
En el umbral apareció Silje en bragas, con los pechos colgándole flácidos y macilentos al intenso resplandor de la luz. Meja giró la cabeza a fin de desviar la mirada hacia otro lado.
—Ven y siéntate antes de que tu hija se coma todo el pan —la animó Torbjörn.
—Oh, sí, Meja se te podría comer a ti si la dejaras.
Su madre tenía esa voz aguda que hacía que a ella se le retorciera el estómago. Entró arrastrando los pies hasta pararse debajo del ventilador y se encendió un cigarrillo, al que dio una calada tan honda que parecía querer inhalar el humo hasta el fondo de sus entrañas. Meja contempló el reflejo de Silje en el cristal del viejo reloj de péndulo: los ojos brillantes, las costillas presionando contra la piel. Se preguntó si tendría síndrome de abstinencia al haber dejado la medicación, pero no quería preguntárselo allí con Torbjörn delante. Este levantó la cafetera para servir una taza a la recién llegada.
—Estaba diciéndole a Meja que eche un vistazo por la finca cuando quiera; tengo varias bicicletas, por si le apetece bajar al lago o al pueblo.
—¿Has oído eso, Meja? ¿Por qué no sales a echar un vistazo?
—Igual mañana.
—¿Qué otra cosa tienes que hacer? Coge la bicicleta y baja al pueblo, a ver si encuentras gente de tu edad. Es verano, caramba, no tiene sentido que te quedes aquí encerrada, muerta del asco.
Silje apagó el cigarro, alcanzó el monedero y sacó un billete de veinte coronas, que ofreció a su hija.
—Venga, cómprate un helado o algo así.
—No hay nada abierto a estas horas —intervino Torbjörn desde su asiento—. Pero los jóvenes suelen reunirse en el pueblo de todos modos. Seguro que se alegran de ver que llegan refuerzos.
De mala gana, Meja se levantó de la mesa y agarró el dinero. Su madre la siguió al porche.
—Es que Torbjörn y yo necesitamos estar a solas un rato —susurró—. ¿Nos das un par de horas? ¡Vamos, sal a divertirte un poco!
Inclinándose hacia delante, le rozó la mejilla con los labios y le dio un par de cigarrillos antes de entrar de nuevo dentro y cerrar tras de sí. Ella se quedó inmóvil unos instantes, con los ojos fijos en la puerta cerrada. El crepitar de los árboles a sus espaldas sonaba como una carcajada burlona. Se dio la vuelta despacio. De repente fue consciente de que la habían dejado a solas con el bosque. Justo lo que más temía.
El objeto de su búsqueda eran los terrenos abandonados. Zonas con heredades en ruinas y caminos invadidos por una vegetación descontrolada. Según una vidente de la ciudad lapona de Kemi, allí es donde encontraría a su hija. En un lugar «entre espesos bosques y devastados restos». No es que Lelle diera mucho crédito a las médiums, pero las circunstancias no permitían hacerle ascos a nada, y ya no vacilaba en agarrarse a un clavo ardiendo.
Daba gracias a la abundante luz nocturna cuando, al cruzar los umbrales de las fincas, se veía obligado a agacharse para pasar por las puertas, las cuales solían colgar inseguras de bisagras oxidadas; al deambular por los viejos suelos quejumbrosos manchados por la humedad y el tiempo; al deslizar la mirada por los cochambrosos sofás, las estufas de leña y las pantallas de las lámparas cuidadosamente envueltas en telarañas y polvo. En algunas casas resonaba el eco de un apolillado y absoluto vacío, mientras que otras parecían haber sido abandonadas con prisa, según delataban la frágil vajilla en los estantes y las labores de bordado enmarcadas que proclamaban genialidades varias:
«Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite».
«¡No olvides que lo poco agrada y lo mucho enfada!».
«La vida sonríe a quien le sonríe».
Con las paredes llenas de tales frases lapidarias, no era de extrañar que se hubieran largado. Pensó en las damas de carrillos sonrosados sentadas a la luz de las lámparas de queroseno durante las noches invernales, hilo y aguja en ristre. Se preguntaba si aquellas simplezas servían de consuelo a su estéril existencia, o si es que el fallo estaba en él por encontrarlas risibles.
El sol de medianoche brillaba a través de los huecos de las ventanas, trazando dibujos en la mugre que albergaba excrementos de ratón y de liebre. Entró en las distintas habitaciones, echando un vistazo debajo de las camas y dentro de los armarios, y moviéndose todo lo rápido que le permitía su atrevimiento sobre los inestables tablones del suelo. Cuando llegó a la última heredad, el latido de la sangre había dejado de golpearle los tímpanos. No le faltaba casi nada para terminar, pronto estaría de nuevo a salvo dentro del coche. Esa última finca tenía mejor aspecto: las ventanas conservaban los cristales y el tejado no presentaba huecos. La puerta de la entrada se resistía a ceder, de manera que se vio obligado a tirar una y otra vez de ella con todo su peso corporal hasta que se abrió de forma tan repentina que lo hizo caer de espaldas al suelo. Soltó unos cuantos improperios que rasgaron el silencio, mientras la humedad de la tierra se colaba a través de la tela vaquera de sus pantalones. A continuación, al enderezarse, sintió un dolor punzante alrededor del coxis. Lanzó una mirada por encima del hombro para cerciorarse de que no había nadie descojonándose de él allí en medio de aquellos andurriales.
Antes de que sus pies llegaran a traspasar el umbral, el hedor lo abofeteó. Un hedor asfixiante a muerte y podredumbre. Retrocedió con tal brusquedad que estuvo a punto de caerse de nuevo. Se llevó la mano a la pistola que colgaba de la cinturilla del pantalón y le quitó el seguro con un gesto rápido. De reojo miró el automóvil, que se hallaba a unos cincuenta metros, medio oculto por la maleza. Consideró la opción de salir corriendo para sentarse al volante y olvidarse de todo aquello, olvidarse de la puta vidente de Kemi y de toda la turbiedad que se escondía en aquellas casuchas deshabitadas sumidas en el olvido. Sin embargo, no lo hizo. En su lugar, se cubrió la cara con la mano libre y cruzó el umbral apuntando con el arma al frente. Dentro, la peste era insoportable. Las náuseas se le agolparon en la garganta al tiempo que avanzaba a tientas en la penumbra. Sonriéndole desde las paredes, unos rostros humanos lo recibieron: fotografías en blanco y negro sobre un papel pintado corroído por la humedad, muy cerca las unas de las otras. Niños pequeños de cabellos blancos con sonrisas desdentadas, una mujer ataviada con un vestido negro a juego con sus ojos. Lelle se adentró en la oscuridad. Una chimenea llena de hollín, sillas de madera de tres patas y una mesa de cocina cubierta por un florido hule. Debajo de la mesa, un informe bulto hinchado.
Se trataba de un topillo. Muerto y tumefacto, con la cola agarrotada contra su cuerpo rígido.
Lelle bajó el arma y se batió en retirada. Se apresuró a dejar atrás los semblantes sonrientes de las paredes y a salir de nuevo al aire libre.
Antes de entrar en el coche permaneció allí un momento, inclinado hacia delante con las manos en las rodillas, limpiándose los pulmones con el aire del bosque. El olor a podredumbre se le había quedado enganchado a la nariz, lo había seguido hasta el automóvil y no acabó de abandonarlo hasta que estuvo de vuelta en la carretera. Como si emanara de sus propias entrañas.