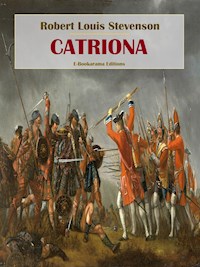
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1893, Robert Louis Stevenson escribió "Catriona" como la digna continuación de su obra maestra "Secuestrado". En "Catriona", el protagonista David Balfour vuelve a contarnos sus andanzas tras lo relatado en "Secuestrado".
A ambas obras la separan siete años, miles de kilómetros y, entre otras obras, "La flecha negra", "El barón de Ballantrae"... Pero hay aún otra cosa que las separa y que hace de las dos novelas obras tan poco parecidas.
Se mantiene en las dos el hilo argumental, es decir, lo que le acontece a David Balfour, el narrador en primera persona y la intriga supone conocer desde que posición social, desde que destino final, nos cuenta sus peripecias. Pero si en "Secuestrado" la aventura es fundamental, una aventura frenética, vital, que forja al protagonista a través del peligro y de la amistad, en "Catriona" Stevenson se decanta por la novela romántica, por el aprendizaje sentimental y social del protagonista. Sigue siendo una novela política, de forma que se continúa con la incursión de la ficción de David Balfour en la realidad histórica escocesa. Pero lo que en "Secuestrado" era un simple motivo que justificaba la aventura, en "Catriona" se convierte en un fondo narrativo que la voluntad del personaje no puede cambiar.
En "Catriona", las aventuras narradas por David Balfour se han desplazado a los Highlands escoceses y el protagonista trata sus infortunios causados por el asesinato de Appin; sus problemas con el abogado Lord Grant; su cautiverio en el peñon de Bass; el viaje por Holanda y Francia y las singulares relaciones con James More Drummond o Macgregor, un hijo del notable Rob Roy, y su hija Catriona de la que se enamora...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
CATRIONA
Dedicatoria
Primera Parte: El Lord Advocate[1]
I. Un mendigo a caballo
II. El abogado de las Highlands
III. Camino de Pilrig
IV. Lord Advocate Prestongrange
V. En la casa del Advocate
VI. En compañía del señor de Lovat
VII. Cometo una falta contra mi honor
VIII. El matón
IX. El brezal en llamas
X. El pelirrojo
XI. El bosque de Silvermills
XII. Nuevamente en camino con Alan
XIII. La playa de Gillane
XIV. El Bass
XV. La historia de Tod Lapraik, contada por Andie el Negro
XVI. El testigo ausente
XVII. El memorial
XVIII. La pelota en el punto de partida
XIX. En poder de las damas
XX. Continúo moviéndome en la buena sociedad
Segunda Parte: Padre e hija
XXI. El viaje a Holanda
XXII. Helvoetsluys
XXIII. Viaje a través de Holanda
XXIV. La historia completa de un ejemplar de Heineccius[47]
XXV. El regreso de James More
XXVI. El trío
XXVII. Una pareja
XXVIII. Me quedo solo
XXIX. Reencuentro en Dunkerque
XXX. La carta del barco
Conclusión
Notas a pie de página
CATRIONA
Robert Louis Stevenson
Dedicatoria
A Charles Baxter,
procurador.
Mi querido Charles:
Es sino de las segundas partes defraudar a quienes las esperaban, y mi David, dejado a su suerte durante más de un lustro en el despacho de la British Linen Company, debe contar con que su tardía reaparición se reciba con gritos, si no con proyectiles. Con todo, cuando recuerdo los días de nuestras exploraciones, no me falta la esperanza. Seguramente habremos dejado en nuestra ciudad la semilla de alguna inquietud. Algún joven patilargo y fogoso debe de alimentar hoy los mismos sueños y desvaríos que nosotros vivimos hace ya tantos años; y gustará el placer, que debiera haber sido nuestro, de seguir por entre calles con nombres y casas numeradas las correrías de David Balfour, reconociendo a Dean, Silvermills, Broughton, el Hope Park, Pilrig y la vieja Lochend, si todavía está en pie, y los Figgate Whins, si nada de aquello desapareció, o de echarse a andar a campo traviesa (aprovechando unas largas vacaciones) hasta Guillane o el Bass.
Puede que así su mirada reconozca el paso de las generaciones pasadas y considere, sorprendido, el trascendental y precario don de su existencia.
Tú aún permaneces —como cuando te vi por primera vez, y en la última ocasión en que me dirigí a ti— en esa ciudad venerable que siempre siento como mi propia casa.
Y yo, tan lejos, perseguido por las imágenes y recuerdos de mi juventud, tengo ante mí, como en una visión, la juventud de mi padre y la de su padre y toda una corriente de vidas que desciende hacia el Norte remoto, arrastrando un rumor de risas y de lágrimas, hasta arrojarme, al fin, envuelto en una inundación brusca, a estas islas lejanas.
Y yo, admirado, humillo mi cabeza ante la gran novela del destino.
R. L. S.
Vailima Upulu, Samoa, 1892
Primera Parte: El Lord Advocate[1]
I. Un mendigo a caballo
El 25 de agosto de 1751, hacia las dos de la tarde, salía yo, David Balfour, de la British Linen Company, escoltado por un mozo que me llevaba una bolsa de dinero, mientras algunos de los jefes más encopetados de la casa salían a despedirme desde las puertas de sus despachos. Dos días antes, e incluso hasta ayer por la mañana, era yo una especie de pordiosero al borde de un camino, cubierto de harapos, contando mis últimos chelines; tenía por compañero a un condenado por traición y con mi propia cabeza puesta a precio por un crimen que había alborotado a todo el país. Y hoy se me daba por herencia una posición en la vida, era un terrateniente, con un ordenanza del banco cargado con mi oro, cartas de recomendación en los bolsillos y (como suele decirse) con todos los triunfos en la mano.
Se daban, sin embargo, dos circunstancias que bien pudieran trastocar el buen derrotero que habían tomado mis asuntos. Una era la difícil y peligrosa negociación que debía llevar a cabo; la segunda, el lugar en que me encontraba. La enorme ciudad sombría, y la agitación y el ruido de tal cantidad de gentes, resultaban para mí un mundo nuevo tras los ribazos pantanosos, las arenas de la costa y los apacibles campos en que había vivido hasta entonces. Me abatía particularmente aquella multitud ciudadana. El hijo de Rankeillor era flaco y corto de talla; apenas me cabían sus ropas y realmente no me favorecían para ir pavoneándome delante del ordenanza de un banco. Vestido así no conseguiría sino hacer reír a la gente y (lo que era peor en mi caso) hacerme blanco de habladurías. Así que resolví procurarme ropa a mi medida y, mientras caminaba al lado del ordenanza que llevaba mi bolsa, le eché el brazo al hombro, como si fuéramos un par de amigos.
Me equipé en la tienda de un comerciante de Luckenbooths: nada que pecase de lujoso, pues no tenía la intención de presentarme como un «mendigo a caballo», sino honestamente y como correspondía, de forma que impusiera respeto a los criados. De allí me fui a un armero donde conseguí una espada común, tal como cuadraba a mi posición en la vida. Me sentía más seguro con el arma, aunque (más bien ignorante de su uso) se podría decir que suponía un peligro más. Mi ordenanza, que era evidentemente hombre de cierta experiencia, juzgó que había seleccionado mi atavío con acierto.
—Nada que llame la atención —dijo—, una vestimenta decente y sencilla. Y en cuanto al espadín, a buen seguro que conviene a vuestro grado; pero, si yo estuviera en su lugar, habría dado mejor fachada a mi dinero.
Y me propuso que comprara unas calzas en la tienda de una señora del bajo Cowgate, prima suya, que las tenía de lo mejor.
Pero yo tenía asuntos más urgentes a mano. Me hallaba en esta vieja ciudad tenebrosa, lo más parecido del mundo a una conejera, no solo por el número de sus habitantes, sino también por el laberinto de sus travesías y callejones cerrados. Un lugar, ciertamente, donde a un extranjero no podía caerle en suerte hallar a un amigo, más si este era otro extranjero. Y aun suponiendo que atinase a dar con él, era tanta la gente que se apiñaba en estas altas casas, que bien pudiera pasarse buscando un día entero antes de acertar con la puerta justa. Lo común era contratar un mozo, de los que llamaban caddies; alguien que hacía de guía o piloto, conduciéndole a uno a donde necesitara ir y (hechas las diligencias) trayéndole de nuevo a donde se hospedara. Pero estos caddies, empleados siempre en la misma clase de servicios, y teniendo por fuerza de su oficio la obligación de estar bien informados de cada casa y persona de la ciudad, habían acabado por constituir una hermandad de espías; y yo mismo sabía, por los relatos del señor Campbell, cómo se pasaban las informaciones de unos a otros, con qué avidez curiosa iban dando cuerpo a sus conjeturas en torno a los asuntos de quienes los empleaban, y cómo eran los ojos y los dedos de la policía. En las circunstancias en que me hallaba habría sido prueba de muy escaso juicio poner tal hurón a mis talones. Debía realizar tres visitas, todas necesarias y sin posible dilación: a mi pariente el señor Balfour de Pilrig; al abogado Stewart, el cual llevaba los asuntos de Appin; y a William Grant, Esquire[2] de Prestongrange, Lord Advocate de Escocia. La del señor Balfour no era una visita comprometida y, además (puesto que Pilrig se hallaba en la región), confiaba en poder hallar el camino por mí mismo, con la ayuda de mis piernas y mi conocimiento del escocés. Pero las dos restantes eran casos diferentes. No solo se trataba de la visita al agente de Appin, en medio del escándalo que rodeaba a Appin debido al asesinato, lo cual era peligroso de por sí, sino que tal visita, además, era incompatible con la otra. Yo estaba dispuesto a pasar, en el mejor de los casos, un mal rato con el Lord Advocate Grant; pero ir a verle recién salido de la casa del agente de Appin era hacer un flaco favor a mis propios asuntos y, muy probablemente, sería la perdición de mi amigo Alan. Proceder así me daba, en conjunto, la impresión de estar de una parte corriendo con la liebre, y de otra, cazando con los podencos; nada de lo cual me satisfacía en absoluto. Decidí entonces realizar primero lo que debía solucionar con el señor Stewart y el lado jacobita [3] del asunto, y aprovechar para ese propósito la guía del ordenanza que tenía a mi lado. Pero acababa de darle la dirección, cuando empezó a llover —cuatro gotas sin consecuencias, a no ser por mi nuevo atavío— y buscamos cobijo en un tramo a cubierto, en la entrada de un callejón sin salida.
Tentado por la curiosidad, di unos pasos hacia el interior del callejón. El pavimento de la estrecha calzada descendía en pendiente. Las casas, increíblemente altas, pendían a cada lado combadas en sus aleros, un piso sobre otro, creciendo hasta lo alto donde solo se mostraba una cinta de cielo. Por lo que pude atisbar por las ventanas y por el aspecto respetable de las personas que entraban y salían, estas casas debían estar habitadas por gente de buena posición; todo lo que veía del lugar me interesaba como si fuera parte de una novela.
Aún me absorbía esta contemplación, cuando sonaron tras de mí pasos secos y rítmicos entre un ruido de armas. Al darme la vuelta rápidamente vi una partida de soldados y, en medio de ellos, a un hombre de estatura elevada cubierto con un sobretodo. Caminaba un poco inclinado como si iniciara un gesto de cortesía airoso e insinuante: sus manos oscilaban con un movimiento de aplauso contenido y dejando asomar la astucia en su rostro noble. Creí sentir sobre mí sus ojos, pero no pude encontrar su mirada. Este cortejo pasó a nuestro lado hasta detenerse ante una puerta del callejón, que fue abierta por un lacayo de rica librea, conduciendo dos soldados al prisionero al interior de la casa y quedando el resto al pie de la puerta, apoyados en sus mosquetones.
Ningún suceso en las calles de una ciudad ocurre sin el acompañamiento de desocupados y chiquillos. Y así sucedió ahora; pero la mayoría se disolvió pronto, hasta no quedar más que tres personas. Una de ellas era una joven que vestía como una dama y cuyo tocado completaba una escarapela con los colores de los Drummond. En cuanto a sus compañeros o (mejor diría) servidores, eran domésticos desharrapados, tales como los que yo había visto por docenas en mis viajes por las tierras altas. Los tres conversaban gravemente en gaélico. El acento de esta lengua me era particularmente dulce porque me recordaba a Alan; y aunque la lluvia había cesado y mi ordenanza tiraba de mí para que nos fuésemos, yo me aproximé aún más al grupo con la intención de escuchar. Regañados acaloradamente por la dama, los otros se excusaban servilmente, por lo que deduje que ella pertenecía a una casa principal. Mientras sucedía esto, los tres buscaban con insistencia sus bolsillos y, por lo que pude adivinar, terminaron por reunir apenas medio ochavo entre todos. Esto me hizo sonreír mientras miraba a estos montañeses, siempre los mismos, con su refinada educación y sus bolsas vacías.
De pronto, la muchacha volvió casualmente la cabeza y vi entonces su rostro por vez primera. No hay cosa más admirable que la forma en que el rostro de una mujer se adueña de la mente de un hombre y ahí permanece sin que él sepa nunca decir por qué; como si hubiera sido precisamente eso lo que él deseara. Tenía unos ojos maravillosos, relucientes como estrellas; mas no fueron solamente sus ojos, pues lo que más vivamente recuerdo es el dibujo de sus labios entreabiertos cuando ella se volvió; sea por lo que fuese, permanecí allí mismo, mirándola como alelado. Ella, como si no se hubiese dado cuenta hasta entonces de tener a alguien tan cerca, me miró un poco más detenidamente y quizá con más sorpresa de lo que permiten las normas de la estricta cortesía. Por mi ruda cabeza provinciana, pasó la idea de que ella pudiera haberse impresionado ante mi flamante atuendo, con lo que enrojecí como una amapola; es de suponer que a la vista de mi azoramiento ella sacara sus propias conclusiones, porque se apartó a un lado del callejón con sus sirvientes y allí, donde yo no podía ya oír nada, volvieron a su disputa.
Hasta aquel momento habían cautivado mi admiración algunas muchachas, pero rara vez con una intensidad tan brusca; y, más bien, me habían impulsado mis sentimientos hacia atrás que hacia adelante, pues me sentía extremadamente vulnerable frente a las burlas de las mujeres.
Cabe pensar que yo tenía en esta ocasión razones de más para seguir mi antigua práctica, pues acababa de encontrar a esta joven en la calle, siguiendo, por lo visto, a un preso y acompañada por dos desharrapados montañeses de mal cariz. Pero había algo más; era evidente que la chica pensaba que yo había estado fisgoneando en sus secretos, y yo no podía, con mis nuevas ropas y mi espada y desde la posición de mi nueva fortuna, sufrir tales sospechas. El «mendigo a caballo» no podía tolerar verse rebajado hasta ese punto, o, al menos, no ante esta joven dama. Me dirigí, pues, a ella, quitándome el flamante sombrero con mis mejores modales.
—Señora —dije—, me siento obligado, por respeto a mí mismo, a hacerle saber que no entiendo el gaélico. Es cierto que escuchaba, pues tengo amigos que viven en las Highlands[4] y me es muy querido el acento de su lengua; mas, en lo que toca a vuestros asuntos privados, si os hubierais expresado en griego, podría haber entendido algo.
Ella me hizo una leve y distante reverencia.
—No ha habido ofensa —dijo con un precioso acento que parecía inglés (pero más agradable)—, cualquier gato puede mirar al rey.
—No tengo intención de ofenderos —respondí—. No estoy versado en los modales de la ciudad. Nunca, hasta hoy, había puesto mis pies en Edimburgo. Tomadme por lo que soy: un muchacho del campo; mejor quiero confesarlo que lo descubráis vos misma.
—Ciertamente, no es común que los extraños hagan sus encuentros en mitad de la calle. Pero si sois del campo, eso cambia las cosas. Yo soy tan del campo como vos; de las Highlands, como veis, y también me siento lejos de mi casa.
—Apenas hace una semana que llegué a la ciudad —dije—. No ha pasado una semana desde que me hallaba en los brezales de Balwhidder.
—¿Balwhither? —exclamó—. ¿Venís de Balwhither [5]? Ese nombre y todo lo que evoca me llena de alegría. Por poco tiempo que hayáis estado allí, debéis conocer a algunos de mis parientes o amigos.
—Viví en la casa de un hombre honrado y bondadoso, llamado Duncan Dhu MacLaren —contesté.
—Sí, conozco muy bien a Duncan y le dais los calificativos que merece; mas, por muy cabal que él sea, su esposa no lo es menos.
—Es cierto, son excelentes personas y el lugar muy hermoso.
—¿Hay otro semejante en todo el mundo? Amo esa tierra, su olor y hasta las raíces que allí crecen.
Me sentía cautivado por la vehemencia de aquella joven.
—Ojalá pudiera haber traído conmigo el perfume de aquellos brezales —dije—. Y aunque siento mi torpeza por haberme dirigido a vos tan desenfadadamente, creo que ahora tenemos cosas en común. Os ruego que no me olvidéis, se me conoce por David Balfour, y hoy es un día muy afortunado para mí, pues acabo de recibir el legado de mi patrimonio y hace muy poco que me he librado de un peligro de muerte. En recuerdo de Balwhidder, recordad mi nombre como yo recordaré el vuestro, en memoria de este día afortunado.
—Mi nombre está proscrito —dijo en tono altivo—. Hace más de cien años que no ha estado en lenguas de nadie salvo a escondidas, como el hada del cuento [6]. Utilizo el de Catriona Drummond.
Ahora ya sabía a qué atenerme. En toda Escocia no había sino un solo nombre proscrito: el de los Macgregors. Sin embargo, lejos de huir a este contacto indeseable, me comprometí aún más en él.
—He convivido con alguien que estaba en esa misma situación —dije—, y espero que será uno de vuestros amigos. Le llaman Robin Oig.
—¿Es cierto? —exclamó—. ¿Conoce a Rob?
—He pasado una noche en su compañía.
—Sí, es un ave nocturna —dijo ella.
—Teníamos allí una gaita —añadí—. Podéis adivinar cómo pasamos nuestros tiempo.
—En cualquier caso, no podéis ser un enemigo —dijo—. Su hermano estaba ahí hace un momento, con los casacas rojas [7] alrededor. Yo le llamo mi padre.
—¿Es posible? —exclamé—. ¿Sois hija de James More?
—Soy su única hija; la hija de un preso. Es posible que lo haya olvidado, al menos por una hora, hablando con extraños.
En este punto uno de los sirvientes, dirigiéndose a ella en un pésimo inglés, le preguntó qué debía hacer «para lo del rapé». De una ojeada me apercibí de los rasgos de este hombre bajo, patizambo, pelirrojo y de una gran cabeza, que más tarde, a mi costa, habría de conocer mejor.
—Hoy ya no se puede hacer nada, Neil —le contestó ella—. ¿Cómo pensáis comprar rapé sin dinero? Esto os enseñará a ser más cuidadoso otra vez, y creo que James More no estará muy complacido con Neil, hijo de Tom.
—Señorita Drummond —dije—. Ya os he dicho que estoy en mi día de suerte. Aquí tengo un ordenanza de banco a mis talones y recordad que recibí la hospitalidad de vuestra propia tierra de Balwhidder.
—Nadie de mi gente os la dio.
—Ah, bien —dije—, pero estoy en deuda con vuestro tío, al menos por unos aires de gaita. Y, además, os he ofrecido mi amistad y no me la habéis rechazado cuando hubiera sido su momento.
—Si se tratara de una gran suma este gesto os hubiera honrado, pero os diré de lo que se trata. James More permanece encadenado en la prisión, pero desde hace algún tiempo le traen aquí cada día a la casa del Advocate.
—¡A la casa del Advocate! —exclamé—. ¿Es ahí…?
—Esta es la casa del Lord Advocate Grant de Prestongrange. Aquí se trae a mi padre continuamente. Con qué fin, no tengo la menor idea; pero parece que hay para él una vislumbre de esperanza. Durante ese tiempo no me han dejado verle, ni escribirle siquiera, así que aguardamos en las calles del reino a que pase y así cogemos la ocasión al vuelo para entregarle, mientras pasa, unas veces su rapé y otras algo por el estilo. Y he aquí que ahora este vástago de desdicha, Neil, hijo de Duncan, ha perdido mi moneda de cuatro peniques, que era el dinero para el rapé, y James More va a quedarse con las ganas y pensará que su hija le ha olvidado.
Saqué seis peniques de mi bolsillo, se los di a Neil y le mandé ir al recado. Después me dirigí a ella:
—Esa moneda de seis peniques vino conmigo de Balwhidder.
—Ah —dijo—, veo que sois un amigo de los Gregara.
—No quisiera engañaros de nuevo —dije—, apenas conozco a los Gregara y aún sé menos de James More y sus asuntos, pero en el poco tiempo que llevo en esta calle me parece que habéis dejado de ser una extraña para mí. Decid mejor «un amigo de la señorita Catriona» y os equivocaréis menos.
—Lo uno no puede ir sin lo otro —dijo.
—Aun así, lo intentaré —repuse yo.
—¿Y qué vais a pensar de mí —exclamó—, sino que ofrezco mi mano al primer desconocido?
—No pienso nada, a no ser que sois una buena hija.
—Debo devolveros el dinero. ¿Dónde os alojáis?
—A decir verdad, aún no tengo donde, pues no llevo ni tres horas en la ciudad; pero, si me dais vuestra dirección, me permitiré el atrevimiento de ir yo mismo a buscar mis seis peniques.
—¿Puedo confiar en vos hasta ese punto?
—No tengáis ningún temor.
—James More no toleraría lo contrario. Me hospedo más allá de la aldea de Dean, en la orilla norte, en la casa de la señora Drummond-Ogilvy de Allardyce, una amiga íntima que tendrá mucho gusto en daros las gracias.
—Allí me veréis tan pronto como mis asuntos me lo permitan —dije.
Luego, el recuerdo de Alan vino de nuevo a mi mente y me precipité a decir adiós.
No podía sino pensar, una vez que me despedí, que habíamos sido, durante el breve encuentro, extraordinariamente francos y que una dama más discreta se habría mostrado más retraída. Creo que fue el ordenanza quien me sacó de estos pensamientos tan poco galantes.
—Creí que erais un joven con algo más de buen juicio —comenzó a decir enfurruñado—, pero parece que estáis a un buen trecho de eso. No andarán mucho tiempo juntos el loco y su plata. ¡Vaya!, así que sois un galán picarón y además un calavera. ¡De cháchara con muñecas de un centavo!
—Si os atrevéis a hablar de esa dama… —comencé a decir.
—¡Una dama! —exclamó—. Dios bendito, ¿qué dama? ¡Llamar a eso una dama, amigo! La ciudad está llena de ellas: ¡Damas! Ya se nota que no conocéis todavía Edimburgo.
Me invadió un sentimiento de cólera.
—¡Ya basta! —exclamé—. Conducidme adonde os he dicho y mantened cerrada vuestra asquerosa boca.
Él me obedeció a medias, pues, sin dirigirse directamente a mí, cantaba aludiéndome descaradamente con una voz estentórea y desafinada mientras caminábamos:
Cuando Mary Lee bajaba por la calle, se le voló la toca;
ella echó una mirada de reojo a su salto de cama
y todos vinimos del este y del oeste,
vinimos todos a la vez,
vinimos todos del este y del oeste
a cortejar a Mary Lee.
II. El abogado de las Highlands
El abogado Charles Stewart vivía en lo alto de la escalera más larga construida nunca por manos de albañil: quince pisos, ni uno menos; y, cuando había alcanzado la puerta y la abrió el escribiente diciéndome que el abogado estaba dentro, apenas me quedaba resuello para despedir a mi ordenanza.
—Largaos —le dije— al este y al oeste.
Y, quitándole de las manos la bolsa de dinero, seguí al escribiente al interior de la casa. La primera habitación era la oficina de este último y allí estaba su silla delante de una mesa cubierta de papeles de asunto jurídico. En la habitación del fondo, que comunicaba con esta, un hombrecillo vivaracho miraba con atención una escritura de la que apenas apartó los ojos cuando yo entré; en realidad mantenía un dedo puesto en el espacio de la página como si se dispusiera a mandarme salir, y volver de nuevo a su lectura. Esto no me agradó demasiado y aún me gustaba menos ver que el escribiente se había situado en buen sitio para escuchar lo que se hablase entre el abogado y yo.
Pregunté al hombre menudo si era él el señor Charles Stewart, abogado.
—El mismo —respondió—; y, si me permite que le haga la misma pregunta, ¿quién sois vos?
—No conocéis mi nombre ni sabéis nada de mí —dije—, pero os traigo la prenda de un amigo que conoceréis bien. Que conoceréis bien —repetí bajando la voz—, pero del que quizá, en este momento, no os sintáis muy deseoso de oír hablar. Los pormenores del asunto que debo proponeros son de naturaleza más bien confidencial. Y, en resumidas cuentas, me gustaría que tuviéramos esta entrevista en privado.
Él se puso en pie sin decir palabra y, apartando sus papeles con gesto contrariado, mandó al escribiente fuera con un encargo y cerró la puerta de la habitación tras él.
—Y ahora, señor —dijo, volviendo a sentarse de nuevo—, podéis hablar libremente y sin temor alguno. Pero antes de que comencéis —y alzó aquí la voz— debo por mi parte avisaros mis recelos. Os lo digo de antemano: sois un Stewart o un Stewart os manda. Es un nombre digno y no sería correcto que un hijo de mi padre lo menospreciara. Pero empieza a inspirarme terror la simple mención de ese nombre.
—Me llamo Balfour —contesté—, David Balfour de Shaws. Y en cuanto al que me envía, su prenda hablará por él.
Y mostré el botón de plata.
—Guardaos eso —gritó el abogado—, no necesitáis nombrarle. ¡Ese botón del diablo! Ya lo conozco, ¡que el diablo se lo lleve! ¿Dónde está él ahora?
Le dije que no sabía dónde se encontraba Alan, pero que estaba en un lugar seguro (o eso creía al menos) en la orilla norte, donde permanecería hasta que se le proporcionara un barco; y que habíamos convenido una cita para informarle yo el cómo y cuándo.
—He tenido siempre la corazonada de que me colgarían de un cable por culpa de mi endiablada familia —gritó el abogado—. ¡Y, por Dios, que creo que ha llegado el día! ¡Conseguirle un barco! ¿Y quién lo va a pagar? ¡Ese hombre está loco!
—Esa es la parte que corre de mi cuenta, señor Stewart. Aquí hay una bolsa con buen dinero y, si necesitase más, puede traerse más de donde traje este.
—No necesito preguntaros vuestras opciones políticas —dijo.
—Desde luego —contesté con una sonrisa— soy un whig[8]. Tan cabal como cualquiera.
—Alto ahí, alto ahí —dijo el señor Stewart—. ¿Qué es todo esto? ¿Un whig? Pero entonces, ¿qué hacéis aquí con el botón de Alan? ¿Y qué clase de contrabando es este para que vos os hayáis metido, señor whig? Estamos ante un rebelde proscrito y un acusado de homicidio, con la cabeza puesta a precio por doscientas libras, y vos me pedís que me comprometa en sus asuntos y ¡luego me confesáis que sois un whig! Jamás supe de un whig de esta especie, y eso que he conocido montones de ellos.
—Él es un rebelde proscrito, y lo siento más por cuanto es mi amigo. Solo puedo desear que hubiera ido mejor encaminado. También es un acusado de asesinato, para su desgracia; pero esa acusación es un error.
—Eso es lo que vos decís.
—Otros además de vos me lo oirán decir dentro de poco —repuse—; Alan Breck es inocente, y James también lo es.
—Oh —dijo él—, el caso de uno y otro son la misma cosa. Si Alan quedara libre, James no podría ser acusado de nada.
Después de esto, le relaté en pocas palabras cómo conocí a Alan, de qué modo fortuito fui testigo del asesinato de Appin, los diversos lances de nuestra huida por el monte y la recuperación de mi patrimonio.
—Así pues, señor, ya estáis al tanto de cómo se desarrollaron los hechos y —continué— podéis ver vos mismo cómo me vi implicado en los asuntos de vuestra familia y vuestros amigos, que (por el bien de todos) ojalá hubieran sido asuntos más corrientes y menos sangrientos. También vos mismo podéis colegir que quedan sueltas ciertas piezas de este asunto y que no resultaba conveniente confiar el caso a cualquier abogado elegido al azar. Solo me resta preguntaros si os vais a hacer cargo del caso.
—No me siento muy dispuesto, pero viniendo, como habéis venido, con el botón de Alan, apenas se me da la opción para elegir —contestó—. ¿Cuáles son vuestras instrucciones? —añadió, tomando su pluma.
—Lo primero es hacer que Alan salga ocultamente del país —contesté—; pero esto no necesito repetíroslo.
—Va a ser difícil que lo olvide —dijo.
—Lo siguiente es la pequeña suma de dinero que debo a Cluny —continué—. Yo tendría dificultades para encontrar un medio de transporte, mientras que no sería difícil para vos. Son dos libras, cinco chelines y tres peniques y medio, en moneda esterlina [9].
El abogado tomó nota.
—Después —dije—, hay un tal señor Henderland, predicador y misionero autorizado de Ardgour, a quien me gustaría enviar un poco de rapé, y como imagino que mantenéis contacto con vuestros amigos de Appin (que está tan cerca), es un recado que se podría hacer al mismo tiempo que el otro.
—Hemos dicho rapé. ¿Cuánto?
—Pongamos que dos libras.
—Dos —dijo.
—Luego está la joven Alison Hastie, en Limekilns —dije—. Ella fue quien nos ayudó a Alan y a mí a cruzar el Forth. Yo pensaba que si le pudiese enviar un bonito vestido para los domingos, que ella pudiera llevar sin desdecir de su rango, me quedaría con la conciencia más tranquila: pues la pura verdad es que los dos le debemos la vida.
—Me place ver que sois juicioso con vuestro dinero, señor Balfour —observó el abogado mientras tomaba sus notas.
—Me daría vergüenza no serlo el primer día que disfruto mi herencia —respondí—; y ahora, si queréis sumar todos los gastos y añadir vuestros honorarios, me gustaría saber si sobra algún dinero para no ir con los bolsillos vacíos. No es que escatime nada de todo lo que sea necesario para poner en salvo a Alan, ni que no posea más; pero, habiendo retirado tal suma el primer día, creo que no daría buena impresión volver al día siguiente por más. Solo deseo que se asegure de si es suficiente —añadí—, pues no quisiera por nada del mundo que nos viésemos otra vez.
—Vaya, me complace ver que también sois precavido. Pero me parece que os arriesgáis dejando una suma tan elevada a mi discreción.
Dijo esto sin disimular una burla amistosa.
—Tendré que correr el riesgo —respondí—. Ah, y me queda por pediros aún otro favor: que me indiquéis un alojamiento, pues no tengo techo para mi cabeza. Pero es necesario que mi paso por allí tenga todos los visos del azar; no sería conveniente que el Lord Advocate entrara en sospechas de nuestros contactos.
—Podéis calmar vuestra inquietud —dijo—. Jamás pronunciaré vuestro nombre, señor; y, además, creo que el Advocate disfruta por ahora la envidiable suerte de ignorar vuestra existencia.
Caí en la cuenta de que no me había expresado convenientemente y contesté:
—En ese caso, se le avecina un bonito día —dije—, porque tendrá noticias de ella a su pesar; y será mañana mismo, que es cuando pienso ir a verle.
—¡Cuando vais a ir a verle! —repitió Stewart—. O yo estoy loco o lo estáis vos. ¿Qué tenéis vos que ver con el Advocate?
—Oh, simplemente entregarme —dije.
—Señor Balfour —gritó—, ¿os estáis burlando de mí?
—No, señor, aunque creo que habéis sido vos quien os permitisteis conduciros conmigo de esa guisa. Pero quiero haceros comprender, de una vez por todas, que no tengo ánimo de bromear.
—Ni yo —dijo Stewart—. Y quiero que comprendáis (para decirlo con vuestras mismas palabras) que vuestro comportamiento me gusta cada vez menos. Venís aquí con toda clase de proposiciones, que me arrastrarán a una serie de actividades comprometedoras y que me pondrán en relación, por un buen tiempo, con personas indeseables. ¡Y luego me decís que cuando salgáis de este despacho vais a ir derecho a hacer las paces con el Advocate! Ni el botón de Alan por aquí, ni el botón de Alan por allá, ni toda la vestimenta de Alan me hará dar un paso más.
—Yo lo tomaría con más calma —dije—, y quizá pueda superarse lo que os contraría. Yo no veo otro camino que entregarme, pero quizá vos tengáis uno mejor; si lo tuvierais, no podría jamás negaros que me alegraría. Porque creo que mis relaciones con su señoría no van a traerme nada bueno. Lo único que tengo claro es que es necesario que yo dé mi testimonio, porque creo que así quedará a salvo el honor de Alan (o lo que queda de él) y el cuello de James, que es lo más urgente.
Él estuvo callado un instante y luego dijo:
—Amigo mío, jamás se os permitirá aportar ese testimonio.
—Eso habrá que verlo —dije—. Soy testarudo cuando quiero.
—¡Oh, gran borrico! —gritó Stewart—, es a James a quien quieren; James debe ser colgado. También Alan, si pueden cogerle; ¡pero sobre todo James! Id al Advocate a contarle todo lo que me acabáis de decir y veréis. Él hallará la forma de poneros el bozal.
—Tengo mejor opinión del Advocate —repuse.
—¡Al diablo el Advocate! —gritó—. ¡Se trata de los Campbell, alma de Dios! Tendréis a toda su ralea tras los talones y otro tanto ocurrirá con el Advocate, ¡pobre de él! Es sorprendente que no os deis cuenta de vuestra situación. Si no encuentran un medio de haceros callar por las buenas, lo harán por la fuerza. Son capaces de haceros sentar en el banquillo de los acusados, ¿es que no lo veis? —gritó, hundiéndome repetidamente el dedo en la pierna.
—¡Ah! —contesté—. Esta misma mañana he oído ya eso de otro abogado.
—¿Quién fue? —preguntó Stewart—. Por lo menos habló con sentido común.
Le dije que me excusara por no dar su nombre, pues se trataba de un viejo whig, honrado y de confianza, y que se había mostrado reacio a mezclarse en asuntos de esta índole.
—¡Parece que todo el mundo está metido en esto! —exclamó Stewart—. Pero ¿qué dijo?
Le conté lo que había pasado entre Rankeillor y yo frente a la mansión de Shaws.
—¡Vaya, por supuesto que os colgarán! —dijo—. Seréis colgado en compañía de James Stewart. Ahí está dicho vuestro futuro.
—Espero, al menos, algo mejor que eso —afirmé—, pero no puedo negar de ningún modo que hay un riesgo.
—¡Riesgo! —dijo, y se sentó en silencio de nuevo—. Yo debiera agradeceros vuestra fidelidad a mis amigos, hacia quienes mostráis vuestra mejor voluntad, siempre que podáis perseverar en ella. Pero —continuó— os prevengo de que os lanzáis a un juego peligroso. Yo mismo (yo, que soy un Stewart) no me pondría en vuestro lugar ni por todos los Stewart que vinieron al mundo desde Noé. ¿Riesgos? Ah, he corrido muchos; pero no sentarme en un juicio delante de un jurado de Campbell, presidido por un Campbell y eso en un país Campbell, cogido en medio de una disputa con los Campbell… Pensad de mí lo que os plazca, Balfour, pero está más allá de mis fuerzas.
—Supongo que son dos formas de pensar diferentes —contesté—. Yo recibí la mía de la que tuvo mi padre antes que yo.
—Que Dios le tenga en gloria. Dejó un hijo digno de su nombre. Pero no quisiera que me juzgarais con excesivo enojo. La mía es una situación muy difícil. Mirad, vos me decís que sois un whig, y yo me pregunto qué soy yo. Desde luego, no un whig; no, eso no lo podría ser. Pero (y os lo digo en confianza) creo que tampoco soy devoto del otro bando.
—¿Es cierto eso? —exclamé—. No podía esperar menos de un hombre de vuestra inteligencia.
—¡Bah, ahorraos vuestras zalamerías! Hay inteligencia en ambos bandos. Mas, por lo que a mí respecta, no tengo el menor deseo de dañar al rey Jorge; y en cuanto al rey Jacobo, ¡que Dios le bendiga!, por mí, bien está al otro lado de la orilla. Soy un abogado, ya veis, amante de mis libros y mi botella, que solo pide un buen litigio, una buena escritura notarial y un sitio en el Parlamento al lado de los de mi profesión; y acaso una partida de golf el sábado por la tarde. ¿Y dónde encajáis vos con vuestra manta a cuadros y la vieja espada escocesa?
—Bien —señalé—, es cierto que tenéis muy poco del fiero montañés.
—¡Muy poco, dice! No tengo nada, amigo. Y, sin embargo, nací en las tierras altas y, cuando el clan toca la gaita, ¿qué puedo hacer sino bailar? El clan y el apellido, eso por encima de todo. Vos mismo lo habéis dicho; mi padre me lo enseñó así y bonito negocio tengo con ello. Un tráfago continuo de traiciones y traidores, siempre necesitando salir o entrar al país; y el abastecimiento en Francia; los suministros también en tráfico permanente para acá y para allá; y sus pleitos (¡qué castigo del Señor, los pleitos!). Ahora mismo estoy dando curso a uno en favor del joven Ardshiel, mi primo. Reclama bienes en virtud de su contrato matrimonial, ¡unos bienes que están confiscados! Les hice saber que eso era un desatino; ¡mucho les importaba! Y aquí me tenéis calentando el seso a otro colega que tiene tantas ganas del caso como yo, pues es seguro que no nos traerá más que desgracias: un estigma negro, lo mismo que si nos marcaran sobre la piel el sello de desafecto, tal como los ganaderos hacen para marcar a sus reses. Y ¿qué puedo hacer? Soy un Stewart, ¿no?, y debo defender mi clan y mi familia. Sin ir más lejos, ayer un Stewart, todavía un muchacho, fue llevado al castillo. ¿Por qué? ¡No hay que ser un lince! La Ley de 1736: alistamiento en las filas del rey Lewie [10]. Y podéis estar seguro de que vendrá a implorarme que sea su abogado y echaré otro baldón a mi fama. Os lo digo sin ambages: si yo supiera media palabra de hebreo, mandaría todo al diablo y me haría ministro del Señor.
—Ciertamente estáis en una posición difícil —asentí.
—¡Una suerte condenada! —gritó—. Y esa es precisamente la razón por la que me sorprende tanto que vos, que no sois un Stewart, os metáis de cabeza tan a fondo en un asunto de los Stewart. ¿Por qué? No lo sé. A menos que se trate de un sentido del deber.
—Yo espero que sea así.
—Bien —dijo—, es una gran virtud. Pero aquí llega mi escribiente; ahora, si lo permitís, tomaremos algo de cena los tres. Después os daré la dirección de un hombre de toda confianza que os recibirá de muy buena gana en hospedaje. Y, además, os llenaré los bolsillos con dinero de vuestra bolsa, pues este negocio no será ni con mucho tan caro como suponíais. Ni siquiera en lo que concierne a lo del barco.
Le hice unas señas de que el escribiente nos escuchaba.
—¡Bah!, no debéis preocuparos por Robbie —gritó—. ¡Otro Stewart, pobre hombre! Él ha sacado de contrabando más reclutas franceses y papistas [11] que pelos tiene en la cabeza. Precisamente es Robin quien dirige esta rama de mis negocios. ¿Con quién contamos ahora, Rob, para cruzar el canal?
—Con Andie Scougal, en el Thristle —contestó Rob—. Vi a Hoseason el otro día, pero parece que necesita un barco. También está Tam Stobo, pero no me fío mucho de Tam. Le he visto en compañía de ciertos tipos de mala catadura; y, si se tratara de alguien importante, yo prescindiría de Tam.
—El precio por su cabeza son doscientas libras, Robin —dijo Stewart.
—¡Dios Santo! ¿No será Alan Breck? —exclamó el escribiente.
—Justo, de Alan se trata —dijo su amo.
—¡Diablos, eso es serio! —gritó Robin—. Entonces voy a tratar con Andie; Andie será el mejor.
—Parece que esta es una operación de envergadura —observé.
—Esto no tiene fin, señor Balfour —dijo Stewart.
—Vuestro escribiente mencionó un nombre —seguí—; Hoseason. Ese debe de ser mi hombre, supongo; Hoseason, del bergantín Covenant. ¿Pondríais vuestra confianza en él?
—No se comportó bien con vos y con Alan —dijo el señor Stewart—, pero en general tengo una opinión de este hombre bastante diferente. Si él hubiera apalabrado con Alan llevarle a bordo de su barco, tengo el convencimiento de que habría mantenido su compromiso. ¿Qué dices tú, Rob?
—No hay patrón más cabal en este trabajo que Eli —afirmó el escribiente—. Yo no dudaría de la palabra de Eli. Tanto como si fuera la del Chevalier o la del mismo Appin —añadió.
—Es él también quién trajo al doctor [12], ¿no? —preguntó el amo.
—El mismo hombre.
—Y creo que fue él quien le volvió a llevar —dijo Stewart.
—¡Vaya, y con la bolsa repleta! —exclamó Robín—. ¡Y bien que lo sabía Eli!
—Bien, parece que no es fácil enjuiciar con tino a la gente —dije.
—¡Eso fue lo que olvidé yo cuando vos entrasteis aquí, señor Balfour! —dijo el abogado.
III. Camino de Pilrig
A la mañana siguiente, apenas me hube despertado en mi nuevo alojamiento, me levanté y me vestí mi flamante atavío; y, tras un rápido desayuno, salí de nuevo en pos de mi aventura. Alan, esa era mi confianza, quedaba ahora protegido; la suerte de James tenía visos de ser mucho menos segura y, después de haber recabado la opinión de todos aquellos a quienes había confiado el asunto, no podía sino pensar que tal empresa podría costarme cara. Parecía que hubiese alcanzado la cima de la montaña solo para despeñarme; que hubiera conseguido, después de tantas pruebas vencidas con uñas y dientes, ser rico, respetado, vestir como un señor y llevar una espada al cinto, todo para ahora cometer un puro suicidio, y quizá el peor de todos, como es el de ser colgado por cargos contra el rey.
¿Qué es lo que me movía a realizar esto? Es lo que me iba preguntando al bajar High Street y cuando doblaba hacia el norte por Leith Wynd. La primera razón, me dije, era por salvar a James Stewart; y no cabe duda que el recuerdo de su desgracia, el llanto de su esposa y las palabras que impulsivamente pronuncié en aquella ocasión, pesaban sobre mí con gran fuerza.
A la par, siguiendo otro hilo de reflexiones, venía a caer en la cuenta de que tanto le daba (o debía importarle) al hijo de mi madre el que James muriera en su cama que en el patíbulo. Cierto que James era primo de Alan, pero, en lo que incumbía al propio Alan, más me habría valido correr y que el rey, su excelencia de Argyle y los buitres hicieran lo que se les antojara con los huesos de sus parientes. Yo tampoco podía olvidar que, mientras los tres estábamos en la misma aventura, James no mostró que le preocupáramos mucho ni Alan ni yo.
Me vino luego la idea de que la verdadera razón de mis actos era el sentido de la justicia; me pareció una gran palabra y la consideré (dado que cada uno de nosotros la define según sus propias conveniencias) como la cosa más importante del mundo, y que la muerte de un hombre inocente era un agravio cometido contra toda la humanidad.
A continuación me traía el Maligno a las mientes nuevas razones: me hacía avergonzarme de mis pretensiones de participar en un empeño sublime, y me decía que no era sino un mocoso engreído y charlatán que había dado solemnes palabras a Rankeillor y a Stewart y que, alentado por mi propia vanidad, había llegado a considerarme comprometido en esta fanfarronada. Y aun daba la vuelta a su argumento, acusándome de una clase especial de astuta cobardía, que aspiraba a conseguir mayores seguridades con muy poco riesgo. Sin duda, hasta que no hubiera hecho mi declaración y aclarado mi situación, bien pudiera cualquier día encontrarme con Mungo Campbell o con el ayudante del magistrado y ser reconocido y metido en chirona por el asesinato de Appin; y también, sin duda, en el caso de poder conseguir que se creyera mi declaración, yo respiraría con más libertad en lo sucesivo. Pero cuando puse esta razón delante de mis ojos, no veía nada que debiera sonrojarme. Y, por lo demás, «tengo ante mí dos caminos —pensaba— y ambos me llevan al mismo lugar. Es injusto que cuelguen a James si yo puedo salvarle, y sería vergonzoso para mí que, tras hablar tanto, no hiciera nada ahora. A James de Glens le toca la buena suerte por mis alardes precipitados y a mí la mala, porque ya me veo forzado a no torcer mi conducta. Tengo mi nombre de caballero y las prendas propias de tal; triste sería descubrir que me faltara serlo en el ánimo». Pero entonces caí en la cuenta de que esto era propio de un espíritu pagano y recité una oración para mis adentros, pidiendo que se me concediera todo el coraje necesario y la gracia para no apartarme de mi deber, como un soldado camino de la batalla, y para que pudiera regresar sano y salvo como tantos otros.
Estos pensamientos dieron firmeza a mi resolución, aunque no podían ocultarme los peligros que me rodeaban ni el hecho de que eran muchas las probabilidades (si yo persistía en mi conducta) de verme al pie de las escaleras de un patíbulo. Era una hermosa mañana despejada, pero batida por el viento del este, cuyas rachas calaban, hasta estremecerme, en mi cuerpo, trayéndome sensaciones del otoño y de las hojas muertas y de los difuntos bajo las tumbas. No parecía sino que el diablo anduviera metido en todo esto para tener yo que morir en la mejor hora de mi fortuna y por cuenta de otros. Sobre la cima de Calton Hill, aunque no era la época habitual para esa diversión, algunos chiquillos gritaban y corrían tras sus cometas. Aparecían estos juguetes muy nítidos sobre el cielo; me fijé en una grande que se remontó, a impulsos del viento, a una gran altura, y luego se desplomó entre los tojos; y yo, viéndolo, me dije: «Ahí va David».
Había dejado atrás Mouter’s Hill y ahora mi camino atravesaba el extremo de una aldea asentada en un ribazo entre sembrados.
Había un zumbido de labores domésticas repartido entre las casas; las abejas vagaban por los jardines y vi a los vecinos que charlaban a las puertas de las casas en una extraña lengua; más tarde supe que era un pueblo, Picardy, cuyos tejedores franceses trabajaban para la Linen Company. Aquí pregunté nuevamente el camino que llevaba a Pilrig, mi meta, y un poco más adelante, a un lado de la carretera, divisé una horca y dos hombres, aún con sus cadenas, colgados. Los cuerpos aparecían embadurnados de alquitrán, como es la costumbre; giraban movidos por el viento, rechinaba el hierro de las cadenas, y los pájaros sobrevolaban gritando en torno a los macabros títeres. El espectáculo me sobrecogió tan de repente, convertido en la imagen viva de mis temores, que apenas podía apartar mis ojos, invadido por el horror. Y así, cuando mis pasos se movían obsesionados alrededor de la horca, vine a darme de bruces con una horripilante vieja sentada tras uno de los maderos, moviendo ensimismada la cabeza y hablando a solas en voz alta, con grandes gesticulaciones y reverencias.
—¿Quiénes son estos dos, abuela? —le pregunté, señalando a los muertos.
—Que Dios te bendiga, precioso… —gritó—. Son dos de mis galanes, precisamente dos de mis antiguos galanes, querido.
—¿Cuál fue la causa de su suplicio? —pregunté.
—Oh, fue una buena causa —exclamó—, pero ya yo les había vaticinado el fin que les esperaba. ¡Dos chelines escoceses!, ni un centavo más, y ahí los tenéis: un par de buenos mozos colgados por ese motivo. Se los robaron a un chico de Brouchton.
—¡Ay! —me dije—. ¡Haber acabado así por algo de tan poca monta! Ciertamente hicieron un mal negocio.
—Dame la palma de tu mano, querido, y déjame decirte la buenaventura.
—No, abuela. Ya alcanzo a ver un trecho suficiente de mi camino. De poco sirve ver más.
—Entonces la leeré en tu cara. Veo una bonita muchacha de ojos brillantes, y a un hombre pequeño ataviado con un bonito abrigo, y a un hombre grande con una peluca empolvada; y veo, mi galán, una horca que arroja las sombras de su lazo sobre tu sendero. Dame tu mano, querido, y la vieja Merren te dirá la suerte.
Los dos vaticinios lanzados, y que parecían señalar a Alan y a la hija de James More, me dieron un vuelco al corazón; y, arrojándole una moneda de medio penique, hui de la horrible vieja, que continuó sentada, jugando con la moneda bajo las sombras oscilantes de los ahorcados.
Mi camino por la ruta de Leith habría sido agradable, de no ser por este encuentro. La antigua muralla corría por entre los campos mejor trabajados que jamás hubiera visto; sentía, además, placer por estar tan alejado de todo en aquel lugar solitario; pero aún me martilleaban en la mente los grilletes de la horca; y las muecas y gesticulaciones de la vieja bruja atormentaban mi espíritu junto con la imagen de los dos hombres muertos. Acabar pendiendo de una horca me parecía un duro trance; y, si bien podía colgarse a un hombre por dos chelines escoceses o (ya lo había advertido el señor Stewart) por fidelidad a su deber, una vez embreado, con los grilletes puestos y ahorcado, la diferencia entre lo uno y lo otro no parecía muy grande. Ahí quedaría colgado David Balfour y otros muchachos pasarían de largo en pos de sus asuntos, dejándolo a sus espaldas; y unas viejas locas estarían sentadas al pie de los maderos echando la buenaventura; y las jovencitas bien educadas pasarían por allí volviendo la cabeza y tapándose las narices. Podía verlas una a una, con sus grises ojos, todas tocando el velo de sus cabezas con la escarapela de los Drummond.
Así caminaba con el ánimo abatido, pero aún intacta mi resolución, cuando llegué a la vista de Pilrig, una preciosa mansión de tejado de dos aguas situada a orillas de la carretera, entre desafiantes bosques nuevos. El caballo del terrateniente esperaba ensillado a la puerta cuando llegué, pero él estaba en el despacho, donde me recibió en medio de volúmenes de selectas obras y de instrumentos musicales, pues era no solo un profundo filósofo, sino además un buen músico. Me saludó solícito al verme, y cuando hubo leído la carta de Rankeillor se puso cortésmente a mi disposición.
—Y bien, primo David —dijo—, puesto que parece que somos primos, ¿de qué se trata?, ¿qué puedo hacer por vos?, ¿unas letras para Prestongrange? Sin duda, podéis contar con ello. Pero ¿qué debo decirle?
—Señor Balfour —dije—, si os contara mi historia en detalle, tal como es, creo (y también Rankeillor lo creyó así) que, ni con mucho, daríais vuestra aprobación.
—Siento oíros decir eso, primo.
—Yo no comparto ese sentimiento, señor Balfour —respondí—. No hay nada en esta historia de lo que deba arrepentirme, ni nada por lo que debáis compadecerme, a no ser por lo que sean las taras inherentes a la naturaleza humana. «La culpa del pecado original de Adán, la pérdida de la rectitud primitiva y la corrupción de toda la naturaleza»; solo de esto puedo responder y, tal como se me enseñó, sé dónde acudir en busca de ayuda (dije esto porque deduje, por su apariencia, que mejoraría su criterio sobre mí, si yo mostraba saber mi catecismo), pero en lo que toca al honor humano, no tengo que reprocharme mancha alguna; mis problemas han acaecido en contra de mi voluntad y (que yo sepa) sin culpa mía. Y mi desgracia es haberme visto mezclado en una intriga política de la que, según parece, no deseáis saber nada.
—¡Vaya, señor David, está bien! —replicó—. Me place ver que sois tal como Rankeillor os pinta, y, en lo que respecta a las intrigas políticas, vuestras palabras me hacen efectivamente justicia. Procuro mantenerme al margen de toda sospecha y, por consiguiente, rehuyo los temas que pueden tener relación con ellas. El problema —dijo— es cómo puedo ayudaros si no voy a saber nada del asunto.
—Bien, señor —dije—, os propondría que escribierais a su señoría que soy un joven de familia respetable y pudiente; pues creo que lo uno y lo otro es cierto.
—De ello da fe la palabra de Rankeillor —dijo el señor Balfour—, y esa es mi garantía.
—También —continué— podríais decir (si para esto os basta mi palabra) que soy creyente practicante, que soy leal al rey Jorge, y que fui educado en esos principios.
—Nada de eso os desmerece —dijo el señor Balfour.
—Después podríais añadir que solicito la audiencia de su señoría por un asunto de gran importancia, relacionado con el servicio de su Majestad y la administración de justicia —sugerí.
—Al no tener conocimiento del asunto —dijo el terrateniente—, no asumiré la responsabilidad de calificarlo. Así pues, no incluiré las palabras «gran importancia». Por lo demás, lo que me indicáis expresa, en suma, lo mismo que yo hubiera escrito.





























