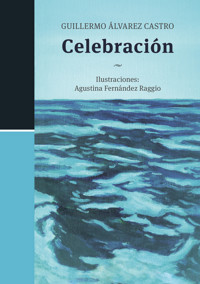
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alter ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En el centro silencioso de esta novela pulsa la figura impenetrable del padre, Efraín Vaz, como un faro en la niebla. Es el misterio de esa ausencia el que lleva a Ezequiel, el hijo de Efraín, a contarse a sí mismo un relato que adquiere la forma de una pesquisa en la que el muchacho pone todo lo que cabe en su corazón, toda su imaginación, deseos, temores, sobre el telón de fondo de sus lecturas juveniles, tan ingenuas como luminosas. La novela se convierte entonces en una exploración emotiva, pues la ficción que Ezequiel construye viene a sustituir el vacío inexplicable con una calidez que a todos los personajes de esta historia, de un modo u otro, se les ha negado. Es esa construcción la que hace surgir un sentido donde no había nada; la que se niega a inclinarse, mansa, ante el silencio, y celebra así la potencia de la vida. Celebración, publicada por primera vez en 2005, es la muestra más acabada del singular talento de Guillermo Álvarez Castro, uno de los mejores narradores de su generación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eliana In memoriam
Agradecimientos
A Jack London, a Horacio Quiroga y a sus hermanos mayores y menores, muchos de cuyos textos releí o recordé para escribir partes de esta novela y a quienes he imitado, intentado recrear, e, inevitablemente, plagiado.
Porque tanto han tenido que ver con mi vida.
A mis propios hermanos, Hugo Fontana y Julio Varela, y a Óscar Brando y a Mauricio Rosencof, lectores implacables y generosos.
A mi primo hermano Pablo Prato, que me ayudó a encontrar los caminos perdidos en la infancia. A mi yegua Lola, que me llevó por ellos.
A Cecilia y a Verónica, mis hijas, sin cuyo amor pocas cosas serían.
A Graciela, mi mujer, con quien todo comenzó y en quien todo recomienza.
GUILLERMO ÁLVAREZ CASTRO
Celebración
Ilustraciones: Agustina Fernández Raggio
CUANDO MI MAMÁ MURIÓdurante la noche que siguió a mi nacimiento, Efraín Vaz, mi padre, solo se tomó el tiempo necesario para soltar a su caballo, advirtiendo que nadie debería volver a montarlo jamás, y para dejarme en brazos de mi tía Sandra, antes de desaparecer —así lo creyeron todos— para siempre. Yo me preguntaba, mirando su foto, cuánto habría sido su dolor. En la fotografía, que guardaba junto a otros tesoros personales en una vieja y desvencijada caja de cigarros Partagás, aparecía de pie, delgado y alto, con la espalda apoyada contra el tronco de un árbol y con la cabeza cubierta por un viejo sombrero de fieltro. Usaba botas de caña larga por fuera de los pantalones y de su cintura colgaba un inmenso machete Collins. Tal vez a causa del clima intolerable o del escorbuto que había padecido o de la pipa permanentemente encendida, sus dientes se habían ido oscureciendo hasta que su sonrisa se convirtió en una línea opaca, que él trataba de disimular bajo un espeso bigote. Pero aquel era su único rasgo desagradable. Conservaba su pelo entrecano y la mirada profunda y bondadosa que había enamorado a mi madre, se movía con agilidad y era muy fuerte. Eso yo lo sabía, aunque no apareciera en la foto. Tenía la piel mucho más oscura en las partes del cuerpo constantemente expuestas al sol: la cara, el cuello, los antebrazos y un triángulo claramente delineado que bajaba de su cuello hacia el pecho, ya que usaba siempre el primer botón de la camisa desabrochado. Yo miraba la foto y muchas veces sentía una congoja triangular que bajaba de mi cuello hacia el pecho.
Mi padre había trabajado en las salitreras del norte de Chile, navegado en los barcos que atracaban en Puerto Montt y Valparaíso, cazado lobos de mar en las cercanías del Cabo de Hornos —donde los últimos indios onas deambulaban cada vez más al sur en un último e inútil intento por evitar su total exterminio— y vivido con los mapuches. Después partió rumbo al norte, vivió durante un tiempo en la ribera oeste del río Paraná, en el territorio de las misiones argentinas, cruzó al Brasil, llegó a las llanuras del oeste americano y más allá todavía, hasta las márgenes del río Yukón en Alaska, donde, a pesar de que ya no quedaba el menor rastro de minerales y apenas un lejano recuerdo de lo que había sido la fiebre del oro, finalmente se hizo rico. De su convivencia con los mineros del norte y con los hombres del lejano oeste surgieron sus mejores historias, que solía relatarme en las largas cartas que me escribía y que mi tía Sandra guardó, primorosamente ordenadas, hasta que aprendí a leer. A través de ellas, y con el paso de los años, llegué a sentir nostalgias por tiempos que no había vivido y por lugares que nunca había visitado.
«Yo te quiero mucho —me decía en una de sus cartas—. Tú sos lo más importante de mi vida y desde que naciste no he hecho otra cosa que pensar si estarías bien, si no te habría pasado nada, si necesitarías de mi ayuda. Yo sabía que en manos de mi hermana Sandra estarías seguro y que ella se ocuparía de todo lo necesario. Pero, aun sabiéndolo y aunque tú no puedas creerme, te extrañaba. Tú me diste una razón para vivir, la única que conservé después de que murió tu madre. Y cuando el viento soplaba gimiendo desde el sur durante días y semanas, y parecía que era la tierra helada la que se estaba quejando, y ni siquiera hablábamos entre nosotros por escuchar el viento, yo pensaba en ti, en el hijo que había dejado, y ese recuerdo lejano me calentaba el corazón.»
MI TÍA SIEMPRE DIJO que se llevaba mejor conmigo que con su propio marido. De modo que cuando a su criterio tuve la edad suficiente —esto fue después de cumplir mis trece años—, comenzó a contarme sus secretos. Así me enteré, mucho antes de aprender a afeitarme, de los trastornos que provoca la menstruación, ese sangrado periódico e inevitable que me resultaba tan perturbador y extraño, y de las huellas que suelen dejar en la piel de las mujeres jóvenes la soledad, la falta de hijos propios y el desamor de los esposos. Yo me esforzaba siempre para tratar de entender lo que ella me decía, pero muchas veces el significado de sus palabras se me escapaba.
—Hoy volvió a llamarme…
—¿Quién, tía?
—El hombre…
Para ese entonces ya nos habíamos mudado a Montevideo y yo había llegado hacía poco rato de la escuela y estaba tratando de terminar de tomar el café con leche, lo antes posible, para irme a jugar a la pelota a la vereda. Además, había estado mirando a mi tía Sandra mientras ella hablaba por teléfono. Al principio, cuando contestó la llamada, apoyó la mano abierta sobre su pecho como si la sorpresa la sofocara, acarició apenas la blusa que cubría la curva de sus senos —aquellos que yo amaba con particular devoción— y enseguida apartó la mano bruscamente, la dejó caer sobre el almohadón del sofá y por unos instantes la mantuvo inmóvil y rígida con el puño cerrado. Pero después, mientras seguía escuchando, deslizó distraídamente sus dedos hasta la rodilla desnuda bajo la falda y se acarició muy despacio, recorriendo la cara interior del muslo hacia la entrepierna, hasta que bastante tiempo después cortó la comunicación.
—Y ¿qué te dijo el hombre, tía?
—No sé…, nada. Le colgué enseguida.
SI A ALGUIEN SE PARECÍA físicamente mi padre era a Clark Gable. Pero a mí Clark Gable no me gustaba. No me gustaba el Rhett Butler de Lo que el viento se llevó y no recuerdo haber visto ninguna otra película en la que él actuara. Por lo tanto, para mí Clark Gable era Rhett Butler. Y no me gustaba. Entonces, el problema era encontrar otro actor que se pareciera a mi papá. Encontré dos, aunque mi papá no se parecía a ninguno de ellos: Gary Cooper y Gregory Peck. O, más precisamente, el Gary Cooper de A la hora señalada y el Gregory Peck de Matar a un ruiseñor. En algún momento llegué a pensar en el Henry Fonda de Pasión de los fuertes o en el Burt Lancaster de Duelo de titanes, pero cualquiera de ellos pecaba por ser demasiado cowboy y mi papá tenía poco que ver con un cowboy. Así que me quedé con aquella mezcla de Gary Cooper y Gregory Peck. En rigor, también Gary Cooper era demasiado cowboy, aunque no era de los que ganaban siempre. En A la hora señalada se llevaba una soberana paliza, no era demasiado buen tirador ni peleaba del todo bien, pero esa última inolvidable escena de la película, mientras Grace Kelly lo espera para alejarse definitivamente del pueblo y él se arranca la estrella de comisario y la tira a la tierra de la calle, como diciendo: «Esta estrella, manga de cobardes, bien pueden metérsela en el culo», le calzaba como anillo al dedo a las actitudes de las que yo creía capaz a mi padre.
En Matar a un ruiseñor, Gregory Peck hacía el papel de un abogado al que le tocaba defender a un muchacho negro, en un pueblo del sur que más racista no podía ser. Lógicamente, perdía el juicio, pero hacía todo lo posible por evitar la injusticia que significaba la condena del muchacho. En la sala del tribunal, los negros estaban separados de los blancos. Estos ocupaban la planta baja y los negros una especie de galería alta, lo que en los cines de acá llamábamos el gallinero.
Cuando el juicio termina, la planta baja se desaloja rápidamente, como si los blancos, pensaba yo, se hubieran ido a festejar su miserable triunfo. Gregory Peck recoge sus papeles. Sus hijos, que observaban el juicio desde la galería, se han quedado dormidos, porque el proceso ha sido muy largo. Ninguno de los negros se ha movido de su sitio hasta ese momento. Gregory Peck termina de ordenar sus cosas y se dispone a salir. En ese momento, el negro más viejo de todos, que parecía ser el negro más viejo del mundo, despierta a los niños y les dice mientras todos se paran al mismo tiempo, como un solo hombre: «Pónganse de pie, niños, que va a pasar su padre».
Así pensaba yo que era mi padre: un hombre a cuyo paso uno sentía que debía ponerse de pie con orgullo.
YO ENCONTRABA NATURALque mi tía Sandra dijera que se llevaba mejor conmigo que con su propio marido. Al fin y al cabo, a mí me había conocido antes que a él.
Cuando José Mauro Mendonça, a quien donde había nacido llamaban Zé y por aquí Josecito, comenzó a visitar a mi tía, yo ya había cumplido cinco años, de modo que tengo muy presente tanto a la ocasión como a Zé Mendonça.
—Este es mi sobrino Ezequiel —me presentó tía Sandra, dándome un ligero empujón en el hombro. Me adelanté apenas un paso, hacia la puerta, mientras trataba de aflojarme el nudo de la corbata, que empezaba a sofocarme.
Vivíamos en las afueras del pueblo, en las zonas altas cercanas a la estación del ferrocarril, en una casa de dos plantas que había pertenecido a nuestra familia desde que mi bisabuelo la construyera. Cruzando las vías y hasta donde la vista alcanzaba, se extendía el pantano que, en tiempos de creciente, se confundía de tal modo con el arroyo que resultaba imposible distinguir dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Cuando las aguas se retiraban, y el arroyo volvía a su cauce normal y a su transcurrir pausado y manso, las tierras abandonadas por las aguas mayores quedaban encharcadas, eternamente húmedas porque, cuando el sol del verano amenazaba con secarlas, una nueva creciente las devolvía a su estado anterior. Por ello proliferaban los cangrejales y las aves pardas del bañado, las nutrias y los carpinchos deambulaban entre los ojos de agua y no crecía otra cosa que chircas y espadillas.
Mi mamá había muerto en la habitación de la planta alta más cercana a la escalera principal de la casa, donde ahora se alojaba una señorita muy alta y delgada, que daba clases de música en un viejo piano vertical que los niños del pueblo maltrataban todas las tardes, siempre que no encontraran un pretexto para salvarse de las aburridas clases. Como yo era demasiado chico para alcanzar las teclas, la señorita Dora, la profesora, intentó enseñarme solfeo para irme preparando, decía, para el futuro. Pero desistió al poco tiempo, ante mi absoluta imposibilidad de comprender, siquiera, lo que ella pretendía de mí.
El resto de las habitaciones de la planta alta, seis en total, las ocupaban esporádicamente viajantes de comercio, inspectores del ferrocarril o gente de paso. En épocas normales, por lo menos la mitad de las habitaciones permanecían ocupadas por alguno de nuestros huéspedes habituales. Con sus aportes y algunas otras rentas, podíamos vivir con cierta comodidad y sin sobresaltos económicos.
Todas las ventanas de la planta baja, donde mi tía y yo vivíamos, daban a una galería elevada que rodeaba el perímetro de la casa. Para acceder había que subir tres escalones que enfrentaban la puerta de entrada. Aquella tarde, cuando mi tía me presentó, Mendonça tenía el pie derecho apoyado en el primer escalón.
—¿Sobrino? —dijo Zé Mendonça, lanzando una sonora carcajada.
—…
—¿Sobrino? —insistió con tono burlón—. Me da risa.
—Sí, sobrino, señor José Mauro Mendonça —replicó furiosa la tía Sandra, al ver cuestionada su reputación tan celosamente preservada hasta entonces, mientras le cerraba la puerta en la cara.
El portazo fue tan violento que, a pesar de la incomodidad provocada por el traje dominguero que la tía me había obligado a usar, sentí una especie de alegría salvaje, porque pensé que nos habíamos librado para siempre de Zé Mendonça. Me equivoqué de cabo a rabo. Volvió a los tres días detrás de un exagerado ramo de rosas rojas, pidiendo acongojadas disculpas y con una propuesta formal de casamiento, que mi tía, ya cumplidos sus veinticinco años, no quiso o no se atrevió a rechazar.
Cuando mi tía Sandra nació, su padre quiso bautizarla con el nombre de Casandra, pensando —o imaginando— que con el correr de los años aquella niñita que tenía entre sus brazos desarrollaría poderes singulares, como el don de la clarividencia. Pero se arrepintió a último momento, posiblemente para evitarle una carga tan pesada como la que debió soportar la Casandra original: el triste destino de ver lo que otros no podían ver y no conseguir que nadie le creyera. Finalmente decidió bautizarla con el nombre de Sandra, que, si bien era apenas una variante del que había deseado, le anticipaba a la niña un destino mucho más vulgar.
Una mañana, durante el verano en que cumplió quince años, mi tía Sandra se despertó con un extraño desasosiego, pensando que su padre había envejecido demasiado pronto. Cuando él murió repentinamente, durante las primeras horas de la tarde de ese mismo día, ella lo interpretó como una señal y nunca pudo dejar de vincular los dos hechos, como si existiera entre ellos una relación de causalidad. La razón le decía que era absurdo, pero un confuso sentimiento de culpa la abrumaba y se negaba a abandonarla. Yo creo que fue a causa de aquel episodio que se volvió tan supersticiosa.
Todos los miembros de su familia, excepto su hermano, habían pensado siempre que era una niña rara. Mientras velaban a su padre, desapareció y no pudieron encontrarla hasta después del entierro. Estaba arrodillada entre los árboles del huerto, con la mirada fija en el cielo, completamente desnuda, inmóvil y con los brazos en cruz.
Pero mi tía era demasiado inteligente para que su vida fuera condicionada por el solo hecho de pasar bajo una escalera o cruzarse con un gato negro, o para aceptar que los malos sueños, si no se cuentan de inmediato, suceden. Ese tipo de supersticiones vulgares la hacía sonreír. Lo suyo era mucho más elaborado y, por lo tanto, imperceptible: iba a decir algo y callaba, iba a pensar algo y no lo hacía por miedo a desatar el horror. Tampoco logró, desde entonces, liberarse del miedo y cualquier señal —el canto de un pájaro negro cerca de la casa, un aullido solitario en la noche— le hacía sospechar desgracias inminentes y de naturaleza aterradora, la mayor parte de las cuales nunca llegaron a suceder.
Mucho tiempo después, cuando me convertí en un adolescente, ella solía despertarse unos instantes antes de que yo llegara a la casa, como si presintiera mi regreso, a tiempo para oír el ruido que hacía mi llave al abrir la puerta de calle. Aunque alguien me dijo que eso les pasaba a todas las madres.
Por todo esto, creo que ella debió haber sospechado lo que le iba a pasar cuando aceptó la propuesta de José Mauro Mendonça. Nunca pude entender, ni aun de adulto, por qué mi tía eligió casarse con él, como si fuera el mejor hombre al que pudiera aspirar.
Se casaron enseguida, aprovechando la venida mensual del cura, que cruzaba el río en bote a la altura del puente ferroviario los últimos domingos de cada mes. Celebraba misa en una pequeña capilla y aprovechaba la ocasión para bautizar a los niños recién nacidos y para intentar santificar a todas las parejas que se habían formado durante su ausencia. No siempre lo lograba, pero eran más los que elegían el sacramento que los que se arriesgaban a consumirse eternamente en el infierno, de creer las amenazas que el cura profería, en mal castellano, desde el púlpito. Mendonça aceptó la bendición de su unión a regañadientes, ante la rotunda negativa de tía Sandra de compartir su cama y sus sábanas almidonadas con un hombre que, a su vez, no compartiera sus creencias. Zé Mendonça, naturalmente, no las compartía, pero ya mi tía se le había metido en la sangre de tal modo que agregar una simulación más a la larga lista del pasado, y a la todavía más larga lista que aún estaba por escribirse, no lo contrariaba demasiado.
Con la ayuda de algunas vecinas, mi tía preparó una fiesta en los fondos de la casa familiar. Colocaron una mesa con un mantel bordado en el lugar donde había estado atado un corderito guacho que mi tía me había regalado para que lo criara. Lo alimenté durante varios días, pero una noche los perros del vecino lo mataron.
El día del casamiento me sentía infeliz ante la perspectiva de tener a un intruso viviendo en nuestra casa a partir de esa misma noche, aunque, poco a poco, el aroma de los pasteles friéndose en la cocina, el color de la canela sobre el arroz con leche y las tortas de chocolate que parecían brotar del horno desde la mañana me fueron aliviando el desasosiego. Después, durante la noche ciega que sobrevino, me dio mucha rabia no haber sido lo suficientemente fuerte como para cultivar aquella infelicidad y aquella tristeza hasta convertirlas en odio. Pero solo tenía cinco años y había sido educado en un lugar donde los niños aman a sus padres, aunque sean adoptivos, o, al menos, no se atreven a odiarlos.
Después de los brindis, y cuando los músicos empezaron a afinar sus instrumentos anticipando un baile que debía durar hasta la madrugada, Zé Mendonça se puso de pie y golpeó las manos varias veces para captar la atención de los invitados. Todos esperaban que pronunciara algunas palabras alusivas al acontecimiento que acababan de vivir o que los hiciera partícipes de sus planes para el futuro. Por el contrario, mi flamante tío carraspeó para aclararse la voz y para asegurarse de que todos entendieran sus palabras y dijo:
—Ahora, si son tan amables, todas las mujeres a lavar los platos.
Mi tía Sandra se ruborizó e intentó pedir una disculpa, pero su desconcierto era tanto que no le salieron las palabras. Las vecinas se miraron entre sí. Sonrieron nerviosas, como si no supieran si se trataba de una broma, pero luego, a falta de una contraorden convincente, comenzaron a juntar los platos sucios y se dirigieron a la cocina.
Todos, incluida mi tía, se dieron cuenta de que la fiesta corría el riesgo de naufragar irremediablemente, pero no hubo nadie que atinara a nada. Mi tío continuaba de pie, como si estuviera supervisando el cumplimiento de su orden. Los músicos comenzaron a guardar los instrumentos en los estuches, se tomaron una última copa y se fueron alejando hacia la puerta.
Cuando el último de los invitados se retiró, Mendonça ya estaba medio borracho. A mí me ardían los ojos del esfuerzo por mantenerme despierto. Yo sabía que algo iba a pasar cuando la fiesta terminara, aunque no alcanzaba a darme cuenta de qué se trataba.
Mi nuevo tío se acercó y me puso una mano sobre la cabeza. Lo miré, desconfiado: ya tenía un padre y no tenía ningún interés en que otra persona intentara tomar su lugar. Pero él ignoró mi mirada y se dirigió a mi tía:
—Este muchacho, Sandrinha, todavía tiene que aprender un par de cosas, tres como mínimo: a escupir por el colmillo sin andarse cagando toda la ropa como un chambón, a tirar piedras como Dios manda y a eructar fuerte como un hombre. Y el tío le va enseñar todo eso. Y más.
Después giró sobre sí mismo y se alejó.
Tía Sandra resolvió tragarse su primer desencanto, dejó que su flamante marido arrastrara sus pasos inseguros por toda la casa, como si estuviera tomando posesión de lo que hasta entonces había sido solo nuestro, y me abrazó amorosamente. Luego me llevó a mi cuarto, me ayudó a desvestirme y me arropó. Permaneció conmigo hasta que me quedé dormido.
Me desperté sobresaltado poco después. Me levanté sin hacer ruido y arrastré una sillita de madera de mimbre y cardo tejido, que me habían regalado el último día de Reyes, hasta la puerta cerrada de la habitación de tía Sandra. Sentado allí, con los pies helados, esperé durante horas algún ruido, alguna señal que me indicara lo que estaba pasando. Pero solo escuché gemidos e invocaciones, que no alcanzaba a comprender y que atravesaban la puerta cada tanto y, antes de quedarme dormido sobre las baldosas frías, me puse a llorar en silencio sin saber por qué.
CUANDO MI PAPÁ, después de su primer incontrolable impulso, se detuvo a pensar en su esposa muerta y en el hijo que había dejado, ya había recorrido gran parte del territorio argentino y se encontraba al sur, en la Patagonia, sin saber cómo había llegado hasta allí. Entonces lo inundó un dolor rabioso.
Estaba comiendo en una fonda contigua a un almacén de ramos generales, cerca de una ventana de vidrios sucios, y un paisaje austero e interminable se extendía frente a sus ojos. El dolor, de pronto, se le empezó a transformar en una tristeza profunda, próxima a una melancolía que jamás había experimentado. Sintió que la garganta se le cerraba, dejó el tenedor junto al plato servido y se pasó el dorso de la mano por los ojos. Alargó el brazo tembloroso hacia el vaso de vino, para que la áspera bebida le aliviara un poco la angustia que sentía, pero no llegó a tomarlo. Lo rozó, sin querer, con la punta de los dedos y el contenido se derramó sobre la mesa, salpicando las botas de un hombre que pasaba.
—Disculpe —dijo mi papá, mientras trataba de enjugar con unas servilletas de papel de estraza el vino derramado sobre el mantel de hule.
El hombre se detuvo y lo miró. Vestía pantalones de montar, botas nuevas y chaqueta de tweed y llevaba un pañuelo blanco anudado al cuello, como una golilla. Entonces dijo, con tono sobrador y aporteñado y casi gritando, como para que todos los parroquianos lo escucharan:
—A ver si tiene más cuidado con la gente.
—Ya le pedí disculpas, señor. Fue un accidente —dijo mi papá sin levantar la voz y sin apartar la mirada del plato de comida, mientras terminaba de masticar, muy despacio, el trozo de carne que se había llevado a la boca.
—Discúlpese otra vez, entonces, qué joder, y no sea atrevido.
—No, señor. Ya me disculpé una vez y, como decía el finado mi padre, una vez es educación, dos veces es cobardía.
Tomó el tenedor y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. El hombre dio un paso atrás y enarboló el rebenque.
—Yo te voy a enseñar lo que es educación, pedazo de…
No alcanzó a terminar la frase. Mi padre agachó la cabeza, lo embistió con el cuerpo hacia delante y levantó el hombro derecho en el momento del impacto para alcanzarlo justo a la altura de la boca del estómago. El hombre cayó pesadamente al suelo con la respiración cortada, abriendo la boca con desesperación para tratar de llevar un poco de aire a sus pulmones, como un pez que se asfixia fuera del agua.
Nadie se movió.
Mi papá levantó la silla que había caído al suelo y volvió a sentarse frente a la comida ya fría. Recogió el tenedor, pero no alcanzó a llevárselo a la boca. Una rabia sorda había desplazado su tristeza anterior. Con un gesto de fastidio, bajó la mano y apartó el plato, casi lleno, hacia el centro de la mesa.
—La cuenta, por favor —dijo.
Desde el fondo del salón, apoyado en el mostrador, otro hombre había observado toda la escena mientras hacía girar un vaso de caña entre los dedos. No había hecho otro movimiento ni manifestado la menor emoción mientras duró el incidente. Pero cuando mi papá pidió la cuenta, lo miró con simpatía. Después bebió de un sorbo el resto de caña, dejó una moneda sobre el mostrador y se dirigió hacia la mesa donde estaba sentado mi padre. Dos grandes perros pastores que habían permanecido echados a su espalda, contra el muro, lo siguieron. Al pasar junto al hombre caído, que lentamente empezaba a recuperar el aliento, lo tomó de un brazo y lo ayudó a levantarse.
—Vaya, Mendoza —le dijo—, y espéreme en la camioneta.
El hombre se incorporó como pudo y, tomándose el estómago con las dos manos, caminó medio encorvado hacia la puerta y salió. El hombre de los perros se detuvo junto a mi papá y le sonrió abiertamente.
—Mi amigo —dijo—, o a usted no le gustan los turistas porteños o es uruguayo…
—Las dos cosas —contestó, hosco, mi padre.
El hombre le tendió la mano derecha.
—Soy Alfredo Luzardo.
—Efraín Vaz.
—Si anda buscando trabajo tal vez yo pueda ayudarlo —agregó el hombre de los perros.
Y así fue como mi padre, que de momento no tenía otra cosa mejor que hacer, comenzó a trabajar para aquel hombre, Luzardo, administrador de una estancia dedicada a la cría de ovejas y propietario de los dos mejores perros pastores de la zona.
Tiempo después, cuando ya cierta confianza amistosa había comenzado a manifestarse entre ellos y Luzardo le comentó que el hombre que había golpeado ni se llamaba Mendoza ni era porteño, sino que provenía de Río de Janeiro pero se hacía pasar por argentino, mi papá le preguntó por qué se le había ocurrido pensar que él era uruguayo.
—Porque son altivos y sentenciosos —le contestó Alfredo Luzardo.
—Altivos son los porteños —replicó mi padre.
—No, señor —lo corrigió el hombre—, los porteños son arrogantes, que no es lo mismo. Los uruguayos son altivos. —Se quedó por un instante en silencio, mirando el horizonte, en dirección al muy distante Río de la Plata—. No se dejan arriar con las riendas —agregó.
Luzardo no se equivocaba: mi papá siempre fue un hombre sentencioso y era raro encontrar una de sus cartas donde no dejara deslizar un consejo. En esas situaciones, incluso, solía ponerse solemne hasta el punto de retirarme el tuteo, pero me llamaba socio o Zeque, lo cual estaba bien para mí.
«Usted, socio, nunca le pida un favor a un hombre que no pueda negárselo —me escribió una vez—. Si usted sabe que a un hombre, amigo suyo, le disgusta prestar el caballo, por ejemplo, jamás se le vaya a ocurrir pedírselo. Porque, si lo hace, él se va a sentir obligado a prestárselo, en homenaje a la amistad, pero lo va a hacer a disgusto y lo que va a pasar es que, en nombre de la amistad, usted va a hacer que esa amistad se destruya.»
Mi papá no quiso viajar en compañía del hombre que acababa de golpear. Recibió las indicaciones de cómo llegar hasta el casco de la estancia y se comprometió a presentarse dos días después cuando, según le aseguró su nuevo patrón, el hombre que se hacía llamar Mendoza ya hubiera regresado a Buenos Aires.
Así fue como mi papá fue a dar a aquel lugar, donde el viento del sur soplaba a diario durante los meses de invierno. En la estancia que administraba Luzardo, miles de ovejas intentaban soportar el frío dando el anca al viento helado o buscando refugio en las escasas islas de árboles.
En la Patagonia, los caranchos caen en picada sobre las ovejas indefensas y les arrancan los ojos para que estas, rabiosas de dolor, corran ciegamente hasta despeñarse. Mi padre y los otros hombres que trabajaban en la estancia debían salir cada poco a cuerear las ovejas muertas y a pelearle los despojos a las aves de presa.
Además de los caranchos, estaban las jaurías de perros salvajes, que cada tanto diezmaban las majadas y que los empleados combatían a tiros. Mi papá no era un gran tirador, pero con la práctica, y a fuerza de malgastar balas y tiempo —que no escaseaban—, terminó siendo de los mejores. Prefería el rifle a la escopeta. «Es más limpio», contestó una vez que le preguntaron.
Se acercaba el tiempo de la esquila y ya llevaban varios días arrimando las majadas hasta las cercanías de los galpones. Fue entonces cuando mi papá vio trabajar por primera vez a los perros de Luzardo. Muchas veces se detenía a mirarlos mientras cargaba su pipa. Los animales, negros y robustos, parecían flechas lanzadas sobre el verde monótono del campo. Las ovejas obedecían más a su cercanía que a sus ladridos y se dirigían, nerviosas pero dóciles, hacia los corrales. Los perros se movían incansables entre aquel mar blanco grisáceo, sin morder jamás y ladrando solamente cuando algún animal se descarriaba. «Con perros como esos casi no necesita peones, don Alfredo», comentó una vez y Luzardo sonrió, orgulloso.
El día que mi padre llegó a la estancia, durmió en la casa principal. En realidad, Luzardo no lo conocía y, por lo tanto, no podía estar seguro de si mi papá cumpliría con la palabra dada y no había dispuesto nada para recibir al nuevo empleado.
—Acomódese por aquí esta noche —le dijo—, que mañana ya le daremos un lugar definitivo.
Mi papá, cuando la casa quedó en silencio, se dejó caer sobre un sillón cerca del fuego, se tapó con el poncho y rápidamente cayó en un sueño profundo y breve. Se despertó antes del amanecer y sintió que alguien calzado con botas, que presumió que era Luzardo, se movía en la oscuridad. El hombre dio unos pasos y de pronto se oyó un quejido agudo, el grito sorprendido de uno de los perros a quien Luzardo había pisado sin querer.
—Si andas descalzo… —dijo el hombre, como si se lo reprochara.
Mi padre apoyó la cabeza contra el respaldo y sonrió, conmovido. Un hombre grande, que se creía totalmente solo en medio de la noche, acababa de hacerle un chiste a un perro. Y mi papá sintió afecto por aquel hombre.
Una noche, casi al amanecer, los despertó el balido desesperado de las ovejas y los ladridos enfurecidos de una jauría. Los dos perros de Luzardo fueron los primeros en salir disparados hacia el potrero, mientras los hombres cargaban sus bolsillos de balas y corrían tras ellos a medio vestir. Cuando mi papá llegó al lugar, decenas de ovejas destrozadas sangraban su agonía, los corderos que no habían muerto balaban en círculos en busca de sus madres y los perros salvajes, fuera de control, desgarraban a dentelladas cuanta cosa se moviera cerca de ellos. Los perros pastores de Luzardo estaban prendidos en la pelea y se defendían, como lobos, del ataque de los cimarrones. Mi padre cargó el rifle, apoyó la rodilla en tierra y empezó a disparar cadenciosamente, mientras los casquillos vacíos saltaban a su alrededor. Mataron más de diez perros antes de lograr que la jauría se replegara. Los perros de Luzardo, lastimados pero fuertes todavía, se acercaron a su dueño y se echaron junto a él, gimiendo, a lamerse las heridas. El hombre los acarició con ternura mientras los examinaba.
—Van a estar bien —afirmó—. Preparen los cuchillos y las chairas y vengan conmigo —agregó resignado, dirigiéndose a sus hombres—, vamos a estar cuereando hasta el mediodía.
Empezaron por degollar a las ovejas heridas cuya mejoría era improbable y luego trataron de salvar los cueros que estaban menos destrozados. Una cuadrilla cavó un pozo grande como una fosa común, donde enterraron los despojos. Otro grupo reunió a los corderos guachos que se habían salvado, y Luzardo y mi papá se dedicaron a envenenar la carne de algunas ovejas muertas que dejaron, a propósito, tendidas en el campo.
—En cualquier momento van a volver —dijo Luzardo—, están cebados.
El ataque se repitió al caer la tarde, pero, esta vez, los hombres ya estaban advertidos y prontos para repeler el ataque. Cuando los perros cruzaron el primer alambrado, los recibió una andanada de balas y perdigones, que diezmó la jauría. Los sobrevivientes no intentaron seguir adelante y huyeron hacia el descampado. Entonces sucedió lo inesperado.
Los perros de Luzardo, heridos y maltrechos, salieron a perseguirlos y se perdieron detrás del horizonte, sin responder a los gritos de su dueño. Al caer la noche, todavía no habían regresado y el hombre comenzó a preocuparse.
—Vaz —le dijo a mi padre—, si para cuando amanezca no han vuelto, voy a salir a buscarlos. Le agradecería que me acompañara.
Mi padre asintió en silencio, como quien comprende.





























