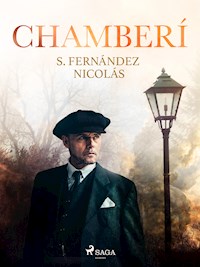
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta novela, tan entrañable y dura como la vida misma, asistimos al periplo de una familia madrileña desde los comienzos del siglo XX hasta los años ochenta, atravesando los acontecimientos políticos de España: república, guerra civil, dictadura y transición democrática. En ella nos adentraremos en el barrio de Chamberí, por cuya plaza mayor desfilarán una serie de personajes que harán las delicias de los lectores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S. Fernández Nicolás
Chamberí
SEVERIANO FERNÁNDEZ NICOLÁS
FINALISTA DE LOS PREMIOS PLANETA Y NADAL
PREMIO SELECCIONES LENGUA ESPAÑOLA DE PLAZA Y JANÉS
Saga
Chamberí
Copyright © 2004, 2022 S. Fernández Nicolás and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372432
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A mi hija Maite por su valiosa ayuda como experta en conocimientos literarios.
Y
a Natalia Álvarez Méndez, profesora de la Universidad de León, con mi agradecimiento por su tesis doctoral sobre mi creación novelística.
«A veces pienso que escribir no es más que recopilar y ordenar y que los libros siempre se están escribiendo, a veces solos, incluso desde antes de empezar materialmente a escribirlos y aún después de ponerles su punto final. La cosecha de las sensaciones se tamiza en la criba de los mil agujeros de la cabeza y cuando se siente madura y en sazón, se apunta en el papel y el libro nace.»
Camilo José Cela
1
Según mi madre –que nos lo contaba cuando éramos pequeños– su padre había sido un cura que tuvo amoríos con una vecina del pueblo donde ejercía de párroco. De esos amoríos resultó ella. El escándalo que se produjo en el pueblo fue causa de que al abuelo cura lo trasladaran de aquel sitio y él consiguió que fuera a Madrid, de coadjutor de una parroquia. Pero no vino solo. Con él se trajo a la vecina y a la hija de ambos, nuestra madre, Regina. La vecina se llamaba Teófila y se apellidaba Lozano, el apellido que le pusieron a mi madre en el Registro por ser hija de soltera.
A principios de siglo vivían los tres en un piso alquilado de la plaza de Chamberí. La abuela pasaba por ser la sobrina del cura y nuestra madre, su hija. Las dos llamaban “tío”, al cura: “Tío Pedro”, más concretamente. O sea que nosotros, los hermanos del Pozo, hemos tenido un abuelo sacerdote. Y a mucha honra, como diría mi madre que le quería muchísimo. No así a la suya, de la cual no solía hablar muy bien.
Pero vayamos por partes. El abuelo, que según mi madre era una persona bastante inteligente, no se conformó con ser coadjutor. En cuestión de un par de años consiguió que le nombraran capellán de un convento de monjas y profesor de latín en colegios religiosos. De manera que ganaba lo suficiente para que no les faltara nada a las dos mujeres que convivían con él. Criada no tenían, desde luego. No les hacía falta.
La abuela, según mi madre, era una mujer de gran fortaleza física, y además una excelente cocinera, así que el capítulo de la criada lo tenía solucionado el abuelo con ella en la casa. La falsa sobrina se ocupaba de todo: limpieza, el lavado de la ropa, las compras y las comidas. En las limpiezas, según mi madre, lo ponía todo patas arriba. Era tremenda. Abría balcones de par en par, trasladaba muebles, sacudía alfombras y cortinas, quitaba el polvo de las paredes, sacaba brillo al parquet... El abuelo no se enteraba del zafarrancho. Cuando él regresaba a la hora de comer, siempre encontraba el piso ordenado y limpio y la comida preparada. En aquellos primeros años, mi madre solía acompañar a la abuela a hacer las compras por las tiendas del barrio. La abuela gastaba mucho. Se entendía bien con los tenderos, aunque a veces se enfadaba y los ponía de vuelta y media. Según decía mi madre, la educación de la abuela dejaba bastante que desear. Sabía leer y escribir y algo de números: las cuatro operaciones fundamentales. Para un pueblo, podía pasar, pero para un Madrid se notaba su falta de una mínima cultura. Por eso mi madre, en cuanto tuvo seis o siete años, dejó de salir con ella. Además le daba vergüenza su aspecto pueblerino. Las cosas hay que decirlas, me parece a mí. Como también digo, porque mi madre así me lo contaba, que el abuelo cura jamás se presentaba en público con esa falsa sobrina que era la madre de su hija. Esto dicho por la propia hija, resulta bastante fuerte. Pero así fue, según parece. También sucedía que el abuelo era el que sacaba a pasear a mi madre cuando tenía tiempo. Recorrían las calles del barrio –Santa Engracia, Luchana, Paseo del Cisne, Sagasta, Génova– y llegaban hasta Recoletos y la Castellana. En verano iban en tranvía hasta El Retiro. Al abuelo le gustaba remar y aficionó a mi madre en este deporte. La abuela, repito, nunca iba con ellos.
Según mi madre, el abuelo se propuso prepararla para ingresar en el Instituto. Le daba clases por las tardes, en el tiempo libre que le dejaban sus tareas sacerdotales. Los dos ponían tanto interés en el empeño que mi madre aprobó sin esfuerzo los exámenes, con matrícula de honor. El abuelo seguiría ayudándola a lo largo del bachillerato, completando las enseñanzas que le daban en el Instituto. De este modo, mi madre consiguió el título de bachiller a los diecisiete años. Dos más necesitó para el de maestra nacional. Al llegar a este punto, el abuelo orientaba a mi madre para que hiciera una carrera universitaria: Medicina, tal vez. Doctora doña Regina Lozano. ¡Qué bien sonaba!
2
Según mi madre, el objetivo de hacer una carrera universitaria no llegó a producirse porque se cruzó en su camino el hombre que iba a amargarle la vida. Ella no se recataba para decirlo y a la vista del resultado de su matrimonio, tenía razón. Claro que la culpa no era suya totalmente. En el asunto intervino –y de manera decisiva– el abuelo cura. A mi madre, la cuestión de echarse un novio, no le preocupaba en absoluto. Y eso que en aquellos tiempos, el matrimonio significaba la meta para cualquier mujer. Pero ella no era una mujer cualquiera. Había demostrado en sus estudios que tenía condiciones para aspirar a desempeñar un puesto importante en la sociedad y el matrimonio lo dejaba a un lado. Ya llegaría su momento. De esta opinión era también su padre, el cura.
Mi madre, incluso de muy mayor, era guapa. ¡Cómo sería de joven! Parece ser que paseando en cierta ocasión acompañada del abuelo por Recoletos, se sentaron para descansar en las sillas laterales que se alquilaban por unos céntimos. Y justo al lado de la que ocupaba el abuelo, se sentó un joven de buena presencia que enseguida se puso a charlar con ellos. Labia no le faltaba, desde luego. Mi madre recordaba que el abuelo parecía muy a gusto conversando con el desconocido. Ya en aquel primer encuentro se enteraron de circunstancias referentes a su persona: entre ellas, que era soltero, funcionario del Estado y que vivía en una pensión, por el centro. También les dijo su nombre: Víctor del Pozo Márquez. Una alhaja. Y lo digo yo, que soy su hijo.
Al primer encuentro en Recoletos siguieron otros. El abuelo hacía las veces de carabina. Se entendía bien con el señorito andaluz. Congeniaban en aspectos de la vida, como por ejemplo, la familia y la religión. El que luego sería mi padre alardeaba con frecuentar las iglesias y de leer libros sobre temas religiosos. Por ese camino, que a mi madre no le causaba el menor efecto, fue ganándose poco a poco, la voluntad del abuelo.
Hasta aquí mi padre aún no había manifestado abiertamente sus intenciones. Un día le salió al encuentro a mi madre cuando volvía sola a casa de la universidad y entre remilgos le pidió que fuera su novia. Mi madre le dijo que lo pensaría. Ya vería. Después se lo contó a su padre y el abuelo no opuso ningún reparo al posible noviazgo. Faltaba que la abuela conociera al pretendiente. Con este motivo le invitaron a una merienda en casa. Mi padre se presentó con un gran ramo de flores. Según mi madre, en aquella reunión quedó perfilado su destino. Una maniobra perfecta. Porque mi padre no sólo había conquistado al abuelo cura, sino que se metió en el bolsillo a la abuela. Y para conseguirlo tuvo que contar la historia de una familia de la alta burguesía andaluza, con cortijos y olivares. Y que el cargo que tenía en el ministerio era algo así como de Director General. Luego resultaría que ninguna de esas cosas sería cierta. ¿Familia de alta burguesía? Nada de nada. Ni cortijos ni olivares. Familia de labradores pobres. Y en cuanto a su empleo de funcionario, auxiliar y gracias.
Mi madre no terminaba de decidirse. Su instinto la ponía en guardia contra ese hombre que de buenas a primeras se presentaba a torcerle el rumbo de la vida, sin que ella experimentara ningún sentimiento especial hacia él. Porque ¿qué era el amor? Tenía la próxima experiencia de sus padres. ¿Había existido amor entre su padre y su madre cuando la engendraron a ella?, se preguntaba. Y en ese mundo, todo era confusión. ¿Quería a Víctor? ¿No lo quería? Me contaba que había pasado muchas noches dudando entre el sí o el no. Al acoso de su madre apoyando el sí, se unió la postura de su padre, el cura. Víctor del Pozo le parecía al abuelo un muchacho excelente...
3
Les casó el abuelo. Según mi madre, la boda fue atípica, sin invitados. Mi padre por un lado, y el abuelo y mi madre por el otro, así lo acordaron. Mi padre tenía prisa por ingresar en la familia de mi madre. El abuelo se lo ponía en bandeja. No necesitaba buscar piso. El nuevo matrimonio se instalaría en el suyo, en la plaza de Chamberí. Había espacio suficiente, incluso para los hijos que pudieran venir. Mi madre que –insistía ella– no estaba enamorada, se enfrentó con buen ánimo a la situación. Quizá el amor llegaría con el tiempo.
El primer aviso de tormenta se presentó a los pocos días de la boda, durante el viaje de novios que hicieron a Barcelona. Ninguno de los dos conocía esta ciudad. Estaban alojados en un hotel del centro y todo transcurría normalmente, según mi madre. Pero una noche, mi padre aprovechó que estaba cansada, para salir solo a dar una vuelta por la plaza de Cataluña. Y no regresó a la habitación hasta pasadas las seis de la madrugada. Mi madre le preguntó dónde había estado todo aquel tiempo y su respuesta la dejó atónita. Echando chispas por los ojos le contestó que había estado donde le daba la gana y que perdía el tiempo si esperaba controlarle. Mi madre notó, por el olor del aliento, que apestaba a alcohol.
El incidente terminó así aquella noche. Al día siguiente mi padre se comportó como si no hubiera ocurrido nada. Regresaron a Madrid y emprendieron la vida normal. El abuelo, a su parroquia, mi padre a su oficina, la abuela a sus guisos y a sus compras, y mi madre a colaborar con ella, dentro de sus conocimientos de ama de casa, que no eran muchos. (Había renunciado a hacer la carrera de Medicina).
Llegó el primer mes en el que mi padre tenía que haber cobrado su sueldo y entregárselo a ella para que lo administrara. Pasaban los días y mi padre no le decía nada sobre el particular. Mi madre lo comentó con el abuelo y también a él le parecía raro. Por fin, ya avanzado el mes, mi madre le planteó a mi padre la cuestión. “Tu padre es rico”, le dijo él. “¿Vas a consentir que siga viviendo a costa de mi padre?”, le recriminó mi madre. Y él le contestó: “¿Por qué no?”. La mayoría de los recién casados lo hacía.
Mi madre le contó a su padre lo que pasaba. La intervención del abuelo hizo posible que, a partir de entonces, mi padre le entregara a mi madre una parte del sueldo.
Según mi madre no pasaría mucho tiempo sin que mi padre les proporcionara otros disgustos. Un día se presentó en casa un sastre con la pretensión de cobrar una factura extendida a nombre del abuelo por la confección de un traje que le había encargado mi padre sin que ni mi madre ni el abuelo lo supieran. Con este motivo hubo bronca entre mis padres, y al final, el abuelo pagó la factura. A raíz de este incidente, mi madre descubrió algo más grave: mi padre tenía el vicio del juego. Él mismo se lo dijo. ¿Recordaba aquella noche en Barcelona? Bueno, pues no se había movido del hotel. En la planta baja del mismo había una sala de juego. Aquella noche había ganado, como casi siempre. Era un jugador de primera.
A los diez meses de casados tuvieron el primer hijo: Juan José. Dos años después, nació Víctor, el segundo. En los años siguientes, llegaron las tres hermanas: Lola, María del Mar y Estrella, a intervalos de poco más de dos años y medio. Y mi madre asegurando que no se querían. ¿Hacían el amor dormidos o drogados? ... Le molestaba hablar del tema. ¡Tener hijos sin desearlos del hombre que te los hace! Mi padre había descubierto sus puntos débiles, esos rincones del cuerpo femenino donde bastaba actuar para que mi madre se le abriera de piernas. Y ella era incapaz de resistirse por más que odiara al enemigo que tenía encima.
El enemigo, sí. Por su culpa había muerto su padre. Según decía, el abuelo murió de pesadumbre por el desastre del matrimonio que tanto había contribuido a formar. Un ataque al corazón le derrumbó mientras decía la misa en la capilla del convento de monjas del que era capellán. Había otorgado testamento nombrando heredera a mi madre, reconociéndola como hija a efectos legales. Entre los bienes que le dejó, figuraba una modesta casa con inquilinos en la barriada de Cuatro Caminos.
Muerto el abuelo, la abuela Teófila regresó a su pueblo, del que hacía treinta años que faltaba. Tenía unas tierras que mi padre, diligentemente, le ayudó a malvender. Después le arregló los papeles para ingresar en un asilo. Y en el asilo murió, según mi madre, poco antes de empezar la guerra.
¡Sola y con un marido y cinco hijos que atender! Mi madre no perdió el tiempo en lamentaciones. Además, entre el dinero que le había dejado el abuelo y los alquileres de la casa de Cuatro Caminos, disponía de holgura económica como para contratar una criada. Que fue lo que hizo inmediatamente.





























