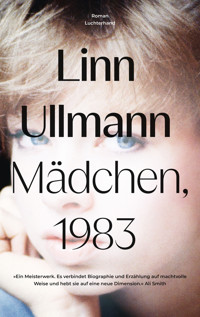Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A partir de un doloroso episodio de su adolescencia, la gran autora noruega reflexiona sobre la memoria y la pervivencia del pasado. Invierno de 1983. Una chica de dieciséis años deambula sola por las calles de París. En una nota tiene la dirección de A., un famoso fotógrafo de moda que promete llevarla a las páginas de la revista Vogue. Décadas después, mientras su mundo interior y el mundo que la rodea se desmoronan, la mujer de 2021 intenta comprender a la adolescente rebelde de 1983 y se ve impelida a afrontar su recuerdo más secreto: la relación de poder que nació entre ella y A. y que desembocó en varios encuentros sexuales. Abriéndose paso a través de capas de olvido y memoria, pondrá al descubierto el abuso, la manipulación y la vergüenza que no la han abandonado desde entonces; los vómitos, el malestar y la falta de deseo que sentía al ver a plena luz del día al fotógrafo dormido, convertido en el hombre mayor de piel ajada que era. Como hiciera en su novela Los inquietos, nominada al Premio Llibreter 2022, Linn Ullmann se embarca en un viaje obsesivo al pasado para no perder pie en el presente. Lejos de limitarse a recrear un episodio doloroso, Chica, 1983 es una emocionante y a veces descarnada reflexión sobre el poder y la impotencia, el deseo y la vergüenza, que ha sido considerada una de las cumbres de la literatura noruega de la última década. La crítica ha dicho... «Me ha recordado a Renata Adler, a Lena Andersson, a Annie Ernaux. Me ha encantado.» Laura Ferrero «Linn Ullmann ha fijado un nuevo estándar para el autorretrato literario. No se puede hacer mejor.» Merete Reinholdt, Berlingske Tidende
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Chica, 1983
Chica, 1983
linn ullmann
Traducción de Ana Flecha Marco
Título original: Jente, 1983
Copyright © 2021, Linn Ullmann
All rights reserved
Esta traducción ha recibido la ayuda de
NORLA, Norwegian Literature Abroad
© de la traducción: Ana Flecha, 2022
© de esta edición: Gatopardo ediciones, S.L.U., 2023
Rambla de Catalunya, 131, 1.0, 1.a
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: marzo, 2023
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Retrato de Linn Ullmann
© Albane Navizet (1983)
Diseño de imagen de la cubierta: © Jørgen Brynhildsvoll
Imagen de la solapa: © Kristin Svanæs-Soot (2020)
eISBN: 978-84-126639-4-5
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Presentación
I. AZUL
II. ROJO
III. BLANCO
Citas que aparecen en el libro
Linn Ullmann
Otros títulos publicados en Gatopardo
Para Niels
Cuando ella se despertó, estaba en un bosque grande y volvió a ponerse en marcha, pero no sabía hacia dónde.
Valemon, el rey que era un oso polar
I
AZUL
Tengo dieciséis años y apoyo los brazos cruzados en la mesa alta que está frente a mí, descanso la mejilla en una mano y miro a la cámara. En la foto, que ya no existe y que nadie aparte de mí recuerda, se intuyen mis hombros desnudos. Creo que el objetivo de la imagen es sugerir desnudez, que todo lo que una mujer joven necesita llevar puesto para salir al mundo es un par de pendientes largos.
Creía que ya no existías, pero entonces apareciste bajo un olmo en septiembre, hace año y medio, y exigiste que te escuchara.
Eres transparente. Sin rasgos faciales. Acuosa.
Puedo decir: Nuestra madre te parió dormida, y después huiste.
Puedo decir: Describirte es lo más difícil que he intentado hacer nunca. Me pides que haga cosas imposibles y no me escuchas cuando te digo que no soy capaz.
A veces creo que nuestra madre intuye que tiene otra hija, que somos dos, pero después desecha la idea. ¡Ya está!
Esta primavera, las semillas de los olmos planean sobre Oslo, caen al suelo un día tras otro, como una tormenta amable, silenciosa, blanca; como hojas o nieve sucia se amontonan en las aceras y en los parques, sobrevuelan los tejados de las casas. Busco en internet, me pregunto si será una buena o una mala señal, qué significa, pienso, que haya tantas. ¿Seguro que es una señal? Creo que doy demasiada importancia a las señales o a lo que percibo como tales. El viento cuela semillas de olmo en los pisos de la gente, semillas planas y finas que no parecen semillas y que forman distintos dibujos en el aire. Se posan en el suelo, en la bañera, sobre las sábanas. Busco muchísimas semillas de olmo, pero no encuentro nada. Busco semillas de olmo señales, pero no encuentro nada.
Quédate en la cama, dijiste, casi apesadumbrada, yo te abrazo. Yo quería levantarme, era de día, oía la voz de Eva en el salón, mi marido le dijo algo y ella se rió, pero tú dijiste no. Así que en lugar de levantarme me quedé en la cama escuchando en el móvil una entrevista a la poeta estadounidense Sharon Olds. Decía que una de las razones por las que ya no se maquilla es porque quiere asustar a la gente. «Si se acercan lo suficiente —decía— verán que hay algo distinto, que hay algo que no encaja. Soy embrionaria —dijo (y entonces pensé en ti)—, sin cejas, sin pestañas, sin boca.»
Yo, por el contrario, lo tengo todo (cejas, pestañas, boca), y la foto de la que voy a hablar la hizo A. en un estudio de fotografía de París, en el invierno de 1983. Los pendientes largos eran de bisutería, nada caros, al contrario. Tenía un joyero lleno de pendientes como esos en el piso que compartía con mi madre en Nueva York. Pendientes largos. Brillantes. Bisutería. Baratijas. Pero una de las piedras, la que estaba más cerca del lóbulo, era azul. De eso me acuerdo.
6
El abrigo nuevo, comprado en Bloomingdale’s a principios de enero de 1983, me llega hasta los pies. Es de paño azul y tiene un cinturón que se anuda a la cintura. Tengo dieciséis años. A. vive en Nueva York, pero tiene un piso en París. «Igual quieres ir conmigo alguna vez», me dice.
6
Cuando tenía seis o siete años, y de nuevo a los once, y una vez más a los trece, soñé con una enorme medusa azul con largos tentáculos. En el sueño todo era azul. Mis labios, porque el agua estaba helada y yo tenía mucho frío, las nubes, el mar. En algún lugar leí (cuando ya era adulta y ya no soñaba con ellas) que las medusas cambian de forma a lo largo de su vida. Larvas, pólipos, campana. No tenía miedo. En el sueño no.
6
Tengo dieciséis años. Es de noche. Estoy en el piso de París de A., pero no me he quitado el abrigo. Es un piso pequeño, una habitación y una cocina, con suelo de parqué y grandes ventanas y un baño con azulejos azules encima del lavabo. Estoy en medio de la habitación. Me rodeo la cintura con los brazos en una especie de abrazo, o a modo de cinturón extra para mantener el abrigo en su sitio.
—¿No te vas a quitar el abrigo?
—Sí, claro.
—Es muy tarde.
—Sí.
—¿Por qué has venido?
—¿Qué quieres decir?
—¿Por qué no te has ido a tu hotel?
6
Eras la chica que no quería morir y ahora, después de haber pasado muchos años lejos, has vuelto a perderte dentro de mí. Cuando era niña, me imaginaba que vivías a caballo entre el papel pintado y mi ropa, y que parecías un insecto grande, una libélula, y en lugar de un vestido tenías un par de alas brillantes.
Me imaginaba que éramos hermanas. Tengo cuatro hermanastras de carne y hueso, pero quería tener una hermana en condiciones, una hermana con todas las letras que estuviera siempre conmigo. Tenía a mi mejor amiga Heidi, nos parecíamos físicamente, pero Heidi tenía a su propia hermana. Tú y yo nos prometimos que no nos separaríamos nunca. Yo quería que mezcláramos nuestra sangre, pero tú no tienes sangre, así que no lo hicimos.
Cuando era niña me daban miedo los insectos y la oscuridad, y los adultos que se emborrachaban…
y la guerra nuclear y la ira de mis padres…
y la muerte, no la mía, sino la de mi madre…
y los deportes con pelota y los ruidos fuertes…
y que me tocaran y me abrazaran…
6
Conocí a A. en un ascensor del Carnegie Hall, entre las calles 56 y 57 Oeste. No nos dijimos nada, así que decir que lo conocí tal vez no sea lo más adecuado. Tal y como me lo imagino ahora, casi cuarenta años más tarde, había varias personas en el ascensor, que paró varias veces, piso tras piso, y la gente entraba y salía. Más tarde, él dijo que lo que lo había conquistado era mi sonrisa. No me lo creo. Yo no solía sonreír, desde luego no a los dieciséis años. Tal vez lo conquistara el vestido rosa de rayas blancas, mitad golosina, mitad punk, y el gorro grande de punto rojo de Noruega. El gorro de mamá. No estoy diciendo que se enamorara del vestido en sí —sin mangas, con tirantes finos, ceñido en el pecho y en la cintura para después desplegarse en una falda vaporosa que caía hasta las rodillas—, sino de la chica a la que claramente le encantaba lucirlo. Esa cintura estrecha la tiene desde hace tiempo, los pechos son casi nuevos y aún no están del todo desarrollados. Fue casi plana hasta finales de 1981 o principios de 1982. La cazadora de cuero prestada que lleva sin abrochar es cuatro tallas más grande y le cuelga de los hombros desnudos, y contrasta con el vestido de verano rosa con rayas blancas que lleva debajo. El único propósito que tiene la cazadora de cuero en esta imagen es que hay que quitársela, que alguien se la tiene que arrancar.
Según una investigación que he leído sobre la composición del cuerpo, el cerebro y el corazón se componen de un 73% de agua; los pulmones, de un 83%; la piel, de un 64%; los músculos y los riñones, de un 79%, y el esqueleto, de un 31%. Todo lo que escribo aquí, lo que sucedió antes y mientras y después de que A. me hiciera una foto en París, se compone principalmente de olvido, de la misma manera que el cuerpo se compone principalmente de agua. Lo que no recuerdo, que solo se me aparece en sueños, percepciones o dolores, no se puede escribir, pero lo escribiré de todas formas.
6
A. salió del ascensor, se alejó por el pasillo, abrió la puerta de su estudio de fotografía y llamó por teléfono a la mujer que yo aquí llamo Maxine y que tenía su despacho en el mismo edificio. «Acabo de ver a una chica en el ascensor. ¿Es una de las tuyas?»
Intento recordar sus voces, la de A. y la de Maxine. ¿Y qué hay de la voz de la chica noruega de dieciséis años a quien de vez en cuando llaman Karin? Ese es el nombre que pone en su pasaporte. Desde que se ha mudado a Nueva York con su madre, que es actriz, habla más inglés que noruego. No tengo recuerdos de esa voz. El inglés no es su lengua materna ni paterna, es medio noruega, medio sueca, me imagino que percibo una pizca de aplomo cuando habla, y que tiene que ver con el inglés, como si esa tercera lengua fuera un vestido prestado que finge que es suyo. También percibo inseguridad —la chica siente inseguridad por todo— y esa inseguridad le confiere un innegable timbre a su voz que su padre sueco, si la hubiera oído hablar, habría definido como complaciente.
He buscado los nombres de A. y de Maxine, he buscado vídeos, pero no he encontrado nada con sonido. Pensaba que, tal vez, si oía sus voces, nuestras voces, se me desencadenarían los recuerdos, reventaría el grano de pus que es mi historia en esa época.
«¿Me la puedes subir? Quiero echarle un vistazo.»
Maxine era una mujer elegante, con vestidos negros y holgados, hechos a medida, que no dejaban nada de piel al descubierto. Llevaba collares de perlas blancas y gafas redondas con montura negra. «La belleza son muchas cosas», decía. Al principio fue agente de fotógrafos prometedores, más tarde también de una variada selección de modelos, chicas y chicos, blancos y negros, heteros y gais, jóvenes y no tan jóvenes. Era una adelantada a su tiempo y se imaginaba un mundo en el que ser chica o chico, blanco o negro, hetero o gay no fueran categorías fijas. En el cajón del escritorio tengo una foto de ella en la que posa con Andy Warhol, que lleva un traje oscuro y corbata para la ocasión. Parece un escolar, saca la barriga, aunque no hay mucho que sacar. Maxine lleva un pañuelo de seda anudado al pelo, un cinturón estrecho ceñido a la cintura y un broche de plata sobre el pecho izquierdo. En la foto es más joven que cuando la conocí. Se agarran del brazo, muy erguidos el uno junto al otro, como un viejo matrimonio, bromean y se lo pasan bien.
Maxine tenía razón cuando decía que la belleza son muchas cosas, y lo decía en una época en la que la belleza equivalía a ser blanca, delgada, alta y de ojos azules. Hablo de las chicas, de la belleza de las chicas, no de otras cosas que pueden ser bellas como los jarrones, los árboles, las rosas, las piedras. Yo le dedicaba mucho tiempo a la belleza. ¿Yo era guapa?
—No. Tu madre es una de las mujeres más guapas del mundo —dijo Maxine, y tenía razón—. Tal vez pueda hacer algo contigo —añadió.
Un año más tarde, en 1984, Marguerite Duras publicó la novela El amante, en la que escribió: «Parezco lo que quiero parecer, incluso hermosa si eso es lo que quiero que sea». Y entonces A. llamó y dijo que quería «echar un vistazo».
—Quítate la cazadora —dijo Maxine—. No te escondas.
—Me la han prestado —respondí.
—Me da lo mismo —replicó—. Quítatela. A. trabaja para la edición francesa de Vogue. Es uno de los mejores. Te ha visto y puede que quiera usarte.
Me vio en el ascensor.
Dijo que yo le había sonreído, pero no era cierto. Lo que yo había hecho cuando me di cuenta de que me estaba mirando era estirarme, echar los hombros hacia atrás —un movimiento casi imperceptible—, una sencilla coreografía para una chica de dieciséis años que ya ha dejado atrás la infancia, un hormigueo salvaje en las caderas, en la columna, en el cuello, en las mejillas, en la frente, «tenía el rostro del placer», y entonces él llamó a Maxine y le dijo que quería echar un vistazo.
Me quité la cazadora de cuero, pero me dejé puesto el gorro rojo de mi madre. Tenía mucho frío en los brazos.
—Tienes la piel de gallina —me dijo al abrir la puerta, y me invitó a pasar.
Me señaló los brazos desnudos.
—Es octubre —le dije—. Casi noviembre.
—¿Cuántos años tienes? ¿Catorce? ¿Quince?
—Dieciséis.
6
Justo antes de Navidad, A. me invita a «tomar una copa» en su casa, en Carnegie Hall. Vive y trabaja en el mismo edificio. Hay más gente, una pequeña reunión, no es una cena, solo hay bebidas azules y cocaína. El piso es amplio y diáfano, con grandes ventanas en forma de arco, estanterías y fotografías en las paredes. Me gustan las paredes blancas de A. y las fotografías en marcos sencillos de color negro. En esa velada de antes de Navidad nos sentamos los dos en el suelo de parqué de color claro, cada uno con una copa con un líquido azulado dentro. Alguien pone un disco. Jimi Hendrix. A. me retira el pelo de la cara y me dice que me lo debería cortar muy corto, como Mia Farrow…
—En La semilla del diablo—interrumpo.
—Exacto —dice él—. Como Mia Farrow en La semilla del diablo.
Y entonces me susurra al oído: «Digna hija de tu padre». Muchos de los hombres de su familia se han dedicado al cine. Tenemos eso en común. Una mujer alta y delgadísima pasa por nuestro lado y se tropieza con nuestras piernas. Se queda tirada en el suelo. Ni se molesta en levantarse. Allí, sentada, me pregunto si retirarme el pelo de la cara será una caricia. ¿No es demasiado mayor para desearme de esa manera?
—Esta chica ha visto una cantidad increíble de películas para tener quince años —le dice A. a la mujer cuando esta se pone de pie y, tambaleándose, se dirige al cuarto de baño. Me señala con el dedo—. Digna hija de su padre —repite.
La delgadísima mujer menea la cabeza.
—La verdad es que me da lo mismo —murmura.
A. me mira y se ríe.
—Yo no soy la hija de nadie —digo yo.
Él asiente.
—Vale.
—Tengo dieciséis años y no soy la hija de nadie.
Enciende un cigarrillo. Me ofrece uno. Lo acepto.
—París —dice—. En enero. ¿Te apuntas?
6
—No te doy permiso para ir —dice mamá—. No quiero que vayas. No puede ser. Tienes clase, no te puedes ir así sin más… ¡No te puedes ir a París sin más!
Mamá no sabe que casi nunca voy a clase y que los profesores no notarán ninguna diferencia si estoy en París o en Nueva York. Mis profesores han escrito cartas, las faltas de asistencia son un problema, una preocupación, pero las he interceptado todas y las he firmado con el nombre de mamá para volverlas a enviar como confirmación de que esas cartas se han leído.
—Eres demasiado joven para viajar sola —dice mamá—. Eres demasiado joven para cuidar de ti misma.
—Claro que no.
—No sé de cuántas formas puedo decirte que no —insiste, y se mira las manos como si quisiera contarse los dedos para saber exactamente de cuántas formas puede decirme que no.
Pongo los ojos en blanco.
—No entiendes nada —le digo—. Trabaja para la edición francesa de Vogue. Quiere hacerme fotos. Quiere…
—No soporto que pongas los ojos en blanco —me interrumpe mamá, con voz chillona—. Después de los catorce es inaceptable poner los ojos en blanco.
—¿Qué?
—Ya he dicho que después de los catorce es inaceptable…
—¿Es una regla?
—Es algo que se dice en nuestra familia —afirma.
—Pero, por lo que veo, en nuestra familia es perfectamente aceptable negarle a una hija la posibilidad de ser feliz —exclamo—. ¿No?
6
Tenía catorce, quince, dieciséis años y bebía hasta vomitar o hasta quedarme dormida. Me despertaba por la mañana y no recordaba lo que había ocurrido la noche anterior. A menudo tenía lagunas, incluso si no bebía. Dejé de beber así a los diecinueve, pero las lagunas, los agujeros negros de la memoria, me han acompañado durante toda mi vida.
Lo de los agujeros negros es poco preciso. Esa forma de olvido a la que me refiero no es negra, sino blanca.
Anne Carson escribe sobre palabras que no se pueden traducir. Palabras que somos capaces de pronunciar, pero no de definir, poseer o utilizar: «Es casi como si se nos presentara un retrato, no de alguien famoso, sino de alguien que quizá podríamos reconocer si nos lo propusiéramos, y al observarlo de cerca viéramos, en el lugar donde debería estar el rostro, una mancha blanca de pintura».
Cuando llego a la parte en la que escribe «una mancha blanca de pintura» pienso en mi propio rostro cuando tenía dieciséis años y conocí a A.
6
Voy a un instituto privado en la calle 61 Oeste de Nueva York. Estudio Francés ii, lo que significa que debería haber cursado y aprobado Francés i, pero cuando viajo a París en enero de 1983 me cuesta entender y que me entiendan. O he olvidado todo lo que había aprendido o no he aprendido nada.
Ese año falto mucho a clase, la verdad. Días, semanas. Voy al cine por las mañanas, tomo café en un banco de Central Park, me paso horas en el Museo de Historia Natural, que está a la vuelta de la esquina del edificio donde vivo con mi madre, con el toldo verde sobre la puerta principal. Busco los seres más pequeños, no la gran ballena azul, no, paso de largo ante la figura de espuma y fibra de vidrio de treinta metros de longitud y diez toneladas de peso que cuelga del techo y busco la exposición de seres tan pequeños que no se pueden percibir a simple vista. Los tardígrados, por ejemplo, no son más grandes que un embrión en el útero materno. No sé si supe de su existencia entonces y lo olvidé, o si leí algo sobre ellos por primera vez hace poco, después de escuchar a Sharon Olds hablar del tema en esa entrevista, aquella mañana, lo que me recordó mis días en soledad en el museo hace casi cuarenta años. Los tardígrados están por todas partes: en el mar, en los glaciares, entre las hojas y el musgo, con una capa de agua a su alrededor; viven en el parque, al otro lado de la calle en la que vivo yo, en el barrio de Torshov. Cuando es necesario —cuando tienen que hacerlo— toman forma de barril e hibernan, según leo en internet. Un tardígrado en hibernación puede sobrevivir a casi todo: calor y frío extremos, catástrofes nucleares, viajes por el espacio exterior.
Tengo dieciséis años, voy al cine, tomo café y voy a ver museos sola.
6
Pero ¿por qué te vas a París? ¿Qué es lo que quieres?
La chica de dieciséis años me mira con rebeldía.
¿Qué debería responder a eso?
Ya no soy una niña, dice.
Quiero ser el objeto, el centro, el objetivo del deseo ajeno.
No quiero estar sola.
6
No conservo gran cosa de esa época. Tenía un diario antes de cumplir los quince y lo retomé a los dieciocho, pero durante esos tres años, entre los quince y los dieciocho, no escribí nada. La foto que me hizo A. con los pendientes ha desaparecido, pero hay otra de 1983. Recuerdo que la fotógrafa, la que hizo la foto, era francesa, que hablaba inglés con fluidez, que era elegante. Tal vez le contara que acababa de estar en París.
Aún es invierno. Bajamos por Columbus Avenue. Me hace la foto en una cafetería. Nos sentamos, la una frente a la otra, a una mesa y charlamos (casi como si fuéramos amigas) y ella saca la cámara y empieza a hacer fotos. Mi historia con A. no ha terminado, me llama por las mañanas, me llama por las noches, me pide que vaya, pero a la fotógrafa no le hablo de él.
En la foto que me hizo llevo un jersey azul. Miro de frente a la cámara.
Otra cosa que aparece de esa época es una carta de mi profesor de francés. Es una casualidad que haya guardado justo esa carta. Está en una caja en el ático. En la parte externa de la caja yo había escrito «New York 1981-1984». Dentro, encuentro muy pocas cosas. La carta de mi profesor de francés no es muy larga, más que una carta es una advertencia sobre lo que ocurriría si seguía faltando a clase. Por la carta descubro que el profesor de francés se llamaba monsieur O. No me acuerdo de él, ni siquiera un poco. No lo recuerdo, no puedo entender que alguna vez coincidiéramos. Ni siquiera lo reconozco ni lo recuerdo cuando encuentro una foto suya en el anuario de 1984, es decir, el año después de mi viaje a París.
Como me gradué en 1984, en el anuario también hay una foto mía. Estoy muy maquillada, llevo camiseta y pantalones negros. La cara que tenía el año anterior, a los dieciséis, ha desaparecido. Llevo una media melena pelirroja y parezco una chica completamente distinta.
Miro la foto de monsieur O. Espero que pase algo. Que algo encaje dentro de mí. Claro, ahora me acuerdo. ¿Cómo puede ser que ese instante nunca llegue? Miro la foto y, en lugar de empezar a recordar, sigo olvidando.
¿Le pasará lo mismo a A.?
Si le enseñaran una foto mía, incluso la que me hizo él, ¿negaría con la cabeza y diría no, no la recuerdo, lo siento, no sé qué más decir?
En 1984, monsieur O. era un hombre canoso que soñaba con otra vida. Es cierto que no tengo forma de saberlo. Tal vez estuviera encantado con ser profesor de francés en un instituto privado de Nueva York a principios de los ochenta. En la foto sonríe. Lleva una camisa blanca, una americana de tweed y una corbata ancha de seda. Está encorvado sobre una máquina de escribir eléctrica de color blanco. Al fondo, puede adivinarse una estantería blanca llena de pilas de papel. ¿Son manuscritos? ¿Está escribiendo una gran novela monsieur O.? Ninguno de los demás profesores sale en una foto con una máquina de escribir, estanterías y pilas de papel. La mayoría sale en un aula, delante de la pizarra, por ejemplo, o en la sala de profesores o en los pasillos.
Sigo pasando las hojas.
De algunos de los profesores me acuerdo muy bien. El profesor de matemáticas, Mr. C.; el de inglés, Dr. L., y la de física, Mrs. T., que posa frente a la tabla periódica con su bata blanca de laboratorio.
Vuelvo a la página en la que sale la foto de monsieur O. Por lo que parece, el fotógrafo y él han acordado de antemano cómo sería la foto: monsieur O. posaría detrás de su máquina de escribir, en una habitación que transmite la idea de que allí ocurren grandes cosas (los papeles), y después, cuando entrara el fotógrafo, levantaría la mirada, como sorprendido.
Lo que recuerdo es que yo…
Lo que recuerdo es: me he perdido. No conozco París. No me oriento. Eso es lo que ocurre. No me he preparado, he echado a andar con mis botas y mi abrigo nuevo.
En Nueva York, donde vivo con mi madre, me oriento bien. Si te llegas a encontrar con esa chica de dieciséis años en Nueva York a principio de los ochenta, podrías haberle preguntado cómo llegar a tal o cual sitio, y ella te habría indicado el camino con total seguridad. Pero, y esto lo sé muy bien: Nueva York no es la ciudad de esa chica, por mucho que viva allí. No sé si tiene una ciudad. O un lugar. Durante mucho tiempo —tal vez hasta que viajó a París para que la fotografiara A.— su madre fue lo más parecido a un lugar propio. Quería estar donde estuviera su madre. Anhelaba su risa. Su voz. Su perfume.
¿Y tú? Tú eras mi hermana invisible, conmigo a las duras y a las maduras. Cuando me hice demasiado mayor para tener hermanas invisibles, regresaste como algo distinto. Sin forma, sin nombre. Un círculo de olvido y miedo e historias inacabadas. Nunca volveré a marcharme de tu lado. ¿Estuvimos juntas en París? ¿Éramos una o dos? Tú, tú, tú. Mitad insecto, mitad fantasma, mitad recuerdo desesperado. Llegaste en septiembre y habías crecido mucho más de lo que yo era capaz de imaginar. Te enroscaste a mi alrededor y dentro de mí hasta que ya era imposible distinguir dónde empezabas tú y dónde acababa yo, quién era quién.
6
Es de noche. Llevo un vestido que me ha prestado una chica de mi edad, un vestido fino, azul, de un tejido que imita la seda y que me llega justo por debajo del culo, y el abrigo azul que mamá y yo compramos antes de que me fuera de viaje. Me ayuda a mantener el calor. No hablo francés, solo algunas palabras sueltas. También llevo el gorro rojo de mamá. Una pareja mayor camina hacia mí. Los veo perfectamente (incluso ahora, casi cuarenta años más tarde), a la luz de las farolas. Parecen amables. Ella tiene el pelo largo y oscuro y lleva un gorro rojo como el mío. Un enorme perro blanco camina entre ellos. Igual pueden ayudarme. Claro que sí. Me acerco a ellos, me planto delante, me coloco de tal manera que no puedan pasar de largo, seguir con su paseo vespertino con el perro —más bien nocturno, porque ya es de noche—sin hablar antes conmigo. Les paro allí mismo, en la acera, bajo la farola, y les pido ayuda. Tengo que encontrar mi hotel. No recuerdo la dirección. Debería estar en mi habitación desde hace un buen rato. Mi madre me iba a llamar a las diez. Esa era la condición que me puso para venir. Todo esto lo digo en inglés. Me muevo y gesticulo, como si mis manos y mis brazos llegaran hasta donde las palabras no alcanzan. A veces, las manos y los brazos llegan hasta donde las palabras no alcanzan, por ejemplo al bailar, al hacer el amor, al pelearse, al tocar un instrumento o si, contra todo pronóstico, eres cardiólogo y estás a punto de operar a alguien del corazón. Pero este no era uno de esos casos. Estaba claro. Estoy en medio de la acera, no les dejo pasar, me muevo y gesticulo. Ayudadme a encontrar el camino, por favor. Tengo una habitación en un hotel. No sé dónde está, pero en recepción tienen una llave que es mía. Mi madre habrá llamado muchas veces y estará asustada y enfadada.
La pareja me mira atónita. Niegan con la cabeza y se encogen de hombros. Lo siento, dice la mujer del gorro rojo que se parece al mío, lo siento, repite, y me indica con su manita enfundada en un guante azul que me aparte, que no ocupe toda la acera, para que ella y su perro y su marido puedan seguir su camino.
Lo que recuerdo es que…
Lo que recuerdo es la primera mañana en París, antes de la larga noche en la que me perdí, y la luz blanca de aquel estudio de fotografía que recordaba a un búnker. Las chicas se sientan en una banqueta alta, iluminadas por un cono de luz, mientras A. las fotografía. Los espejos de la zona de maquillaje están rodeados de bombillas. La música retumba de fondo, Hall & Oates, «she’s a maneater», que no trata de una mujer peligrosa, como yo creía entonces, como creía todo el mundo, y un par de acordes bastan para que empecemos a balancearnos, a mover las caderas sutilmente en el estudio de fotografía, como hemos hecho cientos de veces, solas, en nuestro cuarto, mujeres seductoras que dejan tras de sí un rastro de hombres, hombres que se han vuelto locos de lujuria y de deseo. Tener ese poder. Ese cuerpo. Despertar un deseo semejante. En 2014, al mismo tiempo que yo (de nuevo) me siento a escribir sobre la chica de 1983 para después volver a rendirme enseguida, el periódico The Philadelphia Inquirer publica una entrevista al músico John Oates en la que explica que «Maneater» no trata de una mujer en absoluto, sino sobre Nueva York en los ochenta, sobre la ambición, el deseo y los sueños rotos.
Recuerdo que me puse los pendientes largos de bisutería.
Lo que no recuerdo es: al profesor de francés, monsieur O. Ha desaparecido de mi memoria. Me pregunto si se encogería de hombros (como la pareja del perro) las raras veces que me veía. Allí está la chica que nunca viene a mis clases. Me inclino para mirar su foto. Parece un hombre que se encoge de hombros a menudo.
En la carta que le escribe a mi madre, a máquina —seguro que con esa máquina de escribir blanca tan grande—, se esfuerza en ser preciso, en describir a su alumna ausente de dieciséis años con exactitud. «Si su hija estuviera más preparada y se organizara mejor, no solo tendría un mejor desempeño en la asignatura, sino que, además, estaría más tranquila. Vive con la ansiedad que supone tener que trabajar siempre contra reloj. Estar preparada calmaría, creo, gran parte de la inquietud de su vida.»
6
Es primavera. Camino con el perro por Torshovparken. No le gusta que hable por el móvil cuando vamos de paseo, me pide que no divida mi atención entre tantas cosas al mismo tiempo, pero se resigna, el paseo, el móvil, igual que se resigna con la mayoría de las cosas, el envejecimiento, la cojera, la lentitud, la soledad cuando no se le presta atención. Siempre perdona.
Mi madre y yo hablamos sobre el alcohol.
—Yo quería perder el conocimiento —me dice por teléfono. Lleva treinta años sin probar el alcohol—. Bebía porque no quería estar donde estaba. Quería dormir. Desaparecer.
—¿Desaparecer?
—No quiero decir que quisiera desaparecer propiamente —me aclara—. Lo que quería era marcharme, no para siempre, pero sí durante un rato.
Después me pregunta cómo me las arreglaba yo para ocultarle que bebía.
—No era tan difícil —le respondo.
Se ríe, no demasiado convencida.
Me río yo también.
6
Al día siguiente, Eva me dice:
—He visto a una chica.
—¿Qué quieres decir? ¿Dónde?
—En el ordenador —responde—. En una plataforma nueva en la que jóvenes de todo el mundo se apuntan para hacer los deberes juntos.
—¿Y qué pasa entonces? ¿Qué sentido tiene?
—Nada, no pasa nada. No se puede quedar ni mandarse mensajes, no se oye nada, como en las bibliotecas, o bueno, no exactamente, porque en las bibliotecas sí que hay ruido. Lo que quiero decir es que no se oye hablar a los demás, no se oye nada. Te conectas y haces los deberes, o miras al infinito o a los compañeros, he visto a algunos tocar la guitarra, pero sin sonido.
El perro corretea y decide la velocidad a la que caminamos. Vamos despacio porque es viejo. Primero cruzamos Torshovparken, después bajamos a Thorshovdalen y rodeamos la escultura de la cabeza de muñeca de bronce.
—Mamá —d