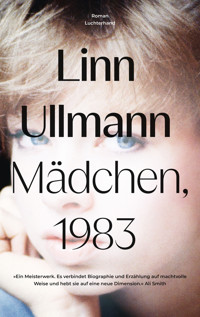Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una luminosa novela autobiográfica escrita por la hija de Ingmar Bergman y Liv Ullmann. Él es un prestigioso cineasta sueco, un hombre obsesionado con el orden, la puntualidad y el control de los sentimientos. Ella es su hija, la menor de nueve hermanos. Cada verano, desde que era una niña, ha visitado a su padre en la remota isla de Fårö. Ahora que ella es una joven escritora y él un anciano, proyectan hacer un libro sobre la vejez que se basa en una serie de conversaciones grabadas. «Envejecer —dice el padre— es un trabajo duro, difícil y muy poco glamuroso.» Y, en efecto, su declive físico y mental, preludio de una muerte cercana, dejará el proyecto a medias. La escritura de Los inquietos da inicio siete años después, cuando Linn Ullmann reúne el valor para escuchar las cintas que habían quedado arrumbadas en una caja. Ante el carácter elíptico y fragmentario de dicho material, acude a sus recuerdos de infancia y juventud para recrear una de las constelaciones familiares más fascinantes del siglo XX, en cuyo origen está el «amor grande y revolucionario» que unió a sus padres. Intercalando el relato autobiográfico con la transcripción de las grabaciones, Ullmann evoca la relación zigzagueante entre dos artistas absorbidos por el trabajo y una niña que tiene prisa por ser adulta, y se asoma a uno de los grandes misterios de la condición humana: «No se puede saber mucho de la vida de otros, especialmente de los propios padres.» La crítica ha dicho... «Un verdadero tour de force. Lo mejor que he leído en mucho tiempo.» Ali Smith «Un texto lleno de belleza, consuelo y verdad.» Rachel Cusk «Un hermoso libro sobre la emoción y el arte de la memoria.» Siri Hustvedt «Una historia familiar absorbente y conmovedora.» Lydia Davis «Un libro fascinante.» Isabel Coixet «Un buen libro moldeado con un barro maravilloso.» Elvira Lindo, El País «Linn Ullmann ha terminado por consolidar un prestigio que empezó a cimentar a los 30 años.» Jaime G. Mora, ABC Cultural «Linn Ullmann convierte esta novela familiar en una lectura irresistible.» Luis M. Alonso, La Nueva España «Una mirada en apariencia comprensiva, en realidad compasiva sin quererlo y sobre todo luminosa sobre lo que es un ser humano.» Pedro Bosqued, Heraldo de Aragón «Una suerte de diario que recoge aquella época y la imbrica con una serie de conversaciones acerca de la vejez» Zenda
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Los inquietos
Los inquietos
linn ullmann
Traducción de Ana Flecha Marco
Título original: De Urolige
Copyright © 2015, Linn Ullmann
All rights reserved
Esta traducción ha recibido la ayuda de
NORLA, Norwegian Literature Abroad
© de la traducción: Ana Flecha Marco, 2021
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2021
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: octubre de 2021
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Diseño de la imagen de portada: Anna Juvé Baldomà
Imagen de la cubierta: ©Luke Waller, «Migrants or Holiday»
Imagen de la solapa: © Kristin Svanæs-Soot (2020)
Imagen de interior: Isla de Fårö © Axelode (2013)
eISBN: 978-84-124869-3-3
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Isla de Fårö, provincia de Gotland, Suecia.
Índice
Portada
Presentación
I. El preludio de Hammars.
Un mapa de la isla
II. Bobinas
III. A Múnich
IV. Apiádate de mí
V. Tu hermano en la noche
VI. Giga
Linn Ullmann
Otros títulos publicados en Gatopardo
Para Hanna
I
El preludio de Hammars.
Un mapa de la isla
Solo podía utilizar mapas imaginarios
o sus recuerdos de los mapas reales,
pero eso era suficiente.
John Cheever, «El nadador»
Ver, recordar, comprender. Todo depende de dónde te encuentres. La primera vez que vine a Hammars, apenas tenía un año y no sabía nada del amor grande y revolucionario que me había llevado hasta allí.
De hecho había tres amores.
Si existiera un telescopio que se pudiera enfocar hacia el pasado, podría haber dicho: Mira, ahí estamos, así fue como sucedió. Y cada vez que dudásemos de si lo que recuerdo es cierto o de si lo que tú recuerdas es cierto o de si lo que sucedió sucedió de verdad o de si nosotros existíamos, podríamos juntarnos y mirar.
Numero, ordeno y catalogo. Digo: Había tres amores. Ahora tengo la misma edad que tenía mi padre cuando yo nací. Cuarenta y ocho años. Mi madre tenía veintisiete. Aparentaba muchos más y a la vez parecía mucho más joven de lo que era.
No sé cuál de los tres amores llegó primero. Pero comenzaré con el que se despertó entre mi madre y mi padre en 1965 y que terminó antes de que yo tuviera la edad suficiente para recordarlo.
He visto fotos y he leído cartas y los he oído hablar del tiempo que pasaron juntos y he oído los relatos de otras personas, pero la verdad es que no se puede saber mucho de la vida de otros, especialmente de los propios padres y, sobre todo, si los padres se han dedicado a convertir su vida en historias que desde entonces relatan con la naturalidad de no preocuparse en absoluto de lo que es cierto y de lo que no lo es.
El segundo amor es una prolongación del primero, y trata de una pareja de novios que fueron padres y de la niña que fue su hija. Amaba a mis padres sin reparo, daba por hecho su existencia como una da por hecho las estaciones o los días o las horas, eran como la noche y el día, uno acababa donde empezaba el otro, yo era hija de ella y de él, pero si tenemos en cuenta que ellos también querían ser niños, a menudo todo se complicaba un poco. Y hay una cosa más. Yo era hija de él y de ella, pero no era hija de los dos. Nunca fuimos tres. Cuando paso los montones de fotos que tengo delante en la mesa no encuentro ninguna fotografía de nosotros tres juntos. Ella y él y yo.
Esa constelación no existe.
Yo quería ser adulta lo antes posible, no me gustaba ser una niña, me daban miedo los demás niños, su ingenio, su imprevisibilidad, sus juegos, y para expiar mi propia infantilidad solía imaginarme que era capaz de dividirme y transformarme en muchas personas a la vez, convertirme en un ejército liliputiense, y teníamos mucha fuerza: éramos pequeños, pero éramos muchos. Me dividía y desfilaba de uno al otro, de mi padre a mi madre y de mi madre a mi padre, tenía muchos ojos y muchas orejas, muchos cuerpos delgados, muchas voces agudas y muchas coreografías.
El tercer amor. El lugar. Hammars, o Djaupadal, como se llamaba antiguamente. Era de él, no de ella, no de las demás mujeres, no de los hijos, no de los nietos. Durante un tiempo sentí que encajábamos allí, que era nuestro sitio. Si es cierto que todo el mundo tiene su sitio, y si no lo es, pero si lo fuera, ese sería el mío, en cualquier caso más mío que el nombre que me pusieron. Pasear por Hammars no me angustiaba como me angustiaba pasear por mi nombre. Reconocía el olor del aire y del mar y de las rocas y cómo se doblaban los árboles al viento.
Nombrar. Dar y tomar y tener y vivir y morir con un nombre. Me habría gustado escribir un libro sin nombre. O un libro con muchos nombres. O un libro en el que todos los demás nombres fueran tan comunes que se olvidaran enseguida o que sonaran de una forma tan similar que resultara imposible distinguirlos unos de otros. Mis padres (después de mucho si y mucho pero) me dieron un nombre, pero a mí nunca me ha gustado ese nombre. No me reconozco en él. De hecho, cuando alguien pronuncia mi nombre me sobresalto como si hubiera olvidado vestirme y solamente me diera cuenta una vez en el exterior y rodeada de gente.
En otoño de 2006 sucedió algo que en retrospectiva he entendido como un eclipse, un oscurecimiento.
La astrónoma Aglaonike o Aganice de Tesalia, como también se la conoce, vivió mucho antes de que se inventara el telescopio, pero sin más ayuda que sus ojos era capaz de calcular con precisión cuándo tendrían lugar los eclipses lunares.
«Puedo atraer la luna hacia mí», decía.
Sabía adónde ir y dónde situarse. Sabía lo que sucedería y cuándo. Extendía los brazos hacia el cielo y el cielo se volvía negro.
En Preceptos conyugales, Plutarco advertía sobre lo que él llamaba brujas, como Aglaonike, y animaba a los recién casados a leer, aprender y mantenerse informados. Una mujer que domine la geometría, escribía, no se sentirá tentada de bailar. Una mujer leída no se deja engañar por la insensatez. Una mujer sensata y con conocimientos de astronomía se reirá con ganas si otra mujer trata de convencerla de que es capaz de atraer la luna hacia sí.
Nadie sabe con exactitud cuándo vivió Aglaonike. Lo que sí sabemos y Plutarco reconoció, por muy condescendiente que fuera su relato sobre ella, es que era capaz de predecir de manera precisa cuándo y dónde se produciría un eclipse de luna.
Yo recuerdo con precisión dónde estaba, pero carezco de la capacidad de predecir nada. Mi padre era un hombre puntual. Cuando yo era pequeña, mi padre abrió el reloj de mi abuelo, que estaba en el salón, y me enseñó sus entrañas. El péndulo. Los pesos de latón. Se exigía puntualidad a sí mismo y se la exigía a todos los demás.
En otoño de 2006 le quedaba un año escaso de vida, pero yo por entonces no lo sabía. Él tampoco. Yo lo estaba esperando de pie junto al granero de piedra caliza blanca con la puerta de color rojo óxido. El granero se había reconvertido en un cine y estaba rodeado de fincas, de muros de piedra y de algunas casas. Un poco más allá estaba el lago de Dämba, con su riquísima diversidad aviar: avetoros, grullas, garzas, zarapitos reales.
Íbamos a ver una película. Cada día que pasaba con mi padre, salvo el domingo, era un día en el que veíamos películas. Intento recordar qué película íbamos a ver ese día. Tal vez el Orfeo de Cocteau, con sus poderosas imágenes oníricas. No lo sé.
«Cuando hago una película —escribió Jean Cocteau— es como un sueño, y en el sueño, sueño yo. Lo único que tiene sentido son las personas y los lugares del sueño.»
He pensado una y otra vez en qué película era, pero no me viene a la memoria. Los ojos tardan minutos en acostumbrarse a la oscuridad, solía decir mi padre. Varios minutos. Por eso habíamos quedado en vernos a las tres menos diez.
Ese día no llegó hasta las tres y siete minutos, es decir, diecisiete minutos tarde.
No hubo ninguna señal. El cielo no se oscureció. El viento no sacudió las ramas de los árboles. No se levantó ninguna tormenta y las hojas no revolotearon en el aire. Un trepador azul sobrevoló los campos grises en dirección al pantano. Por lo demás, todo estaba tranquilo y nublado. Las ovejas —que en la isla se llamaban corderos, fuera cual fuera su edad— balaban un poco más allá, como habían hecho siempre. Cuando me vuelvo y miro a mi alrededor, todo está como de costumbre.
Papá era muy puntual y su puntualidad vivía en mí. Si creces en una casa junto a las vías del tren y todas las mañanas te despierta el tren que pasa a toda velocidad junto a tu ventana y sacude las paredes, la cama y la propia ventana, siempre te despertarás, aunque ya no vivas en esa casa junto a las vías, con el tren vibrando dentro de ti.
No fue el Orfeo de Cocteau. Tal vez fuera una película muda. Solíamos sentarnos cada uno en una butaca verde y dejar que las imágenes, no acompañadas por la música de un piano, flotaran por la enorme pantalla. Me decía que cuando desapareció el cine mudo, se perdió todo un idioma. ¿Tal vez fuera La carreta fantasma, de Victor Sjöström? Era su película preferida. «Para él, un solo día equivale a cien años en la Tierra. Debe deambular día y noche para atender los asuntos de su amo.» Si fuera La carreta fantasma lo recordaría. Lo único que recuerdo de ese día en Dämba, además del trepador azul que sobrevolaba los campos, es que mi padre llegó tarde. Me resultaba tan difícil de comprender como a los seguidores de Aglaonike que desapareciera la luna. Como a las mujeres que, según Plutarco, no sabían de astronomía y se dejaban engañar. Aglaonike dijo: «Atraigo la luna hacia mí y el cielo se queda a oscuras». Mi padre llegó diecisiete minutos tarde y todo era como siempre y nada era como antes. Atrajo la luna hacia sí y el tiempo se descoyuntó. Habíamos quedado a las tres menos diez y cuando llegó en su coche al granero eran las tres y siete. Tenía un jeep de color rojo. Le gustaba conducir deprisa y hacer mucho ruido. Tenía unas gafas grandes y oscuras de murciélago. No puso ninguna excusa. No era consciente de que llegaba tarde. Vimos la película como si nada hubiera pasado. Esa fue la última vez que vimos una película juntos.
6
Mi padre llegó a Hammars en 1965, tenía cuarenta y siete años, y decidió hacerse una casa allí. El lugar del que se había enamorado era una playa desierta de piedras, con unos cuantos pinos torcidos. Se sintió identificado con el lugar desde el principio, supo que era su sitio. Encajaba con su idea más profunda de las formas, las proporciones, los colores, la luz y los horizontes. También había algo con los sonidos. Como dijo Albert Schweitzer, en su obra en dos tomos sobre Bach, hay mucha gente que cree que ve un cuadro cuando en realidad lo está escuchando. Lo que mi padre vio y oyó ese día en la playa no hay forma de saberlo, pero allí fue donde empezó todo; bueno, no empezó en ese momento, él ya había estado en la isla cinco años antes, tal vez empezara entonces, quién sabe cuándo comienza y cuándo termina algo, pero por poner un poco de orden, digámoslo así: ahí fue donde empezó todo.
Rodaron una película en la isla, era la segunda que mi padre rodaba allí, y la que sería mi madre interpretaba uno de los dos papeles femeninos protagonistas. En la película se llamaba Elisabet. A lo largo de las diez películas que hicieron juntos, él le puso muchos nombres. Elisabet, Eva, Alma, Anna, Maria, Marianne, Jenny, Manuela (Manuela fue cuando hicieron una película juntos en Alemania), y más tarde Eva otra vez, y Marianne de nuevo.
Pero esta es la primera película que mis padres hicieron juntos y se enamoraron casi de inmediato.
Al contrario que mi madre, Elisabet es una mujer que deja de hablar. Doce minutos después de que empiece la película aparece acostada en la cama y, a causa de su inexplicable mutismo, está al cuidado de su hermana Alma. La cama está en medio de una habitación de hospital. La estancia aparece parcamente amueblada. Una ventana, una cama, una mesita. Es de noche y la hermana Alma está con ella y pone la radio, el Concierto para violín en mi mayor de Bach. Alma sale de la habitación y Elisabet se queda sola en la cama.
En mitad del segundo movimiento del concierto para violín, la cámara busca el rostro de Elisabet y se mantiene allí casi durante un minuto y medio. La imagen se va oscureciendo, pero lo hace tan despacio que casi no te das cuenta, hasta que está tan oscura que apenas se intuye el rostro en la pantalla, pero entonces ya lo has mirado durante tanto tiempo que está impreso en tus retinas. Es tu rostro. Solo entonces, después de un minuto y medio, ella te da la espalda, exhala y se cubre la cara con las manos.
Al principio, me fijo en la boca, en las terminaciones nerviosas de los labios y del espacio que los rodea y después, como está acostada, inclino la cabeza para ver todo su rostro. Y cuando lo hago es como si me acostara a su lado en la almohada. Es muy joven y muy guapa. Me imagino que soy mi padre y que la miro. Me imagino que soy mi madre y que me están mirando. Y aunque poco a poco oscurezca, es como si su cara brillase, ardiese, se disolviese justo frente a mis ojos.
Es un alivio cuando por fin se da la vuelta y se lleva las manos a la cara.
Las manos de mi madre son largas y frías.
6
Una noche, mi padre se llevó a su fotógrafo a un lugar que había encontrado. Tal vez podría hacerme una casa aquí, le dijo, o algo parecido. Sí, pero espera, le respondió el fotógrafo, ven conmigo un poco más allá y te enseñaré un lugar aún más bonito. Si uno se pasea por la playa, como hicieron entonces, en 1965, no es que se llegue al final del camino, no hay ningún cabo, ninguna colina, ningún claro, ningún barranco, ninguna formación geográfica o geológica que indique un cambio en el paisaje; hay una playa de piedras que se extiende hasta donde alcanza la vista. Nada empieza ni termina. Solo continúa. Si ese lugar hubiera estado en un bosque en vez de en una playa, se podría decir que a mi padre lo llevaron a un lugar en mitad del bosque y que allí, justo allí, decidió quedarse a vivir. Los dos hombres permanecieron en ese lugar un buen rato. ¿Cuánto tiempo? El suficiente para que mi padre, según cuenta la historia, tomara una decisión.
«Si nos ponemos formales, se podría decir que había encontrado mi hogar —dijo él—, y si nos ponemos jocosos, se podría decir que fue amor a primera vista.»
He vivido toda mi vida con ese relato del hogar y el amor.
Mi padre llegó a un lugar y se lo adjudicó, lo reclamó como propio.
Pero la lengua se interponía en su camino cada vez que intentaba explicar por qué ocurrieron así las cosas, y siempre acababa diciendo lo mismo: «Si nos ponemos formales, se podría decir que había encontrado mi hogar. Si nos ponemos jocosos, se podría decir que fue amor a primera vista».
Pero ¿y si hablamos con normalidad? Ni demasiado alto ni demasiado bajo ni para convencer ni para seducir ni para burlarnos ni para emocionar. ¿Qué palabras habría escogido entonces?
¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Entre lo formal y lo jocoso, entre el hogar y el amor? Si hubiera estado allí de pie durante mucho tiempo y hubiera sido consciente de su propio asombro, si hubiera sido consciente de que le había puesto nombre —hogar, amor—, enseguida habría sentido la necesidad de sacudir la cabeza y seguir caminando. «Me repugnan el chapoteo emocional y el teatro malo.» Si el tiempo que había permanecido allí de pie hubiera sido demasiado escaso, lo más seguro es que ese lugar no le hubiera causado ninguna impresión y no habría pasado a formar parte de su vida. Unos minutos, tal vez. Los suficientes para oír el viento entre los pinos ya torcidos, el viento en los oídos, el viento contra las perneras del pantalón, las piedras bajo los pies, la mano que jugueteaba con unas monedas en el bolsillo de la cazadora de cuero, el graznido estridente de los ostreros que recordaba al código morse piiip, piiip, piiip, piiip. Me imagino que mi padre se vuelve hacia el fotógrafo y le dice: «Escucha qué silencio hay aquí».
Primero el amor. Una certeza intuitiva. Después un plan. No se debe improvisar. No. Nunca hay que improvisar. Hay que planear hasta el más mínimo detalle. Quien habría de ser mi madre es parte del plan. Él construiría una casa y ella viviría en esa casa con él. Él la lleva a ese sitio y le muestra y le indica. Se sientan en una roca. Creo, de hecho, que es ella quien dice «Escucha qué silencio hay aquí». Él no lo habría dicho, no se lo habría dicho a ella ni tampoco al fotógrafo. Había miles de sonidos en la isla. En lugar de eso se vuelve hacia la mujer que más adelante sería mi madre y dice: «Estamos dolorosamente conectados». A ella le parece que suena bien. Y que es un poco incómodo. Y confuso. Y cierto. Y tal vez algo cursi. Él tenía cuarenta y siete años y ella era más de veinte años más joven. Al cabo de un tiempo, ella se queda embarazada. Ya hace mucho que ha terminado el rodaje. La construcción de la casa está en marcha. En las cartas que él le escribe, muestra su preocupación por la gran diferencia de edad que los separa.
Nací fuera del matrimonio y, en 1966, eso era algo que aún estaba mal visto. Una hija espuria. Bastarda. Adulterina. Ilegítima. Daba lo mismo. A mí no me importaba. Yo era un fardo en brazos de mi madre. A mi padre tampoco le preocupaba. Un hijo más o uno menos. Ya tenía ocho y fama de director diabólico (fuera lo que fuera eso) y de mujeriego (que está bastante claro lo que significa). Yo era la novena. Éramos nueve. Mi hermano mayor murió de leucemia muchos años más tarde, pero en ese momento éramos nueve.
A quien miraban por encima del hombro era a mi madre. Lo hacían porque era mujer. Le preocupaba bastante lo que dijera la gente. Adoraba a su hija. Eso es lo que hacen las madres. Se hinchó y me trajo al mundo. Una hija bastarda. Pero también se avergonzaba. Recibía cartas de desconocidos. «Tu hija arderá en el infierno.»
El primer marido de mi madre estaba presente cuando nací yo. Era médico y según sus compañeros de trabajo tenía «un carácter alegre, enérgico y contagioso». Mi madre me ha contado que no le pareció que parir fuera doloroso, pero que gritó porque es lo que había que hacer y él, es decir, el médico, se inclinó hacia ella y le acarició el pelo y le dijo «Ya pasó, ya pasó, ya pasó». Él sabía que el bebé no era suyo, tanto mi madre como él habían encontrado otras parejas, pero aún no habían encontrado el momento para divorciarse. Por lo tanto, según la ley de Noruega, yo era su hija. Yo —2,8 kilos, 50 centímetros y nacida en martes— era la hija del médico, y durante varios meses ese bebé —que era yo— llevó el apellido Lund. En las fotos es mofletudo. No sé mucho de ese bebé. Aún no tenía nombre. Vivía en Oslo con su madre en el pequeño apartamento de Drammensveien 91 que esta había compartido con su marido y que se quedaría su abuela unos años más tarde. Muchas de las cartas de mi padre están dirigidas a Drammensveien 91. En una de ellas, escrita en un papel amarillo del Stadshotellet de Växjö dice:
martes por la noche
Una carta gris-negra
El hotel está bien y todo el mundo es amable y siento una soledad cósmica…
miércoles por la mañana
Ahora es de día y hay un árbol otoñal al otro lado de la ventana y todo es mejor hoy… La sensación de parálisis se ha disipado. Si vamos a escribir sobre todos nuestros pensamientos, tengo que contarte uno muy negro que he tenido esta noche. Tiene que ver principalmente con mi parte física. De alguna manera, estoy bastante agotado como persona. He trabajado mucho en mi oficio y las consecuencias empiezan a hacerse tangibles. No hay muchos días seguidos en los que me encuentre en forma. Lo que más me asusta y angustia es la sensación de mareo, los síntomas de debilidad, un círculo de sensaciones de malestar que culminan en la fiebre y la depresión. Supongo que la histeria tiene mucho que ver con esto… Es ridículo, pero me siento abrumado y avergonzado por estas molestias con las que apenas puedo hacer nada. Creo que tienen que ver con el asunto hombre mayor – mujer joven.
Un día, la madre, el padre y el médico tuvieron que citarse en el juzgado y solucionar lo de la paternidad. Todos se llevaron estupendamente. El ambiente era tan agradable que la sesión en el juzgado podría haberse confundido con una pequeña fiesta. El único que se resistía, según el padre, era el juez noruego de cara larga y boca estrecha, que requería que se le aclarasen una y otra vez las circunstancias. ¿Quién había mantenido relaciones con la madre de la criatura? ¿Y cuándo? Y después de un largo día en el juzgado la madre pensó que convenía brindar con una copa de champán. Pero no. El padre de la criatura tenía que volver enseguida al teatro en Estocolmo y el primer marido tenía guardia en el hospital. ¿Una copa de vino, pues? ¿Es que no se la habían ganado? Ella sí, en cualquier caso. Esperar a que se haga de noche y confiar en que el bebé duerma toda la noche. Acostarse al lado de la niña en la cama del apartamento de Drammensveien 91 y confiar en que no se despierte y se ponga a chillar. A veces el bebé llora toda la noche y entonces ella no sabe qué hacer, no sabe qué le pasa. ¿Le dolerá algo? ¿Estará enferma? ¿Se morirá? ¿Puede llamar a alguien? ¿Podría alguien levantarse de la cama y salir a la nieve y a la oscuridad de la noche y presentarse en su casa? Por la mañana viene la niñera, lleva un delantal y una especie de cofia y tiene una mirada juzgona, opina la madre, que teme llegar tarde al trabajo y teme ofender a la niñera, que tiene cosas de las que le gustaría hablar. «Estoy agotada. Llego tarde. ¿Lo hablamos luego? Tengo que irme.» Pasarán dos años más hasta que bauticen a la niña, pero ese día en el juzgado le ponen el apellido de la madre, y cuando la madre y el padre se ven, o cuando hablan por teléfono, la llaman «la bebita» y «el fruto de nuestro amor» y palabras en sueco y en noruego que describen cosas suaves y tiernas: nata, hoja de arce, lino, lana.
La madre y el padre fueron novios durante cinco años. La mayor parte de ese tiempo lo pasaron en Hammars. La casa ya estaba terminada. A la hija la cuidaban dos mujeres: una se llamaba Rosa y la otra se llamaba Siri. Una era gorda, la otra delgada. Una tenía una huerta con manzanos, la otra un marido que se ponía a cuatro patas y dejaba que la niña cabalgara en su espalda mientras cantaba canciones de piratas. En 1969, la madre se fue de Hammars y se llevó consigo a la niña. Cuatro años más tarde, un día de verano, a finales de junio, la niña regresó. Iba a visitar al padre. No le hacía gracia apartarse de su madre, pero la madre había prometido que la llamaría todos los días.
Nada había cambiado, con la excepción de que quien vivía allí entonces era Ingrid. Todo seguía igual que estaba cuando la madre y la hija se fueron, el reloj del abuelo hacía tictac y daba las campanadas a las medias y a las enteras, una luz dorada se colaba entre los pinos y dibujaba líneas en el suelo. El padre se acuclilló frente a la niña y le dijo con dulzura: «Mamá es la única que tiene derecho a tocarte».
Era pequeña y delgada y todos los veranos llegaba a Hammars con dos maletas grandes que se quedaban afuera hasta que alguien las metía en la casa. Salía del coche y corriendo por el césped entraba en su habitación y volvía a salir al césped. Llevaba un vestido azul de verano que le cubría la parte superior del muslo. El padre le preguntaba: ¿Qué llevas en las maletas? ¿Cómo es posible que una niña tan pequeña tenga dos maletas tan grandes?
La casa medía cincuenta metros de longitud y cada vez era más larga. Se tardaba mucho en ir de un extremo a otro. Dentro no estaba permitido correr. El padre la amueblaba y extendía un poco más cada año, la casa crecía en longitud, nunca en altura. No tenía sótano, ni desván ni escaleras. Ella pasaría allí todo el mes de julio.
Él temía su llegada, buenos días, buenos días, hay una niña corriendo por el césped con las piernas como limpiapipas y las rodillas huesudas o bailando un baile, esta niña casi siempre está inmersa en una coreografía, si se quiere tener una conversación con ella, en lugar de responder a lo que se le pregunta, se pone a bailar o se le planta delante, como si quisiera desafiarlo, y entonces él sonríe, ¿y ahora qué? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? La niña teme estar lejos de la madre, pero le gusta visitar al padre, todo lo que es este sitio, la casa, la isla, su habitación con su papel pintado de flores, la comida que prepara Ingrid, los espacios abiertos y la playa de piedras y el mar que se extiende verde y gris entre la isla del padre y la Unión Soviética (si uno se pierde y acaba allí, nunca podrá volver a casa), y todo está justo como ha estado siempre o como siempre lo estará. El padre tiene reglas. Ella las entiende. Las reglas son un alfabeto que ella se aprende antes de aprenderse el alfabeto de verdad, la A es la A y la B es la B, no le hace falta preguntar, y la Z está donde siempre ha estado la Z, sabe dónde está la Z, su padre casi nunca se enfada con ella. Puede enfadarse mucho, «menudo carácter tiene», dice la madre, puede perder los estribos y gritar, pero la niña sabe dónde se encuentra esa rabia y la evita. Es delgada. Delgada como un carrete de cinta, dice el padre.
La madre habla con el padre por teléfono y está disgustada porque él no deja que la niña beba leche. Cree que la leche es mala para el estómago. El padre cree que muchas cosas son malas para el estómago. Pero sobre todo la leche. La madre considera que la leche y los niños son dos cosas inseparables. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que opina el padre sobre la leche contradice todos los conocimientos básicos sobre lo que es importante para los niños. Y además, dice la madre, el padre normalmente no se preocupa demasiado por la crianza de la niña, pero de la leche, justo de la leche, tiene una opinión. La voz de la madre suena más aguda que antes, todos los niños tienen que beber leche, especialmente una niña tan delgada… Que yo sepa, esta es la única discusión que tienen el padre y la madre sobre la crianza de la niña.
Cambios. Molestias. «Buenos días, buenos días. A ver, deja que te mire. Has crecido. Estás muy guapa.» Y entonces él junta los pulgares con los índices de la mano contraria y hace un rectángulo y la mira a través de él. Guiña un ojo y la mira con el otro. Hace una foto. La encuadra con los dedos. Ella se queda quieta y mira muy seria el rectángulo. No es una cámara de verdad, si llega a ser una cámara de verdad ella se habría retorcido y se habría preguntado cómo saldría en la foto.
Que una niña te distraiga de tus ocupaciones. No poder dedicarte tranquilamente a tu trabajo, a escribir. Pero solo ahora, en el preciso instante en que llega con las maletas, después de un año sin verse, él se distrae de su trabajo. Ella baila por el jardín. Él dibuja una cámara con las manos y mira a través de ella con un ojo abierto. No sé quién mete las maletas en casa. Ni quién las deshace. Quién cuelga los vestidos y las camisas y las camisetas en el armario de la habitación. Seguro que es Ingrid. Enseguida él puede volver a su estudio (que está en un extremo de la casa, la habitación de ella está en el otro) y seguir trabajando.
La madre de la niña, que es responsable de la niña todos los meses del año salvo en julio y que opina que a los niños les conviene beber leche, también quiere encerrarse en una habitación y estar en paz, ella también quiere escribir, ella también quiere tener reglas y un alfabeto, igual que el padre de la niña. Pero no puede. El alfabeto de la madre cambia todo el rato. A la niña le resulta imposible aprendérselo, por mucho que lo intente. La A puede transformarse en L de repente. Es incomprensible. La A era la A y de repente se convirtió en L o en X o en U. La madre ha intentado sentarse sola en todas las estancias de la casa, pero no ha servido de nada. Hay distracciones por todas partes.
«Se me crispan los nervios», suele decir.
Cuando a la madre se le crispan los nervios lo mejor es quedarse en completo silencio.
La madre y la niña viven en una casa grande en Strømmen, a las afueras de Oslo. También viven en muchos otros sitios. Pero al principio viven en una casa grande en Strømmen, a las afueras de Oslo. En el jardín hay una casa de muñecas. En las paredes de la casa de muñecas, la niña ha grabado su nombre. Se encuentre en la habitación en la que se encuentre la madre, la niña siempre entra a pedir algo. Quiere dibujar. Quiere preguntarle algo. Quiere enseñarle una cosa. Quiere montar en bici. Quiere cepillarle el pelo. Quiere bailar. Quiere sentarse en silencio y no decir nada, «te lo prometo, te lo prometo, ni una palabra». Quiere bailar más. Al final ya no hay un sitio en toda la casa donde la madre pueda trabajar en paz, y entonces amuebla una habitación en el sótano. (La casa de Strømmen, al contrario que la casa de Hammars, crecía en profundidad y no en longitud.) Pero la niña la encuentra allí también. Mamá subterránea. La madre quiere escribir un libro, pero no lo consigue. La niña la encuentra allá donde vaya y entonces la madre se desconcentra. Y cuando una se desconcentra, explica la madre, es casi imposible volver a concentrarse.
Con la madre todo era mucho más impredecible que con el padre. Tenía que ver con las circunstancias de la vida. El padre se moriría antes, era muy triste, claro, pero bastante previsible, como era tan mayor, la muerte del padre era algo esperable, de esto eran conscientes tanto el padre como la niña, y por eso las despedidas al final del verano eran tan emotivas. Se les daba bien despedirse. Despedirse de la madre era algo muy distinto. La niña chillaba y la madre la abrazaba fuerte, «no llores, tienes que ser una niña mayor y no llorar», la madre abrazaba fuerte a la niña, miraba a su alrededor, intentaba soltarse de las manos de la niña que se aferraba a distintas partes de su cuerpo. «¿Quién nos mira?» La madre siempre está atenta a lo que ven y piensan los demás. Esta niña que grita. Esta niña escuálida que alberga tanta estridencia en su interior.
El padre solía decirle a la madre que ella era su Stradivarius. Es decir: un instrumento de la mejor clase con un sonido potente y rotundo. La madre se llevaba esas palabras al pecho y las repetía: «Decía que era su Stradivarius».
Ella es mi violín.
Yo soy su violín.
Este es un ejemplo de que tanto la madre como el padre se dejaban seducir por las metáforas. A ninguno le importaba y ninguno de los dos sabía que hay varios estudios que desvelan que un Stradivarius, en realidad, no suena mejor que otros violines similares.
Por otra parte, ¿qué se podría decir sobre este tipo de estudios? Siempre hay alguien en el público que susurra: «Ya sé cómo lo hace, es un truco, ese de ahí no es un mago de verdad».
¿Pero qué han creado el padre y la madre? ¡Atención! ¡Es la niña! No es un Stradivarius, eso está claro. Un organillo desafinado tal vez, que chirría porque la madre tiene que marcharse. Y todos esos abrazos, ¿qué es eso? Tal vez la niña no esté bien. ¿Y qué tipo de madre es esa que se va del lado de su hija una y otra vez? (Era a la madre a quien acusaban con la mirada, nunca al padre.) A la madre le preocupaba lo que veía y pensaba la gente, pero a la niña le daba lo mismo. No se fijaba en las miradas. Se agarraba a la madre. La idea de no volver a verla se le hacía insoportable. Fantaseaba con distintas maneras de morir. Con la muerte de la madre, más que nada. Y su propia muerte como consecuencia natural de la muerte de la madre. Podría ocurrir en cualquier momento, la madre podría morir de una enfermedad o en un accidente de coche o de avión o podría ser víctima de un asesinato. Su madre, que viajaba por todo el mundo, podría perderse en un país en guerra y morir de un disparo. La niña no podría cavar un hoyo en su interior del tamaño suficiente para desaparecer en él si muriera la madre. Amaba a la madre por encima de todo. No es que pensara en el amor, en la palabra y en su significado. Si alguien le hubiera preguntado sobre el amor, tal vez habría respondido que amaba a la madre, a la abuela y a Jesús (porque la madre y la abuela le decían que Jesús la amaba a ella) y a los gatos, pero que amaba a su madre por encima de todo. Echaba de menos a la madre todo el rato, hasta cuando la madre estaba en la misma habitación que ella. El amor de la hija era más que el que la madre podía soportar. Tener hijos era más difícil de lo que la madre se había imaginado. Brazos y piernas y dientes grandes y estridencia. Lo que más le gustaba era cuando la niña dormía. Mi niñita preciosa. Pero cuando todos estaban despiertos era demasiado. Niña pegajosa. Amor pegajoso. Era como si la niña quisiera volver a meterse dentro de ella. La madre nunca admitiría que esa dependencia de la niña la ponía de los nervios. Ella misma estaba llena de nostalgia y de anhelo, de preguntas sobre quién estaba destinada a ser y quién era y qué era el amor y qué debería ser. Su anhelo más profundo tal vez fuera que la amasen de manera incondicional y, al mismo tiempo, quería que la dejaran en paz. Gruesos tabiques separaban todos los espacios de la madre, sus estancias oscuras y doradas.
6
Nada cambió en Hammars. O los cambios se desarrollaron de una forma tan gradual que resultaban imperceptibles, y, durante mucho tiempo —hasta que el padre llegó diecisiete minutos tarde sin siquiera darse cuenta y de esa manera anunció que todo había terminado—, la niña vivió con la sensación de que justo como son las cosas ahora es como siempre lo habían sido. Orden y puntualidad. Las sillas estaban donde siempre habían estado. Los cuadros estaban colgados donde siempre lo habían estado. Los pinos que se veían por la ventana estaban igual de torcidos. Ingrid tenía una trenza larga y castaña que se movía de un lado a otro de su espalda cuando caminaba por la casa y pasaba el polvo o mullía los cojines.
Con el tiempo, Daniel y Maria empezaron a llegar a Hammars, a la vez que la niña. Eran mayores que ella, pero aún eran niños. Llegaban en verano. Y así era: día y noche en la casa chata y alargada rodeada de mar, rocas, cardos, amapolas y terrenos baldíos que recordaban a la sabana africana. Cada verano era igual que el siguiente. Todas las tardes, a las seis, la niña y la familia de Hammars cenaban en la cocina. La comida la hacía Ingrid y siempre estaba muy rica. Después de cenar todos se sentaban un rato en el banco marrón desde el que se veía un camino de grava. Allí había un coche, más tarde dos y después también un jeep de color rojo. Más allá del cobertizo de las bicicletas había un bosque con tres caminos. Allí, todos los días, apoyada contra el poste marrón que sujetaba el tejado del porche, Ingrid se encendía su cigarrillo diario.
El banco marrón era cálido y un poco basto. Si lo frotabas, se te clavaban astillas en la palma de la mano. La casa era de piedra y de madera, rodeada de un muro de piedra. Cuando los adultos leían el periódico de noche, la niña bajaba sola hasta el mar. La playa de piedras esculpidas por las olas estaba en cuesta y cuando había avanzado lo suficiente para tocar el agua, se daba la vuelta y miraba hacia la casa y hacia el muro de piedra. Entonces casi no había nada, había desaparecido todo bajo una neblina de luz grisácea, de piedra y cielo, todo palidecía con el sol del verano, el tiempo, el día, como si alguien lo hubiera cubierto con una capa de invisibilidad, aunque no todo era invisible: los marcos de la puerta y de las ventanas eran azules como el aciano y se veían, se veía que allí había una casa, que no se podía ocultar del todo.
De vez en cuando alguien decía: ¿Por qué no nos sentamos en el lado bonito de la casa, el lado con las vistas al mar y la luz que va cambiando en el horizonte? Pero aun así se sentaban en la parte delantera de la casa, en el banco marrón, mientras Ingrid fumaba apoyada contra el poste. Era como si todos fumaran juntos ese mismo cigarrillo.
El padre tenía un estudio en el que se sentaba a escribir todo el día, «de lo único que puedo presumir es de haber sido diligente», decía. La niña llamaba al estudio «despacho», y por las noches el despacho se convertía en un cine. El padre sacaba un lienzo blanco de una maleta negra, apagaba las luces y la película podía empezar. La maleta negra era tan larga que cuando estaba cerrada recordaba a un ataúd, un ataúd para una persona muy delgada, un monigote hecho con palitos. La maleta tenía cierres metálicos y un asa como las de una maleta o un bolso corrientes y estaba en un soporte especial en el estudio.
Cuando el padre abría la maleta, el ataúd se convertía en una pantalla de cine blanca como la leche y tan grande que cubría toda la pared como una vela tensa de barco.
En una pequeña estancia, separada del despacho por una pared con un panel de vidrio, estaban los proyectores. Los primeros años era el padre quien ponía las películas, pero con el tiempo enseñó a su hijo Daniel, a quien pagaba diez coronas por sesión. La niña no tenía permiso para tocar los proyectores, estaba más prohibido que hacer ruido a la hora de la siesta de los mayores, más prohibido que dejar abiertas las puertas de Hammars o sentarse en medio de una corriente de aire, casi igual de prohibido que llegar tarde. Nadie llegaba tarde en Hammars. Aunque se fuera puntual y se llegara a una cita a la hora acordada, siempre había que decir: «Siento llegar tarde». Ese era el saludo típico de Hammars, tan reconocible como los graznidos de las gaviotas en verano: «Siento llegar tarde». Y si, en contra de lo previsible, se acudía a una cita con algunos segundos de retraso, había que decir lo siguiente: «Discúlpame por llegar tarde. ¿Podrás perdonarme? ¡No tengo ninguna excusa!». Pero eso no sucedía casi nunca.
Los primeros años, la niña tenía su propia sesión a las seis y media. Se sentaba en el sillón grande y ajado con las piernas apoyadas en un escabel. La vieja maleta se abría y se tensaba la pantalla. La niña era delgada como una ramita. Tenía el pelo largo y despeinado y dientes de conejo. El padre apagaba la luz, cerraba la puerta y se situaba afuera.
—¿Todo bien? —exclamaba desde el otro lado de la puerta.
—Todo bien —respondía la niña.
—Las ventanas están cerradas. Todo está a oscuras y en silencio.
—¿Hay corriente?
—No.
—Entonces ¡arrancamos!
Pero más tarde, cuando ya hacía años que la niña había empezado a ver películas con los adultos, el padre decidió renovar el viejo granero que estaba detrás del seto de lilas, en Dämba. El verano en que la niña cumplió nueve años, el cinematógrafo estaba listo, pero nadie lo llamaba así, lo llamaban cine y tenía una puerta pesada de color rojo óxido con una enorme cerradura por la que pasaba la luz. El cine tenía cinco asientos —unas butacas suaves, verde musgo— y dos proyectores modernísimos, verdes como el mar, que ronroneaban en la oscuridad tras una ventanita de cristal.
En la casa de Hammars había un pequeño recibidor con tres puertas. La primera era la entrada principal, y conducía directamente al banco marrón; la segunda conducía al interior de la casa; y la tercera al jardín, que estaba rodeado de un muro de piedra. En el jardín había una casita para invitados, una sala para la colada, un rosal y una piscina.
Los primeros veranos en Hammars, a la niña le encantaba meterse en el armario secador de la sala de la colada. Era estrecho y estaba calentito y en el suelo había un espacio en el que podía acurrucarse. En ese armario estaba la ropa recién lavada de Ingrid y del padre, que o bien goteaba o bien estaba húmeda. El padre tenía pijamas, camisas de franela y pantalones marrones de pana. Su ropa era la que más espacio ocupaba. Ingrid era menuda y delgada y no tenía demasiada ropa: un par de faldas y de blusas. De vez en cuando, el vestido azul de la niña colgaba de un extremo de las varillas.
La niña nadaba muy bien y podía pasarse horas en la piscina, decía el padre, que era un exagerado. Horas no, decía la niña. Algunas veces él salía al jardín y decía: «Se te han puesto morados los labios, tienes que salir enseguida». Le daba miedo que la niña se resfriara y se lo contagiara y por eso interrumpía su jornada laboral para sacar a la niña del agua.
Todas las ventanas de la casa tenían que estar cerradas, incluso en los mejores días de verano. El padre tenía miedo de las moscas y de las corrientes. Las conversaciones con el padre por lo general empezaban así:
—¿Hay corriente?
—No.
—¿Segura?
—Sí.
—No quiero que te resfríes.
—No estoy resfriada.
—Ya lo sé, pero no quiero que te resfríes.
No obstante, la niña podía bañarse todo lo que quisiera. El padre se sentaba a trabajar en el despacho, Ingrid se ocupaba de la casa y Daniel, en su habitación, hacía las cosas que hacen los chicos mayores —la niña no tenía especial interés—. Y cuando terminaba de bañarse en la piscina, se metía en el armario secador. Era mejor cuando no estaba lleno de ropa, porque cuando había ropa colgada casi no quedaba sitio para la niña, y cuanta más ropa había, más calor hacía allí dentro, y no solo hacía calor, también humedad, como en una jungla. Cuando el armario estaba lleno tenía que arrastrarse, sí, casi luchar por abrirse paso, y si la ropa seguía húmeda, las mangas de las camisas, las perneras de los pantalones, los bajos de los vestidos le golpeaban la cara y todo el cuerpo, como si fueran lenguas enormes de animales que la lamían entera.
Un día, Ingrid abrió la puerta y la sacó de allí. Dijo que era peligroso sentarse en el armario secador. Ingrid tenía un pelo precioso. Casi siempre lo llevaba recogido en una trenza, pero los días de fiesta se ponía rulos por la mañana para soltárselo por la noche. Entonces le caía ondulado por la espalda.
Muchas cosas eran peligrosas. Todas las cosas corrientes, naturalmente, como ponerse una bolsa de plástico en la cabeza (muerte por asfixia), pasearse por ahí con la ropa interior, el bañador o la parte de abajo del bikini mojados (muerte por cistitis), arrancarse mal una garrapata (muerte por septicemia), nadar antes de que haya pasado al menos una hora desde la comida (muerte por corte de digestión), subirse al coche de un desconocido (muerte por secuestro, violación, asesinato), pero también había peligros que eran específicos de Hammars: no había que tocar las cosas que traía el mar a la playa, frente a la casa: botellas de bebidas alcohólicas, cajetillas de tabaco, botellas de champú, latas de conservas con etiquetas en idiomas extranjeros, letras extranjeras, no tocar, no oler, por Dios, no beber (muerte por envenenamiento), no sentarse en medio de una corriente (muerte por resfriado), no resfriarse (muerte por destierro de Hammars), no sentarse en el armario secador (muerte por ahogamiento, posiblemente por electrocución), no llegar tarde (si llegabas tarde, la muerte era un alivio, la muerte era, en todo caso, la única excusa posible para la falta de puntualidad). Dale a la niña un mapa y ella lo seguirá, y no incumplirá ninguna de las reglas, salvo la de no sentarse en el armario secador. Ingrid se lo había advertido varias veces, pero la niña se colaba dentro de todos modos, para rodearse de calor. Hasta el día en que apareció una hoja amarilla de papel rayado pegada a la puerta del armario secador, en la que decía lo siguiente, con las mayúsculas grandes del padre:
ADVERTENCIA: PROHIBIDO QUE LOS NIÑOS QUE SE BAÑAN SE METAN EN EL ARMARIO SECADOR.
El padre hablaba un sueco precioso y a menudo tenía la costumbre de dirigirse a la niña en tercera persona. «¿Cómo está mi hija hoy?» No usaba palabras inglesas salvo para referirse a su piscina, de la que estaba realmente orgulloso. Swimming pool. Allí estaba, tendida en el césped como una señora mayor enjoyada y vestida de azul turquesa. La piscina medía seis metros de largo y cubría tres metros en la parte más profunda. Era rectangular y, sí, azul turquesa, y olía a cloro, y por la noche caían avispas —que o bien se hundían hasta el fondo o bien se quedaban luchando en la superficie— y arañas y escarabajos y mariquitas y piñas de los árboles y de vez en cuando pájaros. Por las mañanas había que recoger con una red lo que se hubiera caído en ella. A Daniel también le dan diez coronas por hacer esta tarea. Por la mañana, muy temprano, la señora mayor está ahí tendida y resplandece llena de bichos que la recorren por la superficie y en el fondo, rodeada de hierbas altas y altos pinos, una mancha celeste y brillante en el mapa.
He oído a mi padre hablar inglés con periodistas y estudiantes de cine británicos y americanos, y lo hacía con un acento muy marcado, medio sueco, medio alemán, un sonido como de jazz que no me recuerda a nada que haya oído antes y que no se parece en nada a él —yes, yes, as Faulkner once said, the stories you tell, you never write—. El noruego le parecía un idioma bonito, y a menudo repetía la palabra inventada buskedrasse, que confundía con la palabra para decir «traje de chaqueta»: buksedrakt.
Todas las mañanas, él —el padre de la niña— se daba un baño en la piscina. La niña lo miraba desde detrás del rosal. Le parecía que el padre era demasiado mayor para bañarse desnudo, demasiado mayor para bañarse en realidad. ¡En serio! ¡Chapoteaba en el agua como un escarabajo gigante! Siempre se bañaba solo. Por la mañana temprano. Antes de desayunar. Antes de desaparecer en su estudio. La niña no sabía a lo que se dedicaba ahí dentro. Escribía —eso sí lo sabía— en cuartillas rayadas de color amarillo.
En verano escribía. El resto del año hacía películas o trabajaba en el teatro.
De vez en cuando se sentaba en el cuarto de invitados con una señora y cortaba cintas. En aquellos tiempos se cortaban y pegaban los trozos de celuloide. Se pasó un verano entero cortando La flauta mágica, y el sonido del libreto de Emanuel Schikaneder y la música de Mozart salían volando por la ventana. Ese fue el único verano en que las ventanas estuvieron abiertas de par en par y todo Hammars prestaba atención. Tamino cantaba sobre su querida Pamina y preguntaba: «¿Cuándo encontrarán mis ojos la luz?», y el coro respondía: «¡Pronto, pronto, joven, o nunca!».
Pero cuando no cortaba películas, el padre se sentaba a escribir, y por las tardes le entregaba las cuartillas rayadas de color a amarillo a Ingrid. Ella entendía su letra, casi nadie más la entendía, y lo pasaba todo a limpio con la máquina de escribir. Cuando el padre se sentaba a escribir, no se le podía molestar bajo ninguna circunstancia. Eso lo sabía muy bien la niña, «menudo temperamento tiene», dijo la madre antes de mandarla a la casa que se construyó para que ella viviera allí. Qué es temperamento, preguntó la niña; que a veces se enfada mucho, dijo la madre; ¿es grave?, preguntó la niña; no, respondió la madre, y titubeó un poco, o sí, si se hace daño a los demás, pero si uno nunca muestra que está enfadado o que está harto o que tiene angustia, le puede salir un nudo en el estómago y eso también es grave. ¿Papá tiene un nudo en el estómago?, preguntó la niña. No, respondió la madre, no tiene un nudo en el estómago, de vez en cuando se enfada y dice cosas que no piensa…, y ruge y grita…, y entonces puede que a los demás les salga un nudo en el estómago… Eso es a lo que me refiero con lo de su temperamento…, tiene la mecha corta… ¿La mecha corta?, preguntó la niña, ¿qué es eso? La madre suspiró. Significa que… enciendes una cerilla y de repente toda la casa está en llamas. Ah, sí, dijo la niña, que sabía bien que no tenía que molestar al padre, pero algunas veces lo molestaba de todas formas. Llamaba a la puerta del despacho y le decía que tenía que ir con ella: había una araña en su cuarto que tenía que sacar de allí. Ella no se atrevía a entrar si no iba su padre enseguida a sacarla. O un escarabajo. O una avispa. Él no se ponía a gritar. No se irritaba. Solo suspiraba un poco y se levantaba y cruzaba tras ella el salón y la cocina y entraba en su habitación. Ella estaba muy delgada. Como si los insectos fueran parientes suyos. Y a él le gustaban las palabras noruegas que ella iba soltando. Øyenstikker. Libélula. A la niña le gustaba la palabra sueca. Trollslända. Y no le daban miedo. Le daban miedo los tábanos. Broms. Y los mosquitos patilargos. Harkrank.
Cuando la niña se hizo mayor y hablaba sueco con fluidez, él le pidió que hablara en noruego. Al menos con él. Le decía que cuando hablaba sueco, su voz subía de tono y se volvía más clara y más aguda, como cuando era pequeña, y ahora que era adulta debería mantenerse en un tono más grave. Más elegante. Y ese tono más grave solo lo tenía cuando hablaba noruego.
Pero hubo un tiempo en que medía 113 centímetros y podía esconderse tras un rosal sin que la vieran y podía molestar al padre si había un milpiés del que ocuparse en su habitación. Un milpiés. O un zapatero. O una araña patilarga.
Tal vez deba ponerle un nombre. A la niña. También lo puedo dejar estar. Cuando el padre cumplió sesenta años invitó a sus nueve hijos a Hammars para celebrar su cumpleaños. Fue en el verano de 1978, el verano en que la niña cumplió doce años. No recuerdo cómo se le presentó eso de la gran fiesta —la primera de muchas—,