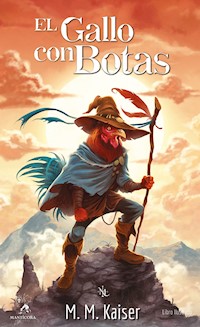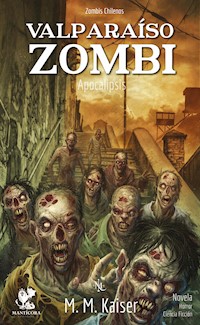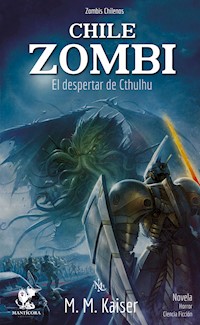
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mantícora Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El Apocalipsis Zombi es la antesala de un desastre mayor. Los responsables pretenden desatar la locura sobre la faz de la tierra. Ignacio, quien ha sido expulsado de la escuela militar, junto a su primo Matías y sus amigos Diego y Millaray, deberán recorrer Santiago intentando esquivar la miríada de fauces hambrientas que intentarán devorarlos. Weiping, un joven de ascendencia china, saldrá después de estar dos años en un bunker para encontrarse con un Chile postapocalíptico neomedieval, convertirse en un caballero de Nueva Extremadura e intentar limpiar el país que ha sido carcomido por la plaga. Claudia, una ingeniera convertida en asesina a sueldo, con la ayuda de un misterioso fabricante de armas, activarán el proyecto Pillan, que incluye robots gigantes y un colisionador de hadrones, destinados a detener las hordas abisales de los Profundos y el despertar del dios de la locura que duerme en las costas de Chile. Chile Zombi es una novela trepidante que mezcla zombis, mechas, conspiraciones y las huestes del mismo Cthulhu para entregarte una experiencia cargada de horror, tripas y ciencia ficción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Chile Zombi - El Despertar de Cthulhu
Colección: Zombis Chilenos
Primera edición, Septiembre 2019
© Martín Muñoz Kaiser 2019
Sello: Abysal
Edición General: Martin Muñoz Kaiser
Portada: José Canales
Corrección de textos: Felipe Uribe Armijo
Diagramación: Martin Muñoz Kaiser.
Cthulhu y los profundos son creaciones de H.P. Lovercraft
La Compañía, El Soviet, J y Betzy son creaciones de Sergio Amira y se utilizan con su expresa autorización.
Manticora Ediciones Ltda.
@manticoraediciones
www.manticoraediciones.cl
Esmeralda 973 depto 502, Valparaíso, Chile
Registro Nacional Propiedad Intelectual Nº: A-306154
ISBN digital: 978-956-09884-8-5
Toda modificación o promoción debe ser aprobada directamente por el autor, de lo contrario se vera expuesto a reclamación legal.
Diagramación digital: ebooks Patagoniawww.ebookspatagonia.com
A la memoria de Silvio Hernán Muñoz, Santiago, Agosto 2019
Para Javier e Iñigo.Ciudadanos de un nuevo mundo.
Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el Nuevo Orden MundialDavid Rockefeller
Prólogo
El cuerpo desnudo, mutilado y semicongelado yace en la plancha metálica del servicio médico legal. Jonathan Acosta, el alumno en práctica, ocupa la sierra para abrir el tórax del cadáver que el doctor Riadi, el tanatólogo en jefe, piensa que puede arrojar luz sobre las sospechosas circunstancias en las que el vuelo JJ8210 capotó en la cordillera de los Andes. Los acompaña el detective Ulloa, que lleva la investigación y relata con detalle los pormenores del accidente.
—Esto me recuerda lo que les pasó a los uruguayos de 1972 —dice el alumno en práctica a través de la mascarilla de plástico salpicada de sangre y pedacitos de carne.
—Se hizo una película, creo; Viven, se llamaba —interviene Riadi.
—Se escribieron varios libros, doctor, ocho al menos; uno de ellos por el artista visual uruguayo Carlos Páez Villaró, quien era padre de uno de los sobrevivientes —contesta Ulloa, quien se considera un experto en el caso de los rugbistas—. Aquí, en cambio, no quedó nadie vivo; dificulto que alguien quiera escribir al respecto.
—Sobrevivientes no, pero sí canibalismo, detective —replica Jonathan—. El estómago de este tiene varias falanges y restos de carne humana dentro.
La sierra circular zumba, desgarrando las capas de piel y abundante grasa abdominal del cadáver. El detective Ulloa piensa en voz alta, repasando los dos casos:
—Nos demoramos setenta y dos días en rescatar a los uruguayos, miembros del equipo de rugby Old Christians. El rescate fue catalogado por la prensa de la época como un verdadero milagro. La verdad es que para el día treinta dejamos de buscar; fueron dos de los jóvenes rugbistas los que bajaron de la cordillera y encontraron a un arriero, quien luego avisó a las autoridades: en el fondo se rescataron a sí mismos. En este caso, a pesar de que nos demoramos apenas trece días en encontrarlos, no hubo sobrevivientes, estaban todos congelados cuando llegamos —se explaya el detective, que debe llevar los resultados de las autopsias cuanto antes al departamento de Aeronáutica Civil, razón por la cual los médicos trabajan durante la madrugada—. Hemos traído la mayoría de los cadáveres hasta aquí, pero no hay espacio para todos, así que los repartimos por las morgues de Santiago en espera de las autopsias, ya que, a diferencia del accidente de los rugbistas, las víctimas del vuelo JJ8210 son mucho más numerosas.
—Los sobrevivientes debieron de verse forzados a comer la carne de los muertos, tal como les pasó a los uruguayos en 1972 —interviene Riadi, acariciándose la barbilla.
—La evidencia no concuerda, doctor —responde Jonathan, quien revisa las heridas de la azafata que se encuentra en la plancha contigua—. Los cuerpos muestran marcas de desgarros producidos por dientes mientras la piel aún estaba tibia; hay mordiscos en todos los pasajeros, excepto en el de nuestro obeso y chascón amigo. Todos tienen restos de piel bajo las uñas, incluso los pilotos. Pero los cadáveres que hemos revisado no presentan inflamación posterior, y no hay signos de isquemia ni de necrosis tisular, producidas por la ectasia vascular y la trombosis secundaria que les debió de provocar el frío.
—¿Quieres decir que la mayoría ya estaban muertos cuando capotó la aeronave? —inquiere el detective, llevándose la mano a la sien, bajando el mentón, entrecerrando los ojos y recordando la última comunicación del piloto, guardada en la caja negra.
—¿Pudo haber sido un ataque terrorista entonces? —insiste el tanatólogo.
—Déjeme las conclusiones a mí, doctor —replica Ulloa, interrumpiendo sus propios pensamientos—. Los restos no arrojaron evidencias de fallas mecánicas ni explosivos; algo no encaja, aquí pasó algo más extraño...
En ese momento el cadáver obeso se levanta, los violáceos intestinos llenos de carne humana caen pesados al suelo, las manos aferran al doctor Riadi por el cuello y los dientes le desgarran el rostro. La azafata y los demás occisos, que se han ido descongelando también, se ponen de pie, y los ojos de Jonathan y de Ulloa se abren de par en par; intentan reaccionar, pero el miedo los ha paralizado.
Los pasajeros del vuelo JJ8210, con destino a Santiago de Chile, devoran con fruición al estudiante en práctica, al doctor y al detective.
Antes de que despunte el sol, una horda de hambrientos sale del servicio médico legal santiaguino y, con pasos torpes, se interna en la ciudad en busca de carne humana.
Capítulo 1. Metro Escuela Militar
Hace calor en Santiago, el sonido de los incontables neumáticos corriendo sobre el asfalto lo abruman como nunca antes; son las diez de la mañana y el aire ya está tibio. Tiene las mejillas rojas y los ojos hinchados, el estómago se le retuerce y siente náuseas, pero no está enfermo, son los nervios. Está sentado sin su uniforme, vestido de civil en el paradero que está justo frente a la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, de la cual lo acaban de dar de baja. No sabe bien adónde dirigirse, no sabe cómo se lo va a explicar a su papá, cómo va a mirar a sus amigos a los ojos ni qué va a hacer con su vida. Todo se ha derrumbado para un Ignacio que apenas tiene diecisiete años.
Palpa el bolsillo de su pantalón en busca de la tarjeta BIP, se levanta y se dirige a la estación Escuela Militar. Baja hasta el subterráneo y aborda el primer metro que pasa en dirección San Pablo. No se atreve a mirar a la gente que lo rodea; apenas levanta la vista para confirmar que la voz de mujer que indica las estaciones esté en lo correcto. Ha llamado a su primo para conversar con él primero, antes de decidirse a enfrentar a su familia. Matías tiene catorce años, pero se llevan bien porque comparten algunos intereses, sobre todo los videojuegos, a los cuales este último es adicto. Ignacio siempre ha sido como un hermano mayor para su primo y Matías se siente bien al saber que por una vez es él quién debe ayudar a quien tanto admira.
La estación Tobalaba es grande y, al ser un punto de combinación entre las líneas uno y cuatro y al estar a un par de cuadras del centro comercial Costanera Center, conocido como “Mordor”, constituye un punto de confluencia importante. El centro comercial está emplazado junto a la torre Centrosud, el rascacielos más alto de Latinoamérica. Muchos ven en el lugar la expresión máxima del capitalismo y se imaginan el ojo de Sauron en la punta de la torre, que de manera inconsciente, asocian con “Barad Dur”. La percepción se funda en el hecho cierto de que varias personas se han suicidado en el lugar, y en que, durante las últimas lluvias, los trabajos de construcción provocaron inundaciones que redundaron en millonarias pérdidas para varios locales aledaños, perjuicios que hasta ahora no han sido pagados, a pesar de que los responsables; la constructora, del mismo dueño que el complejo de edificios, y la cadena más grande de supermercados del país; han construido la mole de concreto con dineros prestados sin interés de los fondos de ahorro para pensiones de todos los chilenos.
Mientras espera, en una de las pantallas planas que cuelgan del techo de la estación, Ignacio ve las noticias del día: un temblor seis punto ocho en la escala de Richter se sintió en Rancagua. Los servicios de urgencia amanecieron colapsados debido a un brote de lo que las autoridades sanitarias han denominado como una nueva sepa de sarampión, cuyos síntomas son fiebre alta, mareos, vómitos y manchas rojas en la piel; se recomienda a quienes presenten estos síntomas mantenerse en casa y beber abundante líquido. Han encontrado los restos del avión LAN JJ8210 con destino a Santiago, que capotó en la cordillera de los Andes: la pantalla muestra un diagrama del accidente. Los cuerpos están siendo recuperados y la mayoría han sido llevados en la madrugada de ayer al Servicio Médico Legal para la autopsia de rigor. En otras noticias, informan que la alarma dada por la Organización Mundial de la Salud, respecto a una extraña enfermedad que tiene en cuarentena a varias islas del caribe, no debería preocupar a los chilenos, pues los protocolos de inmigración y del Servicio Agrícola Ganadero son en extremo estrictos en nuestro país y las instituciones funcionan. La ciudad de Valparaíso ha sido declarada en estado de emergencia y cuarentena debido a múltiples incendios sin control y a un extenso brote de H1N1 que ha afectado a la mayoría de la población.
Los primos se encuentran frente a uno de los centros de recarga BIP. El sonido de los trenes que llegan y se van se suma al bullicio de los pasos y las voces apuradas de la gente que camina como una retahíla de hormigas laboriosas y presurosas en diferentes direcciones.
—Es bueno volver a verte de paisa, Ignacio —exclama Matías, abrazando a su cabizbajo primo mayor. Lleva pantalones de colegio, zapatillas negras, una camiseta manga larga de Assassins Creed. Carga una mochila donde ha guardado su camisa de colegio, un chaleco azul marino y la corbata.
—Gracias por hacer la cimarra y venir a verme. Sé que no te gusta perder clases.
—¿Sabes por qué a arrancarse del colegio le dicen hacer la cimarra? —replica Matías, porque no sabe en verdad qué decir y no quiere ir directo al grano; de inmediato responde su propia pregunta—: Por los esclavos que se escapaban de las plantaciones: les decían los cimarrones; formaron una especie de nación dentro de la selva de Brasil, con bandera y todo.
—Supongo que me hubiese tocado ir a atraparlos y llevarlos de vuelta, si hubiese seguido en la escuela, y si hubiese vivido en esa época —contesta Ignacio con un suspiro.
—Siempre tendrás a los mapuches, esos indios siguen peleando, desde que llegaron los incas no han parado —ríe Matías—. ¿Piensas postular a otra escuela matriz?
—Tengo que conversarlo con mi papá primero; la fianza que va a tener que pagar por mi culpa es de unos tres millones de pesos.
—¿Fianza?
—Además de la matrícula, que es millonaria, cuando entras a la escuela te hacen firmar un papel en el cual te comprometes a pagar una suma de dinero en caso de que te expulsen o de que tú mismo pidas la baja. La cifra va aumentando a medida que llevas más tiempo en la institución, y ya estamos en octubre…
—La cagada es grande entonces —responde Matías tratando de empatizar, pero la verdad es que nunca ha trabajado y no sabe el valor del dinero; apenas entiende qué es una suma grande.
—Mi viejo seguro me empapela a garabatos cuando le cuente.
—¿Crees que con su influencia podría hacer que te reintegren?
—Eso solo empeoraría mi situación. Lo que hice no tiene perdón y él es demasiado honorable, no lo haría. Va a querer matarme. Estaba orgulloso de que yo siguiese la tradición familiar y de paso que tuviese un futuro asegurado. Ya sabes, por lo de la jubilación. —Pasan frente a una cafetería subterránea y se montan en la atestada escalera mecánica que los llevará a Luis Thayer Ojeda Norte.
—Ahora mismo han hablado mucho sobre eso en internet; creo que mañana hay una marcha para exigir que eliminen las administradoras de fondos de pensiones y vuelvan al sistema de reparto, como el que tienen las fuerzas armadas —dice Matías, mientras se elevan hasta la superficie—. ¿Tienes hambre? Por aquí hay un local donde venden dos completos por luca.
—Ahora entiendo por qué estás tan gordo. Eso y los videojuegos. ¿En qué estás ahora?
—No estoy gordo, tengo los huesos muy adentro —sonríe Matías y cambia de tema—. Después del Resident Evil cuatro fue difícil encontrar algo que llamase mi atención —continúa, indicando el camino al boliche de los emparedados, en una de las galerías que están al lado de la Pirámide del Sol—. Hace poco terminé el Left 4 Dead y ahora estoy jugando The Last of Us. Los zombis son la cumbia, cero remordimientos al matarlos.
—Pero en esos juegos no solo matas zombis.
—Da lo mismo, son monos de computadora, unos y ceros, no son reales. ¿Escuchaste las noticias sobre la pandemia que se está esparciendo por el mundo?
—En las noticias dicen que no hay que preocuparse, que no va a llegar a Chile.
—En internet dicen que hay un brote en China y otro en Rusia; dicen que es culpa de los tontos que no quieren vacunarse… ¿Te imaginas Santiago lleno de zombis? —exclama Matías con los ojos brillantes de emoción —sería como la Zombi Walk, pero podrías matarlos a todos.
—Sigues tan fanático de esos bichos como siempre —Ignacio esboza una leve sonrisa—. No creo que te enseñe a disparar después de todo, ya te veo saliendo a matar a giles disfrazados —replica divertido y luego suspira—. Creo que esa es una de las cosas que más voy a extrañar de la escuela, las prácticas de tiro. A mi pistola le había puesto Helena.
—¿Como la princesa? —inquiere Matías, mientras esperan los cuatro italianos que han pedido.
—Cada vez que la sacaba ardía Troya —ríe Ignacio, un poco más animado—. No se me ocurrió a mí, lo leí en un libro: Identidad Suspendida, de un tal Amira, el escritor chileno que está de moda.
—Lo último que leí fue un libro chileno de zombis; me lo regaló mi mamá, que me dijo que el escritor ganó un premio en España y varios otros en Estados Unidos. Me dijo también que hay un par de juegos basados en sus libros, pero no recuerdo su nombre. Además, tengo que terminar The Last of Us, no tengo tiempo para leer.
—¿Cómo van tus notas en el colegio?
—No paso del cinco, pero es suficiente para mí. Si estudiara no tendría tiempo para jugar, que es lo más importante de la vida. Solo subo las notas cuando sale una consola o un juego nuevo, así logro que me las compren.
—Siempre tan porro, Matías.
—Mírate, Ignacio, siempre sacaste las mejores notas e igual te echaron de la escuela.
—Me dieron de baja por un tema disciplinario, no por temas académicos.
—¿Me vas a contar qué pasó?
—Necesito hacerme el ánimo, pero sí, te voy a contar, así me sirve como práctica para cuando me tenga que confesar ante mi papá —al decir esto, una oleada de angustia se le anuda en la boca del estómago.
Luego de engullir los completos —que consisten en un pan alargado, blando y tibio y un poco crujiente que se parte a la mitad, donde se coloca una salchicha sobre la cual se pone salsa americana, chucrut, tomate y, por último, una capa de mayonesa, todo lo cual se condimenta a gusto con mostaza, ají o kétchup— los primos caminan hacia el Parque de las Esculturas y luego avanzan por el costado del río Mapocho, que escurre sucio y con poco caudal hacia el poniente. Hay palomas e incluso gaviotas alimentándose de la basura que arrastra la corriente; de seguro también hay enormes ratas, pero estas no se dejan ver durante el día. Conversan trivialidades, tratando de olvidar la situación actual de Ignacio, que necesita evadirse y poner un poco de tiempo entre él y la confesión que le tiene que hacer a su padre.
Pasan las Torres de Tajamar y se internan en el Parque Balmaceda. Mientras se toman un helado, se detienen un momento frente a una pileta en la cual se aprecia la Escultura al Aviador. Continúan su periplo por el parque, bajan de Plaza Italia, cruzan la pileta Fuente Alemana y antes de llegar al museo de Bellas Artes se encuentran con un grupo de jóvenes de uniforme que también se ha saltado la escuela y beben alcohol de una botella de refresco. Ignacio reconoce a uno de sus excompañeros de equitación; Diego, un joven alto, moreno, de pelo corto y ojos almendrados, que lo saluda no bien lo ha reconocido y los invita a sentarse con ellos. Los primos se acomodan en el pasto y escuchan las conversaciones. Matías no fuma ni bebe y se siente fuera de lugar, pero Ignacio necesita la distracción. Entre ellos hay un par de veinteañeros vestidos con pantalones de mezclilla y camisetas de colores vistosos, que deberían estar en la universidad. A Ignacio le llama la atención una de las chicas de uniforme; viste una falda tableada a cuadrillé, calcetines gruesos hasta debajo de la rodilla, bototos y una camiseta piqué, y tiene varios aros en las orejas, la ceja izquierda y la nariz, enormes ojos café delineados con abundante rímel negro y el pelo verde, rapado a ambos costados; su nombre es Millaray. Cuando comienza caer la tarde, ella propone seguir el jaleo en la casa de su pareja, un punki barbudo que vive en una casa tomada cerca del Cementerio General.
Matías ha bebido pisco con Kem Piña Extreme y se siente eufórico. Ignacio necesita evadirse, así que ambos se dejan llevar y siguen al grupo. Avanzan por el costado del Mercado Central, que a esa hora está cerrado y que huele a pescado. Pasan por la Piojera, y cruzan el río una cuadra antes de llegar a la fachada de la Estación Mapocho, en dirección a la Vega Central. A Ignacio, que hace tiempo no pasea por esos barrios, le sorprende la cantidad de inmigrantes de color que abundan en las calles: algunos venden comida, otros atienden negocios o vuelven de sus trabajos a sus casas. Le dan la graciosa impresión de estar en un país centroamericano.
El grupo transita junto a varios bares de mala muerte que hieden a orines y vinagre, donde se vislumbra uno que otro borracho anclado a su caña de vino bigoteado. Los jóvenes se detienen frente a una botillería, juntan dinero entre todos y compran varias cajas de vino barato.
Continúan por calle La Paz, en dirección al cementerio. Pasan frente a la facultad de Odontología de la Universidad de Chile y antes de llegar a la intersección con la calle Santos Dumont, se detienen frente a una gruesa pared de ladrillos rayada, con varias ventanas rectangulares una detrás de la otra, cada una tapeada con madera o planchas de lata oxidada. Entre las ventanas, hay una puerta de doble hoja con un rayado en blanco pintado en ella. Millaray saca una llave de la mochila y abre el candado que asegura la cadena que mantiene unidas las altas planchas de madera de alerce. Ingresan por un pasillo más o menos angosto; el olor es rancio, pero en medio de la borrachera los jóvenes inexpertos no lo notan. Hay colchones tirados, tapados con arrugadas sábanas decoloradas con diseños infantiles, sillones recogidos de la basura, algunos medio quemados. Faltan tablas en el piso o el cielo, que está cubierto con latas o pedazos de plástico desteñido sobre travesaños de madera unidos con clavos retorcidos. Dentro de lo que alguna vez fue un amplio patio interior, ahora lleno de basura, botellas y latas de cerveza vacías, hay un bracero hecho a partir de la llanta de un camión. Cerca de él, una mujer y un tipo sentados en neumáticos viejos apilados. Ambos tienen el pelo decolorado, visten pantalones apretados y calzado militar. Ella fuma pasta base de una pipa improvisada con la parte exterior de un bolígrafo y la tapa rosca metálica de una botella de cerveza. Reconocen a Millaray, y el grupo y los pertrechos que traen son bienvenidos. Ignacio y Matías no duran mucho tiempo en medio de la tertulia; la noche se torna extraña y ellos, producto de la abundante ingesta de alcohol, a la cual no están acostumbrados, buscan un lugar para descansar. En un rincón techado, al lado de una taza de baño rota, sobre un colchón desgarrado, se duermen.
Matías se despierta de un sobresalto, con frío, sed y un dolor punzante en las sienes. La luz azulina del cielo le indica que falta poco para el amanecer. Enciende su teléfono: tiene más de treinta llamadas perdidas de su madre; un escalofrío recorre su cuerpo, esto va a tener consecuencias; seguro lo dejan sin internet una semana. Saca el chaleco de la mochila y se lo coloca. Le escribe un mensaje de texto a su madre; le cuenta de manera sucinta que han expulsado a Ignacio y que ha pasado la noche con él en la casa de su padre, que llegará en un par de horas. Confía en que la nula comunicación entre sus progenitores, producto de una separación poco cordial, no destroce su coartada y que el impacto de la noticia de la expulsión de su primo desvíe la atención de la falta que ha cometido. De pronto, oye golpes insistentes en la puerta. Alguien entra, se escuchan gritos; al parecer hay una pelea. Zamarrea a Ignacio, que abre los ojos refunfuñando.
—¡Matías! ¿Qué pasó? —dice Ignacio, ronco, con la boca pastosa y amarga; se restriega los ojos legañosos escrutando a su alrededor—. ¿Dónde estamos?
—Donde nos trajo la mina de pelo verde que no te dio ni bola. Parece que hay una pelea y mi vieja está furiosa porque no llegué ayer. Me tengo que ir a mi casa ahora.
El griterío se hace más intenso, se escuchan improperios y chillidos. Mientras se ponen de pie, los primos pueden ver a un tipo desnudo y pálido sobre la mujer que fumaba de la pipa. Ella patalea desesperada mientras la atacan; su compañero golpea al agresor con una tabla. Un par de jóvenes se acerca gritando, pero la mayoría duerme la borrachera y no se entera de nada. La mujer deja de luchar, el tipo desnudo se da media vuelta y se abalanza sobre el punki que lo golpeaba y que se paraliza ante lo que ve. El orate está salpicado de sangre y tiene un tajo que semeja una Y, que termina en la base del estómago y que, entre las capas de grasa amarillenta, deja las violáceas entrañas al aire. El muerto se precipita hacia adelante, le toma las piernas al joven, lo derriba y comienza a morderle los muslos. La mujer se levanta con los ojos blancos, emite un grito gutural e inarticulado y también se abalanza sobre su antiguo compañero.
—¿Qué fumaron estos? —pregunta Matías estupefacto, con los ojos muy abiertos.
—Párate, tenemos que salir de aquí ahora —Ignacio se levanta como un resorte y agarra a su primo por el hombro.
Caminan por el pasillo que lleva a la puerta y se encuentran de frente con Millaray, que arranca de un gordo barbudo que la persigue con las fauces abiertas. Ignacio la hace a un lado, se pone en la trayectoria del demente y le propina una patada de frente, a la cadera, que lo deja tirado, aunque el obeso se sigue arrastrando para alcanzarlos. Dan media vuelta y continúan hacia la salida. Las puertas están abiertas. Afuera está Diego con su paletó de colegio y su mochila puesta. Se encuentra parado, sin moverse, en el borde de la vereda.
Ignacio, Matías y Millaray lo alcanzan. Lo que ven no tiene ningún sentido. Hay un bus estrellado contra una palmera, un auto detenido más allá y varias personas desnudas que, con la boca embadurnada de sangre, persiguen, derriban y caen sobre uno de los pasajeros del bus que ha logrado bajar por la puerta trasera. Actúan como perros, como hienas hambrientas. Hacia el otro lado, hacia el sur (en dirección al centro de la cuidad), se escuchan sirenas y bocinazos. Hay columnas de humo que se levantan y se mezclan con el smog de la capital.
Los jóvenes aún no han salido de su aturdimiento cuando un grupo de orates se percata de su presencia. Olisqueando, dando dentelladas al aire, moviendo los dedos de forma espasmódica y con las manos estiradas hacia adelante, caminan en su dirección.
Al mismo tiempo, de la casa ocupa los comensales de la noche anterior comienzan a salir. Sus bocas, pechos y manos están manchados de sangre. Unos tienen el rostro desgarrado y los colgajos de carne se menean gelatinosos a cada torpe paso que dan hacia ellos.
Aúllan de forma inhumana y espantosa, mientras los lechosos globos oculares se pasean erráticos en las órbitas y sus pies avanzan con torpeza hacia ellos.
Capítulo 2. Veinte metros bajo tierra
—Reina a alfil seis, jaque —exclama Javier con una sonrisa enquistada en la comisura de los labios.
—Mi peón se come a tu reina —se relame su contrincante con sorna, mirando con intensidad el tablero.
—Alfil a rey siete. Jaque mate.
—Ya me aburrió este juego —replica el adolescente que desciende de una familia de inmigrantes chinos que tenía un restaurant llamado Pekín en Valparaíso—. Creo que voy a jugar Play un rato mejor.
—¿Un duelo de Tekken? —propone Javier.
—Estoy aburrido de que me vueles la raja, voy a jugar Resident… —responde el otro levantándose de la mesa; camina por el pasillo de cemento y luego baja las escaleras hasta la enorme despensa.
—Entonces Street Fighter —grita Javier para hacerse escuchar.
—No.
—Killer Instinct.
—No.
—Mortal Kombat.
—Que no.
—Ludo entonces…
—Ese sí que es fome —rezonga el asiático antes de abrir la puerta metálica.
El cuarto, de seis por cuatro metros, está lleno de conservas de todo tipo, sacos de alimentos no perecibles, chocolates, golosinas, cajas de suplementos vitamínicos, medicamentos, papel higiénico, tambores con café, té, arroz, quínoa y una infinidad de productos necesarios para sostener a una familia de ocho personas por cinco años; es, además, iluminado por un tubo fluorescente que parpadea de manera intermitente. Weiping toma una bolsa de soufflés de maní y vuelve a la estancia, se echa en el sillón masticando con la boca abierta y enciende la consola.
—No te llenes con esas cochinadas Weiping —reclama una voz femenina—. Estoy cocinando arroz y quiero que te lo comas.
—No eres mi mamá; no tienes derecho a decirme lo que puedo o no hacer, déjame tranquilo.
—Soy tu hermana mayor y te digo que dejes de comer porquerías. Luego se te pegan en el estómago y tengo que soportar tus quejidos por días.
—Aún queda Viadil en el botiquín —apunta Javier.
—Que no me digas lo que tengo que hacer.
—Si no te comes lo que estoy preparando te voy a castigar, te dejaré sin Play.
—Tengo el computador, el Supernintendo y la Xbox 360, además de una tonelada de soufflés de maní y queso en la bodega.
—¿Javier, en qué momento a tu papá se le ocurrió meter golosinas a este refugio? —pregunta la muchacha.
—El refugio lo construyó mi abuela, y a ella le gustaba tener a la gente feliz a su alrededor, sobre todo sabiendo que tendríamos que pasar años aquí abajo si caía una bomba atómica o se derretían los polos —grita el jovencito desde la otra habitación, mientras pedalea en una bicicleta estática cuya cadena está conectada a un dínamo que envía la energía producida por el ejercicio a una batería empotrada en una de las paredes de hormigón armado—. Seguro se aburre de comer botanas en un mes o dos.
—Eso dijiste la última vez; lo voy a castigar si no deja de jugar y comer basura.
—Javier, controla a tu mujer.
—A mí nadie me controla. Cómo se te ocurre decir eso, pequeñajo insolente. ¿Y tú, Javi, por qué guardas silencio mientras tu amigo me falta el respeto de esa manera?
—No me puedo meter en peleas de hermanos, Siying; tú y Wei tienen que solucionar sus propios asuntos. Me voy a ver si capto alguna transmisión de radio; avísame cuando esté listo el arroz, amor —dice Javier, dejando de pedalear y avanzando por un pasillo estrecho para luego subir una empinada escalera que llega al cuarto más cercano a la superficie del recinto subterráneo. Mientras pone un pie delante del otro, recuerda la manera en que terminaron veinte metros bajo tierra.
Su abuelo había trabajado en la planta nuclear de Chernóbil, en la central Vladímir Ilich Lenin, ubicada a tres kilómetros de la ciudad ucraniana de Prypiat.
Se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo hasta que arrancaran los generadores diésel. La operación fue un fracaso rotundo. Durante la prueba se simulaba un corte de suministro eléctrico, pero un aumento súbito de potencia en el reactor nuclear cuatro produjo el sobrecalentamiento; se oyeron fuertes ruidos y se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar la tapa del reactor, provocando una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Los observadores que se encontraban en el exterior del bloque cuatro, vieron bultos incendiados y chispas saliendo eyectados del reactor, algunos de los cuales cayeron sobre el techo de la sala de máquinas e iniciaron un incendio.
La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, erbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, todos materiales radiactivos, se estimó en unas quinientas veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Causó la muerte inmediata de treinta y un personas, y forzó al gobierno de la Unión Soviética a evacuar de manera repentina a más de cien mil. La alarma internacional se produjo de inmediato al detectarse radiactividad en al menos trece países de Europa central y oriental. Como medida paliativa, y para aislar el interior del exterior, se construyó lo que, con ironía, los científicos llamaron el sarcófago. A pesar de las medidas, miles de personas fueron afectadas por la contaminación y aun hoy la zona está deshabitada.
Esa era la versión oficial, pero por los relatos de su abuelo, Javier sabía que este cuento había sido una tapadera para el verdadero accidente: la fuga de un arma biológica destinada a terminar la guerra fría.
Tras sobrevivir a uno de los primeros brotes zombis registrados en la era moderna, Piotr Ivanov escapó junto a su esposa y su hijo de seis años a Alemania, pero los agentes de la STASI, la agencia de inteligencia de la Alemania Oriental, no dejó de perseguirlos, así que, con la ayuda del almirante Guillermo McKay, un submarinista que en ese momento estaba en instrucción en los astilleros del puerto de Kiel, Piotr consiguió asilo y nuevas identidades para él y su familia en Sudamérica, donde se convirtió en Edgardo Kaiser, un contador que no terminó sus estudios universitarios, masón, descendiente directo de la baronesa prusiana Alma Von Schickedantz, y un violinista de origen judío-alemán, Martín Kaiser Cohen, ambos inmigrantes teutones que llegaron a Chile durante los años veinte con su hijo Walter de siete años, escapando de la Primera Guerra Mundial. Edgardo, hijo de Walter, había trabajado como contador en el diario El Clarín, para luego desaparecer por diez años y reaparecer radicado en el puerto de Valparaíso. Su esposa, bajo el nombre de Julia Contreras Briones, fundó un lucrativo negocio de venta de repuestos automotrices, mientras Piotr, ahora Edgardo, tomaba vodka una vez al mes con su amigo el almirante. Compraron una casa en el barrio Chorrillos y un Chevrolet Caprice del 67, vacacionaban en Lican-Ray y tuvieron dos hijos más: Alex, que nació con retardo mental, y Katarina, una jovencita que murió a los diez y nueve en un accidente automovilístico. En cuanto pudo, el matrimonio compró un terreno a las afueras de la ciudad, en una zona entre Peñuelas y Casablanca llamada Melosilla; en ella, Piotr pasó años trabajando con maquinaria pesada, cavando cuarenta metros para luego construir una jaula de metal cubierta de una cáscara de madera en la cual se vertieron seis mil metros cúbicos de hormigón. La estructura subterránea estaba diseñada de modo de contener todo lo necesario para sobrevivir el Armagedón, que el mismo Piotr había ayudado a diseñar en los laboratorios de Prypiat hacía casi cincuenta años.
El hijo mayor de Piotr, padre de Javier y oficial de ejército dado de baja con el rango de capitán, lo había obligado a entrenar desde pequeño; le contaba las historias de su abuelo y las razones por las cuales debía estar preparado. Todos los fines de semana hacían práctica de tiro en el polígono del complejo de la armada, ubicado en la recta las Salinas, asistía a clases de Krav Maga militar tres veces a la semana, y los sábados participaba de las brigadas juveniles de la quinta compañía de bomberos de Valparaíso. La miríada de actividades no lo dejó nunca sobresalir en el colegio, pero tenía buenas notas. Las historias de su padre y su abuelo no solo motivaban su preparación y disciplina, sino que desarrollaron en Javier una fijación por el fenómeno no-muerto. Por tanto, en su escaso tiempo libre, además de hacer sus deberes escolares y jugar videojuegos, junto a su mejor amigo disfrutaba proyectando su plan de contingencia en caso de que tuviesen que enfrentar un apocalipsis zombi. Sin ese plan, Javier, Weiping y Siying no hubiesen logrado llegar a la casa de los padres de Javier, recibido las llaves del refugio y salir de la ciudad antes del bombardeo a Valparaíso. En el proceso, Weiping vio a su madre convertirse y luego intentar devorarlo. Siying, al ser atacada por su papá, tuvo que decapitarlo. Javier contempló la muerte de su madre frente a sus ojos, y ejecutó a su progenitor de un balazo en la cabeza. Todos sus planes para el futuro habían cambiado de forma radical durante la travesía por un Valparaíso infestado de zombis.
La vida del joven bajo tierra es extraña, monótona, sin objetivos ni esperanzas. Mientras sus manos aferran los barrotes que conforman la escalera del silo que lleva a la sala de comunicaciones, Javier no se decide aún a juzgar su suerte como buena o mala. Muy en el fondo resuena el discurso final de su padre, instándolo a no rendirse jamás. Sin embargo, en los momentos en que el desasosiego se decanta en el fondo de su corazón, ni las palabras ni los razonamientos son un consuelo verdadero para el joven.
Luego reflexiona en su situación actual y se da cuenta de que, si bien está encerrado, sus compañeros de condena son su mejor amigo y el amor de su juventud, y no un grupo de extraños de los cuales tendría que desconfiar en todo momento. Recuerda que sin el Evento Z no hubiese tenido ni la oportunidad ni el valor de acercarse a Siying; la jovencita de diez y seis años, espigada y atlética, de piel cobriza, pómulos altos y redondeados, ojos almendrados y pelo azabache, que le quitaba el sueño desde la primera vez que la vio en el restaurant de los padres de Weiping, caminando graciosa con su uniforme y su mochila a la espalda, saludando en mandarín a su madre, levantando y moviendo su delicada mano de dedos largos y elegantes. Los tres eran compañeros de colegio, pero la hermana de Wei estaba dos cursos más arriba que ellos y tenía una relación amorosa con un tipo de cuarto medio con la cara llena de espinillas. La verdad era que esa relación no tenía futuro: al cumplir la mayoría de edad, los padres de Siying la enviarían a China a buscar marido, con el cual volvería y abriría un restaurant cerca de la Plaza de la Victoria llamado Pekín II o algo por el estilo.
La relación entre los hermanos siempre había sido turbulenta, eran y aún son como el agua y el aceite, siempre discutiendo entre ellos, y Javier, por ser amigo de Weiping pasaba a ser enemigo natural de Siying. Razones todas que hacían que él la viese en esos tiempos como a un amor platónico; ella representaba el epítome de la muchacha inalcanzable.
Todo cambió durante su escape y supervivencia: el novio de la adolescente había sido devorado por los antropófagos y Javier había salvado la vida de los dos hermanos en múltiples ocasiones. No sabía si atribuirlo a la costumbre o a las experiencias traumáticas vividas juntos, pero justo antes de escapar de la cuidad, ella lo había besado. Lo que comenzó como una inocente relación de adolescentes, se desarrolló en el búnker como una relación adulta: Javier y Siying dormían en la misma cama todas las noches, en una de las habitaciones matrimoniales. La situación tensionó en un principio la relación de los mejores amigos, pero luego se tornó parte de la rutina en la cual la comida enlatada, las vitaminas diarias para evitar el escorbuto, el solárium, los ejercicios, los juegos de mesa y la escapada de Javier a la sala de radio eran cosas obligatorias. Al recordar el amor intenso y la felicidad que abrazar y besar a Siying le hace sentir, un calor le llena el pecho y le humedece los ojos. En ese momento cae en cuenta que en verdad es afortunado.
La puerta de la sala de comunicaciones del búnker se abre. Javier se sienta frente al equipo. Es una base HF Kenwood TS-590s, conectada a una antena que sobresale del suelo a unos ocho metros de la entrada del búnker camuflada como un eucaliptus. Manipula los controles con la bitácora y un lápiz en mano, haciendo un barrido por las frecuencias más comunes primero. Luego prueba canales alternativos, envía mensajes en inglés y español, dibuja un punto junto a cada una de las frecuencias revisadas y continúa, moviendo la antena por medio de un motor eléctrico para obtener mejor señal pero, como le viene sucediendo hace ocho meses, solo recibe estática.
No puede evitar pensar que son los únicos supervivientes del apocalipsis zombi.