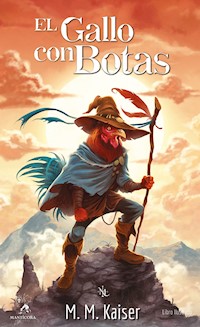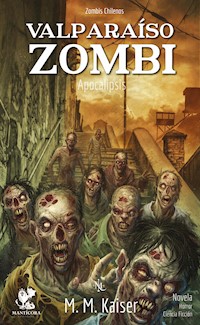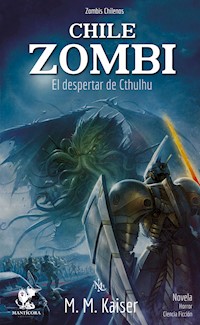Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mantícora Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Querido lector, entre tus manos tienes un libro que reúne 18 cuentos que van de lo fantástico a lo maravilloso, que desnudan los disímiles intereses del autor, en el despliegue de lo mapuche, lo deslenguado del realismo sucio, visiones de futuros distópicos y una mirada descarnada de cómo sería un apocalipsis Z. la manifestación de poder es clara en las heridas que se nos presentan, porque los personajes no temen expresarse en forma honesta, sin medir el alcance ni las consecuencias de sus reflexiones, moviéndose como voces en una casa de espejos. Esta resonancia nos obliga a volcar la mirada sobre nuestros propios miedos. Estamos frente a un libro naturalista, que a través del entorno nos explica la conducta humana, que más allá de su forma fantástica nos presenta un formidable abanico de personajes verídicos y no solo la clase media. En el fondo, es una literatura de conquista, el esplendor de lo visual puesto en función de lo que necesitamos más que nunca: una dosis de realidad. Matar a la Quimera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Belerofonte.
Colección: Cuentos Chilenos
Sello: Escafandra
Primera edición: Diciembre 2022
© Martín Muñoz Kaiser
Edición general: Martín Muñoz Kaiser
Ilustración de portada: Felipe Montecinos
Corrección de textos y edición literaria: Aldo Berríos
Diagramación: Martín Muñoz Kaiser
© Mantícora Ediciones
www.manticora.cl
@manticoraediciones
www.manticoraediciones.cl
Esmeralda 973 depto 502, Valparaíso, Chile
ISBN: 978-956-09884-2-3
ISBN digital: 978-956-09884-5-4
Registro de Propiedad Intelectual N°: A-277645
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor.
Todos los derechos reservados.
Diagramación digital: ebooks Patagoniawww.ebookspatagonia.com
Para Iñigo.
La juventud acaba cuando termina el egoísmo; la madurez empieza cuando se vive para los demás. Hermann Hesse
PRÓLOGO
La muerte de la Quimera
Siempre me han llamado la atención los intereses de un escritor. Cuando visitas la obra de alguien te encuentras con fragmentos de vida, sueños e ideas azarosas que nos llevan más allá de las letras. En el caso de M. M. Kaiser, uno descubre la riqueza de su mundo privado: el despliegue de lo mapuche, lo deslenguado de su realismo sucio, la creatividad del futuro que nos plantea en distopías y futurismos varios, además de su visión descarnada de cómo sería un apocalipsis Z. La pluma de Martín es directa, a ratos recuerda a Charles Bukowski, a ratos trae de vuelta a Milan Kundera, pero la mayor parte del tiempo es él mismo, lo cual se agradece.
Se pueden apreciar un núcleo emotivo, la necesidad de comprender nuestro entorno. Por supuesto que se siente una fuerte herencia cultural en varios cuentos que nos hablan de nuestras raíces, así como otros también nos enrostran la oscuridad que habita en el corazón del mundo, pero, en el fondo, la naturaleza del espíritu humano es lo que más sobresale a la hora de leer esta antología. “En la obra de arte, la realidad le habla al hombre”, decía Karel Kosíc.
La manifestación de poder es clara en las heridas que aquí se nos presentan, los personajes no temen expresarse de forma honesta, sin medir el alcance ni las consecuencias de sus reflexiones, moviéndose como voces en una casa de mudos. Esta resonancia nos obliga a cuestionar la realidad.
M. M. Kaiser, su método creativo y arqueológico, funciona como excusa para cuestionar el comportamiento humano, para ponernos en tela de juicio aunque nos duela. La lectura tiene algo de lo que mencionaba Henry James (“como si hubiéramos vivido otra vida, como si hubiéramos experimentado una milagrosa extensión de la experiencia”).
Tras leer esta obra no encontramos reconciliación con el alma. Surgen más preguntas y controversias. En este cuadro nos vemos tal como somos, no como queremos vernos, con todos los condicionamientos sociales, con el conocimiento como excusa para abusar de otro, con nuestros instintos descontrolados y siempre a flor de piel, con el miedo como arma para luchar contra los monstruos que habitan en lo profundo. Estamos frente a un libro naturalista, que a través del entorno nos explica la conducta humana, que más allá de su forma fantástica nos presenta un formidable abanico de personajes verídicos. En el fondo, es una literatura de conquista, el esplendor de lo visual puesto en función de lo que necesitamos más que nunca: una dosis de realidad. Matar a la Quimera.
Aldo Berríos
Editor
Septiembre 2021
IEL VENDEDOR DE LIBROS
La lluvia se escucha caer fuera de la librería, hay una estufa encendida, lo cual tiñe de un cálido naranja el ambiente, un auto pasa por la calle y a través del vidrio se ve como levanta una ola de agua sucia. El anciano vendedor de libros se arrellana en su silla de cuero, se acomoda la boina y enciende su pipa antes de volver a fijar los ojos en el volumen abierto que hojea con interés.
La campanilla sobre la puerta anuncia la entrada de un cliente, un paraguas se cierra delante de una mujer de mediana edad, bien vestida y maquillada, que se sacude el agua del chaquetón de piel.
―Buenos días ―dice moviendo la cabeza para sacarse la lluvia de encima, pero sin tocarse el pelo―. Ando buscando un libro de cocina, necesito una receta especial, se ha muerto mi marido y la familia viene a la casa para darme el pésame. Algunos vienen de lejos, a mi hijo Juan no lo veo hace tiempo, nunca me he llevado bien con mi nuera y no quiero que salga hablando de lo mal que cocino. También vienen mis hermanas y la familia de Juan, Juan mi marido, mi hijo mayor también se llama Juan, mi hija y el inútil de su esposo, también sus hijos que son un desastre, no soporto a mis nietos, son lindos pero desordenados, a cierta edad una necesita paz, usted de seguro me entiende, por eso se la pasa encerrado aquí y no está con su familia. Puede ser agobiante la familia. ―La mujer hace una pausa, el anciano abre la boca, pero no alcanza a decir ni media palabra―. También me gustaría llevar un libro que enseñe a mejorar las relaciones familiares, aunque pensándolo bien, mejor consulto con mi abogado, de seguro todos van a preguntar por la herencia, usted no sabe cómo se pone la gente cuando hay dinero de por medio, por suerte me adelanté a mis hijos y moví los fondos de mi marido a mis cuentas personales, si fuera por ellos me dejan en la miseria ―las palabras salen atropelladas, una tras otra de la boca de aquella mujer que mira su reloj y abre los ojos―. Se me hace tarde para una reunión, muchas gracias ―dice, da media vuelta y se retira.
El anciano la observa irse con un libro en la mano estirada. Ladea la cabeza. Suspira y guarda el tomo.
Iluminado por la luz amarillenta de la mañana, sentado frente a un escritorio de madera gruesa, con una pipa en la boca, el anciano hojea un libro empastado en cuero, una taza de café humea frente a él, a su alrededor hay montañas de obras, hasta donde se pierde la vista. La librería es un pasillo que parece no tener fondo, donde se apilan tomos de distintos tamaños y colores.
La campanilla sobre la puerta anuncia la entrada de otro cliente. Un hombre flaco, de terno y corbata negra, pálido, de hombros delgados y espalda curva se acerca al mesón, llevando bajo el brazo un tablero de ajedrez, que despliega y ordena frente al anciano, quien lo mira levantando una ceja, dejando salir una bocanada de humo azul por la nariz. El hombre de terno se ordena el grasiento cabello, deja ver la punta de la lengua entre los labios y sus dedos tiemblan nerviosos antes de mover la primera pieza. El viejo sonríe, deja su libro a un lado, toma un sorbo de café y hace el segundo movimiento.
Para el décimo, el hombre ha sido derrotado y acuesta a su rey; su cuerpo parece achicarse, se contrae sobre sí mismo, pega la barbilla al pecho, aprieta las manos a los costados del tablero y luego las suelta, sus nudosos dedos se relajan antes de comenzar a guardar las piezas. El anciano arrastra un libro y lo deja a medio camino en el mesón. El título reza: Cómo aprender a jugar Ajedrez. El hombrecillo niega con la cabeza y la mano, rechazando el regalo. Termina de guardar, se levanta y se retira.
Una brisa arrastra hojas secas que se arremolinan fuera de la librería, la luz dorada del sol se cuela por la vitrina; el anciano se saca la boina y se rasca la cabeza antes de pasar a la siguiente página del volumen que sostiene en una mano.
La campana suena antes de que se abra la puerta, un joven de camisa café, pantalón caqui y zapatos de vestir cómodos, con un morral de cuero cruzado en el torso entra a la librería; el hombre no despega la mirada del teléfono, se detiene a medio camino de la entrada y comienza a teclear. El anciano deja su libro en el mesón, toma la pipa y la enciende. El joven da un paso y se vuelve a detener. Hace muecas con su rostro, se ríe, frunce el ceño, levanta las cejas y vuelve a teclear la pantalla táctil. Vuelve a dar un paso y sin levantar la mirada, le enseña la pantalla al librero, quien mueve el cuerpo hacia adelante, entrecierra los ojos y se rasca la barba. Se echa para atrás, aprieta los labios y asiente antes de inclinarse hacia un costado, extraer un libro y entregárselo al joven, que ya ha vuelto la atención a su aparato móvil.
Sin mirar al viejo, recibe el tomo y lo mete en el morral que está lleno de otros libros, carpetas y papeles, lo acomoda como puede, pero le queda media tapa afuera.
Al salir, el joven levanta la mano. Un taxi baja la velocidad y se detiene más adelante, el muchacho corre para alcanzar el vehículo, el libro cae al suelo. La puerta del taxi se cierra y el vehículo se pierde en el tráfico.
Los colores anaranjados del cielo se cuelan en la librería, poco a poco se van tornando azulados, las luminarias se encienden y el anciano lee frente a una taza de té humeante. La campanilla suena, la puerta se abre. Una niña con el rostro compungido entra acunando un bulto envuelto en un pañuelo. Camina hasta el mesón y se sienta frente al viejo, quien se saca la boina y la deja al lado del tomo que había estado leyendo.
―Necesito un libro de medicina ―suelta la pequeña, sorbiéndose los mocos, pasándose la manga por la nariz antes de abrir el pañuelo y mostrar su contenido.
―¿Veterinaria? ―inquiere el viejo. La niña asiente.
―Mi mamá dice que le dio un ataque al corazón ―hace una pausa y levanta los ojos vidriosos― por esforzarse demasiado.
―¿Quieres que vuelva a volar?
―Lo quiero de vuelta en su jaula, para que me cante cuando amanece. Eso me alegra antes de ir al colegio. No me gusta el colegio.
―¿Qué tiene de especial este pájaro? Tu mamá te puede comprar otro.
―Me lo envió mi papá como regalo de cumpleaños.
―Está muerto ―dice el viejo con intensa suavidad, mirándola a los ojos.
―¿No hay nada que pueda hacer? ―espeta la chiquilla con un puchero. El librero niega con la cabeza y guarda silencio. Tras una pausa la niña vuelve a preguntar―: ¿Por qué tenemos que morir? ―La pequeña levanta la mortaja, colocándola sobre el mesón.
―El mundo no tiene sentido cuando vives en una jaula ―murmura el anciano, se echa para atrás, se mesa la barba y luego toma al pájaro entre sus manos.
Silencio. La niña observa expectante.
El viejo abre las palmas y el pajarillo sale volando.
II EL OSO
Tenía pelo apelmazado, sus ojos no parpadeaban. No había dormido en varios días y tampoco había podido comer. Caminó por la Alameda con la sola idea de despedirse de su familia; tal vez pedir ayuda si lo llegaban a entender, pues no podía hablar; todo lo que salía de su garganta eran gruñidos ininteligibles. Sus pasos eran lentos y su caminar tambaleante y triste. Sin embargo, la gente comenzó a seguirlo; a cada paso que daba se le unían más y más personas, jóvenes y viejos; algunos llevaban perros, otros gallinas. Luego vinieron las pancartas y los tambores y después las muchachas desnudas con cuerpos pintados con diseños que semejaban animales salvajes: cebras, tigres, leopardos. Chicas vertiéndose cubetas llenas de tintura roja sobre el cuerpo. La policía paró el tránsito y los periodistas le pusieron micrófonos delante de la boca, pero él solo caminaba, un paso vacilante tras el otro.
Armando Gutiérrez había sido joven, tenía dos hijos y una mujer que alimentar y no tenía trabajo, así que cuando el viernes de esa semana le ofrecieron que se disfrazara de oso para promocionar un nuevo caramelo en un colegio de Talagante, no lo dudó ni un segundo. Su amigo le ayudó a sacarse la ropa y a meterse en el traje que incluía pies y manos antes de subir el cierre de la espalda.
Cuando se calzó la enorme cabeza peluda, se sintió como una alfombra con patas, pero bajó de la furgoneta feliz ante la perspectiva de dinero «fácil». Los ejecutivos de la promotora BTL, encargados del evento, le habían dado instrucciones someras: los profesores sacarían a los alumnos a los pasillos y él los recorrería saludando y repartiendo muestras del nuevo producto entre los educandos.
Los niños de básica lo ovacionaban fascinados, y a pesar del calor sofocante se sintió bien. Hubo algunos que se acercaban para tirarle las orejas o la pequeña cola, mientras su rostro sonreía flamante y los enormes ojos saltaban felices de un lado a otro. Nada de qué preocuparse, el traje no era suyo.
Al pasar a los cursos de enseñanza media, su rostro continuó alegre, pero su cuerpo acolchado comenzó a moverse a la deriva, de derecha a izquierda mientras le gritaban y asestaban patadas y puñetazos; su campo de visión era pequeño y apenas podía distinguir a sus agresores entre la turba ruidosa. Sus costillas y muslos ya estaban adoloridos, y solo había pasado por dos cursos; aún le quedaban tres más. Trató de correr, desesperado dentro de una cara siempre feliz y un cuerpo mullido, mientras los púberes sonreían y gritaban, esperando su turno para golpearlo. Recordó cumpleaños infantiles. Celebraciones de una época en que ignoraba qué eran las deudas y la pobreza, gritos, risas, una piñata hecha añicos.
En su carrera tropezó varias veces, pero a golpes y empujones lo levantaron para que terminara el recorrido. Faltaban aún dos cursos cuando vio una puerta abierta. No supo cómo se metió en la sala y viendo una ventana se lanzó sin pensarlo. La ventana daba a una quebrada llena de árboles que amortiguaron su caída, aunque de todas formas sintió cómo se quebraban varias ramas antes de que se golpeara la cabeza.
Cuando despertó, atardecía. Estaba de espaldas, despatarrado en la orilla de un estero en medio del campo. Su pelaje se hallaba mojado y hediondo, con basura y barro pegados, y cuando intentó levantarse, el dolor de los golpes recorrió su cuerpo. Con torpeza hurgó en su bolsillo y sacó su celular, pero sus enormes dedos peludos de oso le resultaron inútiles. Acto seguido intentó sacarse la cabeza, tiró hasta que el dolor lo hizo desistir. Luego trató de alcanzar el cierre de su espalda, pero tampoco lo logró. Sintió cómo el miedo le recorría el espinazo, pero se obligó a calmarse; no podía ser que su amigo y la agencia lo hubiesen abandonado. Alguien debería de estar buscándolo, y si no era así, los golpes de seguro no habían sido tan graves como para impedirle caminar hasta encontrar ayuda. No era para preocuparse tanto, en pocas horas estaría en su casa tomando once, se dijo.
La tarde progresaba desde un color anaranjado hacia un azul oscuro y estrellado. Debía moverse pronto, antes de que la noche lo dejase atrapado allí hasta la mañana siguiente. Se levantó tambaleante y buscó las luces del camino rural por donde habían llegado al colegio. Cruzó el vado y subió al camino en cuatro patas, luchando con los arbustos que le impedían el avance y al mismo tiempo le daban algo para agarrarse. Jadeando, mojado, hambriento y hediondo comenzó a transitar por el camino. No llevaba más de un kilómetro en dirección a la ciudad cuando un par de jóvenes se le cruzaron y, cuchillo en mano, le exigieron el traje y todo lo que llevase encima. Él levantó las manos y trató de explicar su situación, pero de su boca sonriente no salieron más que alaridos: en la caída se había desencajado la mandíbula. Les entregó el celular y dio vuelta sus bolsillos. Los jóvenes, frustrados por lo exiguo del botín, comenzaron a golpearlo para que se quitase el traje. Le tironearon la cabeza e intentaron bajar el cierre que lo aprisionaba, pero sus tentativas fueron inútiles, así que se conformaron con pegarle un poco más, orinarlo y luego huir entre los predios de remolachas que había alrededor.
El frío lo hizo levantarse de nuevo y reemprender el camino. La cabeza le pesaba, tenía una oreja desgarrada y le faltaba la cola; se sentía miserable, pero quería llegar a su casa. Sabía que su mujer lo ayudaría a sacarse el traje y lo llevaría al hospital, así que caminó y caminó hasta que divisó un paradero del recorrido Talagante-Estación Central. La noche era oscura y helada y la carretera para llegar a Santiago se divisaba a lo lejos. Se entretuvo imaginando que viajaba en automóvil, que su esposa lo esperaba con una comida caliente mientras su hijo jugaba videojuegos en el modesto living-comedor de su departamento. El microbús lo sorprendió tratando de meterse los dedos entre el cuello y el traje y se detuvo junto a él. El oso subió tambaleante y se adentró por el pasillo, sin pagar, ante la mirada de desagrado del chofer. Cuando se sentó experimentó un alivio inefable: por fin estaba haciendo la primera parte del camino que lo llevaría hasta su distante hogar, en La Florida. Casi con dulzura, se durmió.
Lo despertó una mano que se posó en el hombro adolorido. Una pareja de carabineros lo levantó y lo sacó a rastras del bus por evadir el pago del pasaje. Le pidieron los documentos, pero él no los tenía. Al no poseer identificación, lo llevaron a la comisaría de Talagante, donde, después de un largo papeleo y un nuevo e infructuoso intento por quitarle el traje y hacerlo hablar, lo metieron a un calabozo. Ahí durmió, al lado de asaltantes y borrachos más o menos escandalosos, hasta que en la mañana lo echaron a la calle con una citación judicial en el bolsillo.
Caminó desorientado, soñoliento y con un vacío en el estómago hasta llegar a la Plaza de Armas de Talagante; allí, un pollo enorme y un perro con la lengua afuera vendían globos a los niños que paseaban con sus padres. Los animales no tardaron en notar su presencia y echarlo casi a patadas del lugar para no compartir la clientela, así que no tuvo más alternativa que seguir caminando. Ya no se atrevía a tomar un bus y no tenía dinero para un taxi, ni monedas para un teléfono público; su única alternativa era llegar caminando hasta su casa. Sediento y adolorido, dio un paso tras otro en dirección a la cordillera. A medio día llegó a la plaza de Maipú. La gente y los niños lo evitaban, el olor que expelía el pelaje y su cuerpo sudado era insoportable. Nadie lo llevaría ni lo ayudaría a llegar al centro de la ciudad, pero necesitaba descansar. Se sentó bajo un roble para capear el calor y un hombre vestido con bolsas de basura, barbudo y con el pelo enmarañado, se sentó junto a él sin decir palabra. El sujeto le ofreció pan y una caja de vino… pero el oso no tenía boca, solo una inmutable sonrisa que no lo dejaba alimentarse. El vagabundo de las bolsas lo escuchó sollozar dentro del disfraz, y lo abrazó dándole palmaditas en la espalda.
Cuando se recompuso, quiso darle las gracias al hombre vestido con bolsas de aseo, pero no pudo articular palabra. Avergonzado, se levantó y siguió caminando por Avenida Pajaritos hasta llegar a la Alameda. A la altura de la Escuela de Investigaciones, juntó unas cajas que encontró tiradas a la vera del camino y pasó la noche acurrucado en un canal de aguas lluvias que en ese momento estaba seco. Apenas amaneció, comenzó a caminar nuevamente por la Alameda. Avanzaba lento debido a la fatiga y la deshidratación, los pies le ardían y tosía con dolor.
De pronto, un grupo de jóvenes empezó a seguirlo. Levantaban sus celulares para fotografiarse con él y convocaban a más y más jóvenes; sus cinco acompañantes se convirtieron en diez y esos diez en cien. Vio su propia imagen en los televisores de un aparador. Decían en el aparato: «Enorme marcha animalista se dirige a La Moneda».
En ese momento sintió ganas de llorar, pero sus enormes ojos alegres de oso no lo dejaban. La gente se tomó la calle y pudo caminar con más tranquilidad. La muchedumbre lo felicitaba por su iniciativa y su creativa forma de mostrarles a las autoridades que los animales también son personas y tienen derechos. Cuando llegaron los tambores y las jovencitas desnudas, todos se olvidaron de él, se confundió entre una turba que coreaba consignas de liberación animal. De pronto se sintió mareado y su vista se tornó borrosa…
El oso cayó de bruces, pero nadie se fijó en él.
El oso se convirtió en una alfombra por sobre la cual pasaron miles de personas que, con un rostro tan feliz como el suyo, caminaban para hacer valer los derechos de los desvalidos que pueblan la tierra.
III ALWEWEKUFE
Tengo miedo. No. Estoy aterrado, por qué negarlo a estas alturas, no creo que sea un pecado o un signo de debilidad. Es cierto que pasé la mitad de mi vida buscando esto, y que la muerte se convirtió en mi mayor preocupación a pesar de haber visto sus manifestaciones muchas veces sin sentir el menor cambio en mi ánimo. Desde que una nube ensombreciera mi existencia, sin embargo, cada nuevo desafío levantaba una oleada de inseguridad, un escalofrío, un secreto apretón de mandíbulas y palmas sudadas. Solo cuando me entregaron el diagnóstico por tercera vez, miré a los ojos del universo con furia y lo desafié a que me arrebatara la vida de una vez, a que intentase consumirme, dañarme más de lo que ya lo había hecho con el solo acto de ponerme en este cuerpo, de echarme a este mundo, de regalarme la vida y darme una suerte miserable. Ahora que la muerte no puede alcanzarme, ni el frío ni la putrefacción ni la angustia de mis compañeras me preocupa, ni la incapacidad de hacer mi voluntad con mi cuerpo, ni el hecho de que mi fuerza esté a disposición de objetivos torcidos. Finalmente, he conseguido mi objetivo. A un costo terrible, pero lo he conseguido.
Luego del desgarro inicial después el desahucio, busqué en lo más oscuro del conocimiento humano. Comencé por la obra de Shelley, en la cual no hallé nada más que una advertencia respecto al camino que estaba a punto de comenzar. Aunque yo, al contrario del doctor, no tenía nada que perder, pues ya me habían arrebatado el futuro. No hay peor carrera que aquella que libramos contra el tiempo, porque este, a diferencia de nosotros, no se toma respiros. Tracé un plan y una rutina; debía generar dinero y disponer de tiempo para la larga y extenuante empresa que tenía por delante. Con los pocos ahorros que me quedaban, arrendé una casona abandonada y abrí un bar clandestino; les permití a los traficantes de estupefacientes del sector establecer un sistema de apuestas y tráfico. Pronto se sumaron la prostitución y otras ofensas menores. Aquel nido de ratas me permitía conseguir los narcóticos que necesitaba para mitigar el creciente dolor y los alcaloides para tener las energías que mi proyecto requería. Pasaba la mayor parte del tiempo en el sexto sótano, donde establecí mi centro de estudios y luego mi laboratorio.
Encontrar los libros adecuados y reunirlos me tomó bastante tiempo. Fui varias veces a reunirme con anticuarios en Brujas, Nuevo Hampshire, Sidón y Occitania; transé con mujeres, órganos, cuernos de camahueto, pelapechos y otros artefactos oscuros. Cuando encontré todos los tomos que me hacían falta, me concentré en extraer y compilar el conocimiento que ellos escondían. Pasé años descifrando el lenguaje cabalístico y la sofisticación del libro dorado de Thelema, así como los tratados rojos de geomancia de Murray y algunos extractos del libro de Osiris. Mi salud empeoraba lentamente, pero mi voluntad me permitió seguir adelante pese a todo.
El negocio que financiaba mis investigaciones resultó ser perfecto para llevar a cabo los primeros experimentos y los últimos; tenía a la mano gente que nadie extrañaría, prostitutas y delincuentes cuya desaparición no sería anormal. Durante seis meses preparé los artilugios y mangueras para el primer intento. Una pequeña cantidad de fluido vital destilado por medio de los alambiques y matraces en ebullición, aunada a una descarga mínima de energía psicotelúrica, logró el milagro. La pequeña barata caminó de nuevo. Más tarde, resucité a un ratón que yo mismo había atrapado. Aquí me topé con el primer problema: la columna del roedor estaba quebrada, por lo que sus signos vitales volvieron solo por unos segundos antes de hacer un paro cardiorrespiratorio. En ese momento me di cuenta de que no solo necesitaba los conocimientos corruptos que me permitirían contravenir las leyes de la naturaleza, traspasando la energía vital de un ser a otro, sino que también necesitaba conocimientos médicos para reparar los cuerpos, de modo que al ser reanimados no colapsasen nuevamente debido a los daños causados durante su primera defunción. Sin este conocimiento, yo no tenía esperanza de sobrevivir. Me habían dado de cinco a ocho años de vida y la enfermedad degenerativa me provocaba fuertes temblores que se aplacaban con opiáceos, cuyo efecto sedante debía revertir con cocaína. Usaba esteroides para contrarrestar la pérdida de masa muscular, y por ello desarrollé un carácter irritable e impaciente; el tiempo estaba siempre en mi contra.
Tras un par de meses de preparación, lo intenté nuevamente. Esta vez con un perro atropellado. Lo abrí, reparé los órganos, entablillé las patas y realicé el ritual. El perro volvió a la vida, aunque en un estado de debilidad extrema. Lo alimenté y cuidé por una semana, dándole sedantes y antibióticos, pero al final su cuerpo no resistió. Algo faltaba, y esas muertes eran la prefiguración de otra más terrible para mí…
Mi búsqueda entonces tomó otro rumbo. Necesitaba un sostén sobrenatural para la vida sobrenatural. Por un momento pensé en animar una estatua o un gólem, pero el resultado era impredecible y yo deseaba restaurar la carne. Continué indagando, mas no hallé nada en las investigaciones del viejo mundo que me diera alguna clave. La pista para la respuesta final estaba más cerca de lo que yo suponía.
Uno de mis informantes me dijo que en las catacumbas de la Iglesia de la Matriz se habían encontrado libros antiguos. Soborné fácilmente al párroco y pude fotografiar los textos antes que nadie; en ellos encontré alusiones a tratados jesuitas rescatados de una capilla en llamas en Chiloé, que fueron trasladados a una iglesia en Talca. Cuando llegué a esta ciudad me encontré con una pila de adobe derrumbado; el terremoto del 27 de febrero había desplomado la estructura, convirtiendo el lugar en un montón de barro y paja. Esperé la noche y comencé a trabajar. Después de horas de sudor, y con las manos escociéndome y la espalda acalambrada, logré despejar la entrada a los pasillos subterráneos, donde encontré la piedra angular y el pasadizo que escondía la sala de los rollos. Para ese momento ya tosía sangre y me costaba conciliar el sueño.
Me tomó un mes más descifrar el tratado escrito en veliche, un dialecto mapudungún muy usado por los españoles, que hablaba de una antigua tumba con una momia casi perfecta debajo de una de las rocas del cerro ladrillero. El monje jesuita describía cómo había encontrado a un brujo medio muerto en lo alto de la cordillera, y cómo este le había dado las instrucciones precisas para preparar su tumba y su cuerpo a cambio de los secretos para utilizar la fuerza de los espíritus que se esconden en las entrañas de los Andes, en la Minchenmapu, la tierra de los espíritus en desequilibrio. No me costó entender que esta compilación de conocimiento escrita por el monje se habría de transformar en el manual infernal de la Recta Provincia, que eventualmente se escindiría y fundaría una nueva orden en Salamanca. Las luchas por el control de las zonas de poder psicotelúrico y las entradas al inframundo comenzarían más tarde y continuarían hasta nuestros días. Pero a mí no me interesaba involucrarme en lo más mínimo con aquellas cofradías de brujos ambiciosos, lascivos y despiadados. Mi propósito era pasar desapercibido por todos, y lo había logrado hasta el momento. Para qué arriesgarme a conseguir uno de los tomos prohibidos de los brujos, si tenía a mi alcance la fuente original del conocimiento que había situado a Chile entre los centros oscuros de mayor fortaleza de la Tierra.