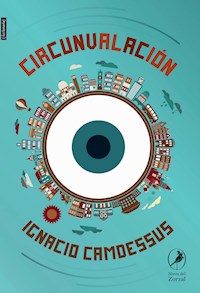
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una extrañísima ciudad junto al mar, con alta densidad de moneda falsa, oficinistas y un tráfico subrepticio de cajas como dados. El señor Celis viola un pacto de confidencialidad y pierde su trabajo. Sin rutina y con tiempo ocioso, la cabeza se le abomba de sospechas e ideas inconducentes. Su nariz es un punto débil. Su madre, su ex mujer y su hijo le demarcan la trayectoria. Un café que es un punto de avistaje. Un circo fallido. Una oficina de empeños. Una camarera con recursos. La búsqueda laboral de Celis se enmaraña de burocracia. El estilo preciso, singular, redobla el efecto de situaciones hilarantes. La novela es un viaje sin descanso por un contorno maquetado y familiar. Circunvalación cae en la literatura argentina contemporánea como un raro meteorito, que el lector sabrá descifrar con placer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ignacio Camdessus
Circunvalación
Camdessus, Ignacio
Circunvalación. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-599-418-8
1. Narrativa Argentina. 2. Novela. I. Título
CDD A863
Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere
©Libros del Zorzal, 2014
Buenos Aires, Argentina
Impreso en Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a: <[email protected]>
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com>
A la familia
Índice
Martes 4 | 6
Miércoles 5 | 8
Jueves 6 | 12
Viernes 7 | 18
Sábado 8 | 20
Miércoles 12 | 26
Viernes 14 | 34
Lunes 17 | 38
Miércoles 19 | 40
Jueves 20 | 48
Viernes 21 | 54
Domingo 23 | 60
Lunes 24 | 66
Martes 25 | 70
Miércoles 26 | 73
Jueves 27 | 81
Viernes 28 | 85
Sábado 29 | 91
Domingo 30 | 94
Lunes 31 | 97
Martes 4
Sube las escaleras hasta la calle al ritmo pausado de la muchedumbre. Es un día activo, otra jornada laboral para quienes comparten su edad mediana. Un pie tras otro, con la precaución de que el paso no desentone; ni muy acelerado, para no encimarse a la figura inmediata, ni demasiado moroso, para evitar la dentellada de quien pueda arremeter desde atrás. Cualquier roce sería un gesto hostil. No muy rápido, no muy lento.
Se reincorpora a la ciudad. Uno más en el torrente, alza la mirada en busca de augurio. Recorta un fragmento de cielo despejado. La enramada de los árboles no consigue detener los rayos ni atajar la caída lenta de la polución. Las ventanas sucesivas de los edificios espejan el sol matutino. Es otro prolijo día de un otoño tardío.
Pasa frente al centro comercial acorazado. A medida que se acerca pierde perspectiva y el edificio se le vuelve solo una empalizada. Sortea la fila de proveedores sin detenerse a leer sus cajas con inscripciones y prosigue la marcha. Tuerce a la izquierda. De ahí al trabajo son solo tres cuadras. Conoce de memoria cada edificio, cada baldío reverdecido, cada construcción sin terminar. El lustrador le devuelve una sonrisa acabada. Celis intenta imbuirse de la solemnidad del caso: ahora que va a la oficina por última vez, sospecha que no volverá a transitar esas calles atareadas.
Frente al edificio se desea suerte. Cruza el vestíbulo. Llama al ascensor.
Baja y se anuncia como si fuera un día más. La chicharra suena. Entra.
Detrás del escritorio de la recepción está Carol.
—Buenos días, Celis. ¿Cómo anda?
—Buen día.
—La directora lo espera en su oficina. Preguntó por qué estaba demorado.
—¿Demorado? Son las 9 en punto.
—Las 9.03, en rigor.
—Da igual. ¿Por qué el trato de usted?
—Pase, la directora lo espera.
Le dan paso al corredor, que huele a alfombra recién pegada. Reprime el impulso de tocar con sus yemas el interruptor de luz; atraviesa a oscuras el pasillo, como ha hecho durante los últimos años. Su sentido de equilibrio le sugiere tantear las paredes, reafirmarse. Pero lo desoye, sabe que están cubiertas de cuadros, teme apoyarse y que también caigan. Golpea la puerta al final y escucha la voz de la directora que lo autoriza a entrar. Abre y la luz del ventanal que da al mar asalta sus pupilas. El aturdimiento matutino dejará de acicatear su jornada laboral, piensa.
—Siéntese —le ordena la directora mientras hace girar una estilográfica de plata con la mano huesuda—. Prefiero no hacer de esto una ceremonia. Puede imaginar la situación: su foja será depurada. Está en libertad de tomarse unas vacaciones.
—¿Puedo preguntar por qué esto, así? Siempre seguí directivas, creo no haberla defraudado.
—Mire, Celis. Preguntar puede todo lo que quiera. Pero no veo por qué responderle. —Hace una pausa y deja de girar la estilográfica—. En cuanto a expectativas, sepa que me ha decepcionado. Sus promesas y compromisos incumplidos son una carga para la compañía, y para mí, que auspicié su incorporación.
—¿Compromisos incumplidos? —y en el momento en que Celis quiere completar su alegato, justificarse y retrucar, la directora lo interrumpe.
—Por no hablar de confidencialidad violada y otras prácticas irregulares. —Lo apunta con la lapicera—. Tiene suerte de que su foja solo vaya a ser depurada, Celis. Todavía podríamos empezar un sumario. Tome este sobre con su liquidación y márchese.
—Espere.
—No espero, Celis. Váyase de vacaciones y permanezca lejos.
La directora amaga con pulsar el timbre que alerta a la custodia. Son tipos broncos, Celis los ha visto en acción otras veces. Intenta mirarla fijamente para hacerle saber que no se olvidará de ella y que deberá cuidarse de él cuando, en la calle, sea una silueta más de regreso a casa. Sus miradas se cruzan; un estremecimiento eléctrico lo acobarda.
—Yo solo quería.
—Lo que quiera carece de importancia ¿se da cuenta? Váyase de una vez, Celis, antes de que sea peor.
Entonces antes de obedecer Celis toma el sobre, arrebata la estilográfica de plata de la mano de la directora, y a los tumbos sale de la oficina hacia la recepción, y de ahí a la calle.
Miércoles 5
Celis despierta a la hora de siempre sin necesidad de alarma. Deja la cama de plaza y media y gira sin concierto por el departamento. Luego encadena sus acciones matutinas. Del espejo empañado del baño pasa a la cocina mínima en desuso para quitarse la sed. Esquiva la única silla del comedor sin informes apilados, regresa a la habitación. Le lleva unos minutos caer en la cuenta de que el departamento no se ha inmutado con las novedades. Se echa encima la última ropa limpia que encuentra y sale.
Sabe dónde ir. Años de apuro por estas calles para llegar a tiempo al trabajo. El café frente a la plaza, cruzando la avenida, fue siempre un remanso imposible, el lujo de una vida contemplativa de la que carecía. Allí piensa replegarse.
Entra y se deja caer sobre una silla lindera con la ventana como si fuera un paquete. El lugar es amplio y el día luminoso. Pasan autobuses cargados con gente, autobuses vacíos y peatones que se dirigen a sus trabajos o simplemente se pierden. El café se le hace a Celis un lugar propicio para que las ideas también circulen. A esta hora los clientes son pocos, apenas un par de mesas. Celis los mide, preocupado por juzgarse igual o diferente de ellos. Diferente a la pareja de jóvenes al fondo, cuyas miradas anticipan los juegos de habitación. Igual al hombre desaliñado de cabellera canosa, sentado frente a él a unas mesas de distancia, que toma apuntes y mira por la ventana. Apoyada en la barra, una camarera con delantal hojea un diario. Afuera, una formación de palomas sucias sobrevuela la plaza.
Contabiliza los pesos de la billetera en el bolsillo interno izquierdo de su saco. Unos doscientos mil, sin considerar el cambio y el cheque de la liquidación por cobrar. Espera a que la camarera repare en él y con un gesto la llama para ordenar un café concentrado.
Desde la ventana el movimiento de la calle parece el de cualquier día laborable. En esta mano de la avenida, la descarga de mercadería para una tienda interrumpe un carril y lentifica la circulación en dirección al núcleo de la ciudad. En la mano de enfrente en cambio el tránsito se ve normal. Aunque es temprano, los espacios para estacionar están ocupados; ningún auto marcha atrás entorpece el tráfico. Solo queda un lugar libre, protegido por conos fluorescentes.
La camarera apoya el café en la bandeja sobre la barra y toma el diario. Ahora camina hacia su mesa. La luz que entra por la ventana realza una piel espectral y lustrosa. Celis le calcula unos diez años menos que él.
Piensa en su estado económico, flujo y stock. Haber perdido el trabajo no es una amenaza inmediata porque sus gastos corrientes de los próximos meses están cubiertos por fondos que ya ha desembolsado. Sin embargo necesitará suplantar ingresos una vez que agote su liquidez. Hoy no es optimista; se siente derrotado y aturdido por la promesa de bienestar que la jornada ofrece a los ocupados.
El humo que asciende del pocillo se disipa, y Celis se detiene unos minutos en la tapa del diario. Pasado mañana será fiesta patria y la Administración nacional anticipa discursos a partir de mediodía y un desfile minutos antes del crepúsculo. Luego las multitudes gozarán de descanso.
Un automovilista se detiene frente a los conos, pone la baliza y baja del auto con determinación. Viste de oficinista. Gesticula ampulosamente, parece indignado. Empieza a quitar los conos —quiere estacionar y cree tener derecho al lugar vacante— pero ni bien lo hace dos muchachos jóvenes, nervudos y vestidos con chaquetones azul armada surgen de la plaza y lo enfrentan. Uno de ellos lo empuja y se golpea el pecho mientras el otro restituye los conos y lo rodea. La refriega y el auto en doble fila detienen el tránsito. Los bocinazos ensordecen. El oficinista recompone como puede su vestimenta y se va. El espacio permanece libre.
En el interior del café Celis busca la mirada de la camarera, pero la encuentra distraída, tal vez con las palabras cruzadas. Piensa que debería sopesar con método los clasificados. Pero la idea de adentrarse en el tumulto de columnas y filas grises, palpar esas hojas y mancharse los dedos de tinta lo inhibe. Da un sorbo al café tibio. Enfrente el hombre mayor se embarulla la cabellera canosa con la mano mientras roe un bolígrafo.
Entonces llega un automóvil de aspecto ministerial, un sedán oscuro con vidrios turbios. Se detiene apenas pasados los conos. De la plaza aparecen los dos muchachos que hace instantes enfrentaron al oficinista y apilan los conos en la vereda. El sedán estaciona en el espacio reservado. Uno de los muchachos abre la puerta trasera del auto mientras el otro espera en la vereda. Del auto sale una mujer alta y seca, que ha de sumar más años de los que aparenta. Viste como para un velorio o una recepción oficial. De los puestos delanteros del sedán salen dos hombres de gris, que llevan anteojos solares y el pelo con fijador. La dama acomoda su falda de un movimiento y se echa a caminar. La siguen a pocos metros los hombres de gris. Los muchachos de los chaquetones abren las puertas traseras del sedán y entran.
Celis se levanta. Teme que la camarera lo suponga dispuesto a irse sin pagar. Ella le devuelve una sonrisa insinuada. Celis se siente habilitado a cruzar el salón y desciende unas escaleras de metal espiraladas hasta el baño de caballeros. Cuando está por asir el picaporte, la puerta se abre de golpe y de un sacudón seco le magulla la nariz. Empuja la puerta un hombre vigoroso, con chaqueta, boina y una barba parcial. Parece apurado y se disculpa con un gesto leve; Celis se toma la trompa con ambas manos. El hombre sube las escaleras al trote. El metal retumba, y Celis se figura al agresor involuntario como una mole humana. Se acomoda frente al mingitorio. Siente la nariz latir.
Elige otra preocupación. Tal vez sea una buena idea llevar un registro de gastos, piensa. Podría inaugurar el listado con el café sin terminar que lo espera en el salón. Lava sus manos con el poco jabón restante y se mira al espejo. El golpe se manifiesta en su nariz como un enrojecimiento que pasa por vergüenza o embriaguez.
Regresa a la mesa y se desploma sobre la silla. Busca el sedán negro estacionado enfrente: para su sorpresa se mueve. La ventanilla delantera está baja, y al mando, el hombre que hace segundos estuvo a punto de romperle el tabique. El auto se aleja. En la vereda quedan los conos fluorescentes.
A unas mesas de distancia, el hombre desaliñado deja de tomar apuntes, tose como un fumador y sale disparado a la calle. Se aleja con su libreta bajo el brazo.
Jueves 6
La luz que traspasa las persianas clarea la habitación, y Celis rueda en la cama sin conseguir levantarse ni regresar al sueño. Luego se asea y se viste como si todavía lo contuviera su rutina agotada.
Desayuna de pie para no desorganizar ninguna de las pilas de papeles sobre las sillas. El tercer sorbo de café amargo afina sus ideas. Piensa en Julián, su hoyuelo de alegría cuando lo pasa a buscar. Ahora que dispone de tiempo podrá estar más presente; Marcia debería agradecer que la aligere de responsabilidad. Pero postular por más tiempo de Julián le requeriría a Celis justificarse, y una explicación en falso podría hacer que Marcia le retacee al niño. Debe medir sus palabras.
Celis dobla en tres el cheque y lo guarda en el bolsillo interior derecho del saco. Recuesta en la repisa la foto de Julián y Marcia radiantes, de vacaciones. En la calle, el vaivén de peatones y vehículos lo anima a enfrentar el día. Al fin y al cabo, el tráfico mantiene el pulso, y aunque Celis se sienta a la rastra, excedido, también cree saberse parte de un curso que, por no detenerse nunca, tampoco lo abandonará a su suerte. Como si la circulación exigiera cargar con los rezagados.
Pasa un autobús atestado que lo ignora y Celis decide caminar. La distancia hasta el núcleo no es poca pero tiene tiempo. A los pocos minutos se le calientan las piernas y se le abren los pulmones. El aire allí es todavía límpido. A medida que franquea las cuadras que lo separan de la Caja de Ahorros los edificios se espigan, se cargan de sentido; Celis dialoga con cada uno de ellos. Intenta alzar el mentón y enfrascarse en luz solar, pero le cuesta quitar la vista de los pares de pies que lo preceden o lo enciman.
Llega a la Caja de Ahorros. Fuera del enrejado, un grupo de personas concierta algo: no son más de una docena con mamelucos; forman un círculo y dirigen la atención a los transeúntes, a la Caja, y a uno de sus integrantes, quien parece al mando y por momentos ocupa el centro del círculo, desde donde imparte órdenes.
Celis duda si cruzar el enrejado. En el atrio de la Caja de Ahorros hay otra aglomeración de personas, vestidas con elegancia. Miran todos hacia la doble puerta bruñida. Cargan arroz en las manos.
Se abre camino entre las personas, pendulando sus hombros a izquierda y derecha, con roce mínimo y una voz impersonal para pedir permiso. Llega al umbral de la doble puerta, que reluce y duplica el gentío. El paso está atascado de gente sin cuidado de su presencia. Entonces se agazapa y se adentra en la Caja gateando.
Una vez traspuesta la multitud, se incorpora y busca el baño para lavarse de polvo y arroz las manos. Se enjabona y abre la canilla; el agua no sale. Prueba en otras sin resultado. Con las manos empastadas, toma una toalla de papel y se las repasa hasta secarlas, pero le quedan pegajosas y con olor artificial.
Deja el baño en busca de las cajas. Quiere cobrar su cheque y marcharse: la presencia de tanta gente bajo el mismo techo lo impacienta. Cruza una antesala y llega al salón central, donde las ventanillas se disponen en círculo y conforman un islote pleno de oficinistas, máquinas que cuentan billetes, detectores y registradoras. Desde un entrepiso que balconea al salón, cuatro policías vigilan las cajas. Cada uno camina hacia la posición del siguiente, una persecución estéril.
Celis va a la fila que ha frecuentado cada mes durante los últimos años y espera su turno. Se distrae pensando en el destino del monto que cobrará; tal vez compre un superhéroe para Julián, quien comienza a distinguir y clasificar entre las posesiones que despiertan la codicia y las que pasan desapercibidas. Tal vez le lleve chocolates caros a Marcia. Ninguno de estos gastos es el más juicioso, pero preferiría permitirse un uso despreocupado del dinero. En vez, sabe que irá descontando en su cabeza cada millar de pesos que, sin compensación, abandone su cuenta bancaria hacia cuentas ajenas.





























