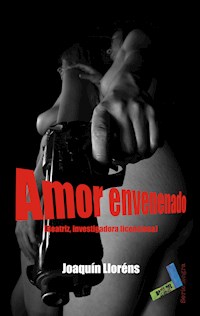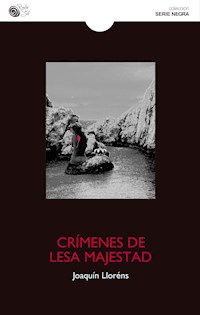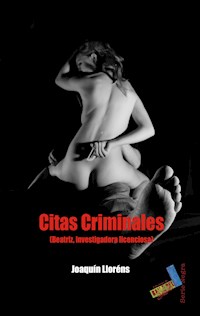
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Beatriz Segura se presenta con dos manuscritos en El Gurugú, la casa de Alberto, mentor y amante, quien permanece inválido tras un atentado que sufrieron años atrás en Indonesia. El primer documento es el diario de a bordo de un criminal sin escrúpulos. En el otro, Beatriz, la hermosa y vivaracha joven, cuya desenfadada sexualidad refleja la libertad de espíritu de la mujer del tercer milenio, relata cómo se ve envuelta en una serie de muertes accidentales. La insaciable curiosidad de la investigadora licenciosa le empuja a averiguar si hay algo más detrás. Para ello, usa sin reparo los recursos a su alcance: su amistad con un guardia civil, los contactos y la sabiduría de Alberto, su arrojo y, sin pudor alguno, sus armas de mujer. Más que a través de un método detectivesco al uso, la perseverancia de un inagotable perro de presa y un espíritu ardiente e intrépido le permitirán descubrir qué se esconde tras esa espiral que va sembrando de cadáveres la isla balear y que parece no tener fin. Su investigación la llevará a intimar con resignados ancianos, ardorosas prostitutas, estirados ejecutivos, camareros aprovechados y esposas marido-dependientes, a quienes, en cuanto le es posible, grabará con su cámara de video para regalar las impúdicas cintas a su impedido amante y protector, a modo de consuelo. Con su sensualidad consigue las colaboraciones que no hubiera logrado el detective más persuasivo. Complementándolo con una intuición innata, logrará averiguar la verdad, aunque para ello tenga que compartir la agonía de un suicida y ser cómplice de un asesinato.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Citas criminales
A Eugenia y Ada, valiente una, victoriosa la otra.
Uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le dará importancia al robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente.
Thomas De Quincey
A menudo las armas tienen experiencias más interesantes que las de los hombres más interesantes. Ante todo viven más, y sólo por eso son más ricas en sucesos.
Gustav Meyrink
Si me tengo por moralmente autorizado para quitar la vida a un hombre, es una necedad abandonarme a la casualidad de que sepa manejar las armas mejor que yo, porque en ese caso, él es quien después de haberme ofendido, me matará desahogadamente.
Arthur Schopenhauer
— 1 —
Una medio sonrisa se me desliza por la comisura izquierda cuando pulso el timbre de latón dorado. Su forma de aréola me trae a la memoria el carnoso pezón de Mireia. De modo inconsciente, cruzo las piernas, estirando mi figura sobre los tacones de tafilete blanco y cubriendo mi vientre con el maletín de cuero, como cuando volvía de la facultad. Tras un par de minutos de espera, durante los cuales mi imaginación vuela de regreso al Blue Balloon, la puerta se abre silenciosa.
—Muy buenos días, señorita Beatriz. Don Alberto la espera en el jardín.
—Hola, Roberto. ¿Qué tal todo? —pregunto alegre mientras paso a su lado y rozo con mis labios su mejilla, como intentándole pillar por sorpresa lo que forma parte de nuestro particular sainete cada vez que regreso de un viaje.
Impasible, Roberto recoge mi maleta y me antecede por el hall de entrada de El Gurugú. El nombre de la casa es un homenaje al lugar donde falleció el abuelo de Alberto, allá en 1909, en lo que se denominó «guerra de Melilla». Atravieso el hall acompañada del repiqueteo metálico de mis tacones sobre el veteado mármol de tonos cremas que cubre el suelo de la amplia estancia, viendo multiplicada mi imagen hasta el infinito en los espejos laterales enfrentados; cada vez más elevada y pequeña, hasta que mi reflejo se pierde, microscópico, a la altura del horizonte de mis ojos.
Bajo los espejos, dos amplios sofás de color negro, alrededor de los cuales se yerguen, en aparente desorden, esculturas heterogéneas de formas más o menos humanoides, cada una producto de un viaje a distintos lugares de los cinco continentes, y que dan a la estancia un aire de bazar oriental.
Roberto sigue igual que la última vez. Desde que le conozco, hace ya más de una década, su aspecto es el de un mayordomo impecablemente vestido y cortés, con abundante pelo uniformemente oscuro gracias al tinte y adherido al cráneo debido a la gomina, al estilo Jeeves, y poseedor de un torso atlético cuyos músculos quedan disimulados gracias a la pericia del sastre que le hace los trajes a medida; hecho un tanto extravagante para un sirviente. Sé que no es todo lo alto que aparenta. Su secreto se esconde en los tacones internos de su calzado. A pesar de todos los años vividos fuera de su tierra, mantiene un simpático deje andaluz en el acento de su voz y creo que jamás le he visto enfadado, aunque sí tenso, y aun violento, frente a la amenaza. En lo único que se le advierte el paso del tiempo es en la pérdida de algunos milímetros en la envarada postura, la cual comienza a parecer menos rígida por efecto inexorable de los años; pérdida de la que, un poco cruelmente, pienso que se debe a un perceptible incremento del volumen en la cintura. Sin embargo, a lo largo de los dos primeros años que, aún adolescente, residí en casa de Alberto, Roberto me mostró una personalidad más relajada y extrovertida. Los fines de semana en que nos quedábamos solos, debido a los constantes viajes de Alberto, mudaba su atuendo profesional por otro mucho más informal y dedicaba gran parte de su tiempo libre a inculcarme el conocimiento de disciplinas tan poco ortodoxas como abrir las puertas de un vehículo con una regla plana y flexible de metal a través de los cristales, arrancar motores pelando y conectando los cables precisos bajo el volante, o vencer la mayoría de cerraduras de puertas y cajones con una navaja suiza. Otras prácticas que compartíamos sí entraban dentro de una educación estándar. Así, mi inglés se perfeccionó extraordinariamente visionando con él, una y otra vez, los capítulos de Jeeves & Wooster, serie británica basada en los libros de Wodehouse, que Roberto no se cansaba de ver, en su ansia de perfeccionarse a través de la emulación del genial mayordomo. Incluso, existía la hogareña leyenda entre el servicio de que se había hecho la cirugía estética para parecerse más a Jeeves. Conociendo algo de su alborotada juventud, gracias a las escasas indiscreciones que sus esporádicas libaciones de vino permitieron, mi teoría al respecto tenía más que ver con el ánimo de no ser reconocido por cierta gente, en caso de encontrarse casualmente con ellos. Esa relación de inocente complicidad se evanesció al cumplir yo la mayoría de edad y cambiar simultáneamente mi relación con Alberto.
Las puertas de cristal con el exlibris de Alberto, un dragón rampante asido a una columna salomónica, se deslizan automáticamente hacia los lados, permitiéndome bajar despacio las escaleras que dan al jardín, apenas rozando el pasamano metálico con mis guantes de ante blanco.
Al otro lado de la piscina, bajo el esplendoroso tilo, se encuentra Alberto, leyendo un libro y con la única compañía sobre la mesa de lo que intuyo, casi con certeza, que es un dry Martini. Está elegantemente vestido con un traje de lino blanco que le da un encantador aire de opulento terrateniente sudamericano. Cuando alza la cabeza, oculta hasta ese momento por un panamá de idéntico color que el traje, se cruzan nuestras sonrisas.
Rodeando la piscina, trato de adivinar sus pensamientos al contemplar mi aspecto. Cuando vuelvo a El Gurugú después de algún tiempo, me atavío mezclando lo elegante y lo provocativo, intentando que, al primer golpe de vista, Alberto recuerde aquella frase de «una señora en la mesa y una puta en la cama». Llevo el pelo azabache peinado en un moño alto que me permite lucir mi esbelto cuello, lo que me da un toque de fragilidad e indefensión que, de forma atávica, atrae a los hombres. Mi traje sastre blanco de Prada está compuesto de una chaqueta en pico, sin camisa, que deja entrever generosamente el canal de mis senos; la falda, mínima, no alcanza la mitad de los muslos; los zapatos Gucci, de tacón vertiginoso, son asimismo blancos con unas pequeñas cadenas doradas. Como complementos, sólo un collar de perlas blancas, unos pendientes a juego y un portafolio negro de Louis Vouitton. En pocos instantes me encuentro a su lado.
—¡Niña mía! —exclama con un tono de franca alegría abandonando el libro y las gafas de lectura sobre la mesa.
—Hola, Alberto. Siempre leyendo y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? —pregunto señalando el libro con los ojos.
—Como decía Séneca: Otium sine literis mors est et hominis vivi sepultura, que en román paladino viene a ser: «El ocio sin los estudios es muerte y sepultura de hombre vivo» —sentencia algo petulante.
Con las piernas cruzadas por detrás y juntando mis manos a los tobillos, en un remedo del cartel de La Secretaria, me inclino hacia él. Acerco mis labios a los suyos y, pocos segundos después, comienzo a acariciar suavemente su nuca mientras recibo tímidamente su lengua en mi boca. Cuando me separo, nos observamos inmóviles durante unos instantes, tras los que Roberto prosigue como si no se hubiera detenido momentáneamente la conversación.
—Siéntate, por favor —me pide palmeando el cojín.
Así lo hago, situándome frente a él. Su aspecto es magnífico, como el de un maduro patricio romano. El rostro, aunque surcado por unas arrugas anticuadas, fruto de una vida activa y aventurera, sigue firme, y sus ojos, color avellana con chispas amarillas, irradian un fulgor especial cuando me mira. Ya sé que no siempre es así. En muchas ocasiones, más de un adversario en los negocios ha vislumbrado otro brillo acerado que revela una voluntad indómita. Su nariz recta y un tanto gruesa ayuda a forjar la imagen de persona franca, y sus cejas, recortadas y canosas en parte, confirman dicha impresión. Los labios aún tienen un tono carmesí, casi femenino; la inexistencia del denostado «código de barras» sobre ellos le dan un aire más juvenil de lo que corresponde a sus años.
No se puede levantar como le gustaría hacer por educación. En un viaje a Indonesia, durante las peripecias de la complicada pugna para la compra de un grupo hotelero, los sicarios de un capo local nos habían intentado eliminar, echándonos fuera de la carretera, hacia un barranco tropicalmente selvático. Yo sólo sufrí unas leves contusiones, rozaduras y abrasiones. Alberto se llevó la peor parte; en el impacto se lesionó de gravedad la columna vertebral. A raíz de aquello, perdió la movilidad de las piernas y, lo que es peor para mí, la erectabilidad, con lo que aquel viaje por el sudeste asiático fue la última vez que le sentí en mis entrañas.
Con aire teatral, separo levemente las rodillas, para que la curiosidad le distraiga un poco. Alberto no consigue evitar, como es mi intención, seguir con su mirada el recorrido de mis piernas hasta que éstas dejan de ser visibles inmersas en las sombras de la falda.
—Eres la alegría de este viejo carcamal —ríe.
Le lisonjeo con sinceridad:
—De viejo nada. Sigues siendo el hombre más atractivo del mundo.
—Bueno, bueno... —frena mis ditirambos—. Y, ¿qué tal por Mallorca? He tenido que realizar un titánico esfuerzo para mantener cerrados los paquetes que me has ido enviando, como era tu expreso deseo. Cada vez me resulta más difícil dominar mi curiosidad —se ríe de nuevo—. Me ha contado Julio que has estado muy ocupada investigando por tu cuenta en un asunto un tanto peliagudo —añade con tono preocupado.
—¡Bah!, ya sabes que Julio me trata igual que tú; como si siguiera siendo una niña —el amor me ha impelido a no poner al día a Alberto hasta ahora. No he querido abrumarle con las muertes de las que he sido testigo e incluso colaboradora—. No ha habido tal peligro, aunque sí algo de emoción. Eso sí, necesitaré que me eches un cable en un tema legal.
—¿Y eso? Espero que no estés en problemas.
Frunciendo los labios en un mohín de falsa mojigatería, contesto:
—Tranquilo. Sólo quiero que me confirmes mis opiniones respecto a un asunto de dinero y que alguien me represente frente a otro letrado... para evitar malos entendidos.
En ese momento veo venir a Roberto con una bandeja en la mano derecha en la que reposan una copa, una cubitera, una botella con un líquido rojo y una jarra.
—Señorita Beatriz... —interrumpe con delicadeza al llegar a nuestro lado—. He supuesto que desearía tomar un refresco con un día tan caluroso. ¿Desea un Campari con zumo de naranja o prefiere otra cosa?
—El Campari está bien, Roberto. Eres un cielo.
Se inclina levemente, hierático, y me sirve la amarga pero deliciosa bebida con hielo en un vaso de pie de elefante.
—¿El señor desea algo más? —Pregunta a Alberto.
—No gracias, Roberto —niega éste—. Puedes retirarte.
Así lo hace, consiguiendo una vez más no dirigir su disciplinada mirada a mi escote y manteniendo su semblante tan estoico como siempre.
—¿Qué me estabas contando de un abogado? —pregunta Alberto retomando la conversación.
—Nada relevante —intento tranquilizarle—. Es un asunto, no estrictamente legal, pero me parece preferible que lo lleve un abogado en vez de hacerlo personalmente.
—Suena un tanto enigmático. ¿Qué tipo de abogado? ¿De familia, laboralista, mercantilista, penalista?
—Mercantilista. Es un tema de dinero y acciones.
—Hablaré con Rullán Pombo y le pediré que venga a vernos. Ya sabes que si necesitas dinero, no tienes más que pedírmelo.
—Para nada —niego con la cabeza—. Con el pago de tu último encargo, que consideré excesivo, como siempre —le sonrío aduladora—, tengo más que suficiente para una larga temporada.
Periódicamente, surgen conflictos en alguna de las numerosas empresas en las que Alberto participa. Desde que me gradué en la facultad de económicas, y más frecuentemente desde su impedimento físico, me suele enviar a realizar el trabajo de campo y así ayudarle a resolver dichos problemas. No me llamo a engaño; me doy perfecta cuenta de que, en la mayoría de los casos, los podría resolver él mismo, pero es su elegante manera de proporcionarme el dinero que necesito para mis gastos, que no son pocos, con la periodicidad necesaria. En más de una ocasión he sospechado que él mismo crea el problema, como disculpa para poder encargarme su resolución. Así, con su refinado estilo, me evita la incómoda situación de que, como en mi juventud, tenga que pedírselo por mi condición de hija, aunque sea adoptada. Por otro lado, en mi dieciocho cumpleaños, me traspasó la propiedad de un gran paquete de acciones de varias entidades bancarias, cuya venta sería suficiente para mantenerme de forma holgada durante varios años. No contento con eso, cada año, con la disculpa de mi cumpleaños y diversos aniversarios, aprovecha para llenar mi ropero de exquisitas piezas de ropa y complementos.
—Pero, volviendo a tu viaje... —retoma Alberto de nuevo el asunto que me ha traído a El Gurugú—. Cuéntame, que Julio ha estado extrañamente esquivo a la hora de darme detalles concretos de tus andanzas.
—¡Ja, ja! —río yo ahora—. ¡Qué discreto! —me burlo—. Lo cierto es que la historia es larga, así que, siguiendo tu recomendación, he aprovechado para ponerlo en blanco y negro, como dicen los letrados, y te lo he traído recién salido del horno. No te asustes por la ortografía; la prisa por dejarlo en tus manos ha hecho que lo escriba a vuela pluma.
Tras una pausa, que Alberto aprovecha para dejar el sombrero sobre la mesa y acariciarse la morena y casi completamente calva cabeza, prosigo:
—También te he traído otro documento del que no soy autora, pero que está entrelazado con mi relato. He incorporado unas marcas en ambos para que los vayas leyendo de forma alterna, ya que creo que de ese modo tendrás una visión cronológica más adecuada —cojo el maletín de piel, abro la cremallera y extraigo de su interior dos cuadernillos de folios unidos por sendas espirales—. Léelos tranquilamente y, cuando los termines, los comentamos. De todas formas, si quieres que te anticipe cualquier aclaración, formúlame las preguntas que desees.
Toma el primer librillo y ojea la portada; es una foto que me tomó desnuda sobre un mar de algas, en nuestro primer viaje, una vez cumplida mi mayoría de edad, que sé que le seduce especialmente. Esboza una franca sonrisa y dice:
—Me gusta el diseño gráfico. Estoy impaciente por comenzar a leerlo.
—Pues no sufras. Empieza ahora, si quieres, mientras me doy un baño.
Sin más dilación, me levanto y comienzo a quitarme la ropa mientras clavo mis ojos en los suyos, con intención inequívoca. Con un movimiento ondulante de los hombros, deslizo la chaqueta por la espalda descubriéndole mis abundantes pechos coronados por dos pezones cuyas puntas son inhabitualmente largas. De pequeña me avergonzaba de su anormal longitud, pero al llegar a la pubertad descubrí que, lejos de desagradar, ejercían una atracción hipnótica sobre los hombres. Sin darle tiempo a abrir la boca, desabrocho y dejo caer la falda sobre la recortada grama. La recojo y la ordeno en la silla junto a la chaqueta. Me quedo exclusivamente con el tanga y los Gucci, a propósito, para provocarle. Los ojillos se le animan, curiosos.
Le susurro al oído:
—Ahora vuelvo —le doy un ligero beso en los labios y me dirijo al vestidor. Una vez allí, tomo una toalla de color morado y regreso a la mesa, desde donde Alberto me ha seguido con la mirada atenta, siempre sonriente—. ¿Te sigo gustando? —Pregunto coqueta.
—Más que nunca, aunque en estos últimos tiempos ya no eres la graciosísima bullebulle de la adolescencia. No te olvides de Wilde: «La vida es demasiado importante como para tomársela en serio». No —rectifica—, en realidad observo que has perdido en inocencia, pero has ganado en serenidad y el cambio te ha sentado bien. Déjame que te dé otro beso —pide.
De nuevo, me agacho y paso mis dedos entre el escaso cabello que puebla su nuca mientras él me acaricia suavemente la parte interna de los muslos, provocándome un leve estremecimiento de placer anticipado.
Con estudiada desidia, abandono los zapatos sobre la hierba y, en dos pasos, llego al borde de la piscina, donde me detengo un instante. Sin dudarlo, me zambullo de cabeza. Está fresca, pero no fría. Empiezo a dar brazadas atravesando una y otra vez la piscina longitudinalmente. Al rato, comienzo a notar el cansancio en los brazos. Durante un par de minutos floto haciendo la muerta y después me acerco al borde, donde tomo una colchoneta. Me subo encima y lanzo una mirada a Alberto, quien ya está absorto leyendo y, concentrado, va pasando con parsimonia las hojas del primer cuadernillo.
Mis labios dibujan una sonrisa al pensar en las cábalas que le provocará su lectura. Lasa, cierro los párpados. Los rayos del sol templan en pocos minutos mi húmedo torso. El sueño me golpea de súbito como un martillo.
— 2 —
Desde la cama divisé cómo el horizonte comenzaba a iluminar-se gradualmente por el Este. La vista del Mediterráneo desde su casa de La Bonanova era realmente hermosa. En primer término, los anclados tejados de la ciudad que morían entremezclados con los mástiles del puerto. Tras éstos, el intervalo de azul marino, aún casi negro, del mar. Más allá, las manchas cada vez más definidas de El Arenal y Son Verí, salpicadas por la miríada de luces de farolas. Y finalmente, el cielo, iniciando el cíclico juego de transfusión de luces, colores y tonos de cada amanecer.
Espoleada por la proximidad del día, aparté la sábana y toqué su cuello. Se había enfriado velozmente. Un escalofrío me recorrió la espalda, electrizándome el vello. Acerqué mi nariz, y luego mi oreja, a su boca y su nariz. Definitivamente, estaba muerto.
Aún insomne, me levanté y, todavía desnuda, palmeé insistentemente en mi lado de la cama. Estiré con forzada parsimonia la sábana, hasta que eliminé prácticamente toda huella visible de mi cuerpo en el colchón. Idéntica operación realicé con la almohada en la que había reposado mi cabeza y deslicé suavemente la bayeta por ambas para recoger los escasos restos evidentes de mi presencia.
Después fui a la cocina, donde me puse unos guantes de fregar. Ya protegida, cogí un sacacorchos, un cepillo de mesa y una bolsa de basura e introduje en ella las cáscaras de una de las langostas, así como la botella del 904. Descorché una botella de vino que tomé de la primera balda del botellero. Vacié tres cuartos del rojo líquido en el fregadero y abrí el grifo para eliminar los rastros cárdenos.
De regreso al dormitorio, vencí mis escrúpulos y marqué las huellas de sus frías manos en el corcho y la botella. Aún no estaban rígidas. Me dirigí a la terraza y dejé caer unas gotas del vino recién descorchado en su lado del mantel. Con celeridad creciente, recogí mis dos vasos, mi plato y mis cubiertos, y pasé el cepillo por mi lado de la mesa hasta que no quedó rastro aparente de un segundo comensal.
A pesar de lo sucedido en los últimos meses, era un trabajo probablemente superfluo, ya que la carta sobre la mesilla no daba, ni daría, lugar a dudas. Aún así, la concatenación de muertes íntimamente vinculadas en los últimos meses y nuestras andanzas de las últimas horas por el notario y el banco, podrían levantar sospechas en algún miembro del cuerpo policial con espíritu de Maigret.
De nuevo en el dormitorio, abrí la ventana y eché una última ojeada para comprobar que todo estaba en concordancia con la escena que pretendía teatralizar. La fragancia de mi perfume, Déclaration, aún flotaba en el ambiente e impregnaba delicadamente las sábanas. No encontré ninguna botella de vinagre, medio infalible para erradicar cualquier olor. Con algo de suerte, desaparecería en cualquier caso rápidamente gracias al aire que comenzaba a soplar desde el Mediterráneo.
No había sido una muerte desagradable. La ausencia de sangre y el efecto de la sobredosis de fentanilo me permitieron mantener trémula su mano en la mía mientras él huía de la pesadilla que había creado.
Con una sensación casi de urgencia, me vestí y me peiné con el cepillo que llevaba en el bolso. No me molesté en desconectar el vídeo. A la hora de comenzar la grabación se habría parado automáticamente, o si no, al llegar al final de la cinta. Introduje la cámara en el bolso. Así la bolsa con los restos de mi presencia: el vino, la comida, las copas, la bayeta y el cepillo, así como el sobre que me había entregado. Apesadumbrada, miré por última vez el cuerpo y salí de la casa sigilosamente, como si sólo estuviera dormido, para no despertarle. No encontré a nadie, ni en la escalera, ni en la calle. Monté en mi Audi A3 azul eléctrico y puse rumbo a mi casa. De camino, paré junto a un container y arrojé la bolsa.
A llegar a casa, después de dormir un breve y agitado sueño, abrí el sobre y comencé a leer.
Beatriz:
No sabía exactamente para qué había escrito estos folios; si por puro egocentrismo o en un intento de calmar mi conciencia. Ahora sé que era para ti. éste soy yo, o mejor dicho, éste éramos yo.
Como decía Marco Aurelio, una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo.
Es la hora de mi partida.
Lástima que no me entierren como antes hacían con mis émulos; en el centro de un quadrivium, para que el tráfico incesante del cruce pasase indefinidamente, ruidoso y pesado, por encima de lo que queda de mí.
Recuérdame el próximo verano. Quizás de ese modo siga vivo de alguna manera y en algún lugar.
Adiós.
— 3 —
Con gesto despótico, tomó las cuatro carpetas que traía la secretaria y dijo con impostada energía:
—Aquí tenemos por fin el contrato con las últimas modificaciones acordadas.
Quien hablaba así, exhibiendo una sonrisa de las antiguamente llamadas Profidén, era Carmona, miembro senior del bufete López, Pino y Martínez. Carmona, próximo a la treintena, embutido en el clásico traje gris con corbata a rayas —uniforme de todos estos bufetes junto con un distintivo toque de engreimiento—, era un tío un tanto anodino y era el tercer —y definitivo, ¡gracias a Dios!—, abogado senior que el despacho nos había encajado en un claro —y en parte exitoso— intento por ir agotando nuestra resistencia en la negociación. Le habían precedido un tal García San Juan y otro tal Menéndez. Lo cierto es que su aspecto tan estandarizado había logrado que sus caras se hubieran yuxtapuesto en nuestra memoria.
Como era de esperar, al igual que en el caso de los cincuenta borradores anteriores, entregó las dos primeras copias a la señora O’Meara, abogada de la compañía IPM Web World Services y a Antonio Malumbres, controller de la misma empresa y asesor especial del Presidente para adquisiciones. Este último, vestía un tanto informalmente, en comparación a los clones del bufete. Era moreno, con un clareo sospechoso entre los pelos de la coronilla, estatura mediana, una nariz respingona que dejaba ver los pelos nasales y un entrecejo tan poblado que le harían ponerse negro de envidia al mismísimo Brezhnev.
—La secretaria —añadió Carmona con un amago de sonrisa triunfadora mirando a Paili O’Meara, y con un deje de clasista desdén a la citada auxiliar— ya ha añadido las modificaciones acordadas durante esta última reunión. Para mañana a media tarde tendremos lista la versión definitiva, traducida al inglés, a fin de que lo hagan llegar al Presidente —remarcó con engolamiento el título del máximo cargo de su cliente. Mientras, continuó su paseo alrededor de la mesa de juntas y se acercó hasta nosotros—. Su ejemplar —dijo al tiempo que entregaba una nueva copia a mi compañero, el abogado Benigno Carpintero. éste, a quien sus finos labios le daban un aspecto astuto y cruel, sonrió diluyendo su sempiterna cínica expresión, a la par que encendió con la colilla del anterior un nuevo cigarrillo. Al menos, su arraigado vicio, había logrado que nos cedieran para las negociaciones el único despacho en el que se permitía fumar, otorgándonos una mínima ventaja estratégica.
Tras dar una larga chupada, Benigno contestó con aire indolente:
—Ya era hora. Espero que con esto podamos dar por firme el acuerdo de transacción.
—Por nuestra parte, creo que así es —contestó la señora O’Meara—, aunque, como ustedes saben, no podremos darlo como definitivo hasta que durante los próximos días lo estudie y dé su aprobación el presidente de la compañía, Sir Marshall y, por supuesto, sea ratificado por el Consejo de Administración.
Miré con hastío a Paili O’Meara. Era la clásica británica madura de origen irlandés y su amargo nombre se le ajustaba como un guante. De mediana estatura, su cabello era del color de las zanahorias cuando se comienzan a pudrir y su peinado era una permanente de ésas que sólo una inglesa tiene valor para llevar. Su cara y cuerpo eran levemente más gruesos de lo que ella hubiera deseado, y poseía unos ojos de color azul oscuro que sonreían tan poco a menudo como sus labios. A lo largo de los seis largos meses que había durado la negociación, sólo le había visto una chispa de alegría en algún momento en que nuestro abogado, Carpintero, había mantenido con ella algún que otro aparte durante los recesos de las maratonianas reuniones en las que aprovechábamos para tirarnos algo al gañote. De hecho, Carpintero había fantaseado con llevársela a la cama —¡auténtico celtíbero este Carpintero!—, y así atajar un poco el plazo de las negociaciones, aunque finalmente, ni siquiera su boca dura de cazador de presas había sido capaz de degustar tan desagradable pieza.
Durante todo ese tiempo, de tanto mirar a la Cibeles a través de los ventanales, entre las interminables modificaciones y revisiones de contratos, había habido ocasiones en que me parecía que la diosa y sus leones me gesticulaban y hacían burla, como mofándose de mi desesperación por acordar de una vez por todas un contrato definitivo. En esos momentos de alucinación, los movimientos descompuestos de mis compañeros parecían transformarlos en arquetípicos coribantes de la diosa.
Intervine por vez primera:
—Espero que, así mismo, no haya problemas en que los otros socios de nuestra compañía también lo aprueben. Como usted sabe, señora O’Meara, aunque bastante más modesta, en nuestra empresa una decisión de este tipo ha de ser consensuada por unanimidad de los socios. Aunque hasta ahora ninguno se ha opuesto a los pasos de la negociación, no sé realmente si estos cambios —señalé con sincera displicencia el documento delante de mí— de las últimas semanas, que se limitan a aumentar unilateralmente sus cláusulas de salvaguarda, serán aceptados tan fácilmente.
En realidad, esto lo decía por intentar mantener una ficción de equilibrio entre ambas partes. Lo cierto es que no me sería en absoluto difícil convencer a mis socios que rubricaran el acuerdo, cogieran el dinero y corrieran, como en la película de Allen, aunque mis planes eran más felones, como pronto iban a descubrir.
—Si no les parece mal, y dado que posiblemente sea nuestra última reunión antes de la firma, no estaría de más que lo cotejáramos rápidamente con el anterior borrador, a fin de evitarnos una nueva sesión, con lo que ello supone de costes para nuestros clientes.
Carpintero soltó esta frase mirando con complicidad a O’Meara, quien —¡oh milagro!—, le devolvió la sonrisa, aunque un tanto torva, como no podía ser menos.
En uno de esos breves tête-a-tête que habían tenido, ésta le había confesado a Carpintero que el famoso bufete le iba a cobrar alrededor de los seiscientos mil euros, más suplidos, por su trabajo.
Bastaron diez minutos, ya que las modificaciones no respondían sino a un afán de protagonismo de los abogados del bufete por justificar su abultadísima minuta, y sólo incluían tres nuevos «Salvo si...».
Al cabo de dicho lapso, Malumbres, levantando la vista de los folios, buscó nuestras miradas y afirmó:
—Por mí está correcto.
Todos corroboramos con un murmullo de aquiescencia y Carmona apuntilló:
—Ha sido un largo proceso, pero finalmente, hemos concluido un contrato que, a mi entender, es suficientemente bueno. Creo hablar por todos al afirmar que no termina de satisfacernos al cien por cien a ninguno, como todo buen acuerdo.
Ese desliz de sensatez en el estirado abogado del bufete casi logró despabilarme.
—Estimado señor Carmona —contestó la señora O’Meara, con un tono de superioridad jerárquica que no dejaba dudas sobre quién dirigía realmente el equipo del otro lado de la mesa—, opino que tiene usted mucha razón. Si no les parece mal, y siempre con las reservas que la aprobación del Consejo nos exige —insistió mirando de hito en hito a Carpintero, evitando mi gesto de hartazgo—, pienso que deberíamos poner fecha para la firma. El próximo Consejo tiene lugar el veinte de julio. Si les parece bien, de aquí a treinta y cinco días, podríamos firmarlo...
—Es decir, sobre el seis de agosto —puntualizó Carpintero mirando el calendario de su agenda. Mirando su propia agenda, O’Meara confirmó en un primer momento la fecha:
—Uhmmm... Sí.
A los pocos segundos, inevitablemente quisquillosa, corrigió:
—Mejor el jueves ocho. Podríamos quedar citados en el notario para preparar la compraventa de las participaciones, así como todos los demás documentos anexos el lunes anterior, día cinco, a fin de que el jueves se pudiera proceder a la rúbrica en la notaría. ¿Qué opinan? —preguntó mirándonos alternativamente a los dos.
—De acuerdo —intervine—. ¿Tienen preferencia por algún notario? Si no es así, yo propondría a Luis Trío, quien en otras ocasiones ha trabajado con nosotros y tiene un oficial muy competente, lo que es de agradecer en este tipo de firmas que van acompañados de tanto adendum.
—Lo conozco —apostilló Carmona—. Señora O’Meara —añadió completando en su cara esa sonrisa de buitre carnicero sobre su próximo festín, marca de la casa—, creo que podemos convenir en su elección. Es un notario conocido del bufete y siempre ha trabajado con seriedad.
Como si hubiera notarios que se dedican al pasodoble, pensé para mis adentros.
—No se hable más —concluyó O’Meara al tiempo que se levantaba de la mesa—. Estaremos en contacto telefónico. Usted —dirigiéndose a Carmona— no se olvide de hacernos llegar tan pronto como sea posible la traducción del documento a nuestras oficinas de Londres y encárguese de que la traducción jurada esté lista para el consejo de julio.
Tras un protocolario apretón de manos, en donde el único leve calor de algo parecido a la amistad fue entre Malumbres y yo —sintonías de sufridores de negociación— y entre O’Meara y Carpintero —¡vaya usted a saber el motivo!—, este último y yo, con nuestras carteras llenas de versiones previas y del documento final, fuimos acompañados hasta el ascensor privado del bufete.
—¡Ha estado bien, bien! —exclamó Carpintero tras cerrarse la puerta y encender un nuevo cigarrillo haciendo caso omiso del cartel de prohibición—. ¡Lástima lo de la cláusula...!
—¡Calla!, por favor —le corté—. Si no te importa, mejor esperamos a estar fuera del edificio. Ya sabes lo que le ocurrió a Jiménez en la venta de Roaming, cuando por una indiscreción en el ascensor perdió el treinta por ciento del precio negociado. Aunque pueda parecer algo paranoico, prefiero ser extremadamente precavido en lo que digo en oficinas y edificios ajenos.
—¡Vale, hombre! Que no se diga que el letrado Carpintero estropea un negocio por su indiscreción.
Lanzó una gran carcajada que, conociendo precisamente su facilidad por explayarse demasiado en cualquier situación, me hizo torcer levemente el labio en un rictus de impotencia. ¿Qué tendrán los buenos abogados que logran siempre exasperar a sus clientes?
Benigno tampoco es tan viejo como permite suponer su aspecto. Media la cuarentena, aunque su pelo está canoso casi por completo, al igual que el profuso bigote, lo que le hace aparentar mayor edad, cosa que habitualmente le viene bien en lo profesional. Exhibe unos ojos azules aciano aureolados de unas ojeras enormes y oscuras y una nariz rojiza, fruto ambas de las noches de juerga que, hasta hacía bien poco, habían sido su religión, más que de su desvelo por su clientes. De metro ochenta, un cigarrillo a medio fumar colgando del borde izquierdo de sus labios forma parte de su estampa habitual. Siempre le he visto vestido con la misma chaqueta de cuadros, sin corbata, camisa blanca con sus iniciales BC bordadas y pantalones marrón oscuro; todo ello a medida. Sospecho que se compra dos
o tres pares de chaquetas y pantalones idénticos cada año. No sé qué hará el día que cierre su sastrería. Su carácter es jovial aunque, si se escarba un poco, se vislumbra que es un cínico y un cáustico. Nada le hace levantar una ceja de asombro o preocupación. Por algún comentario que se le había escapado, en sus comienzos en la profesión jurídica había pasado muchas horas en las cárceles tratando con lo peor de la escena penal mercantil, así que a estas alturas nada le asustaba.
— 4 —
Cuando despierto, el sol, como si jugara al escondite con nosotros, está oculto detrás de los cipreses que se yerguen como arbóreos centinelas, protegiendo el lado oeste de la piscina. Muevo la cabeza y encuentro a Alberto mirándome con expresión abstraída. Me giro sobre mí misma y me zambullo en la refrescante agua. Nado suavemente hacia el borde de la piscina y, dándome un vigoroso impulso, salgo del agua justo delante de él.
—¿Ya lo has leído? —le pregunto fingiendo asombro.
—¡Qué va! Sólo he comenzado. Ya sabes que me gusta leer con calma. Me permite disfrutar más de las historias. Máxime de ésta que te atañe. ¿Dónde tienes las cintas de vídeo a las que haces referencia?
—En el banco están los originales, tanto de las cintas como del manuscrito que tienes en tus manos, picarón —su mirada se imanta a mis senos perlados de agua—. De todos modos, en los sobres que te he ido enviando tienes copia de todas las cintas.
—¡Ah! —exclama satisfecho—. Por fin comienza a desvelarse el secreto de tus envíos.
Cojo la toalla y comienzo a secarme el torso y las piernas. Acerco la silla a Alberto y me siento de espaldas a él.
—Anda, se bueno y sécame la espalda —le pido.
—Será un placer.
Siento como se me erizan los pelos de la nuca mientras frota la toalla por mi columna. Apartándome los cabellos con la mano, me da un suave beso en la nuca. Noto una ola de calor en mis entrañas.
—Esta noche quiero que durmamos juntos —le susurro gatuna, girando el rostro hacia él.
—Como desees. Creo que tendrías que ir a arreglarte para la cena —me sugiere—. Llamaré a Roberto para que me acerque al balcón.
—No seas bobo. Yo lo hago.
Dicho y hecho, comienzo a empujar la silla hacia la casa. Aprovecho de vez en cuando para rozar, como casualmente, su liso cráneo con los senos, juguetona. Utilizo el pequeño ascensor para salvar las escaleras y le sitúo junto a la mesa de la terraza, mirando al mar.
—En media hora estoy lista —le anuncio—. ¿Le ordeno a Roberto que te traiga algo para tomar?
—No, no hace falta. Seguiré un poco con tu crónica. Tu habitación está lista.
Mientras subo al dormitorio, me cruzo semidesnuda con Roberto, quien, como siempre, logra que su rostro no revele más expresión que el dorso de mi mano.
—Alberto me ha dicho que no necesita nada, pero no está de más que vayas al balcón en cinco minutos, por si ha cambiado de opinión.
—Por supuesto, señorita.
Llego a la habitación con el alma tranquila y los pies agradablemente acariciados por el mullir de las alfombras persas. Todo sigue como la última vez. Mis fotografías decoran el taquillón junto a un frasco cristalino de mi perfume favorito. De las paredes cuelgan dos Canalettos auténticos y, a través de la ventana, se ve gran parte del valle de Denia y el azul eterno del Mediterráneo. Entro en el vestidor y elijo un vestido de muselina negra con un amplio escote en la espalda que llega hasta los glúteos mostrando el inicio de su canal. Sé que es uno de los favoritos de Alberto; dudo si por lo provocativo, o por lo sofisticado. Lo dejo sobre la cama y preparo el jacuzzi.
Pongo en marcha el B & O. Por los altavoces camuflados comienza a sonar el Molto allegro de la sinfonía 40 de Mozart.
Abro el frasco de sales y arrojo un copioso montón al agua. Me introduzco y cierro los ojos, disfrutando de la melodía, y rememoro el viaje a Vietnam con Alberto; la maravillosa selva; la deliciosa comida; la simpatía de sus gentes; las extenuantes y tórridas sesiones en el hotel Metropol de Hanoi. Cuando termina el primer movimiento, me enjabono el cuerpo y el cabello.
Termino el baño. Me seco y, sin ropa interior, me pongo el vestido negro. Del joyero, escojo un collar y unos pendientes de Swaroski. Por último, elijo unos zapatos Jimmy Choo de color negro con trozos plateados que se ajustan con cintas que me ato en los tobillos. Por fin a un modisto se le ha ocurrido usar un novedoso material para las cintas del tobillo que impiden que éstas caigan en seguida a la base del pie, manteniendo su sensual función. Me rocío el cuello con unas gotas de Déclaration de Cartier y noto cómo el embriagador aroma me crea un aura alrededor de mis deseos.
Bajo al comedor. Alberto me espera en la mesa.
—¡Estás espléndida! —me adula cuando me acerco a darle un beso en la mejilla—. Te serviré una copa.
Toma el escanciador y sirve dos copas granates de fino cristal de Bohemia.
—Gracias.
Alargo la mano para coger la copa.
—¡Por nosotros!
—¡Por nosotros!