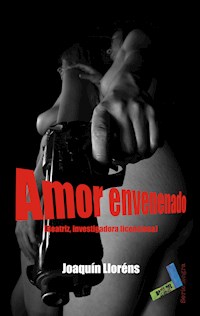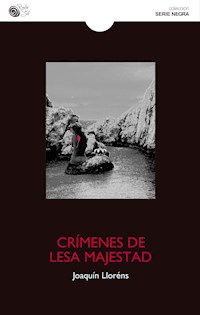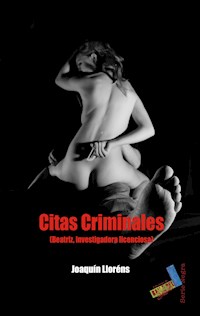Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Al regresar de la playa de Son Serra de Marina, en Mallorca, Beatriz Segura, la investigadora licenciosa, es testigo de un accidente mortal de carretera en el que está a punto de verse involucrada, resultando milagrosamente ilesa. Al llegar a su casa recibe una llamada de Alberto Medina, su mentor y amante, paralítico de cintura para abajo desde hace unos años a raíz de un atentado en Indonesia. Le pide que acuda de inmediato a El Gururú, su casa de Denia. Allí le informa de que Anxo Paez, el jefe de un clan gallego de narcotraficantes, acaba de salir de la cárcel tras cumplir condena. Alberto le detuvo cuando aún trabajaba para el CESID y, durante el tiroteo que se produjo cuando asaltaron su vivienda, mató accidentalmente al hermano de Anxo. Este juró vengarse y cada año se lo ha recordado mediante cartas anónimas. Desde la excarcelación del narcotraficante se han producido extraños accidentes en las obras de las empresas de Alberto y este teme por la vida de todas las personas próximas. Tras oír el relato del sospechoso accidente de tráfico del que ha sido testigo Beatriz, Alberto quiere que esta permanezca refugiada en El Gurugú hasta que consiga neutralizar el peligro. Mientras tanto, Alberto envía a Galicia a su empleado y antiguo mercenario, Javier García, para que averigüe el paradero de Anxo, pero alguien le tirotea y le abandona en la carretera casi desangrado. A partir de ese momento queda claro que el enfrentamiento entre Alberto y Anxo solo puede acabar de una forma: con uno de los dos muerto. A pesar del riesgo evidente, Beatriz vuela con un guardaespaldas a Lugo, donde Javier está hospitalizado y, sin proponérselo, su vida será la pieza clave que decidirá quién de los dos hombres acabará con el otro, pero tendrá que pagar el precio más alto que jamás pudiera haber imaginado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Venganza criminal
Joaquín Lloréns
Baile del Sol
Y si los escritores modernos van a ignorar la existencia del crimen, igual que ya ignoran la existencia del pecado, entonces la escritura moderna se volverá más aburrida que nunca.
G. K. Chesterton
Porque el dolor, el tormento, son tan grandes en el cuerpo de una lombriz como en el de un gigante; el dolor es uno, como el espacio es uno, es indivisible, donde quiera que aparezca es el mismo, es el horror pleno.
Witold Gombrowicz
El transcurso del tiempo y los azares de la vida acercan continuamente a nuestro lado a una innumerable cantidad de desconocidos, algunos de los cuales, al ser arrojados a nuestras riberas, permanecen en ellas. Así, nuevas capas de amigos reemplazan a las que arrastra el reflujo.
André Maurois
1
Mi Audi 3 devoraba con hambruna felina los kilómetros de la carretera secundaria y poco transitada que separa Son Serra de Marina y Petra, pueblo natal del tan admirado misionero de California, Fray Junípero Serra. Tras mirar de modo automático mis manos, que sujetaban el volante a las dos menos diez y comprobar con leve disgusto, al estirar los dedos, que las uñas han perdido parte de su pintura por el roce con la arena y la sal del mar, mis pensamientos volaron hacia el ardiente día gozado en la playa.
La jornada playera había sido una maravilla, tal y como la hubiera planificado de ser posible. Me había despertado temprano y el sol ya lucía cegador a media altura sobre un cielo limpio de nubes. Tras un copioso desayuno, había preparado una bolsa y una pequeña nevera con todo lo necesario para no tener prisa por volver a Son Verí Nou. El viaje de una hora hasta la salvaje playa de Son Serra de Marina se me había hecho corto, ensimismada recordando el asunto de la Hermandad para la Regeneración Democrática. Por las noticias, parecía que su cerebro había logrado sus fines más ambiciosos y se daba por hecho que el Parlamento se proponía llevar a buen puerto el cambio de la Ley Electoral y de la Constitución.
Una vez en Son Serra, había hecho acopio de fuerzas y había acarreado los bultos quinientos metros más allá de la última construcción del desordenado pueblo, dejando atrás el torrente de Na Borges con sus cañizos y juncales. Me detuve a la altura de los obeliscos que se utilizaban como torres de enfilación para los disparos de cañón desde buques de guerra y submarinos en la postguerra civil; en los días en que la preocupación por la naturaleza y el medio ambiente era inexistente para nuestros gobernantes y conciudadanos. Extendí la toalla y clavé la sombrilla en la arena, a pocos pasos de la barrera de cardos marinos, lirios blancos y garrigues, o matorrales de esparto que mantienen el sistema dunar. Ya instalada y distanciada a más de veinte metros de la persona más próxima, me desnudé, me cubrí por completo el cuerpo con crema protectora y, tumbada boca arriba, dejé que el sol me bronceara a su antojo. Cuando el sudor perlaba mi cuerpo y rostro, consideré que era hora de tomar un buen baño. Al incorporarme descubrí que un hombre se había tumbado a siete metros de mí. Me debía haber dormido, pues no me había percatado de su llegada. Tenía cerrados los ojos y estaba también desnudo boca arriba. Aproveché para examinarlo con detenimiento. Así tumbado, parecía un Adonis; rostro moreno, perlada su frente de sudor y las manos entrelazadas bajo una media melena negra. Tenía los músculos de los pechos muy marcados y todo el cuerpo depilado, señales inequívocas de largas horas en el gimnasio y de un evidente narcisismo. Su pene, casi en erección, era de tamaño considerable y cargaba sobre su pierna izquierda. El pubis también lo tenía depilado por completo, como suelen hacer los actores porno para dar sensación de mayor tamaño. Me acordé de los celebérrimos Rocco Siffredi y nuestro más salvaje compatriota, Nacho Vidal. Tras la destrucción durante la segunda parte del siglo veinte de los mitos que habían hecho girar el mundo, occidente fabricaba otros que los sustituyeran, pero todos ellos ahora factibles para el hombre de la calle, aunque fuera a base de intervenciones quirúrgicas o revolucionarias medicinas. De pronto abrió los ojos y me pilló in fraganti contemplando su sexo. Aparté de inmediato la mirada y, algo avergonzada, me di la vuelta y entré en el mar.
La playa tiene poca inclinación, así que tuve que caminar varias docenas de metros entre las poco tupidas algas de posidonia hasta que llegué a donde el agua me cubría los pechos. Me zambullí y, tras nadar unos minutos en paralelo a la playa, me quedé un buen rato haciendo el muerto. El agua estaba caliente y daba pereza regresar a la arena pero al fin me decidí a hacerlo. Nadé crol hasta la orilla y salí del mar.
Mi vecino estaba sentado con las piernas abiertas, entre cuyas sombras se podía vislumbrar el sexo que, en esa postura, parecía aún más grande que cuando lo había espiado antes. Mantenía la mirada fija en mí, y hubiera dicho que me desnudaba con ella, salvo por el hecho de que ya estaba desnuda. Cuando pasé cerca de él, me saludó:
–Hola.
–Hola –respondí mirándole, pero sin detenerme.
–Yo también te he estado contemplando antes, mientras parecías dormir –soltó a bocajarro.
Esta vez sí que me detuve y le miré inquisitiva.
–Sí, mujer. No te avergüences de haberme estado mirando. Es natural, solo estamos tú y yo en las proximidades –dijo mirando a su alrededor–. Perdona, ¡qué educación la mía! –se puso en pie aproximándose. Medía sobre metro ochenta y cinco–. Tolo Coll.
Extendió la mano y le di la mía, divertida por su desparpajo.
–Beatriz Segura.
–Te invito a una cerveza en cuanto te seques –propuso contemplando con descaro mis pechos–, si te apetece, claro –añadió–. En esta maravilla de playa, a mí me da un poco de pena estar solo y no poder compartir su hermosura –se explicó con ese tono de seguridad de los que se saben guapos.
–Vale –respondí algo apabullada por su empuje.
Ya me había estropeado la soledad, así que, o bien me caía simpático, o bien me tendría que ir a otro lado de la playa. Le daría una oportunidad.
Caminé hasta mi sombrilla y cogí la toalla para secarme. Mientras, Tolo abría una nevera y sacaba dos Alambras verdes especiales. Al menos, parecía que entendía de cervezas.
–Disculpa, pero no he traído vasos –sonrió.
–Hubiera quedado un tanto snob –le contesté sonriendo a mi vez. Se sentó desnudo a mi lado, sobre la arena, y yo hice lo propio, aún cubierta por la toalla. Bebimos varios sorbos mientras nos estudiábamos. El tal Tolo tenía un cuerpo que parecía esculpido y unos almendrados ojos marrones con chispas azules. Al cabo, dejé deslizar mi toalla para que también él pudiera contemplarme a gusto. Mientras recorría con ojos ávidos mi cuerpo, miré de nuevo su sexo que, sin estar con una erección plena, mantenía un envidiable estado de ese que llaman «morcillón».
–Me dedico a subchartear yates. ¿Y tú? –inquirió.
Decidida a tomar la iniciativa, mi mano derecha bajó hasta su sexo y comenzó a acariciarlo.
–Creo que eso puede esperar. ¿Qué te parece si vamos un rato detrás de las dunas? –pregunté clavando en sus ojos mi mirada azul.
Se me quedó mirando, sorprendido, aunque percibí como su pene reaccionaba antes de que me contestara.
–¡Sí que eres rápida, caramba! –exclamó mientras su mano subió a acariciar mi seno izquierdo y me ofreció su boca.
El beso resultó intenso y sabroso. El aliento, el tacto de la lengua y el ritmo con que se adecúa al tuyo, logran que con un único beso una ya perciba con diáfana claridad si un hombre va a ser un buen amante. Tolo lo iba ser. Noté como la humedad se abría paso en mis entrañas.
Abandoné su sexo, ya endurecido, y le así la mano mientras me levantaba. Tolo se incorporó también. Tras recoger la toalla con la otra mano, nos alejamos de la orilla, subiendo y bajando unas dunas con impaciencia compartida. Unas docenas de metros más allá, dejamos de divisar el mar en el seno de una de ellas, oculto de las miradas indiscretas por unos pequeños pinos y unas sabinas inclinadas debido al continuo viento de gregal del Noreste que sopla casi siempre en Son Serra. Extendí la toalla y me tumbé de cara al sol. Como una madre protectora, extendí los dos brazos. Tolo me sorprendió. En vez de tumbarse encima, se agachó y comenzó a lamer mis labios externos. Poco después, y sin dejar quieta su lengua, comenzó a introducir sus dedos dentro de mí; uno, dos, tres.
–Dame tu sexo –pedí.
Se giró y empecé a devolver con mi boca el placer que él me estaba dando con la suya. Me ardía el cuerpo y no precisamente por el sol. Empecé a notar que me estaba descontrolando, así que le ordené:
–¡Fóllame!
Se retiró y yo permanecí tumbada. Segundos después comenzó a empujar dentro de mí. Lo noté enorme; cubriendo todo mi interior. Un par de minutos después, de su cuerpo brillante por el sudor caían gotas sobre mi pecho.
–¡Túmbate ahora! –le exigí empujándole.
Cambiamos las posiciones y me monté encima. Comenzó a acariciarme los pechos y a pellizcarme mis largos pezones. Por mi parte, erguido el tronco, frotaba mi sexo contra el suyo con frenesí cada vez mayor. No lo pude soportar más y caí gimiendo sobre su sudoroso pecho. El cabrón aún no se había corrido. Me dejó descansar unos instantes moviéndose con lentitud india.
–Ponte a gatas –ordenó cuando fui capaz de levantar la mirada, como quien está acostumbrado a que le obedezcan sin rechistar.
Así lo hice yo. De inmediato comenzó a acometerme con salvaje desenfreno. Era una bestia. Había tomado Viagra o algo similar. Me encontraba completamente superada. Doblé los brazos y apoyé la cabeza sobre la toalla, desfallecida e incapaz de aguantar sin correrme otra vez. De pronto, salió de mí y, en un instante me penetró por el agujero nefando con brutalidad. Estaba tan caliente que no me dolió, y en un instante, me corría descontroladamente. Al mismo tiempo, observaba inane cómo un hombre de unos cincuenta años nos observaba desde un matorral con unos movimientos que delataban su masturbación. Antes de que me recuperara lo suficiente para poder hablar, Tolo empujó con violencia apretándome con brutalidad los pechos; sentí como su semen me inundaba el recto y él caía sobre mi espalda, exhausto. Permaneció así unos segundos; luego se dejó caer a mi lado. Cuando miré de nuevo en dirección a la mata, el mirón había desaparecido.
–¡Joder, qué bueno! –exclamó sonriente.
–Sí, la verdad –admití–. Había un mirón espiándonos –le informé.
–Ja, ja. Pues se habrá muerto de envidia. ¿Un baño?
–Sí, vamos. Estoy sofocada –reí reponiéndome con rapidez.
El resto del día lo pasamos juntos, intercambiando bebidas y fluidos, bañándonos y conociéndonos un poco. Por mi parte, me limité a informarle de que era economista y que trabajaba para un empresario de Alicante realizando auditorías y due dilligences. Callé mi relación personal con Alberto; amante y padre adoptivo. Por su parte, Tolo me contó que tenía treinta y tres años, estaba divorciado, y era director comercial de una empresa que subcharteaba yates. También tenía la representación de una conocida marca italiana de hélices plegables de barcos y otros equipos marítimos. A las cinco, el calor del sol de fines de septiembre no lograba vencer el frescor del vespertino viento norteño, así que, tras intercambiarnos los números del móvil, nos despedimos en el aparcamiento. Tolo tenía una cita con un cliente, así que le di un beso y me quedé en el bar disfrutando de un merecido Southern Comfort. Después, conduje de vuelta a Son Verí Nou.
Seguía sonriendo para mí cuando, a la altura de Santa María, en la autovía, algo me hizo mirar hacia el carril contrario, apenas visible tras las frondosas matas de adelfas. Supongo que eso me salvó la vida. Un coche torció su trayectoria con brusquedad y vi como saltaba hacia la medianera arrasando las floridas adelfas y saltando por encima del hormigón. Mi instinto y el repentino flujo de adrenalina me impulsaron a pisar a fondo el acelerador. Los ciento sesenta caballos parecieron encabritar el Audi y contemplé aterrada cómo el vehículo verde se precipitaba en un insensato vuelco hacia mí. Apenas logré no cerrar los ojos mientras sentía el estrépito del coche al rebotar sobre el asfalto, pocos metros detrás. Entre aliviada y angustiada, pisé fuerte el freno esta vez, aunque no tanto como para perder el control del coche mientras, de un modo fugaz, fui testigo de una última vuelta de campana del otro vehículo por el espejo retrovisor.
Entre temblores, me aparté al arcén y salí del coche precipitadamente. El coche accidentado había seguido dando vueltas hasta quedar varado boca abajo como una tortuga asfixiada. Restos de chatarrería formaban un pavoroso reguero sobre el liso asfalto, aderezado con unos tétricos zapatos negros de cordones. Los coches que venían detrás se detuvieron y de ellos comenzaron a salir curiosos que se fueron acercando al amasijo en que se había convertido el coche. Yo hacía lo mismo, pero despacio, temblando por lo que me iba a encontrar y por lo que había estado a punto de ocurrirme. Cuando me encontraba a unos diez metros, un hombre de unos cuarenta años que había llegado hasta el vehículo –el logo y la forma me indicaron que se trataba de un Renault Megane– y había asomado la cabeza por la ventana del conductor, se enderezó y mirándome con fijeza, la movió de un lado a otro, dándome a entender que no había nada que hacer. En poco tiempo el colapso circulatorio era el habitual en Mallorca cada vez que hay un accidente. Pocos minutos después llegó una patrulla de la Guardia Civil que constató la inutilidad de cualquier intento de rescate, así que, mientras uno se esforzaba para que el tráfico comenzara a fluir, el otro se aproximó a los testigos, que de modo instintivo nos habíamos juntado a pocos metros del vehículo siniestrado. Allí nos tomó declaración para el atestado. Algo más tarde, dos ambulancias llegaron sorteando el atasco escoltadas por dos motociclistas de la benemérita. No me pude marchar antes de que llegara una dotación de bomberos y sacaran los destrozados cuerpos del vehículo. Conseguí no mirar hasta que los cubrieron con unas mantas de aspecto metálico. Por fin el cabo me autorizó a irme, lo que hice con auténtico alivio. El largo rato transcurrido había logrado que el cuerpo dejara de temblarme y pude conducir con cierta normalidad hasta mi nueva casa en Son Verí Nou, más allá del rimero de pisos de la playa de El Arenal.
Nada más llegar, me serví un Southern Comfort, al que añadí unas gotas de Bach Estrella de Belén, y que apuré de un trago. Volví a rellenar la copa de ambos líquidos y la dejé junto al baño. Tras vacilar un tanto, elegí la melancólica sexta de Tchaikovski y una vez lleno de agua el jacuzzi, me sumergí entre sus burbujas intentando borrar de mi mente la horrible experiencia.
¡Era espantoso! El día, que había sido delicioso, había acabado convertido en una pesadilla. Una vez seca, y con el albornoz puesto, llamo a Alberto, mi padre adoptivo, amante y amigo.
–Hola, Alberto. Soy yo, Beatriz.
–Hola Beatriz. Suenas rara. ¿Ha ocurrido algo?
–Sí, muy desagradable.
Interrumpida a ratos por incontrolables sollozos, empiezo a relatarle el accidente.
–No me extraña que estés alterada –dice comprensivo al terminar el relato–, encontrarse de súbito con la muerte no deja indiferente a nadie –mantiene unos instantes de silencio y pregunta con el tono algo cambiado–: ¿Te has enterado de las causas del accidente?
–No –contesto algo extrañada–. Imagino que perdería el control por una distracción o por un reventón.
–Ya. Bueno, llamaré un día de estos a Julio Montero a ver qué me cuenta.
Julio es un viejo amigo de Alberto, guardia civil de la Policía Judicial. Por mi parte, había intimado bastante con él a raíz de los crímenes de hacía tres años y, más recientemente, con motivo de los crímenes a políticos de la Hermandad para la regeneración democrática. Me parece una buena idea, y así se lo hago saber. Algo más tranquila, me tomo una última dosis de Southern Comfort acompañado de otras gotas de flores de Bach, me cocino una tortilla francesa y veo un rato Gran hermano hasta que me quedo dormida en el sofá.
Al día siguiente leí con atención toda la prensa local. Los muertos eran un matrimonio mallorquín de Sa Pobla de mediana edad. En cuanto a los motivos del fatídico accidente, no aclaraban mucho. Los periodistas conjeturaban sobre el exceso de velocidad, un despiste del conductor o un problema mecánico, aunque el Diario de Mallorca, que se decantaba por la teoría del despiste, era el único que aportaba algo en qué sustentarse; la falta de huellas de frenada parecía justificar su hipótesis. Los análisis habían demostrado que no había restos de alcohol en la sangre de ninguno de los ocupantes.
Dos días después, Alberto se conecta por el Messenger.
Gurugú dice: Buenos días, princesa :)
Economista licenciosa dice: Hola, Alberto. ¿Qué tal?
Gurugú dice: Bien. He hablado con nuestro amigo Julio esta mañana.
Economista licenciosa dice: ¿Y?
Gurugú dice: Algo huele mal en ese accidente. No había rodadas de frenada.
Economista licenciosa dice: Ya lo sé. Ayer lo leí en uno de los periódicos, pero apuntaba a que debía de ser porque el conductor se había despistado o dormido.
Gurugú dice: Eso es lo que la Guardia Civil quiere que se crea, pero parece haber otro motivo mucho peor.
Durante un minuto ninguno tecleó. Antes de que dé al intro pidiendo aclaraciones a Alberto, este prosigue.
Gurugú dice: Ha aparecido un testigo que iba en el mismo sentido que el coche siniestrado. Por lo que ha contado, otro coche plateado pareció golpear lateralmente al que tuvo el accidente, lo que fue la causa probable del siniestro. ¿Tú no viste nada?
Economista licenciosa dice: No.
Intento hacer memoria…
Economista licenciosa dice: En ese trozo de autovía las adelfas no dejan ver bien el otro carril. Sí, ahora que me esfuerzo en recordar, tengo la sensación de haber visto otro vehículo casi en paralelo a la mediana al atravesarla el coche siniestrado. Pero podría ser por sugestión de tu relato.
Gurugú dice: Pues parece ser que hay algo de cierto en ello. Además de restos de pintura plateada en la carrocería; más concretamente en la parte delantera del acompañante del conductor, y gracias a las cámaras fijas de la autovía, han podido confirmar que un vehículo plateado se desvió por la salida de Binisalem, pocos kilómetros más allá, la Guardia Civil pudo leer la matrícula. Julio me ha confirmado que hoy han encontrado el coche abandonado y, en efecto, tiene escamas de pintura verde adheridas en el lado del conductor. Ahora mismo están analizando el coche y recogiendo muestras que permitan identificar al conductor, ya que el vehículo había sido robado la noche anterior.
Economista licenciosa dice: ¡Qué asco de gente! Roban un coche, tienen un accidente y ni siquiera se paran para auxiliar.
Gurugú dice: No estoy seguro del todo de que fuera un accidente.
Economista licenciosa dice: ¿?????????
Gurugú dice: ¿Has notado algo extraño estos últimos días además del accidente?
Economista licenciosa dice: No, ¿a qué te refieres?
Gurugú dice: No sé, ¿has sentido que alguien te seguía?
Un escalofrío me recorre la espina dorsal.
Economista licenciosa dice: No. ¿Por qué me tendría que seguir alguien?
Gurugú dice: Quizás te estoy alarmando para nada, pero hemos tenido un percance en El Gurugú y tengo la mosca detrás de la oreja.
El Gurugú es la casa de Alberto, donde viví desde que a los dieciséis años me adoptó y donde residí hasta que, hacía pocos años, me había independizado. Aunque seguía volviendo por allí con mucha frecuencia. No en vano, seguía enamorada de mi padre adoptivo y, desde que sus nervios eréctiles habían vuelto a funcionar, no podía dejar pasar demasiado tiempo sin sentirlo dentro de mí.
Economista licenciosa dice: ¿Qué tipo de percance?
Gurugú dice: Prefería contártelo en casa. ¿Por qué no coges un billete y vienes?
Aunque odio que me mantenga a ciegas hasta entonces, la alegría de pasar unos días con él en El Gurugú, me permite aceptarlo de bastante buen grado.
Economista licenciosa dice: Está bien. Quédate online.
Con presteza, me introduzco en la página de Air Berlín. Hay disponibilidad en el vuelo de las siete y media, así que hago la reserva.
Economista licenciosa dice: Ya está. Llego sobre las ocho y media.
Gurugú dice: ¡Perfecto! Enviaré a Roberto a recogerte.
Roberto es el mayordomo de Alberto y su verdadera mano derecha. Para mí es como ese tío soltero que nos maravilla cuando somos jóvenes. En mis primeros años en El Gurugú, y especialmente durante las numerosas ausencias de Alberto cuando se iba de viaje, me enseñó a disparar, cazar, abrir un sinfín de cerraduras y a puentear un coche. Siempre decía, torciendo una sonrisa: «Para casos de apuro». Para mi decepción, cuando cumplí los dieciocho años y me hice amante de Alberto, pasó a tomar una actitud, sino fría, que nunca lo ha sido, sí respetuosa y algo distante, perdiendo en parte esa camaradería de golfillos que habíamos mantenido en ausencia de Alberto.
Economista licenciosa dice: ¿Te llevo algo?
Gurugú dice: Me basta con tu deliciosa presencia. Ándate con cuidado hasta que llegues, por si acaso.
Economista licenciosa dice: No te preocupes. Vigilaré mi espalda, aunque pienso llevar a Roberto una ensaimada.
Gurugú dice: Me voy a poner celoso. Menos mal que tengo un nuevo juguete para ti ;)
Economista licenciosa dice: Y yo algo de ropa nueva ;);) No te olvides de avisar a Marta de mi llegada.
Si Marta, la cocinera de Alberto, no tenía tiempo para prepararme una buena comida, echaría demonios por los ojos.
Gurugú dice: No te preocupes.
En cuanto apagué el ordenador, me puse a preparar el equipaje. Por fortuna, en El Gurugú tenía ropa de sobra, así que me bastaba coger un par de mudas, mi frasco de Déclaration –adoro ponerme ese perfume cuando tengo la intención de acostarme con un hombre–, el maquillaje, un par de zapatos y la «ropa nueva» que me había comprado pensando en la próxima vez que estuviera con Alberto.
El avión clavó el horario y aterrizó en El Altet a las ocho y veinte, aunque tuve que esperar un cuarto de hora para recoger la pequeña maleta. La maldita prohibición de viajar con líquidos en el bolso de mano me había forzado a facturarla por el frasco de perfume.
2
Detrás del usual grupo de anhelantes rostros esperando a algún primo o amigo, al que hacía tiempo que no veían, y que en un par de días les tendría hastiados, pude atisbar a Roberto erguido junto a una columna. Según me acercaba a él, se me iba ensanchando la sonrisa. Roberto seguía impertérrito su propio estilo Jeeves. El pelo engominado, algo más ralo y en el que se iba constatando de modo cada vez más evidente la presencia del tinte negro. La tez pálida, como si viviera en la eterna noche polar en vez de en Alicante. Se veían los resultados del gimnasio en el sótano de El Gurugú y su tripa se había desinflado perceptiblemente en los últimos meses. Sin embargo, su postura ya no era tan envarada como antaño. Si en los últimos tiempos había achacado esa pérdida del porte militar al peso del estómago, pude comprobar con pesadumbre que el motivo real debía de ser el inexorable paso del tiempo. De hecho, parecía haber encogido algo desde la última vez que le había visto. Vestía un traje de lino que yo sabía que era a medida. No obstante, sus aún poderosos bíceps y su ancha caja torácica lograban dar la impresión de que alguien de menor tamaño le había prestado la ropa.
–Buenas tardes, señorita Beatriz. ¿Ha tenido un viaje placentero? –preguntó con esa graciosa mezcolanza de leve acento andaluz y lenguaje algo arcaico, a la par que mantenía una impertérrita expresión de mayordomo británico–. ¿Me permite?
Alargó el brazo con intención de tomar mi pequeña maleta. La alejé un poco a fin de obligarle a estirarse hacia mí y así, agacharse. Al hacerlo, aproveché para darle un beso en la mejilla, en repetición de nuestra pequeña representación cada vez que nos veíamos. Él, aparentando un distanciamiento que en el fondo no sentía y yo ingeniándomelas para darle un cariñoso beso.
–Hola, Roberto –saludé, satisfecha por haberme salido con la mía, como siempre, y divertida por el leve rubor de su rostro por ese beso–. ¿Cómo estás? ¿Y tu hijo Javier?
–Bien, dadas las circunstancias –contestó algo intrigante–. En cuanto a mi hijo, se encuentra de viaje en estos momentos realizando un trabajo para el señor.
Roberto siempre solía denominar así a Alberto. A pesar de la cantidad de años que llevaba a su servicio, a las muchas vicisitudes que habían pasado juntos y a que contaba con su absoluta confianza, le gustaba mantener ese aire de diferencia de clase, más por estilo que por sentimiento.
–Si me permite el atrevimiento, está usted radiante –concluyó.
–¡Adulador! Es el moreno, que favorece mucho, ¿o lo dices por el pelo?
Sabía que no se refería a mi moreno, ni a mi cabello teñido otra vez de negro con unas cuantas mechas azules. Bajo una liviana chaqueta de lino verde pistacho, que había mantenido abrochada durante el vuelo para no desquiciar a mi compañero de avión, llevaba una camisa de muselina translúcida, sin mangas, estampada en tonos rojos y, bajo ella, una micro falda en idénticos tonos con unos volantes inferiores que dejaban ver mis piernas en toda su extensión, hasta casi ser impúdica. Completaban mi atuendo unas sandalias de cuña de Valentino con flores también en rojo.
Ya en la autopista camino de Denia, le interrogué, aunque conociéndole, con pocas esperanzas de sacar algo en claro.
–¿Qué es ese asunto que tiene preocupado a Alberto? ¿Son esas «circunstancias» a las que te referías antes?
Sin apartar ni un instante la mirada de la carretera, contestó:
–Permítame que sea discreto en ese punto. Estoy seguro de que el señor desea informarle personalmente.
Una vez confirmado que no iba a sacar nada de él, opté por guardar silencio y observar el contraste extremo del paisaje a ambos lados de la autopista. A la derecha, las colinas y llanos rebosantes de viviendas, la mayoría blancas, que apenas dejaban algún oasis de tierra entre ellas. Después el Mediterráneo, cuyo azul iba tendiendo veloz hacia el negro nocturno. A la izquierda del asfalto, las montañas, entre las que destacaba la abrupta cara de Aitana, cual gigantesco leviatán, con su casi completo paisaje desértico, apenas suavizado por los irreductibles matorrales capaces de soportar durante todo el año la sequía, el salitre del mar y el sempiterno sol ardiente. No en vano, las estadísticas demuestran que en determinadas partes de la provincia, llueve menos que en el Sáhara.
Como siempre que vuelvo a El Gurugú, noto una especial emoción al ver como la verja de entrada se abre automáticamente y, tras ella, bajo la luz de los focos empotrados en el suelo se muestra su corta pero espectacular avenida de retorcidos olivos centenarios de cortezas cuarteadas, que contrastan con sus erguidas ramas jóvenes injertadas de arbequina, blanqueta, sevillana y picual, pletóricas de hojas. Cuando llega noviembre y paseas entre los feraces olivos con sus aceitunas ya próximas a la recolección, su variedad de formas, colores y tonalidades, constituyen un microcosmos del oleaginoso árbol. En la distancia, oigo ladrar a los perros en la perrera. Aún no los han debido de soltar, como cada noche.
A pesar de que ocurrió a plena luz del día, me es imposible evitar recordar la primera vez que las puertas de la casa se abrieron para mí. Alberto me había encontrado famélica en la calle, en la que llevaba tres días vagabundeando, tras escaparme de mi padre, que me había violado. No sé por qué se fijó en mí, ni por qué quiso auxiliarme, ni por qué yo acepté ir a su casa, a pesar de sospechar que sus intenciones debían de ser similares a las de mi padre. Para mi fortuna, todos aquellos por qué se sucedieron y tras un par de meses de convivencia con Alberto, Roberto y la buena de Marta, la cocinera, acabé siendo adoptada por Roberto que en poco tiempo, se convirtió en una especie de héroe para mí.
Al pisar la grava de la entrada, un intenso perfume a bosque mediterráneo, mezcla de pino y romero producido por la ardiente canícula durante horas, me invade por completo y me hace sentir en casa antes incluso de entrar en El Gurugú. Sin llevar el coche al garaje, Roberto abre la puerta de la casa y me precede por el hall de entrada. Con satisfacción veo que en el salón, bajo los espejos enfrentados y en lugar prominente entre todas las variopintas esculturas coleccionadas por Alberto durante sus viajes por todo el mundo, destacan las únicas aportaciones que yo he hecho en los últimos años. Una terracota etrusca que compré en Roma en el viaje que realicé durante varios meses a Italia tras el asunto de Metrix y, la más reciente, una ánfora fenicia que un singular coleccionista de Mallorca había accedido a venderme a cambio de una buena suma… y algo más.
Mi mirada resbala por las piernas de Roberto hacia sus zapatos. ¡Ahora entiendo por qué me había parecido que estaba más bajo! Calza unos zapatos normales, no los que siempre ha llevado, con el falso tacón que le eleva sobre su estatura normal. Me pregunto por qué los habrá dejado de usar. ¡Qué extraño!
Nos dirigimos directamente al despacho, sanctasanctórum de Alberto y una especie de lugar inviolable para cualquier extraño; no solo por las cerraduras de seguridad sino por su sofisticado sistema para evitar cualquier tipo de escuchas. Roberto golpea un par de veces con los nudillos. Pasados unos segundos llega amortiguado hasta nosotros el acostumbrado «adelante» de la grave voz de bajo de Alberto.
Roberto tira de la manilla y mantiene abierta la puerta para mí. Mientras me sonríe ufano y deja las gafas de leer sobre la mesa, Alberto se dirige al mayordomo:
–Roberto, di a Marta que en cuanto pueda nos sirva la comida. Es tarde y Beatriz y yo nos dirigiremos de inmediato al comedor.
–Ahora mismo señor –contesta este mientras cierra la puerta a mis espaldas dejándonos solos.
Me acerco despacio hacia Alberto, cimbreando la cintura con aire travieso. Él se mantiene sentado. Unos años atrás habíamos sufrido un atentado en Indonesia, a raíz del cual Alberto había sufrido una parálisis permanente de sus extremidades inferiores, incluido el aparato sexual. Gracias a Dios, al menos esa última parte se le había recuperado casi de forma milagrosa. En su día, me dio la explicación médica, pero no le presté atención. Lo importante es que, tras varios años sin poder tenerlo dentro de mí, ahora volvía a estar en condiciones de volver a hacerme sentir mujer por entero y, dada la importancia de la virilidad para los hombres, Alberto debía haber recuperado una buena porción de su autoestima.
Sin dejar de caminar, me quito la chaqueta de lino y la arrojo sobre una silla a mi derecha. Sus ojos no pueden evitar acudir imantados hacia mis larguísimos pezones, remarcados bajo la semitransparente muselina y el sujetador.
Cuando estoy a su lado, me agacho y, aferrando con delicada firmeza los escasos pelos que mantiene en la nuca, le beso introduciendo mi lengua profundamente en su boca. Mientras él me acaricia las caderas, deslizo mi mano derecha hasta su sexo. Para mi alborozo, está duro y listo para la acción. Como solo hacen las busconas o las mujeres enceladas, comienzo a acariciarlo por encima del pantalón notando de inmediato cómo me arden las entrañas. A pesar de lo reciente de mi aventura playera, cada reencuentro con Alberto me erotizaba al máximo. Este separa su boca de la mía y me dice:
–¡Ah, deliciosa Beatriz! Te haría con gusto ahora mismo el amor, pero Marta se pondría furiosa si dejamos que se enfríe la comida.
–Estoy segura de que lo comprenderá –le susurro al oído mientras le bajo la cremallera y observo su animosa vedija.
Con mis labios acabo de ponerlo enhiesto y, sin poder resistir más, levanto las piernas a pulso, sujeta por los brazos de la silla de Alberto, y me dejo caer sobre él mientras le pido:
–Aparta la braga y fóllame ya.
Así lo hace y húmeda como estoy, siento lo fácil que Alberto se desliza en mi interior. Nos quedamos inmóviles un instante mirándonos a los ojos con el inconfundible brillo del deseo en la mirada. Cruzando los brazos, me despojo de la camisa y me separo un poco, mientras le vuelvo a pedir:
–Suéltame el sujetador.
El conjunto que llevo es chino, aunque parece de un diseñador italiano. De color blanco, el sujetador, sin aros, se estira en un triángulo de suave encaje hacia las clavículas y, cosa poco frecuente, se suelta por delante, como si su intención de diseño fuera facilitar las maniobras a los amantes inexpertos. No es el caso de Alberto que, con manos acostumbradas a esos menesteres, suelta la trabilla en un momento y expone a la vista mis senos. Es una pena que no haya contemplado el tanga. Por detrás, a partir de la ingle, se ensancha en dos tiras de encaje que se separan y dejaban a la vista un triángulo por el que se asoma el canal de los glúteos.
–¡No hay duda de que tienes los pezones más extraordinarios del mundo!
Extraordinarios no sé, pero algo diferentes a la mayoría sí. Su punta es mucho más larga que las de las demás mujeres que he visto desnudas. Aprovechando que estiro el pecho hacia él para soltarme las cintas y que mis pechos queden a la altura de su rostro, Alberto queda inmóvil, contemplándolos con una sonrisa de éxtasis. Después, acerca sus labios y comienza a lamerlos y succionarlos.
Ya sin impedimentos para que Alberto dedique toda su atención a besarme y acariciarme, me sujeto a su nuca y comienzo a subir y bajar sobre su miembro. De tanto en cuanto, paro y aprieto mis músculos vaginales, fruto de unas lecciones orientales que abochornarían a la mayoría de las mujeres europeas, pero cuya utilidad práctica debiera hacer de ello asignatura obligatoria en el bachiller. Con eso logro que nuestro contacto sea aún mayor y que, tanto mi amante como yo, centremos nuestros sentidos en lo único que ahora importa. Mis esfuerzos demuestran su éxito a las claras: Alberto comienza a gruñir y a aferrarme los pechos con fuerza. Al principio de modo doloroso pero, al mantener la presión constante, el placer lo sustituye en oleadas cada vez más intensas. Perdiendo el control, acelero mis acometidas ayudada por el empuje de las manos de Alberto en mis glúteos, a la par que mi amante me jalea, entrecortándosele la voz anunciando la proximidad de su venida. Me froto contra él relajando mis paredes para alcanzarle y, cuando noto cómo todos sus músculos parecen paralizarse, muerdo con rabia su cuello al sumarme entre convulsiones a su orgasmo.
Con el cuerpo exánime, permanezco unos minutos abrazada a él, compensando con suaves besos el mordisco que no he podido controlar. Por fin, me parece escuchar desde muy lejos sus palabras:
–Te quiero, Beatriz, pero –ahora viene el regreso a la normalidad– Marta debe estar próxima a la histeria con este retraso en ir al comedor.
–Tienes razón –contesto levantándome con la aparente torpeza de un corredor de maratón cuando llega a la meta–, pero habrá que asearse un poco.
Me imagino mi aspecto despeinado, con el peculiar aroma del sexo en todos mis poros y la expresión aún algo atolondrada y trastornada.
Tras recomponer nuestras ropas, empujo la silla de Alberto hasta el baño, donde le abandono, ya ahíta, para que se asee. A pesar de las dificultades derivadas de su parálisis, sé que no tendrá problemas. En el tiempo transcurrido desde el atentado, ha adecuado todos los baños a su conveniencia a través de la puerta entreabierta, le pregunto.
–¿Qué es eso que me tenías que contar con tanta urgencia?
–Es una historia un poco larga –su ceño se frunce en gesto disgustado–. Si te parece, te lo cuento después de cenar.
–Está bien. Nos vemos en el comedor –le digo y le lanzo un beso con la mano.
–Por cierto. Te favorecen mucho esas mechas azules. ¿Cómo que te has vuelto a teñir de negro?
–Para inaugurar la casa de Son Veri. A casa nueva, pelo nuevo.
Subo con celeridad al piso de arriba; a mi habitación, donde Roberto ya ha deshecho mi pequeña maleta y guardado todo su contenido en los correspondientes cajones y perchas. Solo queda sobre la cama el paquete envuelto con la sorpresa para Alberto. Me introduzco en el baño en suite, me refresco rauda y retoco mi maquillaje con la velocidad que da la práctica entre sonrisas de felina satisfecha. A toda prisa, me cambio de muda y me visto con una falda larga plisada de seda salvaje negra y una camisa blanca de esmoquin que adorno con una pajarita.
Cuando entro en el comedor, Alberto ya está situado en su asiento habitual, en la cabecera, bajo el Canaletto, y Roberto se encuentra a su lado, con su pose de maître y la inmaculada servilleta, blanca y planchada, sobre su brazo izquierdo. Al llegar junto a Alberto, aparta la silla para facilitarme el asiento y, tras servirnos el agua y una copa de vino blanco del Rin, vuelve a su pose de estatua. Alberto y yo brindamos en silencio. Como si Marta estuviera dotada de facultades adivinatorias, no ha pasado un minuto cuando se escucha el suave timbre del minúsculo montacargas que une la cocina con el comedor. Sonrío y miro con divertida complicidad a Alberto anticipando el rocambolesco nombre que, como de costumbre, Roberto irá dando a las creaciones culinarias de Marta.
Con delicada suavidad, me sirve el plato primero a mí, mientras con tono impersonal anuncia:
–Pectoral turístico británico de Santa Pola calentado sobre lanzallamas y tamizado con salsa de tuétano de gorrino e islote de cabras.
Miro el plato. Son unas maravillosas gambas peladas, supongo que de Santa Pola. Lo del lanzallamas probablemente es porque están flameadas. Lo del tuétano quizás se deba a que en la salsa debe haber algo de jamón. En cuanto a lo del islote de cabras, no se me ocurre. Lo más posible es que tenga algo que ver con alguna de las hierbas que adornan el conjunto. Al levantar la vista, encuentro los ojos de Alberto divertidos, adivinando mis dificultades para descifrar del todo la composición. Alberto espera a que me introduzca el primer trozo de gamba para iniciar la conversación.
–¿Qué tal tu nueva casa?
Para mí sería un placer vivir permanentemente en El Gurugú, pero Alberto me empujó a independizarme de él lo antes posible. No por falta de amor hacia mí, sino para evitarme la posible futura sensación de hastío y desamor. De ese modo, evitábamos que la vida íntima se encargase de subrayar los defectos. Al cabo de un tiempo dicha situación me parece ideal, ya que siempre que regreso, sus ojos reflejan el mismo sentimiento hacia mí.
–¡Magnífica! –exclamo con entusiasmo–. Como ya te dije, está en Son Veri Nou, al final de la bahía de Palma. No está en la ciudad, pero sí lo suficientemente cerca para que cuando quiero ir de compras al centro, me baste un corto paseo en coche de quince minutos. ¿No lo viste por el Google Earth? Te envié las coordenadas exactas de longitud y latitud.
–Sí, parece una zona muy agradable. Próximo a la costa y en una zona con bastante arbolado. Y nada menos que con cuatro piscinas en la urbanización. ¿Qué tal los vecinos?
–Respecto a eso no te puedo contar mucho. La mayoría son alemanes y, por lo que he constatado, los germanos solo hablan su idioma. Además, como la piscina que yo suelo usar solo la compartimos cinco vecinos, no tengo mucho trato, de momento. ¡Solo espero que sigan prohibiendo construir en el terreno que tengo delante, ya que me quitaría parte de la vista al mar!
–¿Y qué tal la decoración? –pregunta con expresión algo distraída.
–Ya está todo hecho. La verdad es que he disfrutado un montón estos meses hurgando en tiendas de muebles, anticuarios y demás. Lo único que se me hizo pesado fueron las obras para reajustar los espacios. No tienen la culpa, pero el gremio de yeseros, electricistas e instaladores tienen la virtud de convertir durante semanas las casas en caos. ¿Te interesa de verdad o hablamos de otra cosa?
Alberto lleva un par de minutos con aire ausente.
–Perdona. Se me ha ido momentáneamente el santo al cielo. En ese momento, vuelve a sonar el timbre del elevador de la cocina.
–Salvado por la campaña –bromeo.
Roberto nos retira los platos y sirve el segundo. En El Gurugú es imposible hacer una cena frugal. Marta no admite comidas de un único plato y, en mi caso, dejar parte sustancial sin comerlo es motivo suficiente para una filípica sobre los perniciosos efectos de una mala alimentación, así que suelo hacer de tripas corazón con mis dietas mientras me alojo en El Gurugú. Al servirme, Roberto hace un nuevo bautizo culinario:
–Sándwich de lengua dulce sobre espuma de puercoespín rocoso.
Una vez más, me quedo absorta mirando la nueva creación de Marta. Parece mentira que una mujer andaluza, cuyo lenguaje habitual demuestra que sus padres la debieron sacar pronto del colegio, impidiéndola acceder a un nivel cultural elevado, sea capaz de realizar semanalmente creaciones culinarias de un nivel digno de una estrella Michelin. Para lo del sándwich y la lengua y la espuma, está claro que Roberto se ha inspirado en su aspecto visual. Parece un corte de helado aunque de galleta lisa y de textura más rígida y, sobre él, destaca una especie de mermelada de un color rojo brillante, como de frambuesa, cuya forma enmontañada sí que guarda una cierta semejanza con una lengua. La masa principal tiene un aspecto esponjoso que debe haber dado origen a la denominación «espuma». Vuelvo a mirar interrogante a Alberto que, como de costumbre, me sonríe divertido ante mis esfuerzos. Como un intrépido gourmet en viaje de exploración gastronómica, me lanzo a degustar sus componentes por separado. Lamo una pizca de la mermelada. Como su aspecto indicaba, noto el sabor de la grosella y también de la fresa, pero nada que me dé una pista sobre el puercoespín. Sin más dilación, lo sitúo horizontalmente y parto un trozo del sándwich. En seguida percibo el ingrediente principal: cabracho. El tono lo debe dar el tomate natural frito. Tras cavilar unos instantes miro triunfante a Alberto: el puercoespín rocoso debe ser el cabracho, pez de roca cuyo inconveniente, sus numerosas espinas, es compensado por lo delicioso de su carne. Dirijo la mirada a Roberto gesticulando la cabeza hacia los lados. Ha hecho un poco de trampa, ya que en la mouse de cabracho las espinas no son perceptibles.
Roberto, impasible ante mi pequeña reconvención, sigue rellenando mi copa de vino blanco casi helado. Mi cerebro empieza a sentir los efectos del alcohol y me noto más relajada.
Gracias a Dios, Alberto, al ver lo diminuto de los trozos que me introduzco en la boca, le pide a Roberto que informe a Marta de que pasaremos directamente al café. Sin poderlo evitar, pongo expresión de alivio. Las visitas a El Gurugú son un auténtico torpedo para mi línea.
Cuando terminamos el café, Alberto me pregunta:
–¿Te apetece que tomemos una copa en el balcón y te ponga al día?
–Claro.
–Roberto –dice dirigiéndose al mayordomo–, haz el favor de llevarnos un Southern Comfort –me mira interrogante y asiento a su propuesta– y un Hennessy. Trae también el portátil del despacho y la carpeta roja.
–Dile a Marta que mañana bajo a saludarla y –añado enfatizando– que la cena ha estado deliciosa, como siempre.
Acompaño a Alberto hasta la balconada. Al abrirse la cristalera, noto que de la misma ha desaparecido el exlibris de Alberto, un dragón rampante sobre la columna salomónica, que estaba grabado en el cristal.
–¿Se ha roto la cristalera? –pregunto extrañada.
–No, hemos sustituido los cristales de la casa que se pueden ver del exterior por cristales antibalas, incluidas las de tu dormitorio. Estos –golpea con el nudillo el cristal– tienen cinco cristales; cuatro de diez milímetros de espesor y uno de seis, unidos por dos capas de un milímetro de polímero. La última es antiesquirlas. Resisten el disparo de un M16. Cambiarlos me ha costado un dineral, pero cuando te explique la situación, creo que lo comprenderás.
De golpe entiendo que la llamada a El Gurugú no ha sido un capricho. La situación debe ser mucho más seria de lo que pensaba.
Roberto trae el ordenador y la carpeta que Alberto le ha pedido y, tras servirnos los licores, se marcha silenciosamente. Alberto toma un sorbo y abre la caja de puros que Roberto ha dejado sobre la mesa. A pesar del cristal que ahora nos separa del jardín, me invade la nostalgia de la hierba recién cortada, cuyo aroma me ha llegado.
–¿Te apetece?
–Sí –contesto–. Hace tiempo que no fumo uno.
Mientras realizamos el ritual del cortado y el encendido con el cedro, Alberto pone en marcha el ordenador. Disfrutando de la cercanía de mi amante, mezclo la deliciosa mezcla de sabores y sensaciones del cigarro y el licor de güisqui.
Por fin, Alberto se decide a desvelarme la intriga.
3
–Como sabes –comienza–, durante muchos años trabajé para el CNI. En aquel entonces su nombre era CESID.
Por supuesto que estaba enterada. Incluso en alguno de los casos en los que me había visto involucrada, Alberto había tenido que recurrir a la organización para pedirles algún tipo de ayuda o información.
–Cuando te adopté, todavía trabajaba para ellos. De hecho –me sonríe–, tú fuiste el principal motivo de que abandonara el servicio activo. De pronto me pareció más importante estar cerca de ti que trabajar por el bien del Estado limpiando las cloacas de la sociedad. En un gesto característico, que yo he adoptado, introduce la cabeza del puro en el Hennessy para mezclar el sabor del coñac con el del habano. Da un par de chupadas al puro y un pequeño sorbo al coñac. Imito sus gestos y paladeo el humo del Montecristo mezclado con el Southern Comfort.