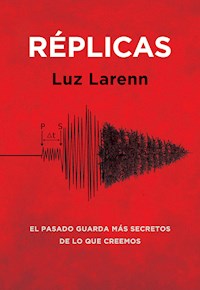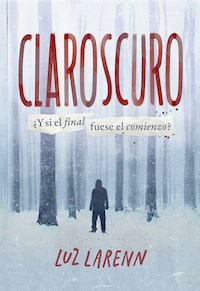
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial El Ateneo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La psicóloga forense Audrey Jordan disfruta su nueva vida en Stowe. Después de sus años de depresión, se anima a respirar cierta tranquilidad con sus amigos y familia. Pero la oscuridad puede acecharnos donde menos se la espera... Todos tenemos luz y sombra. ¿Cuál permitimos que prevalezca? Un thriller atrapante, con un suspenso que no da respiro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.editorialelateneo.com.ar
/editorialelateneo
@editorialelateneo
Una sombra, lo más parecida a un espectro de carne y hueso que jamás había visto, se encontraba del otro lado. Vestía de color negro y llevaba puesta una capucha. Se mantenía inmóvil, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos de su canguro.
A mis queridas lectoras y queridos lectores, sin ustedes, ciertamente, nada de esto sería realidad.
Hay quienes buscan el propósito de sus vidas sin mirar al costado.
Yo miré y los encontré. Gracias.
A Gabriel y Juana, para siempre.
CAPÍTULO 1
[Uno, dos y tres, mariquita es…]
Crecí sin hogar, sin familia, sin una madre que me cobijara.
Crecí como hierba silvestre, de esas que acaparan los nutrientes del suelo, incluso roban los de las otras plantas. Yerba mala nunca muere. Crecí por libre albedrío.
Nadie realmente me cuidó hasta una determinada edad en la que, con desconfianza, di mi mano contadas veces.
Los que me han traicionado han sido demolidos por la misma naturaleza. Esa que me albergó, que de alguna manera me forjó para llegar a hoy.
Audrey Jordan
<Señorita Jordan, la necesitamos aquí cuanto antes>. 18.46.
…
<Esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro>. 18.51.
…
<Audrey, ¿estás bien? El bebé te necesita>. 19.12.
…
<Oh, por Dios, cariño, siempre olvidas el móvil en casa>. 19.27.
Lo primero que divisé al llegar fue la perplejidad de Don. Esta solía manifestarse en sus ojos, provocando que se volvieran absolutamente redondos, como dos canicas.
–Tienes dos que llegaron ilesos a sus veinte, Hardy, ¿no podías con uno de ocho meses?
Sonrió por lo bajo. Acto seguido me pasó al niño que colgaba de sus brazos y luego tomó un trapo de la cocina para secar su ropa cubierta de jugo de naranja.
–Fue hace mucho, Jordan, las cosas cambiaron.
Cargué a Timothy, que aún daba quejidos, esto hasta tanto tocase con sus labios el biberón y, hete allí, el final del problema.
–Ves, nada que una botella no resuelva. Aplica para Timothy, para ti y para mí. –Le guiñé un ojo.
El timbre sonó al mismo tiempo que el teléfono de línea y de soslayo observé que hasta para alguien con la templanza de Don nuestra casa se había vuelto un caos absoluto.
–Toma, esto te pertenece. –Deposité al pequeño en los brazos de Liam y atendí a Leanne, que aparentemente no sabía que su esposo ya estaba recogiéndolo.
Los Leame (unión de los nombres Leanne y Liam) habían venido de visita y se estaban hospedando en el pequeño y acogedor bed & breakfast de la señora Montauk, quien a poco de enviudar había decidido que su caserón debería pasar sus días repleto de gente. Aparentemente esto le provocaba alegría; su difunto marido solía andar desparramado por toda la casa al punto de volverla loca, pero, claro, una vez que ya no estuvo, sintió el peor de los vacíos, inesperado aunque imposible de detener.
Tal vez era por eso que todavía me negaba a la idea del matrimonio en la mediana edad. No podía dejar de pensar en qué sería de mí, emocionalmente hablando, el día que ya no estuviera, si Don faltaba antes que yo. Imaginaba un jugueteo innecesario y demoledor, entre dos alianzas que ya no cabían en los dedos.
Ahora mismo acabábamos de cumplir seis meses viviendo en Stowe, un pequeño pueblo de cuento del estado de Vermont. Solos, cubiertos de nieve hasta no hacía tanto y con demasiado tiempo libre. A un vuelo corto de distancia de Manhattan, en donde había quedado Darcy, mi hija universitaria, y a un poco más de adonde se había mudado Leanne, mi entrañable amiga con su familia, en Connecticut.
A las dos horas de que ellos partieran con los tres niños y una montaña de bolsos en la parte trasera, decidimos honrar la culminación de nuestros días de au pair forzosos, así que Don se dispuso a servir dos copas de vino de nuestra propia bodega en la flamante galería delantera. Desde que estábamos juntos, se había relajado de una forma casi irreal. Él, que solía ser un hombre estructurado en demasía y con tantas normas que me hacían poner en duda mi propia espontaneidad.
Serían responsables los vientos de montaña o el resoplido constante de Audrey Jordan que no le ofrecía demasiadas alternativas.
Como fuera, Stowe se había convertido en su levadura espiritual. Ya creía que era cuestión de días para que comenzara a probar lo de hacer su propio pan de masa madre.
Di un largo sorbo de esos que una vez que sucedieron ya no eres la misma persona y comencé a deslizar mi mano por su entrepierna cuando mi teléfono móvil comenzó a repiquetear desde el interior de casa.
Troté hacia adentro acomodando la manta ligera que llevaba sobre los hombros y vi que Darcy aparecía repetidas veces entre llamadas perdidas y mensajes sin respuesta. Enseguida la llamé y del otro lado pude escuchar cierta música que parecía sacada del futuro.
–Eres imposible, madre.
–¿Qué he hecho ahora?
–Nunca doy contigo, vivo imaginando que te ha sucedido algo. Un día te ocurrirá lo que al pastor de ovejas y ya nadie creerá que estás en peligro.
–Oh, por Dios, Darcy, relájate, en Stowe no podría pasarme nada más que de copas.
Chasqueé mi lengua por lo bajo, ya que sabía que no era del tipo de las bromas ligeras. Luego de conversar sobre la rutina, corté a los pocos minutos y volví a los brazos de Don.
–¿Darcy?
–La única.
–¿Estaba molesta por algo?
–Como de costumbre.
Me intrigaba la forma en que, sin entrenamiento previo, podíamos volvernos madres de la noche a la mañana. Como yo, que hoy, pisando los cuarenta me había convertido en la de una adolescente que ahora mismo se encontraba entrando a la adultez ilesa; y al mismo tiempo comenzando a ser, yo misma, la hija de Michael, mi padre biológico, el que una vez que me reconoció años atrás no me había dejado ir.
–¿Puedo preguntarte algo?
Don me miró extrañado. Hasta aquel día solía ser más bien de las que soltaban las preguntas sin previo aviso.
–¿Por qué te has puesto tan nervioso hoy con Timothy? Es decir, es real que tuviste dos hijos.
–Sí, es real. Pero también lo es el hecho de que no estaba mucho en casa. –Detecté cierto pesar en sus palabras–. Y nunca aprendí realmente cómo se hacía, no lo necesité.
–Nunca hemos hablado del tema.
–¿Qué quieres decir? –Se incorporó y me echó una de esas miradas suyas intimidantes, aunque, en el fondo, cargadas de cariño.
–No lo sé, nunca mencionamos la posibilidad de que tú y yo, en algún momento…
–¿Tú quieres?
Me desplomé en mi asiento quedando de costado a Don y de frente a la calle desierta. De tanto perder tiempo pensando en si él querría o no, me había olvidado de mí.
–No lo sé. Realmente nunca lo pensé bien. Hoy no. –Fruncí los labios y le acaricié la espalda, mientras Don se hundía entre ambos hombros–. Creo que los tuyos han sacado mucho de ti. En efecto, todo lo mejor, así que algo has hecho bien.
Con Don había decidido desarmarme de una vez por todas, tenía la certeza de que si no sabía cómo reunir las piezas de mi caos y ordenarlo, al menos me acompañaría sin juzgar.
Decidí dejar el tema quieto por un tiempo; mientras tanto, me acurrucaría sobre su pecho y disfrutaría de las que, sin saberlo, serían las últimas noches en las que respiraríamos aquel aire liviano. No podríamos haber previsto que los acontecimientos concatenados del pasado, presente y futuro comenzarían a golpear a nuestra nueva ciudad, porque, en definitiva, sin importar en dónde estuviéramos, todo pasado sin resolución eventualmente nos atrapaba.
Darcy Andrews Jordan
–I’m a bitch, I’m a lover, I’m a child, I’m a mother, I’m a sinner, I’m a saint, I do not feel ashamed. –Brooke irrumpió mi momento de colérica inspiración del día frente al lienzo, luego de pasar por la puerta de casa y, no conforme, me tomó por la cintura haciéndome dar un salto en el lugar.
Acababa de comenzar mi último año en el Instituto de Bellas Artes de la nyu y mi madre biológica, Audrey, me había dejado su apartamento del West Side al decidir irse a vivir con Don a Vermont.
–Nunca comprendí por qué sufre tanto –soltó dando un resoplido luego de quitarse las botas, apoyando cada pie con el talón contrario.
–¿Lo dices por Alanis Morissette o por mí? –Puso cara de indecisión y me tiré encima de ella sin que ofreciera resistencia.
Desde que Brooke se había mudado conmigo hacía unas pocas semanas, había comenzado a pintar todos los días. Como si despertara de un letargo que se me había presentado eterno hasta su llegada. De hecho, incluso había comenzado a descubrirme como artista.
Sabía que cuando el pincel se deslizaba por el lienzo sin ofrecer resistencia, no me complacía. En efecto, terminaba aburriéndome pronto de la obra. Me satisfacía que la pintura estuviera lo suficientemente densa como para hacerme sentir realmente el proceso. Uno que comenzaba entre mis dedos, pero que raudamente se extendía hacia el resto de mi cuerpo. En algún momento olvidaba que éramos el pincel y yo, la brocha y yo, hasta las pequeñas estacas y yo, para fundirnos en una sola cosa, expresión, recorrido, ser. Y todo eso gracias a mi nueva musa.
Me resultaba excitante experimentar por primera vez cómo se sentiría eso de compartir techo con alguien que una misma eligiera y no que estuviera impuesto desde otro lugar.
Con Brooke, además, habían llegado nuevos vientos a mi vida, de los cálidos del este, ya que ahora mismo me encontraba de cara a un posible puesto en una popular galería del bajo Manhattan y comenzaban a disputarse todos los valores con los que había edificado mi pronta adultez, esa misma en la que supe que mi corta vida había sido una falacia, que mis padres no eran tales, sino que mi madre biológica, Audrey, había tenido que darme a ellos al nacer.
Aun así, gracias a todo eso, comprobé que la valentía poco tenía que ver con la ausencia del miedo, sino con que, a pesar de sentirlo hasta los huesos, me impulsara hacia adelante. Era justamente el miedo lo que en mi vida había quedado en desventaja hacía ya algunos años. Sabía que atreviéndome sola, siendo guardiana de mi futuro, lo lograría. Y aquel trabajo era el primer escalón hacia todo lo que anhelaba.
Desde pequeña había atravesado los laberintos sin puntas dibujados por Queeny, mi madre adoptiva; fui una sobreviviente de la cotidianidad. De ahí que los primeros recuerdos que tengo de mi vida fueran una vez comenzado el kindergarten. Luego, algunos con Robert, mi padre adoptivo, pero ninguno con ella. Triste. Empapé el pincel chato número 6 en un borravino que acababa de inventar y seguí.
Estaba segura de que me había querido; después de todo, quien cría a quien nunca estuvo en su vientre lo hace con un gran amor. El problema de Queeny era que no sabía amar, al menos amar bien.
Y Audrey, como buena madre biológica arrepentida, había arrasado como un remolino con la deuda del ayer, dejándola desplazada, incluso más aún de donde ella misma se había puesto. Con Queeny actualmente hablaba poco y nada. Con Audrey, por los dieciséis años en que no había estado para mí.
Después de un tercio de vida sin tenerla, pasar a vivir juntas se había vuelto demasiado. Ahora las cosas de a poco se equilibraban. A un vuelo corto de distancia, lo suficiente para elegir cuándo escuchar sus palabras solapando la búsqueda del perdón constante que ya quebraba el eco sordo en mí.
Una parte de mí aún se inclinaba a hacerla sufrir con pequeñeces. Tardaba en responderle los mensajes o desestimaba sus regalos. Es que acaso qué madre o padre con corazón dejaban a su propia descendencia en manos de desconocidos. La idea me resultaba retorcida y por momentos hasta inverosímil. No obstante, con el diario de ayer, agradecía conocer el todo, de otra forma nunca antes habría abierto tanto y tan de golpe el obturador de mi mente. Sumamente inspirador para mis obras.
Y eso se lo debía a mi historia, por convertirme en Darcy Andrews Jordan, con sus luces y sombras.
Hoy, en mi vida, había tanta gente preocupándose por mí que Brooke decía que era de las personas más queridas que conocía. De golpe, había pasado de tener una familia a medias a tener dos padres nuevos, un padrastro y una madrastra. Me mareaba de solo pensarlo.
La boda de Robert con Greta Fisher había sido pequeña e inolvidable. Todavía me resultaba fascinante la forma en que, a pesar de la edad, dos corazones destinados a estar juntos podían reconocerse y celebrarse. Creí que, al separarse de Queeny, mi padre se convertiría en uno de esos ermitaños que solo salían de su casa para lo básico, más aún habiéndose ido con ella Isaac, mi hermano menor. Greta supo qué hacer con su peor dolor, la pérdida indescriptible de su hija Erin, a quien yo había conocido cuando niña, y eso fue convertirlo en amor. Suerte que estuviera Robert allí, que para eso sí que era el indicado.
Sabía que los vientos del romance de la tercera edad no solo soplaban en Gibraltar Lake, mi pueblo natal, ya que si bien Don todavía no se atrevía a proponerle casamiento a mi madre, era seguro que pronto lo haría. Las preguntas personales que me hacía por mensaje y por e-mail lo delataban.
Lo aprobaría con creces. Don realmente se había ganado un lugar en mi vida, por querer así a Audrey y por quererme así a mí. Después de todo, había pasado más tiempo en nuestra casa que en la de él, el año previo a decidir partir juntos hacia Vermont.
Tomé mis carpetas con los bosquejos que había preparado, me llevé el cabello recientemente cortado por el cuello hasta debajo de las orejas y salí antes de que sonara un nuevo mensaje de mi madre.
No quería soplarlo a viva voz, pero conseguir aquel trabajo en la galería del Chelsea era el único sueño real que había tenido en los últimos años. Próxima a mi graduación, la tarea de encontrar uno no se hacía nada fácil. Ni siquiera en la ciudad que competía entre el número de galerías y de cafés.
Brooke entró a la habitación provocando un cruce que en pocos segundos nos dio lugar a un corto beso y un “rómpete una pierna, te amo” ya desde el corredor.
Aquel dicho nos resultaba chistoso por demás, ya que el día en que nos habíamos conocido ella se había caído por las escaleras del metro quebrándose literalmente una pierna. Gracias a que yo estaba allí para ayudarla, pude llevarla al hospital más cercano y más tarde esa anécdota quedó opacada por el comienzo de nuestra relación. Desde aquel día romperse una pierna siempre serían buenas noticias para nosotras.
Salí de nuestro apartamento en Columbus Avenue, donde solía vivir mi madre cuando todavía se encontraba en Manhattan, caminé en dirección al metro y una vez dentro pude respirar. Todavía tenía una hora y, si bien debía recorrer medio Manhattan para llegar, los tiempos eran acelerados cuando se trataba de trasladarse por el inframundo.
Mi teléfono móvil sonó, pero lo descubrí cuando ya me encontraba en el hall de recepción de la Galería Salomon White, así que desestimé cualquier mensaje que pudiera restarme concentración.
La reunión resultó favorable; pude percibir el brillo en los ojos de la artista que junto a una curadora llevaba adelante aquel espacio. Ambas eran mujeres en sus cincuenta, cuya idea de sumarme venía aparejada a renovar el espíritu del lugar, sobre todo de cara a las nuevas generaciones.
Quedaron en llamarme, pero, antes de irme, Henrietta, la artista, de las dos la más genial, me guiñó su gran ojo color avellana perfectamente delineado arriba y abajo, y a ello le agregó una sonrisa que ocupó la mitad de su rostro, así que pude inferir que muy pronto estaría deslizándome por aquellos amplios y luminosos corredores. El pánico se apoderó de mí.
Dejé el lugar distraída y, en vez de dirigirme a la 10th, me vi de golpe en la esquina de la 11th Ave. y West 30th St. Busqué el móvil para saber la hora y deducir si debería apresurarme o no para mi encuentro con Cole. Habíamos quedado en tomar algo en su apartamento. Probablemente más tarde se uniría Brooke, ya que todavía no la había podido presentar. Llevábamos juntas cuatro meses, pero dos de ellos los habíamos dedicado a la prueba piloto, así que, mientras las cosas no fueron suficientemente formales, decidí guardarlo para mí. Ni siquiera Audrey la conocía; sí sabía de ella, pero no la conocía. Dejarla en el anonimato hasta tanto las cosas fluyeran hacia el carril familiar era lo que me hacía sentir más cómoda hoy. Su familia tampoco vivía cerca de aquí, así que no teníamos por qué preocuparnos. Intuyo que si hubiésemos sido una pareja heterosexual las cosas habrían resultado mucho menos opresivas para nosotras.
Ya con mi móvil entre las manos y antes de que pudiera llevar mis ojos al reloj, me detuve en aquel mensaje sin abrir, razón de que mi teléfono hubiera vibrado antes de la reunión. Me sorprendió que proviniera de un número desconocido.
Lo abrí y el estupor se adueñó de mí:
<Ey, Darcy, rómpete una pierna… o mejor, las dos>.
Audrey Jordan
Aquella noche, los silbidos de las ráfagas de viento se hacían oír como diez mil marineros a babor. Nunca antes había sentido miedo de las tormentas, pero en Stowe se me representaban de manera más salvaje que en Manhattan, que incluso en Gibraltar Lake.
Aparentemente el cambio climático ya no nos era algo ajeno, estaba aquí, entre nosotros, y podía levantar por los aires a un niño pequeño, de haber querido.
Intentar conciliar el sueño, en mi estado, se volvía una tarea digna de documentar. Por eso decidí levantarme y dejar a Don descansando sin un remolino a su lado, en la misma cama.
Nuestra sala de estar se volvía especial gracias al amplio ventanal fijo que solía estar cubierto con un cortinado que pocas veces plegábamos. De todas las mañas que traíamos de nuestra anterior vida, la privacidad era una de ellas. Mientras el agua se calentaba, escuché una bocina proveniente del exterior. Me asomé por la ventana de la cocina, que daba justo de frente a la calle, y divisé una camioneta oscura estacionada en la puerta de nuestro chalet, con el motor encendido.
Mientras husmeaba como buena vecina de pueblo chico, noté que apagaba sus luces y, acto seguido, esperé para descubrir quién descendía del vehículo. Como nada sucedía, me deslicé hasta la sala de estar, ya que a través del ventanal podría ver mejor. Di tres pasos y me envolví entre la suave tela blanca que colgaba desde el techo. Todo seguía igual. Medité sobre si debía o no llamar a Don. Pero mientras decidía qué hacer, la camioneta volvió a encender sus luces y siguió su camino.
Necesité tomarme algunos segundos para volver a mi centro. Mientras respiraba en el lugar, fue el silbido de la pava el responsable de abstraerme de mi espiral descendente, para volver al aquí y ahora. A mi casa de Vermont, en donde éramos felices con Don Hardy; en el pasado ya me había sucedido lo suficiente.
Aun así, mientras sorbía de mi taza de té, no lo dejaba ir. Seguía dándole vueltas a aquella escena que bien podía haberse debido a un vecino o a un turista de paso haciendo tiempo, o a alguien que había frenado para hablar por teléfono, como cualquier buen ciudadano haría. Tal vez, la causa de mi ahora nuevo desvelo, el que acababa de renovar contrato esta noche, se debía a que nunca antes me había encontrado sola a tan altas horas de la noche. ¿Y si esta persona siempre hacía el mismo recorrido y era yo la variable alternativa?
Atenta a mis fantasmas de siempre, imaginé que si todavía vivía aferrada a temores que aún me abrumaban, era hora de enfrentarlos, así que, en un acto de arrojo heroico, me abrigué y salí a la puerta. La calle se encontraba desierta. Mi nariz tardó poco en sentir el fresco de aquella noche y, al no divisar nada a la redonda, elegí redoblar mi apuesta. Caminé por el porche exterior hasta la escalera que me llevaría a la acera, mientras miraba hacia la dirección en la que se había ido aquel desconocido nocturno. Muy a lo lejos, podía inferir que a cuatro cuadras o más, una pequeña luz naranja titilaba a la altura de la carretera.
Aprovechando que la puerta se había cerrado a mis espaldas en una fuga de viento, caminé dispuesta hacia aquella luz. Lo que había comenzado como una escena algo truculenta, ahora se convertía en un juego nocturno un tanto divertido. En algún momento, mi ansiedad me susurró al oído algo así como que en cualquier instante la luz podía desaparecer, así que aceleré el paso. En mi imaginación, se trataba de la misma camioneta, y una vez que viera que quien la conducía era un ser humano común y corriente, con su vida y sus problemas, y que solo había frenado en mi puerta circunstancialmente, podría quedarme tranquila. Pero la inteligencia mecánica fue más fuerte esta vez, ya que, a poco de llegar a divisarla, arrancó de golpe y con eso se perdió mi ilusión de tal vez, solo por esa noche, dejar de sentir miedo.
Dispuesta a dar la vuelta y regresar a casa, me topé con la señora Montauk sentada en la galería delantera de su bed & breakfast.
Levanté mi mano desde la vereda, pero, ante su señal, supuse que lo mejor sería subir y saludarla.
–Hola, niña. ¿Qué haces despierta a esta hora y por aquí? –Llevaba sus piernas cubiertas por una manta violeta y rosa pálido.
–Me encantaría explicárselo, Elena, pero me temo que no tiene demasiada lógica.
–Somos dos las que no podemos dormir entonces.
La señora Montauk sonrió con lentitud. Había sido una de las vecinas que mejor me había hecho sentir desde nuestra llegada. Su calma traspasaba las fronteras de cualquier energía individual, provocando que me sintiera muy a gusto de verla a menudo.
–Hacía algunos días que no te veía por aquí. –Se acarició una sobre otra sus arrugadas manos.
–Me encuentro algo ocupada, estoy trabajando en algo, y bueno…
–Eso es bueno, es muy bueno; sabes, cuando Harry se marchó –tragó saliva– me costaba mucho enfocarme en las cosas. Y no fue hasta que una doctora me recomendó un proyecto que recuperé mis ganas.
Que Elena me estuviera comparando con su emocionalidad al enviudar me hizo pensar en si, tal vez, no me estaba tomando las cosas de manera exagerada.
–¿Te sientes más a gusto ahora, en Stowe? –preguntó haciéndome dar primero un resoplido.
–Me gusta, me gusta mucho aquí. El problema creo que es…, creo que soy yo. –Elena abrió sus ojos receptivamente y, acto seguido, me senté a sus pies, en la escalera–. Adonde vaya, me seguirán mis fantasmas. Creo que es algo inherente al ser humano.
–Entiendo. Nunca me fui de ningún lado, pero lo entiendo. ¿Sabes algo? –Se incorporó en su amplia silla de madera y esterilla–. Te contaré una historia que siempre nos hacía reír con mi esposo. Cuando nos casamos, notaba que, luego de cenar, Harry daba largos paseos por el pueblo y volvía recién a la media hora o incluso más tarde. Yo era jovencita y algo insegura, entonces imaginé lo peor.
Me costaba imaginar ahora mismo a Elena Montauk como una muchacha con poca confianza en sí misma, si desde que la había conocido no hacía más que convertirse en el tótem de la fortaleza a la mujer.
–Como sea, una noche decidí seguirlo. –Comenzó a reírse sola hasta que me contagió su carcajada inocente–. Y, de pronto, vi que entró en la casa… –hizo un largo silencio– ¡de su madre!
–¿De su madre? –Reímos una vez más al unísono.
–El pobre de Harry iba al baño de su casa de la infancia, porque no se había acostumbrado al nuestro –la señora Montauk se quedó por unos segundos en silencio mirando hacia el cielo–, así que esa misma noche provoqué una intervención y juntos buscamos una solución hasta tanto se acostumbrara a nuestro baño. Tampoco era cuestión de que sufriera, el pobre.
De pronto entendí el punto de la señora Montauk y comencé a agitar mi cabeza en el aire.
–Moraleja, niña: a veces el confort no es práctico. Y cuando eso pasa, hay que mover las piezas, todas las que puedas, hasta que se vuelvan a acomodar en un buen lugar.
Al rato me despedí de Elena Montauk, no sin antes prometerle que pasaría más a menudo a visitarla. Aquella cálida conversación me hizo olvidar por un momento el episodio de la camioneta y, al llegar a casa, fui directo a la cama, junto a Don.
CAPÍTULO 2
Se me acercó, no fue a la inversa. De haber sido así, podrían llamarme culpable.
Marcó el curso del destino.
Su cabello vestía al viento, aun así parecía no saber que, a partir de ello, yo podía construirle un altar ahí mismo.
Absolutamente perspicaz, sé que le gusté.
Dijo “hola”, yo sonreí. Luego se desató el caos.
Escuché todo lo que tuvo para contarme. Era mucho.
¿Sería que nadie antes se había dispuesto siquiera a escuchar?
Cortejé sus sueños como guarda fiel. Entrelacé sus espacios para darle fluidez a su vida. Yo hice todo eso. Culpable es otra cosa. Es daño sin propósito, pausa al cauce.
Ahora nunca más sería como antes, con quien ya no existía.
Quien a esta altura era microorganismos de napas.
Solo el dolor se anestesiaba en mi venganza.
Por siempre nuestro. Inmortalizando lo mortal.
Darcy Andrews Jordan
Que aquel mensaje estuviera colapsado de posibles sentidos no significaba nada. Después de todo, había demasiados locos sueltos y no por ello tenía que pensar que se trataba de una amenaza.
Decidí no contarle a nadie sobre lo sucedido. Solo conseguiría preocuparlos, más aún después de lo que había pasado la mayoría a mi alrededor y en esta mismísima ciudad. Mi madre, Don y Cole Craighton se tomarían tan en serio mi insignificante mensaje que harían un mundo de ello.
Sus conversaciones escuetas sobre el pasado me daban la pauta de que ninguno estaba realmente listo como para terminar de resolver las secuelas que cada cual llevaba consigo adonde fuera.
Llegué a casa de Cole hacia el atardecer. Él también acababa de volver de la estación de Policía. Su compañía en la gran ciudad se había convertido en una brújula para mi desorientación crónica. Claro que con Brooke las cosas se habían ido acomodando.
Cole Craighton era el antiguo compañero de mi madre en la estación. Se habían conocido durante el caso de Juliet Atwood, allá lejos y hacía tiempo, cuando yo todavía no era noticia en sus vidas. Mientras Don fue el jefe de la Policía, Cole fue su fiel mano derecha, y por más que se quisiera mostrar un rebelde sin causa, actualmente se comportaba de manera formal con su equipo.
Incluso su trato hacia mí le hacía especial justicia a la cuestión, ya que, sabía, tenía específicas órdenes desde Vermont. De todas formas, aun sin mi madre como mandataria, creo que él se habría comportado de la misma manera. Era un hombre edificado sobre valores y eso me inspiraba demasiado respeto hacia su persona, sobre todo hoy en día que los valores parecían permeables a apartarse a un costado ante las vicisitudes.
Me encontraba ansiosa de que por fin se conocieran con Brooke. Era cantado que se caerían bien. Ambos tenían la misma naturaleza estructurada y apegada a la norma. Cole, desde su estricta carrera como nuevo jefe de la comisaría del West Park, puesto que Don Hardy había dejado vacante, y ella, como licenciada en Economía.
De ahí que por momentos llegaba a pensar que, una vez que entraran en confianza, las charlas pasarían a una nueva escala temática, y yo, a estar mentalmente anestesiada en el medio de sus intercambios.
–Una sola. –Cole me acercó una copa de vino servida por la mitad.
–Te olvidas de que ya soy mayor. –Acaricié a Thackery Binx II, que se acababa de acostar sobre mis piernas como un pequeño ovillo con manchas marrones y anaranjadas.
–A mis ojos todavía eres la adolescente que llevaba accesorios de cuero y ojos de panda. –Frunció el rostro en una sola mueca. Ambos echamos a reír no sin que antes llegara a darle un pequeño golpe en su hombro.
–¿Y? ¿Qué me cuentas de tu última cita? –Sabía que era extremadamente reservado, pero con intentar no perdía nada.
–Mejor ni me hables. Recuérdame no permitir que Audrey me empareje nunca más.
–¿No te gustó Lesley? –Sabía bien que el problema no era Lesley en sí, sino que ninguna sería Juliet Atwood, su difunta amante.
–No es eso. Lesley Day es un monumento en sí misma, eso no puedo discutirlo. El problema es que… –intentó hacer una pausa para editar su próxima reflexión, pero yo lo interrumpí antes.
–¿Es demasiado Lesley?
–Es demasiado Lesley. Y yo soy demasiado Cole. Ella es electricidad y yo un cuenco de agua. Jamás deberíamos de haber entrado en contacto.